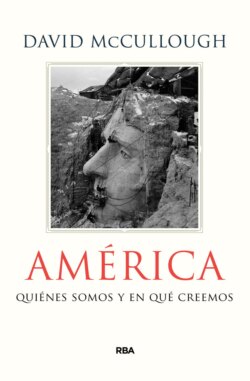Читать книгу América - David McCullough - Страница 9
EL ESPÍRITU DE JEFFERSON CEREMONIA DE NACIONALIZACIÓN EN MONTICELLO, EN EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA
ОглавлениеCharlottesville (Virginia)
1994
Esta es una ocasión apasionante para todos nosotros, quienesquiera que seamos, por poco o mucho que hayamos viajado para estar aquí. Y es para mí un gran privilegio hablaros a todos los que hoy vais a convertiros en ciudadanos de Estados Unidos.
Sois en total sesenta y dos y procedéis de veinticuatro países. Iniciáis ahora vuestra vida como estadounidenses en este día de la celebración americana por excelencia, el 4 de julio, el aniversario de la nación. Y lo hacéis en un lugar entrañable, Monticello, el hogar del americano incomparable que escribió lo que en justicia llamamos la partida de nacimiento de la nación.
En esta casa vivió Thomas Jefferson. Y en esta casa, en el dormitorio de la primera planta para ser más exactos, murió precisamente un 4 de julio: el del año 1826.
Aquel mismo día, en Massachusetts, moría John Adams. Y para gran parte del país, se trató de algo más que una extraña coincidencia. Fueron muchos los americanos que lo consideraron una «manifestación evidente y palpable» de la «gracia divina», y no podemos culparlos por pensar tal cosa.
Cincuenta años antes, en 1776 —hace ahora doscientos dieciocho años—, se reunió en Filadelfia un comité de cinco miembros, entre los cuales estaban un joven Thomas Jefferson y Adams, para preparar la Declaración de Independencia. Pero la labor de la redacción recayó enteramente en Jefferson.
Monticello.
Él pensaba que era mejor que lo hiciera Adams. Pero Adams insistió: «Tú escribes diez veces mejor que yo».
Jefferson tenía treinta y tres años y medía un metro ochenta y ocho; era delgado, reservado, brillante y añoraba a su esposa y a su hijo, y también esta verde cumbre. Pero allí estaba, sentado en una silla Windsor, en la antesala del apartamento de dos habitaciones alquilado en la segunda planta de una casa de ladrillo en la esquina de la calle Siete con Market Street. Allí estaba, día tras día de aquel bochornoso verano de Filadelfia, trabajando en un escritorio portátil que él mismo había diseñado. Pese a ser un hombre apasionado por la lectura, no tenía ninguna biblioteca a mano, ninguna colección de libros de los que sacar referencias, pero no necesitaba ni una cosa ni la otra porque, tal y como explicaría posteriormente, solo quería expresar lo que todo el mundo ya sabía.
El objetivo no era «encontrar nuevos principios, o nuevos argumentos —dijo—, sino plantear a la humanidad el sentido común del tema de un modo tan claro y firme que no pudiera evitar dar su conformidad [...] No buscaba la originalidad de principios ni de sentimientos, ni pretendía copiar de ningún texto anterior; procuraba ser una expresión del pensamiento americano, y dar a esa expresión el tono y el espíritu apropiados que requería la ocasión».
«Una expresión del pensamiento americano», dijo. Era capaz de leer en siete idiomas. Era abogado, tasador, meteorólogo apasionado, botánico, perito agrónomo, arqueólogo, paleontólogo, etnólogo indio, clasicista, brillante arquitecto. La música, afirmaba, era la pasión de su alma y las matemáticas, la pasión de su mente.
Quería que su texto fuera sencillo y que reflejara un espíritu a la altura de las circunstancias. ¡Y qué circunstancias eran!
Hacía más de un año que había estallado la guerra de la Independencia en Lexington y Concord. Así que no era una declaración de guerra lo que querían. Para Jefferson, la Revolución era algo más que la lucha por la independencia, era una lucha por la democracia, y de ahí que lo que escribió fuera verdaderamente revolucionario.
¿Por qué hay hombres que alcanzan las estrellas mientras muchos otros ni siquiera levantan la vista? Thomas Jefferson alcanzó las estrellas:
Sostenemos como evidentes en sí mismas estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, cuyos poderes legítimos derivan del consentimiento de los gobernados...
Nunca antes, nunca y en ningún lugar, había existido un gobierno instituido a partir del consentimiento de los gobernados.
¿Incluía Jefferson a las mujeres al usar las palabras «hombres» y «humanidad»? Posiblemente. Nadie lo sabe. ¿Pensaría en los negros americanos cuando declaró que todos los hombres son creados iguales? En un contexto ideal, sí, creo. Pero en la práctica seguramente no. No hay que olvidar que era un hacendado de Virginia del siglo XVIII, tal como confirman las dependencias de los esclavos que estaban en Mulberry Row, justo aquí al lado. Era un gran hombre, dotado de un gran talento, pero, al igual que todos los otros miembros de ese excepcional puñado de políticos que llamamos los Padres Fundadores, también podía ser incoherente, contradictorio, humano.
Pero más importante aún que la interpretación que él mismo hacía de sus trascendentales palabras era el poder que tenían y que aún tienen, más allá de cualquier época y cualquier escenario.
«Todos los honores a Jefferson —escribió Abraham Lincoln en vísperas de la guerra de Secesión—, [todos los honores] al hombre que, bajo la presión inmediata de una lucha por la independencia nacional de un pueblo, tuvo la serenidad, la previsión y la capacidad de introducir en un documento meramente revolucionario una verdad abstracta aplicable a todos los hombres y a todas las épocas».
Jefferson sigue siendo merecedor de todos los honores en nuestro mundo de hoy. Todo lo que logremos saber de él es poco. Efectivamente, podemos juzgar nuestros propios actos en razón de la seriedad o la exhaustividad con que aplicamos sus enseñanzas. Cuando escribió la Declaración de Independencia le hablaba al mundo de entonces, pero también nos hablaba a nosotros a través del tiempo. Las ideas son trascendentes, al igual que tantas otras cosas fundamentales para nuestras convicciones como pueblo, lo que defendemos, los numerosos principios que tienen ahí sus orígenes, en las ideas y el espíritu de Thomas Jefferson. Desgraciadamente, son muchos los que hoy en día consideran normal disponer de escuelas públicas, de libertad de religión, de libertad de expresión, de igualdad ante la ley, pero se olvidan de que todos esos conceptos fueron en su día ideas nuevas y muy osadas.
Una tarde de verano de hace un año más o menos, estaba yo en Washington, D. C., en el Balcón Truman de la Casa Blanca, ese añadido arquitectónico que el presidente Harry S. Truman incorporó al Pórtico Sur a finales de la década de 1940, aplicando —tal como explicó a la prensa, que se mostraba crítica— los diseños de Jefferson para la Universidad de Virginia.
Fue el presidente Truman, recordaréis, quien acabó con la segregación en las Fuerzas Armadas gracias a un decreto presidencial. Aquella tarde, a mi lado estaba el oficial de mayor rango de todos los ejércitos, el general Colin Powell. Estábamos mirando al otro lado del Mall, más allá del Monumento a Washington, en dirección al Monumento a Jefferson, iluminado por las últimas luces del día. El general me dijo que es el monumento conmemorativo que más le gusta de Washington. Luego, lentamente y con voz emocionada, recitó: «He jurado ante el altar de Dios eterna hostilidad contra cualquier forma de tiranía sobre la mente del hombre».
Decreto presidencial de Harry S. Truman que eliminaba la segregación racial en las Fuerzas Armadas.
La Declaración de Independencia no fue una creación divina, sino obra de los hombres, de unos hombres extremadamente valientes, no debemos olvidarlo. Estaban poniendo en juego sus vidas para defender lo que creían, estaban comprometiendo «sus vidas, sus fortunas, su honor sagrado», como escribió Jefferson en el último pasaje. Con honor se referían a su reputación, su buen nombre. Una vez dada su palabra, no podían romper aquel compromiso. Era su código ético, su código de liderazgo.
El año antes de su muerte, Jefferson entregó a su nieta y al marido de esta, Ellen y Joseph Coolidge Jr., de Boston, el escritorio portátil que había usado para redactar el borrador de la Declaración de Independencia y, aunque no era «especialmente bonito», su «valor imaginario», les aseguró, estaba destinado a aumentar con el paso de los años. Y así ocurre con muchas cosas auténticas del pasado. No podríamos ni calcular el «valor imaginario» de esta gran casa, de estos preciosos terrenos, igual que no podemos cuantificar la energía creativa de la mente de Jefferson, ni la perdurabilidad de su noble iniciativa ni su fe en el pueblo de Estados Unidos.
Con su decisión de alcanzar las estrellas, Jefferson nos impulsó a los demás.
Le gustaba hablar de la energía de una idea. Había veces en que parecía ser todo ideas, todo energía. «Es magnífico lo mucho que se puede hacer si hacemos cosas constantemente», dijo. Pocos hombres y pocas mujeres han hecho por su país tantas cosas como él.
Ese es el espíritu con el que quiero daros la bienvenida, nuestros nuevos compañeros americanos. Vosotros hacéis que la nación sea aún más rica. Espero que recorráis vuestro nuevo país de un extremo a otro, que veáis todo lo que podáis de él, que leáis su historia, que disfrutéis de su música, que recitéis su poesía. Espero que el espíritu de Thomas Jefferson os ayude a mantener la mente abierta a nuevas ideas, que valoréis la tolerancia y el sentido común, que améis esta tierra y lo que nos ofrece.