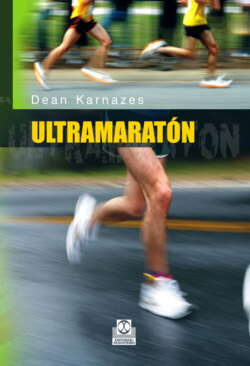Читать книгу Ultramaratón - Dean Karnazes - Страница 8
ОглавлениеCapítulo II
Los años de formación
DE TODOS LOS ANIMALES, EL NIÑO ES EL MÁS INMANEJABLE
Platón
Los Ángeles
He corrido mucho en mi vida. Crecí siendo el mayor de tres hijos. Mi hermano Kraig es un año menor que yo, y mi hermana Pary vino al mundo dos años después que él.
Uno de mis primeros recuerdos es correr a casa al salir del colegio. Éramos una familia de clase obrera que vivía en Los Ángeles, y mi padre tenía dos trabajos para llegar a fin de mes.Yo no quería cargar a mi madre con la tarea de venirme a buscar al colegio todos los días, así que empecé a correr.
Al principio, mi ruta era la más directa desde la escuela hasta nuestra casa. Con el tiempo, sin embargo, empecé a inventar rutas alternativas que alargaran la carrera y me llevaran a través de territorios inexplorados y nuevos barrios. Correr a casa desde la escuela se hizo más interesante que asistir a clase. Correr me dió una sensación de libertad y exploración que la escuela nunca me dio. La escuela consistía en sentarse e intentar comportarse mientras alguien explicaba cómo era el mundo. Correr consistía en salir y experimentarlo de primera mano. Veía cómo se construían los edificios, era testigo de los pájaros que migraban al sur, veía las hojas caer y los días acortarse con el cambio de las estaciones. Ningún libro de texto se podía comparar con esa lección de vida real.
Cuando estaba en tercer curso, participaba en carreras organizadas (alguna de las cuales las organizaba yo mismo). Las distancias eran cortas, a menudo sólo la longitud de un campo de fútbol.A veces era difícil encontrar otros chicos con los que correr, y era yo mismo quien hacía campaña para que mis compañeros de clase se apuntaran. Mis parientes del Old Country a menudo me recordaban que los griegos eran grandes corredores. La maratón, al fin y al cabo, fue concebida en Grecia.
«Constantine», decían usando mi apodo, «Serás un gran corredor griego, igual que tus ancestros». Luego servían otra ronda de ouzo y sellaban mi destino con un «¡Oppa!» colectivo.
No importa que Pheidippides, el corredor griego que fue desde la llanura de Maratón a Atenas con la noticia de que los atenienses habían vencido a los persas, hubiera caído muerto por el agotamiento después de entregar su mensaje. Esa parte de la historia nunca se mencionaba.
Al hacerme mayor, me fue apasionando más el hecho de llevar mi cuerpo a los extremos. Superar los límites de resistencia personal parecía ser parte de mi maquinaria; me resultaba difícil hacer cualquier ejercicio con moderación. Cuando cumplí once años, ya había caminado por todo el borde del Gran Cañón, un viaje de una semana con todos mis enseres a la espalda, y había escalado hasta la cima del monte Whitney, la montaña más alta de Estados Unidos continental.
Mi 12 cumpleaños quise celebrarlo con mis abuelos, pero vivían a más de 64 kilómetros. Como no quería molestar a mis padres para que me llevaran allí, decidí ir montado en mi bicicleta. No tenía ni idea de cómo llegar a casa de mis abuelos. Pero no dejé que eso arruinara mi sentido de la aventura. Intenté convencer a Kraig de que viniera conmigo, pero no hubo manera. Ni siquiera un soborno con algo de dinero funcionó. Así que metí el dinero en mi bolsillo, le dije a mi madre que iba al centro comercial local, y me puse en marcha hacia Pasadena.
Recibí un montón de miradas confusas y preocupadas cuando pedí indicaciones.
«Eso tiene que estar a más de 64 kilómetros», me dijo el empleado de una gasolinera.
«¿Para qué lado voy?» le pregunté. «Puedes tomar esta autopista e ir hasta la 210 Norte, creo», contestó dudosamente.
Por supuesto, no podía ir en mi bicicleta por la autopista. Necesitaría ir por carreteras secundarias.
«¿Estás seguro de que no quieres llamar a tus padres?», me preguntó.
«No hace falta», le dije con aire despreocupado, señalando a la autopista. «¿Así que usted piensa que Pasadena está en esa dirección?»
Él asintió con la cabeza, aunque no parecía muy convencido.
«Gracias», sonreí y me puse en marcha hacia la carretera secundaria más cercana en la dirección que él me había indicado.
Diez horas más tarde llegué a Pasadena. El camino que había seguido iba serpenteando irregularmente a través de la cuenca de Los Angeles, y no puedo decir cuántos kilómetros había recorrido durante el camino. Paré un par de veces en otras gasolineras para pedir indicaciones y también para comprar un refresco y usar el lavabo. Mi dinero se había esfumado completamente, pero eso no importaba. Lo que importaba era que había conseguido llegar a Pasadena. ¿Y ahora qué?
No sabía el nombre de la calle de mis abuelos, ni su número de teléfono. De hecho, ellos ni siquiera vivían en Pasadena, sino en las proximidades de San Marino. Pero después de vagar un rato por los alrededores, reconocí una referencia que me resultaba familiar:The Galley, una gran nave en la esquina de una intersección que se había convertido en un antro de pescado y patatas fritas. Habíamos comido allí muchas veces, y sabía el camino a casa de mis abuelos desde allí. Había unos ocho kilómetros desde The Galley hasta San Marino.
Pedaleando por su calle, cubierto del polvo negro de la carretera, tuve una fuerte sensación de realización.Tan bien como si hubiera estado de pie en la cima del monte Everest o en la luna. Fue el mejor de mis cumpleaños.
Por suerte estaban en casa, quedaron encantados y afectados al mismo tiempo al verme. Llamamos a mis padres, quienes sintieron gran alivio al saber que estaba a salvo. No estaban enfadados, sólo agradecidos de que estuviera bien. Nadie me dijo nunca que lo que yo había hecho era peligroso. Creo que estaban demasiado impresionados para regañarme. Y yo esperaba que estuvieran, de hecho, orgullosos de mí. Mis abuelos pusieron mi bicicleta en el maletero de su coche y me llevaron a casa. La familia entera nos dio la bienvenid, una fiesta de cumpleaños con primos, tías, tíos, y muchos vecinos. Había música y baile, mucha comida y abundante bebida para la gente mayor.
La conversación de la fiesta volvía siempre a mi aventura. Para un chico de mi edad, hacer lo que yo había hecho era casi impensable, y podía sentir el poder de mi hazaña, la habilidad de inspirar. Todo lo que necesitaba hacer era montar en una bici o empezar a correr distancias extraordinarias, y la familia se reuniría y congregaría a mi alrededor para celebrarlo. Aunque parezca inocente, esa es la lección que me llevé de aquel día.
Al hacernos mayores, Kraig se convenció de que mi comportamiento era excesivo. Era el hijo mediano y era propenso al cinismo, y, en mi caso, dado que la pieza central de mi fin de semana normalmente giraba en torno a alguna aventura extrema, sus sentimientos estaban probablemente justificados. Pary, por otro lado, parecía apreciar mis peculiaridades y siempre me animaba a seguir mi pasión, sin importar lo rara que pareciera.
«Si correr te hace feliz, sigue haciéndolo», me dijo una vez. Ella era así, incluso de niña era alentadora.
Correr me hacía feliz, así que seguí haciéndolo hasta el instituto, donde conocí a mi primer mentor y aprendí más sobre el extraño atractivo de las carreras de larga distancia.
C orría el rumor de que siendo un joven alistado, Jack McTavish podía hacer más flexiones, abdominales y levantamientos que nadie en su sección, oficiales incluidos. Y podía hacerlas más deprisa. Otros reclutas temían que los emparejaran con él; su fuerza y su enfoque los dejaba en evidencia. Su manera de ver la vida era muy rígida: se levantaba más temprano, entrenaba más duro, y aguantaba más que ningún otro. Si algún día sentía que no podía dar el cien por cien, se forzaba a sí mismo a dar el ciento veinte.
Ese vigor tan tozudo y la disciplina le sirvieron mucho como militar, pero como entrenador de marcha del instituto, me resultaba intimidatoria su manera de ver la vida. No creo que muchos de los otros estudiantes o miembros del claustro realmente supieran qué hacer con él. Estábamos en la Baja California de los setenta, y él estaba ligeramente fuera de lugar. Los otros profesores llevaban collares de conchas, camisas teñidas con nudos, y el pelo largo y enmarañado. McTavish conservaba su pelo con un estricto corte de soldado. Llevaba la misma ropa todos los días, sin importar la estación o el ambiente: pantalones cortos grises de gimnasia, una camiseta blanca perfectamente ajustada, de manga corta con el cuello en pico y zapatillas negras. Siempre parecía recién afeitado y perfectamente arreglado. Con 1,73 de alto y 70 kilos, tenía una estructura tan sólida como el tronco de un árbol. No había un gramo de grasa en ese hombre, tenía forma como de pera invertida.
El entrenador McTavish no hablaba mucho, y cuando lo hacía era directo e iba al grano. La charla ociosa no estaba en sus planes.
Conocí al entrenador por primera vez fuera de los vestuarios masculinos, donde estaba haciendo abdominales en el suelo. Se puso de pie, me dio un fuerte apretón de manos, se presentó mientas me miraba fijamente a los ojos, luego volvió a los abdominales sin apenas perder el ritmo.
Todos los del equipo de marcha éramos chicos de séptimo y octavo curso, pero el entrenador siempre se refería a nosotros como hombres. Había dos clases de personas en el mundo a su modo de ver: aquellos que recibían órdenes, y aquellos que las daban. Nosotros éramos felices de obedecer.
El concepto que el entrenador tenía de la carrera no venía en ningún libro de texto; simplemente nos enseñaba a correr tan rápido como pudiéramos hasta que cruzáramos la línea de meta. Las palabras de consejo y aliento eran pocas y distanciadas. Su instrucción más frecuente que recibia era: «Sal con más fuerza».
Una vez, intenté explicar que si yo salía más deprisa, tendría menos tirón al final.
«Tonterías», replicó. «Sal con más fuerza y termina con más fuerza».
Esa fue una de las pocas frases completas que el entrenador me dijo nunca. En dos años, cambiaríamos probablemente menos de cincuenta palabras. Y de todos los corredores del equipo, yo fui al que más habló, como si hubiera hecho alguna promesa y pudiera cumplirla por él.
Él siempre tenía mi atención total. Había algo extrañamente atractivo en su técnica de entrenamiento a vida o muerte, y llegué a respetar, e incluso disfrutar, de la práctica de empujar mi cuerpo hasta el borde del colapso. La teoría era simple: cualquiera que quisiera correr más fuerte, entrenar durante más tiempo, y sufrir lo máximo, ganaría las recompensas de la victoria.
En el campeonato estatal de larga distancia de California de final de temporada, un evento prestigioso que se hacía en el legendario camino Mount Sac-, el entrenador proclamó su frase: «Sal con más fuerza que esos otros bobos», dijo. Y luego se fue andando.
Todas las otras escuelas parecían saber lo que estaban haciendo. Sus corredores llevaban chandals conjuntados y bien diseñados que relucían en el sol de la mañana. Estaban haciendo esprines y estiramientos, luego hacían consultas a sus entrenadores como si tuvieran el control total de la situación. Nuestra escuela llevaba lo mismo que el entrenador, pantalones cortos grises de gimnasia y camisetas blancas de cuello de pico.
Me quedé de pie en la línea de salida, temblando de ansiedad. Pensaba que los otros corredores a mi alrededor sabían cosas que yo no sabía, sobre cómo entrenar mejor e ir más rápido. Estaba aterrado. Pero correr una milla (1,6 km) era mi especialidad. Era la carrera más larga en el instituto, y la más lastimosa físicamente. Incluso sin una estrategia formal de carrera, yo podía soportar más dolor que nadie. De eso estaba seguro. Nadie, estaba seguro, había trabajado tan duro como yo, o iba a aguantar tanto como yo estaba a punto de aguantar.
La pistola se disparó y yo hice exactamente lo que el entrenador había mandado: salí con tanta fuerza como me fue posible. Corrí como si estuviera en un esprín en lugar de en una carrera de 1,6 kilómetros. La salida tan agresiva me puso inmediatamente en cabeza y mantuve un paso devastador, que fue aumentando mi distancia con respecto al resto del grupo a medida que avanzaba la carrera.
Corrí cada vez más rápido, y mi liderato aumentó. Cuando rompí la cinta de la meta, en primer lugar, estaba tan centrado que seguí corriendo hasta que me di cuenta de que la gente me hacía señales para que parara.
Mientras me sostenía en pie, doblado, intentando recuperar el aliento, corredores y entrenadores venían hacia mí para felicitarme. Decían cosas como: «Nunca he visto a nadie salir de ese modo». Claramente se habían quedado desconcertados por mi firme determinación. Era más bien como una obcecación total.
Finalmente, después de que todo el mundo se hubiera marchado, el entrenador se acercó casualmente.
«Buen trabajo, hijo», dijo. «¿Qué se siente?»
Estaba sorprendido. El entrenador nunca antes me había preguntado nada.
«Bueno», le contesté, «salir con fuerza era la opción correcta. Me sentí muy bien».
El entrenador removió un poco la tierra con su pie. «Si te sentiste bien», dijo, entornando los ojos como Clint Eastwood, «No empujaste suficientemente fuerte. Se supone que tiene que doler de la leche».
A mi padre lo destinaron a otro lugar, y mi familia se mudó después de esa carrera. Esas fueron las últimas palabras que el entrenador me dijo, y vivo de ellas hasta el día de hoy: si sale fácil, si no requiere un esfuerzo extraordinario, no estás empujando lo suficientemente fuerte. Se supone que tiene que doler de la leche.