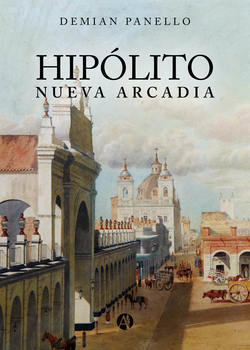Читать книгу Hipólito Nueva Arcadia - Demian Panello - Страница 10
Оглавлениеiv
París, julio 1789
Los soldados se movían ese mediodía iluminados por un fuerte sol de verano ya en su cenit. Jean–Sylvain, paseándose a lo largo de su compañía de la Guardia Francesa, miraba ansioso hacia la fachada norte de la Escuela Militar.
Una tensa quietud iba propagándose por toda la explanada del Campo de Marte, cortada por el intermitente bufar de los corceles, las voces indistintas de las tropas y el sonido a bombo de las tiendas de campaña sacudidas por una brisa fluctuante que cruzaba el llano.
La ribera del Sena se recortaba frente a la entrada del campo dejando unas breves lenguas de agua frecuentadas por patos y cisnes. Un paseo muy animado por jóvenes con clase, sin embargo, hoy no había nadie alimentado las aves y caminando en la rambla.
El hambre había golpeado las puertas de la ciudad y ahora un caos total reinaba en las calles.
Momentos antes el Barón de Besenval, comandante militar de la guarnición, había preguntado a todos los oficiales disponibles si sus soldados marcharían en contra de los amotinados esa mañana. Unánime respondieron que no.
Pero Jean–Sylvain seguía inquieto, entre sus filas muchos rostros atribulados manifestaban también hambre, habían elegido estar ahí para sortearlo pero, sin embargo, apenas llegaban a un plato diario de comida.
Lo que se discutía esos días en las calles de París también les incumbía y lo que resultase de ello no podía encontrarlos varados aquí en el Campo de Marte.
Resuelto se dirigió entonces a su tropa.
—¡Soldados! La guardia y ninguna otra milicia hoy aquí presente tiene ya autoridad alguna que imponer en la calle. – un profundo silencio de intriga conquistó la incertidumbre de aquella mañana.
—Se muy bien que muchos de ustedes reprueban la actitud indolente y perezosa de muchos oficiales – dijo afligido – … No los juzgo – agregó incólume y sentido luego de una pausa.
Jean–Sylvain iba y venía delante la compañía. En los días previos la misma Guardia Francesa había renunciado a defender los puestos de entrada de la ciudad cuando una muchedumbre enardecida se comenzó a manifestar. Esa misma mañana la turba había logrado obtener las armas del Hotel de Los Inválidos, a pocos metros de donde se encontraban, y entonces la protesta se había transformado en conflicto.
De una bondad y sensibilidad singular, Jean–Sylvain siempre pensaba que había desaprovechado su vida, nunca se sentía completo. Ni siquiera haber participado en la última batalla de la guerra de independencia en Norteamérica pudo pacificar ese arrebato instintivo de libertad de su espíritu, que, como una tormenta de afán, lo azotaba desde joven.
Ahora en las calles de París, parecía, se iba a dirimir el conflicto de clases que durante tanto tiempo envenenaba el país, y, por supuesto, no le sería indiferente.
Montó su caballo y mientras giraba en su corcel, como examinando por última vez su tropa, dijo:
—A partir de este día cada uno de nosotros tiene un compromiso nuevo con su país y la historia. Yo ya he resuelto cuál es el mío. Sugiero que no tarden en determinar el suyo.
Fueron apenas unos instantes de perplejidad la de aquellos hombres esa mañana en el Campo de Marte. El oficial acababa de dar un mensaje directo que suponía una inmediata libertad de acción a todo el batallón y así los conminaba a ser lo que siempre fueron, hombres, ya no soldados atados al deber castrense. Hombres, como los tantos que esos días andaban buscando su destino en las calles de la ciudad.
Así, comenzó a ver expresiones de determinación entre la tropa, gestos que se dispersaron en murmullos, que como una reacción en cadena de coraje fue sumando adhesiones a la cruzada.
Supo entonces que contaría con la mayoría de sus soldados y sonrió complacido.
La alocución de Jean–Sylvain fue escuchada con atención por un oficial de una formación cercana a la suya el cual se le acercó.
—¿Qué hace Mondine? – preguntó preocupado.
Desde lo alto de su caballo creyó ver a la muchedumbre por el Jardín de las Tullerías avanzar, probablemente, al Palacio Real, entonces contestó conspicuo:
—El 3er batallón de la Guardia Francesa se unirá a los manifestantes, oficial Gautier.
Jean–Sylvain espoleó su corcel y avanzó con lentitud frente a su tropa, dividida en dos secciones, en dirección de Los Inválidos.
Detrás de él fueron uniéndose sus soldados también en marcha lenta. Algunos se quedaron en sus lugares, dubitativos y confundidos. Quizás presos del recelo que su uniforme provocaría en las calles o a lo mejor, seguían atados a un deber que ya no tenía legitimidad. De todas formas, ya nadie los juzgaría.
El oficial de artillería Gautier quedó observando la marcha de la columna de la Guardia Francesa saliendo del Campo de Marte. Miró cómplice a sus hombres, algunos de ellos asintieron en silencio y pronto se sumó también a la formación desertora con algunos cañones.
Alrededor de setenta soldados en total más dos cañones avanzaron frente al Hotel de Los Inválidos. Tomaron la Rue de Grenelle y luego doblaron hacia el este por la Rue du Bac en dirección al río.
Frente al muelle D’Orsay el Jardín de las Tullerías con sus parterres bordados y terrazas con cafés y restaurantes se encontraba desierto. El ala más occidental del Palacio, al sur del jardín, ardía en llamas y unas pocas personas se esforzaban por sofocarlo. Los manifestantes habían pasado por allí hacía el Palacio Real detrás del Louvre, pero por alguna razón cambiaron de planes y continuaron su marcha hacia el sur bordeando el río por la rambla.
Jean–Sylvain y sus seguidores cruzaron el Sena por el Puente Real y también tomaron esa calle a la vera del río que va cambiando de nombre de acuerdo con los lugares que va transitando. Primero a esa altura, la Galerie du Louvre, luego el muelle de L’Ecole entre el Louvre y el Pont Neuf para continuar como muelle de la Grève.
Llegando al Pont Neuf encontraron un grupo de personas arremolinadas discutiendo a viva voz. Cuando vieron acercarse la columna de la guardia algunos corrieron por las calles interiores hacia Montmartre, otros cruzaron el puente y se escabulleron por detrás del Palacio de Justicia y los alrededores de Notre Dame. Pero una de esas personas se quedó en el medio de la calle mirando desafiante cómo se aproximaban los soldados.
Jean–Sylvain levantó su brazo derecho para detener la marcha a una distancia prudente y avanzó él solo hasta ese ciudadano para persuadirlo.
—¡Ya sabemos de vuestros planes! – se adelantó presumido y desafiante aquel hombre.
—¿De qué planes habla? – respondió el oficial – Esta falange ha desertado de sus filas para apoyar a los manifestantes. Soy el oficial primero Mondine de la Guardia Francesa y conmigo viene el oficial de artillería Gautier con dos cañones en armón a su cargo y casi un centenar de hombres.
El extraño del puente, desconfiado, inclinaba su cuerpo para ver aquello que Jean–Sylvain enumeraba y yacía detrás de él.
En silencio, caminó delante del batallón escudriñando todo y se infiltró entre sus líneas para sorpresa de los soldados. Al cabo de un momento salió por un lado de la formación y volvió hacia el puente, justo en frente de Jean–Sylvain.
—Hoy, hace apenas unas horas, estaban los príncipes, la duquesa de Polignac y la reina, paseándose por los naranjos del jardín, – señalando hacia las Tullerias – halagando oficiales y soldados y agasajándolos con refrescos. – continuó narrando con suspicacia. – Se dice de un plan para que el rey salga de noche y deje a la Asamblea en manos de varios regimientos extranjeros mientras acometen sobre París por siete puntos – terminó de formular mientras se paseaba alrededor del jinete que lo miraba interesado desde lo alto.
—¿Dice usted oficial que piensa unirse a la muchedumbre? ¿No está informado del plan para sitiar la ciudad esta noche? – preguntó el hombre confundido y añadió – Michel Bertrand a sus órdenes. – haciendo un gesto de venia.
En esos momentos se escucharon gritos provenientes de Saint Antoine.
—La Bastilla – dijo Jean–Sylvain mirando hacia atrás, a Gautier, como descifrando qué estaba ocurriendo más adelante.
El hombre del puente también giró mirando hacia el sur en dirección de aquel murmullo.
—Sí, están en la Bastilla quieren aprovisionarse de pólvora puesto que no había en Los Inválidos – confesó entonces Bertrand.
A Mondine este hombre ya le caía simpático. Llamó a su lugarteniente y le ordenó que le dieran un mosquete.
—Vamos, Bertrand, súmese al batallón y marche con nosotros. – y mientras Bertrand recibía mosquete y canana agregó: – Ah, lo del plan que decía era cierto.
Bertrand se paralizó al escuchar esto.
—Pero era algo que hubiera ocurrido ¡hace dos días! ¡Tiene noticias viejas Bertrand! – acotó sonriendo.
Frente a la puerta de St. Antoine sobre la calle del mismo nombre se levantaba una fortaleza medieval, la Bastilla. Tosca figura de piedra que por entonces ya pasaba a ser una ironía arquitectónica en el medio de la moderna exquisitez parisina.
La columna de la Guardia Francesa entró a la calle Saint Antoine desde el río justo frente al hotel La Force para presenciar como cientos de miles de ciudadanos corrían desesperados en su dirección. Desde las torres de la Bastilla los guardias habían echado fuego de metralla sobre la multitud. El caos y el horror se fundían en un mar de gente que buscaba discurrirse por las calles aledañas fuera del alcance de los disparos. Habían accedido al patio exterior de la fortaleza donde se encontraba la puerta principal y confinados en ese espacio buscaron forzar la entrada y la respuesta de los guardias no se hizo esperar.
Jean–Sylvain ordenó a sus soldados que se colocaran a un lado, al amparo de las paredes de los edificios dejando el boulevard disponible para la artillería.
Desde la arteria que comunicaba Saint Antoine con la Plaza Real un centenar de personas vivaron cuando el oficial Gautier dispuso los dos cañones. El primer disparo impactó justo en la tronera del medio de la torre más cercana, pero el daño fue mínimo.
No servía de nada intentar abrir brecha sobre la estructura, los cañones no tenían el suficiente calibre, Gautier hizo apuntar directamente hacia la puerta de la Bastilla.
Un disparo, por arriba del marco superior, hizo volar parte del dintel y el otro dio de lleno en la puerta creando el boquete necesario para acceder al patio interior.
De inmediato la muchedumbre que estaba al acecho se lanzó hacia la entrada y terminó por derribarla.
Ya invadida la fortaleza, desde la misma tronera que había recibido el primer disparo alguien hizo unas señas y el puente comenzó a bajar. La Bastilla se rendía.
En lugar de apaciguarse los ánimos luego de conquistado el arsenal, el desconcierto y la furia fue mayor.
Jean–Sylvain en el centro del patio interior era rodeado por un torbellino de ira y destrucción que parecía no tener blanco fijo. Por todas partes se escuchaban ruidos de cosas que caían y gritos pidiendo ayuda y misericordia.
En medio de ese caos generalizado, desde una de las expensas anexas en el patio interior, una joven corrió sollozando en dirección de la calle, pero fue arrebatada al pasar y levantada por uno de los manifestantes al grito de – ¡La hija de De Launay! ¡La hija de De Launay!
Jean–Sylvain temió lo peor, entonces corrió hacia ese sujeto y le asestó un fuerte golpe en el rostro con su antebrazo que lo hizo caer aturdido entre unos barriles. Alzó a la joven y la llevó a salvo a un recodo. Temblando de terror sus rodillas no le permitían estar de pie y se iba escurriendo de entre los brazos de Jean–Sylvain que de a poco fue acompañando el deslizar del cuerpo de la joven hasta quedar en cuclillas.
En esa posición, contra un rincón de la fortaleza de cara al patio interior, se quedaron mientras los gritos, las corridas y el fuego invadían todo. En ocasiones, ante un ajetreo, la joven levantaba la cabeza temblorosa como buscando ver qué ocurría y de inmediato la volvía a ocultar entre sus brazos y el cuerpo de Jean–Sylvain.