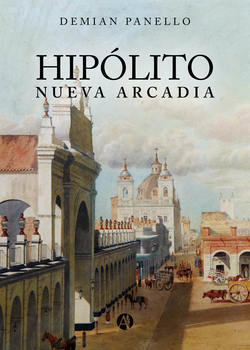Читать книгу Hipólito Nueva Arcadia - Demian Panello - Страница 8
Оглавлениеii
Toulouse, 1781
Había llegado el verano más temprano de lo esperado. Flores y plantas bien preparadas en almácigos e invernaderos se regocijaban con la convincente caricia del sol bien instalado por sobre los robles que bordeaban el jardín.
En él trabajaba Chandler, voluntarioso y eximio jardinero, preparando y tratando la tierra, podando, colocando injertos, retirando flores y plantas muertas, sustituyéndolas por otras y combatiendo plagas. Una actividad diaria exigente para contar con un jardín pleno de vida durante la mayor parte del año.
Julie supervisaba con devoción cada tarea en el viejo jardín de recreo, aunque en esas últimas semanas no podía desempeñar su auténtico talento con comodidad debido a que ya lucía un avanzado embarazo.
A un lado del jardín, alcanzada por dos senderos de piedras, una también cuidada alberca reflejaba, como en salpicones, la luz del mediodía cada vez que un haz incidía sobre la superficie entre los menudos espacios que dejaban las grandes y lobuladas hojas de las azucenas.
Pasando los robles se podía escuchar el traqueteo de carretas en la ruta a Narbona.
El barrio de St. Michel era parte de la campiña tolosana a pocos metros de la Porte du Château, principal entrada al sur del muro que rodeaba la urbe. Barrio de casas de campo con acceso rápido a la ciudad, libre del alboroto diario de una comunidad cada vez más numerosa.
Los niños jugaban cerca de un terraplén, fuente y destino de la renovación estacional de tierra del jardín. La ladera que daba hacia la casa estaba cubierta de una prolija gramínea lo que simulaba con exquisita delicadeza visual el propósito original del talud.
Desde su cima se podía divisar, a través de un claro entre los robles, la ruta a Narbona, la hilera de molinos hidrantes de los campos linderos, más allá Le Chantiers du Bois la popular costa este del Garona, el puerto Garand y hacia el sur, la torre del viejo convento de Les Recolets y una grata lejanía modificada, de tanto en tanto, por la distinción del tránsito de carretas y caminantes.
Julie se sentó en un banco ubicado en el centro del corredor posterior de la casa que ofrecía una vista panorámica de todo el parque.
Vio a su hijo Hipólito y los demás niños correr con el aro por los senderos del jardín y detenerse al pie del terraplén donde las dos niñas del grupo los esperaban, entonces cantaban:
La tour, prends garde
De te laisser abattre.
Nous n’avons garde
De nous laisser abattre.
J’irai me plaindre
Au duc de Bourbon.
Tenía su edad cuando fue testigo, junto a su madre en el parlamento, de la condena de su abuelo Jean Calas. Apenas recordaba ese momento, pero los años subsiguientes fueron dándole forma a las desfiguradas imágenes del pasado y completando su memoria.
El suplicio de su abuelo, no sólo haciendo testigo a Dios de su inocencia, sino que, además perdonando en la agonía a sus ejecutores, cambiaría la suerte de los restantes acusados, en particular su abuela y su padre Pierre.
Su hijo se apartó un momento del grupo y corrió hacia ella. Julie lo abrazó y acarició su cabeza mientras el niño se apoyaba en su regazo.
Hipólito besó el vientre de su madre.
—Madre, ¿cómo se llamará el niño? – dijo sonriendo como sabiendo la respuesta y el curso de un dialogo ya repetido.
—Si es niño, Jean.
—Como el gran abuelo. – replicó con sus ojos bien abiertos y sus cabellos revueltos.
—Sí, como el gran abuelo.
—¿Y si es niña?
Julie suspiró, sonrió y con el dedo índice le tocó la nariz a Hipólito.
—¡Será la pícara Colette!
Hipólito volvió a besar el vientre de su madre y entonces una voz retumbó desde el fondo de la galería.
—¡Capitán Mondine preséntese ante su superior!
Su padre, Jean–Sylvain Mondine, se hallaba al final del corredor.
Miembro de la Guardia Escocesa, pasaba grandes temporadas fuera de casa en servicio del rey. Jean–Sylvain era integrante de un muy reducido grupo llamado Guardia de la Manga que custodiaban al rey de forma tan cercana que su presencia tocaba las mangas del monarca.
Era un hombre alto, de contextura física atlética y porte elegante, sus maneras eran delicadas y estaba dotado de un gran conocimiento general. Calzado con el uniforme de la Guardia de la Manga, casaca roja bordada en oro blanco, lucía como un príncipe.
El pequeño Hipólito se colgó de los brazos de su padre que dejó caer su sombrero. Para el niño era trepar una montaña, montar un coloso. Desde la altura indicó el rumbo hacia su madre que el titán real no tardó en acatar.
No menos entusiasmo reveló Julie al recibir a su marido luego de tres largos meses fuera del hogar. Aunque el rol de guardia real era siempre preferible a cualquier otro militar, en un mundo donde la presencia francesa se podía encontrar en todos los continentes enfrentando las más duras y peligrosas campañas, la guardia real rara vez entraba en acción, el rey poco se movía de su trono en París.
Jean–Sylvain se arrodilló frente a Julie que permaneció sentada. Su altura era tan importante que incluso en esa postura quedaba al mismo nivel que su esposa. Se fundieron en un prolongado beso mientras el pequeño Hipólito los observaba de pie con un semblante de inmensa alegría por la reunión de sus padres.
Él la tomaba con ternura de ambos lados de la cara y la contemplaba un instante para luego volver a besar sus labios. Repitió ese rito dos veces hasta que besó su frente, se incorporó y se sentó a su lado.
Ambos observaron a su hijo de pie frente a ellos. Sonrieron. Entonces el niño se abalanzó y los abrazó.
—Los quiero mucho – dijo Hipólito, mientras besaba en las mejillas a sus padres.
—Nosotros también Hipólito, nosotros también. – replicó su madre. – Anda, ve a jugar con tus amigos, te están esperando.
El pequeño soltó a sus padres, les dejó una última sonrisa en su rosada cara poblada de diminutas pecas y corrió hacia el terraplén donde el grupo festejó su regreso.
Hipólito, al igual que su madre, tenía una piel rosada y su cabello también era propio de un tono rojizo, dependiendo la temporada del año este se aclaraba y era más evidente. Lo mismo pasaba con sus pecas, que a partir de primavera parecían florecer en sus pómulos. De su padre heredaba el físico, era un niño de cinco años alto y naturalmente fuerte. Siempre andaba trepándose en los árboles, saltando entre las rocas cruzando los caudalosos arroyos afluentes del Garona y jugando rudos juegos físicos aún con niños más grandes que él.
Julie de cabellos rojizos era delgada y lucía frágil. En su rostro, tallado con suaves líneas que marcaban sus mejillas siempre teñidas por una rosácea estacional, su pequeña nariz parecía dibujada y sus delgados labios eran apenas una agradable fisura.
De piel casi transparente, el dije de plata de una cruz hugonota, que vestía de niña, sobresalía recostado ya sobre el comienzo de la hendidura de sus pechos, más voluptuosos de lo normal a efectos de su embarazo.
Su abuela se la había regalado pocos años después de la muerte de su abuelo. Aquellos que llevaban la cruz hugonota, símbolo protestante calvinista, eran portadores orgullosos del legado divino de muchos mártires perseguidos y torturados. Jean Calas era uno de ellos.
—¿Cuándo retornas al servicio? – preguntó Pierre sentado en la mesa de la cocina mientras cortaba un trozo de queso.
Jean–Sylvain, frente a él, miró dubitativo primero a Hipólito sentado en un extremo y luego a su esposa en el otro. La pregunta de su suegro daba en el corazón de una contrariedad que venía mortificándolo desde hacía un tiempo.
Entonces dirigiéndose a Julie un tanto taciturno dijo:
—Eh... mi intención era comentarte esto más tarde cuando estemos solos. – hizo una pausa, miró a Pierre y de nuevo a su esposa. – En una semana tengo que partir a Toulon, de allí me embarcaré con destino a América. – Julie lo miró perpleja y apesadumbrada.
—¿Cómo que partes a América? En un mes nace tu hijo. – le reprochó.
El hombre la miró con culpa y estiró su mano para alcanzar la de ella.
—Escúchame, sabes que hace algunos años han reducido el grupo de la guardia, no sé cuánto tiempo más habrá presupuesto para mantenerlo, además pueden cubrirlo con la misma Guardia Escocesa.
Hizo una pausa y continuó explicando su decisión.
—Elegí de joven la carrera militar y de inmediato ingresé a esa guardia de elite que acompaña al rey. Pero lo cierto es que nunca he tenido la oportunidad de entrar en acción.
Esto último molestó a Julie.
—¿Y justo ahora que va a nacer tu hijo te marchas a un destino incierto? – dijo con una voz temblorosa.
Jean–Sylvain la miró con ternura y retomó su explicación.
—En América los colonos declararon su independencia y buscan expulsar...
—¡Eso ya lo sé! – interrumpió enfadada Julie y su padre tomó su mano para calmarla.
—Están en la fase final de su guerra no creo que los ingleses puedan sostener sus territorios en el este…
—Es como dices, su guerra no la nuestra – volvió a interrumpirlo esta vez mirando al pequeño Hipólito que seguía con atención la conversación.
—Estamos apoyando a los independentistas, los ingleses son nuestros enemigos, ¡siempre lo fueron! – replicó enérgico.
Julie se levantó fastidiada y desanimada, se puso a ordenar los trastos de la cocina y echó a llorar. Sabía que ninguna conversación haría cambiar la decisión de su marido.
Jean–Sylvain se levantó y la abrazó por detrás, la besó y apoyó su mentón en su hombro juntando las dos mejillas.
Ella, resignada, acarició su cara con ternura, descansó su cuerpo sobre su pecho y cerró sus ojos mientras él besaba su cuello con igual cariño y colocaba su enorme mano en su vientre buscando también abrazar a aquel otro ser.
—Prométeme algo Jean. – se escuchó, con voz grave, desde la mesa.
La pareja giró entonces en conjunto atendiendo la demanda de Pierre.
—Prométeme algo. – repitió.
Algo extrañado y curioso Jean–Sylvain replicó:
—Sí, por supuesto, dime Pierre.
—Siéntense. – pidió entonces con un gesto.
Julie y Jean–Sylvain volvieron a sus lugares con una ligera sensación de gravedad.
Pierre hizo una pausa y sirvió vino en el vaso de su hija, en el de su yerno y en el suyo. Miró a Hipólito, amenazó con servirle vino también a él y le sonrió. El niño comenzó a reír y su abuelo de le dio un coscorrón cómplice.
—Agua para ti por ahora. – le dijo sonriente y llenó el vaso del niño.
Entonces se dirigió al centro de la mesa, a su hija y a su yerno y levantó su vaso.
¡Salud! – exclamó circunspecto.
Hipólito alzó su vaso, con sus ojos chispeantes, y feliz del momento curioso que su abuelo había generado.
Sus padres se miraron un instante desconcertados mientras Pierre les hacía un gesto para que levantaran sus vasos.
—¡Salud! – exclamaron todos. El niño y su abuelo, bien fuerte, la pareja, vacilante.
Bebieron y Pierre cortó unos trozos de queso que alcanzó a cada uno de los comensales.
—Vamos papá, ¿qué querías pedirle a Jean? – preguntó ansiosa su hija.
Pierre limpió su boca y se dirigió a su yerno.
—Prométeme Jean que se irán de esta maldita ciudad, de este maldito país.
Jean se sorprendió y se echó contra el respaldo de la silla mirando a Pierre como esperando qué más tenía para decirle.
—Prométeme que aprovecharás esta excursión a América para buscar un lugar para Julie y los niños. Que harán nueva vida lejos de aquí.
Su yerno suspiró y cruzaron miradas con su esposa.
Luego de la muerte del abuelo de Julie, Jean Calas; su abuela, Pierre y los otros dos acusados tuvieron diferentes destinos.
Los magistrados quedaron confundidos cuando aquel anciano agonizando en la rueda tomó a Dios como testigo de su inocencia y además le conjuró que perdonase a sus jueces.
Asustados de esa enternecedora piedad con la que había muerto Calas frente a todos los vecinos de la ciudad, y delante del mismo Dios que tanto evocaban, se vieron obligados a dictar una segunda sentencia que contradecía a la anterior, poniendo en libertad a su esposa, a su hijo Pierre, a su amigo Alexandre y a la criada Jeanne. Pero al darse cuenta de la contradicción y que ponía en evidencia el enorme error que habían cometido, tomaron la incoherente decisión de desterrar a Pierre y encerrar en un convento a sus dos hermanas, que por fortuna no habían sido obligadas a presenciar el suplicio de su padre.
Anne Rose quedó, entonces, en libertad luego de: ver morir torturado a su marido acusado de haber asesinado a su hijo mayor, el mismo hijo que había tenido en sus brazos muerto aquella fatídica noche de 1761, su otro hijo desterrado, privada de sus dos hijas y todos los bienes materiales de la familia confiscados.
En ese estado de desamparo total, apelando a un último recurso de justicia, viajó a París. Allí la razón pudo más que el fanatismo y su denuncia fue tomada en serio.
En los tribunales de París, alegatos de los más prestigiosos abogados cuestionaron la sentencia dictada por los magistrados de Toulouse. El caso adquirió una relevancia jurídica sin precedentes que trascendió al resto de Europa.
El mismo rey recibió a la viuda y ante todas las evidencias presentadas por la nueva defensa, que demostraban que Marc–Antoine se había suicidado por deudas de juego y la imposibilidad de terminar sus estudios, por no estar confesado bajo la fe católica, anuló la sentencia. Sus hijas fueron devueltas a su madre, el destierro de Pierre fue anulado y sus bienes reparados más una compensación a cargo del mismo reino.
—Madre, ¿crees que nos mudaremos alguna vez a América? – preguntó Hipólito acostado en su cama. A su lado, sentada, Julie sonrió y removió el cabello que caía delante de los ojos de su hijo.
—¿Qué ciudades conoces de América? – volvió a preguntar el niño.
—Mmm, a ver, déjame ver� Quebec, Montreal, Nueva Orleans… y ya no se más.
La luz proveniente de la habitación lindera proyectaba las sombras recortadas de Pierre y Jean–Sylvain sobre la pared frente a la cama. A medida que se movían, las mismas parecían danzar y, de tanto en tanto, se estiraban por toda la pared y el techo abalanzándose amenazantes sobre Hipólito.
—Madre, ¿le temes a los fantasmas? – preguntó ahora Hipólito sin dejar de ver las sombras.
—No. ¿Por qué he de temerles? – contestó su madre. – A veces los fantasmas sólo quieren jugar.
Julie juntó los dedos pulgares de cada mano con los restantes dedos, elevó primero la mano izquierda e impostando una voz dijo:
—¡Uuuuhhh!
—¡Cállate de una vez pesado! – impostando otra voz con la mano derecha en alto. Hipólito sonrió.
—Chirrr chirrr chirrr – haciendo ruido de cadenas.
—¿Adónde vas con ese ruido?, ¡tienes que echarles aceite a esas cadenas!, ¡mendigo, que eres un mendigo! –dijo esta vez la mano derecha.
Hipólito rio a carcajadas.
—¿Por qué me llamas mendigo?, si a mí me gusta que las cadenas suenen. – ¡Es deprimente!
Contestó una altanera mano izquierda.
—¿Que no ves que el niño no puede dormir? – Hipólito cubrió su cara con la manta.
—Y ahora lo has asustado con tus chirridos. – recriminó el fantasma de la mano derecha al fantasma de la mano izquierda.
—Buuuuuuhh… – la mano izquierda sobre la derecha.
—Oye, que entre nosotros no podemos asustarnos.
Hipólito muerto de risa asomaba solo sus ojos debajo de la manta. Su madre le hizo unas cosquillas y el niño volvió a reír a carcajadas.
—Cuéntame el cuento de la zorra. – pidió esta vez el niño.
El ritual de todas las noches a la hora de dormir.
Julie apagó la vela de la mesa de luz y la pieza quedó iluminada solo por la luz de la habitación contigua. Las sombras del techo palidecieron.
—Resulta que estaba un cuervo posado en un árbol y tenía en el pico un queso. Atraído por el aroma, un zorro que pasaba por ahí le dijo:
—¡Buenos días, señor Cuervo! ¡Qué bello plumaje tienes! Si el canto corresponde a la pluma, tú tienes que ser el Ave Fénix.
—Al oír esto el cuervo, se sintió muy halagado y lleno de gozo, y para hacer alarde de su magnífica voz, abrió el pico para cantar, y así dejo caer el queso. El zorro rápidamente lo tomó en el aire y le dijo:
—Aprenda, señor cuervo, que el adulador vive siempre a costa del que lo escucha y presta atención a sus dichos; la lección es provechosa, bien vale un queso.
Hipólito sonrió una vez más y miró a su madre, que lo arropó y besó en la frente.