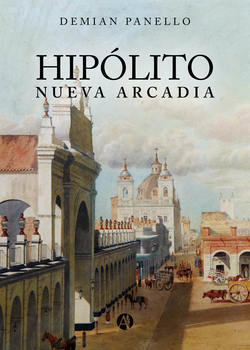Читать книгу Hipólito Nueva Arcadia - Demian Panello - Страница 11
Оглавлениеv
Toulouse, agosto de 1789
Hipólito acompañaba a su pequeña hermana por el jardín bordeando la alberca. En las terrazas las orquídeas relumbraban en intensos tonos de amarillo y azul, y las largas espigas de los arbustos de las mariposas se ofrecían seductoras.
Se detuvieron al pie del terraplén e hicieron silencio. Esperaron hasta que se dejara oír de nuevo el canto de un agateador. De inmediato se alzaron los sonidos de la comarca como una sinfonía marcada por el ritmo de los chirridos de las ruedas de los molinos alternándose a diferentes tiempos. El traqueteo de las carretas en el camino, el chasquido del agua del arroyo, algunas voces lejanas y de pronto, esa serie de notas agudas, de acabado brusco y de cortísimas pausas: ti–ti–tí––teroi–ti–tít.
—¡Por allá! – dijo Hipólito señalando los robles a la vera de la ruta.
Giró sobre su cuerpo y se sorprendió de no ver a su hermana. La pequeña Colette, ya encaramada en el terraplén, miraba hacia la fila de árboles que ocultaban el camino que conducía tanto sea hacia la puerta del castillo, una de las entradas a Toulouse, como a Narbona.
Cinco años los separaba, pero a esta edad parecían más, sobre todo por la robusta contextura física de Hipólito que con sus trece años añoraba aquel Olimpo de aventuras que hoy disfrutaba su hermana.
Colette, de vivarachos ojos verdes y la misma delicada interrupción como nariz de su madre, compartía con su hermano los risos de miel y la caprichosa distribución de pecas sobre los pómulos.
La niña bajó y juntos rodearon el terraplén. Corrieron hacia la tupida hilera de encinos donde creyeron escuchar el ave. Hipólito, mirando a su hermana, se llevó su mano a la boca haciendo una señal de silencio. De pie entre los árboles callaron y de inmediato volvieron todos aquellos sonidos. Como si fuera otro movimiento de la misma sinfonía, la brisa que cruzaba de frente la hilera de árboles traía con ella el esporádico murmullo de la ciudad que se mecía al son del batir cansino de las copas de los robles, ahogando de tanto en tanto, los chirridos de los molinos.
—ti–ti–tí––teroi–ti–tít – volvieron a escuchar, pero ahora con mucha intensidad y resonando desde la parte oriental del monte hacia la occidental también balanceándose.
Hipólito comenzó a escudriñar la espesura, sabía cómo hacerlo, eran sus dominios desde que tenía uso de razón. Lo sabía todo acerca de esos robles a la vera del camino, de ese terraplén en el jardín de su casa, del pequeño pero brioso arroyo que surcaba los campos cruzando el camino. Había escuchado hablar de reyes, emperadores y conquistas ajenas a su vista, pero esos árboles, ese terraplén, el arroyo, fueron siempre suyos.
Se concentró en la corteza de los árboles donde el ave estaría buscando su alimento, pequeños escarabajos y arañitas. Y allí lo encontró, justo encima de ellos, no muy alto. El pequeño pájaro de color pardo oscuro se mimetizaba bien con la corteza de los encinos. Hipólito creía que estos eran sus árboles preferidos porque con su largo pico curvo podía escarbar fácil las grietas en los troncos y ramas gruesas exponiendo así los insectos que, imaginaba, procurarían huir despavoridos del destino tan brutal como cierto de ser alimento de una especie superior.
—Mira Colette allí está – le dijo a su hermana señalando donde se encontraba el ave.
Pequeño y redondito, parado en el tronco, su cola le servía de punto de apoyo mientras picaba en la corteza y meneando con golpes rápidos la cabeza de un lado a otro entonces producía su canto inconfundible. – ti–ti–tí––teroi–ti–tít.
Colette abrió sus enormes ojos y su pequeña boca roja de asombro mientras esbozaba una sonrisa a su hermano. Era la primera vez que veía la fuente de aquel canto que también le era familiar.
—¿Qué estará diciendo? – preguntó curiosa la niña.
Hipólito se quedó pensando, creía saber todo acerca de estas tierras, pero lo cierto es que no tenía ni la menor idea de por qué el agateador cantaba así y tampoco, pensaba, sabía por qué las vacas mugían así como así mientras pastaban o por qué, por las tardes, las golondrinas solían revolotear en lo alto dando extraños giros en picada. Había muchas cosas de su alrededor que todavía no comprendía.
—Está feliz porque encontró comida. – atinó a responder con premura mientras rascaba su nuca.
Colette lo miró vacilante para luego mirar de nuevo al ave que justo en ese momento volvía a cantar.
—Pero si canta porque encontró comida otros pájaros vendrán y ya no será suficiente para todos. – inquirió perspicaz la niña.
Hipólito se quedó pensando mientras observaba al agateador, que dando saltitos buscaba mejores grietas en la corteza para seguir escarbando y entonces, de pronto, otro agateador se posó en una rama cercana al tronco donde el primero seguía con su trabajo. Colette miró a su hermano. Su pequeña boca acompañó de nuevo a sus grandes ojos verdes con una expresión de asombro tan genuina que no pudo evitar un suspiro.
En un instante la segunda ave luego de un par de saltos se situó a la par de la primera, casi rozando sus cuerpos. Con los niños como espectadores interpretaron lo que parecía una danza asincrónica donde mientras uno hurgaba la corteza el otro giraba de forma frenética su cabeza mirando a los lados.
—Ya lo ves, en las aves no existe la mezquindad. – dijo Hipólito, conspicuo y seguro.
—Mañana por la mañana un coche que he contratado los llevará a Narbona. – dijo Pierre sentado en el banco mientras observaba a los niños en el patio. – Es lo mejor que Julie y los niños se vayan cuanto antes de aquí. Luego iremos nosotros. – agregó girando hacia Jean–Sylvain que sentado a su lado tenía su vista perdida en dirección de los encinos.
Desde los acontecimientos del último mes en París se había propagado un sentimiento generalizado de incertidumbre y desconcierto a todo el país. La recién formada Asamblea Nacional Constituyente había suprimido por ley las servidumbres personales, los diezmos y las justicias señoriales. En cuestión de horas, los nobles y el clero perdieron sus privilegios y los rumores no tardaron tampoco en circular por las áreas rurales.
La sospecha y el terror marcaron esos días posteriores a la toma de la Bastilla.
Jean–Sylvain se había trasladado con urgencia a Toulouse luego de aquella jornada para estar con Julie y sus hijos. Desde el primer momento supo que su condición de oficial sería un problema sin importar cuál había sido su participación en los eventos desarrollados en París, además el pasado de la familia de Julie era un constante recelo del cual Pierre desconfiaba.
—Mis hermanas estarán encantadas de recibirlos. – continuó mientras se incorporaba. – Y luego, América� ¿Dónde iban? – Se preguntó como conociendo la respuesta – ¿Boston?.. un país nuevo, pleno de oportunidades, libre de las miserias de este viejo continente.
Pierre se acercó al borde donde terminaba el corredor y comenzaba uno de los senderos que conducían a la alberca. Desde allí miró la lejanía, hacia el sur siguiendo la ruta a Narbona y hacia el norte a Toulouse.
—Vaya si hay historia más sórdida que la de este miserable y vetusto continente. Siglos y siglos de reyes, emperadores, obispos… que, con las excusas de traiciones, trampas y sospechas han llevado siempre al pueblo al hambre, a la miseria, a la muerte. Europa no tiene arreglo. Y todavía falta mucha sangre correr en estas tierras para conseguir siempre el mismo resultado, el sometimiento del pueblo ante un poder invariablemente ajeno.
Jean–Sylvain desde el banco miraba a su suegro. Un hombre que había sido acusado junto a su padre y madre de haber asesinado a su hermano mayor por el absurdo hecho de haber elegido otra religión. Un hombre que, además de perder un hermano, había visto a su padre morir torturado y a su madre marchitarse de una pena inconmensurable, peor que la muerte misma, en el derrotero más cruel que se pueda imaginar para un ser humano. Todo, además, en el tortuoso marco de su ciudad, de su gente.
—Pero no crees que ahora es diferente. – replicó vacilante Jean–Sylvain. – Que el pueblo está intentando tomar el control.
Pierre hizo una mueca de sorna y sonrió.
—¿Qué pueblo?, ¿el que apedreó a mi padre en su aflicción?, ¿el que enmudeció y fue a esconderse a sus cuevas cuando el viejo agonizando en la silla los perdonó? ¿De qué pueblo me hablas Jean? – inquirió indignado. – ¿Qué control puede tomar esa chusma?.. Ninguno. Una masa ignorante, cobarde y egoísta, despojada de toda empatía, manipulable con facilidad por quienes ejercen el verdadero control, que recién cuando le toca padecer hambre sale a la calle a destrozarlo todo y derrocar reyes para luego como cucarachas retornar al abrigo de sus cuevas y volver a juzgar impúdicamente a su vecino. No Jean, con ese pueblo no puedes esperar nada nuevo y menos, bueno.
Jean–Sylvain recordó el pavor de aquella jovencita que protegió de la turba en la Bastilla. Cómo gritaba en medio de la destrucción su exiguo captor en el patio de la fortaleza. En efecto, era la hija del alcalde de la Bastilla, el marqués de Launay. La joven recostada sobre el regazo del oficial en un rincón de aquella guarnición en llamas, entre sollozos, pudo ver a su padre caminar por el puente y la muchedumbre abalanzarse sobre él. Horas más tarde su cabeza en una pica fue alzada como trofeo por las calles del jardín de las Tullerías.
—Sólo los hombres ilustres como Voltaire, Montesquieu o Diderot albergan alguna esperanza. – reflexionó Pierre todavía de pie bajo la galería. – América acaba de ser fundada bajo esos ideales, incluso han elegido un presidente, los niños podrán estudiar buscando también esa erudición, esa claridad de pensamiento que permita guiar al pueblo de manera adecuada. Son esos hombres los que de verdad cambian la historia, Jean.
Pierre volvió a sentarse en el banco al lado de Jean–Sylvain. Los niños continuaban caminando bajo los robles escuchando el canto del agateador.
Un sol rojo gigante cruzado por unas franjas bordó temblaba apoyado sobre las siluetas de la ciudad contrastando, hacia el este, con la negrura del ocaso de aquel día.
Una brisa fresca que inundaba la galería y un coro de ranas que parecía no tener silencios eran el preámbulo de una tormenta que se avizoraba en unos espesos nimbos en dirección a Carcasona.
En la mesa, el cucharón de Julie se hundía en la velouté y al vencer la tensión superficial creaba un torbellino viscoso de verduras para resurgir de inmediato chorreante y sedoso directo sobre los filetes de pollo y las batatas.
—Hoy hemos visto esa ave que canta tan lindo. – comentó alegre Colette. – ¿Cómo era que se llamaba, Hipólito?
—Agateador. – respondió su hermano mientras abría al medio una hogaza de pan. – Frecuentan los robles a la vera del camino.
—Las aves no son mezquinas. – agregó la niña presumida mirando cómplice a Hipólito.
—¿Ah no? ¿Y tú cómo lo sabes? – preguntó Julie.
Colette dejó sus cubiertos a un lado, volvió a mirar a Hipólito que estaba absorto en su plato y respondió.
—Bueno, porque los pájaros cantan para llamar a otro pájaro cuando encuentran comida y así compartirla. – Colette suspiró y continuó su relato – Mientras veíamos al ave picotear en el tronco a veces levantaba su cabeza y entonces hacía ti–ti–tí––teroi–ti–tít. – replicando al agateador. – Y volvía a picotear buscando los bichitos. – hizo una pausa para tomar aire y luego – ti–ti–tí––teroi–ti–tít mientras movía su cabeza para los lados. – Julie miró con ternura a su hija y a continuación a su marido.
—Y fue entonces cuando llegó otro agateador y se posó a su lado. – agregó con tono de fascinación.
Colette miraba a sus padres con una mueca pícara y sus largos rizos cayéndole abultados sobre sus hombros. Julie se levantó, fue detrás de su hija y con un rápido movimiento recogió su cabello y deslizó una cinta roja sobre su cabeza. Y así descubrió un tercio de su rostro que permanecía oculto entre el flequillo que, libre, se apoyaba sobre las cejas y el cabello que tendía a cerrarse sobre sus pómulos.
De regreso a su lugar, Julie la miró conforme y de reojo a Jean–Sylvain que sonreía.
—Es lo que me dijo Hipólito – agregó Colette retomando su relato.
Hipólito, sumido en su plato, levantó la cabeza y miró al resto de los comensales cuando creyó escuchar su nombre.
—¿Qué pasó? ¿Qué dije yo? – respondió confundido.
En ese preciso instante se abrió la puerta del comedor de un golpe dejando entrar una fuerte ráfaga de aire fresco sobresaltando a todos en la mesa.
—¡Tienen que partir ya para Narbona! – dijo Pierre muy exaltado ingresando a la vivienda.
Jean–Sylvain se levantó de inmediato y se acercó a su suegro que evidenciaba una fuerte agitación.
—¿Qué pasa Pierre? ¿qué es lo que ocurre? – preguntó.
Pierre buscando recuperarse para hablar más sereno apoyó su mano sobre el hombro de Jean–Sylvain.
—En la plaza del puente se ha reunido un grupo de vecinos liderados por Jacques Perpin. Saben que tu estas aquí y que representas al rey. – Tomó una gran bocanada de aire y continuó – De alguna forma se enteraron de que planeábamos marcharnos de la ciudad� he traído conmigo el coche para que partan de inmediato.
—Yo no represento a ningún rey, al contrario. – replicó Jean–Sylvain perplejo por lo precipitado de la situación.
—Ellos no lo saben y si lo supieran creo que tampoco les interesaría. Buscarían alguna otra excusa para hostigarnos. Es por mí, por mi familia Jean, no por ti. Julie y los niños deben partir ya.
Sin medir más preguntas, Julie se levantó de la mesa y reunió a los niños. Entendía muy bien de qué iba esto, Perpin era un destacado comerciante y ferviente católico, líder del escarnio público a su abuelo cuando ocurrió la muerte de Marc–Antoine.
Luego del fallo del rey a favor de los Calas, que expuso la parcialidad de los magistrados y el obispo en la primera sentencia que culminó con la tortura y ejecución de Jean Calas, los católicos más fervientes de la ciudad hostigaron a otras familias protestantes que de a poco fueron migrando hacia el sur. Siempre evitaron acosar a los Calas, pero, a su vez, los fueron aislando.
Ahora Jacques Perpin encontraba en Jean–Sylvain y la revolución una excusa perfecta para arremeter contra los Calas.
Julie, que ya tenía preparada una bolsa con ropa de los niños, se la alcanzó a su padre, tomó a sus hijos de la mano y se dirigió a la salida.
—Vamos, que no pase un minuto más. – dijo severa.
Pierre siguió a su hija saliendo de la cocina hacia el corredor del patio, la noche ya había ganado el cielo que de a poco se encapotaba haciéndola más cerrada. Apurados cruzaron la alberca, rodearon el terraplén y se dirigieron hacia los encinos.
Cruzando los robles Colette miró sus copas que se azotaban furiosas mientras los restos de una Luna llena se introducía entre nubarrones que ligeros corrían en dirección de la ciudad.
En la banquina de la carretera a Narbona había un carruaje con dos caballos y la figura estilizada del conductor mirando en dirección contraria se alzaba mortecina ante el pálido resplandor de esa Luna entre nubarrones. Para sorpresa de los Mondine–Calas, se podía divisar con claridad un grupo de personas con antorchas que se aproximaban por el camino desde Toulouse.
—Ya están aquí. – dijo asustada Julie.
Jean–Sylvain subió a los niños mientras su esposa, paralizada, observaba la turba acercarse. Ya podía escuchar las voces y el crepitar de las antorchas.
—No lo lograremos con tanto peso. – exclamó el conductor. – Hay un fuerte viento en contra y la noche está muy cerrada, tendré que marchar lento.
Pierre que llegaba agitado al camino tiró las bolsas dentro del coche y se acercó al conductor.
—Mortand, por favor tienes que sacar a mi hija y nietos de este maldito lugar de inmediato. – suplicó.
El hombre, delgado, de rostro curtido y gruesas cejas miró a Pierre serio cuando Julie interrumpió.
—Que lleve solo a los niños. – dijo desconsolada mirando a su padre y a su marido. – ¿Así cree que lo logrará? – le preguntó al hombre de la carreta.
Mortand miró hacia la ruta, la masa se movía ligero y podía distinguir algunos rostros balanceándose en el resplandor de las antorchas.
—Nos vamos ya. – sentenció definitivo.
Julie y Jean–Sylvain se acercaron a los niños sentados uno frente al otro. Julie se quitó su cadena con el dije de la cruz hugonota y se la colocó a la pequeña Colette que miraba asustada.
—No te preocupes, mañana nos reuniremos todos en Narbona. – le dijo al tiempo que besaba su frente y ocultaba el dije entre el vestido de la niña. Tomó a Hipólito de la nuca y lo trajo cerca de su hermana y los volvió a besar ya trémula en sus gestos.
Jean–Sylvain deslizó su mano derecha desde su cintura y colocó detrás de Hipólito una pequeña daga. Lo miró fijo un instante, Hipólito alzó la vista hacia las antorchas, ya estaban sobre ellos, mientras su padre lo tomaba de la cara.
—¡Adelante! – dijo Jean–Sylvain aun sosteniendo el rostro de su hijo.
El conductor dio un fuerte gritó y pronto un silbido retumbó en la noche. Los caballos relincharon y de un sacudón la carreta se puso en marcha quitando de un solo golpe las manos de Jean–Sylvain de la cara de su hijo. Otro silbido seguido de otro grito del conductor produjo un nuevo empujón que llevó a los niños a varios metros de sus padres. Colette se aferraba de su hermano y éste de la misma puerta que acababa de cerrar.
Al tercer silbido del látigo de Mortand, Hipólito vio cómo las sombras de sus padres, a efectos de las antorchas ya sobre ellos, se habían estirado invadiendo la banquina de la carretera. A los cien metros de la finca de los Mondine, el camino hacia Narbona hace un pequeño giro hacia el sureste bordeado de árboles, poco antes de llegar, el niño a través de la ventanilla trasera apenas distinguía en la oscuridad a sus padres. Creyó ver a su madre todavía observándolos y a su padre girar hacia el grupo de personas que ya estarían en el lugar.
Justo cuando el coche tomaba el recodo, las figuras eran casi imperceptibles esa noche, apenas un frente refulgente de luz que se sacudía en la oscuridad. Pero Hipólito tuvo la amarga sensación de que aquella difusa silueta que creía era su madre de pronto redujera su tamaño. Una fuerte puntada en el estómago que recorrió su torso hasta alcanzar las puntas de sus dedos lo estremeció.
—¡Arre! – gritó de nuevo Mortand y volvió a azuzar los caballos. El carruaje iba a todo galope pasando el cruce de St. Roch ahora fuera del alcance visual de la turba y la familia de los niños. Hipólito ya había hecho un par de veces este viaje con su padre, pero de día y siempre les tomaba cinco o seis horas así que calculaba llevaría, de seguro, toda la noche y se imaginaba junto a su hermana encontrándose con sus tías por la mañana. El presentimiento de que algo malo le había pasado a su madre volvía y entonces se consolaba pensando que allí también estaba su padre, un oficial de la Guardia Francesa y que todo estaría bien.
Colette lloraba sobre el regazo de su hermano que acariciaba su cabeza. El cabello se le había soltado por la fricción con el cuerpo de Hipólito y la cinta roja que lo retiraba de su rostro colgaba como un pañuelo de su cuello.
—Cálmate que por la mañana estaremos con las tías en Narbona. Ya verás. – le dijo para tranquilizarla y tranquilizarse. Echó su cuerpo contra las bolsas con ropa y con él a su hermana.
Lo que Hipólito no sabía, ni se enteraba, era que la carreta en ese momento abandonaba la ruta a Narbona para dirigirse a Montpellier.
El estruendo de un fuerte trueno lo despertó y de inmediato una copiosa lluvia comenzó a caer. El coche ya no iba a toda marcha, no hacía falta, pensó Hipólito tratando de imaginar por dónde estaban. Colette dormía plácida frente a él recostada en el asiento sobre una de las bolsas con ropa que había preparado su madre.
La difusa manchita volvía a veces más definida, de rodillas con las antorchas rodeándola. Trataba de quitar esa imagen de su cabeza y pensar en algo diferente, pero retornaba una y otra vez de pie y cayendo de rodillas. En ocasiones era sólo una silueta indefinida, pero de inmediato, en una involuntaria reconstrucción, se dibujaba el rostro de su madre y lo aterraba.
La lluvia no tardó en mermar e incluso parar por completo según pudo determinar por el ruido de esta sobre el techo del carruaje. Un suave haz de luz que se filtraba por una hendija permitía descubrir ya, no solo intuir, el cuerpo de su hermana a lo largo del asiento y girando la cabeza alcanzó a distinguir la cintura del conductor en el pescante. Hipólito no recordó cuándo había puesto las cortinas de las ventanillas, pero allí estaban, a excepción de la trasera, sobre Colette. La carreta tomó una curva y un recorte de luz se abrió en el interior sobre el lateral izquierdo del coche. La brillante Luna llena había, por fin, escapado de los nubarrones colándose de lado e iluminando toda la carretera.
Hipólito corrió un poco la cortina más cercana, los árboles se alzaban en la banquina del otro lado del camino y lo mismo ocurría del lado opuesto, estaban transitando un bosque. Recordaba un tramo así de viajes anteriores, ya habrían pasado Carcasona, pensaba, o quizás estos sean los bosques próximos a Narbona y ya no tardaría en amanecer.
Un fuerte sacudón lo sacó del sopor e hizo caer las piernas de Colette del asiento despertándola, el coche se había detenido. Hipólito giró su cuerpo sobre el asiento para observar por la ventanilla delantera que daba justo debajo del pescante. Había dos jinetes delante del carruaje en la dirección opuesta de la carretera.
—¿Qué pasa? – preguntó Colette frotándose los ojos.
Hipólito llevó su mano a la boca pidiéndole que no hablara y volvió a mirar hacia adelante justo cuando Mortand bajaba del coche.
Los hombres hablaban delante del carruaje y, por más que se esforzara, no podía descifrar qué decían. A veces reían, uno de ellos muy efusivo, a carcajadas y de tanto en tanto miraban en su dirección. Mortand tomaba los caballos de los extraños del bozal como buscando unirlos en la conversación y en un momento uno de ellos bajó de un salto. Hipólito se estremeció, dejó de mirar y giró hacia su hermana. Aquel hombre vendría hacia ellos de un momento a otro. Hubo un largo silencio entre los niños que se observaban, tampoco se oía nada en el exterior. Colette tenía sus largos cabellos revueltos y con su mano derecha apoyada en su pecho parecía agarrar el dije de su madre sin dejar de mirar a los ojos a su hermano.