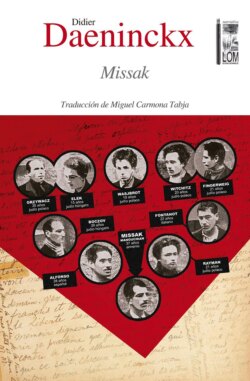Читать книгу Missak - Didier Daeninckx - Страница 8
Capítulo 4
ОглавлениеUna vez pasado el suburbio, transformado en un barrial por el mal tiempo, la nieve seguía en el suelo, primero en las grietas de las zanjas, en las orillas de los pastos, luego de manera cada vez más extensa, cubriendo las ondulaciones del paisaje. Una vez llegado a Rambouiller, debió esperar más de tres cuartos de hora para disponer de un taxi cuyo chofer, un fumador de pipa con el rostro redondo rodeado por una barba densa, permaneció en silencio durante la carrera. Bajo pretexto de que su servicio había terminado, rechazó la propuesta que le había hecho Dragère de que lo esperara, para llevarlo a la estación y así estar seguro de poder tomar el último tren en dirección a París. Bajó del vehículo y se adentró en el pavimentado patio interior, iluminado por el haz de luz de los faroles. Un hombre de unos cuarenta años, vestido con un pantalón de terciopelo negro y un suéter ancho del mismo color, vino a su encuentro.
–Usted habló conmigo por teléfono. ¿Tuvo un buen viaje?
–Sí, pero el taxi no quiso quedarse...
–No se preocupe por eso... Llamaremos a otro. La reunión con las visitas de esta tarde se ha alargado un poco, pero el señor Aragon debería recibirle en pocos instantes...
Entraron en el viejo molino y se dirigieron directamente al gran salón que ocupaba el corazón de la antigua fábrica de harina. Era una pieza de alrededor de diez metros por siete, de techo muy alto. Una especie de entrepiso albergaba, bajo las vigas, esculturas, cuadros, grabados. Una ventana redonda permitía observar los movimientos de la Rémarde, un afluente del Orge, en una caja donde giraba antiguamente la rueda que daba su energía a las poleas, los engranajes, las muelas, las tolvas. Los muros estaban totalmente disimulados por impresionantes bibliotecas con vidrios, semejantes a las de una abadía. Cuatro hombres estaban de frente, sentados sobre unos bancos dispuestos en torno a una interminable mesa de madera maciza. Un quinto atizaba el fuego que crepitaba en una chimenea de piedra. Cuando se enderezó, Dragère reconoció al poeta de la Resistencia, que en ese instante hizo un signo discreto a su secretario. Ernest apoyó su mano en la espalda del periodista haciéndole una seña para que se dirigiera hacia la puerta que conducía a un escritorio cubierto de una centena de libros puestos aleatoriamente sobre los estantes, las mesas, el suelo, la campana de la chimenea... Un océano de papeles.
–Puede esperar aquí, hay cosas para leer... Aragon fue convocado mañana al Palacio de Justicia de París. Está preparando su declaración con sus abogados y los co-inculpados, el coronel Manhès y Marc Shafier...
–Nadie ha hablado de eso todavía... Lo ignoraba... ¡Es increíble! ¿De qué está siendo inculpado?
–Una vieja historia que vuelve a ser de actualidad. Hace cuatro años, cuando era director de Ce soir, publicó un llamado a manifestarse en contra de la presencia de antiguos generales nazis invitados a París por el gobierno francés. Está siendo acusado de difamación en calidad de responsable de un periódico que dejó de aparecer desde hace meses...
Ernest se detuvo, su atención había sido desviada por un teléfono que acababa de ponerse a sonar de un extremo del pasillo. En su ausencia, Dragère le dio una vuelta al escritorio, evitando pasar muy cerca de las torres inciertas de libros, echando una mirada desde la ventana a la naturaleza despojada por el invierno. Se acercó al escritorio cubierto de hojas manuscritas, sobre las cuales caía la luz dulce de una lámpara de opalina. A pesar de estar descifrando una frase al revés, creyó reconocer unas letras que formaban el nombre de Manouchian. Alargó la mano para volver el papel hacia sí, pero la conciencia de estar cometiendo un sacrilegio suspendió su gesto. Empujó el viejo sillón de cuero raído para ponerse frente a la mesa de trabajo. Había leído bien. El manuscrito que tenía ante los ojos tenía por título Grupo Manouchian. La sangre latía con fuerza en sus sienes. Manteniéndose atento a los ruidos, temiendo la vuelta de Ernest, se puso a descifrar el esbozo de un poema, incapaz de comprender su sentido preciso por el desorden de sus rayaduras:
Oh, ustedes no piden ni el órgano ni las lágrimas
Ni los gritos ni el rezo a los agonizantes
Hace cuánto ya Ya once años
Ustedes se han servido simplemente de sus armas
La muerte no deslumbra los ojos de los partisanos
Oh Polonia Armenia España cuando florecieron
Los fusiles delante de vosotros para quienes el último canto
Fue de nuestro país
El ritmo de su corazón se aceleró aún más cuando, desbordando una esquina del manuscrito, descubrió la ampliación fotográfica de la carta escrita por Manouchian unas horas antes de ser fusilado. Recorrió las líneas trazadas por una escritura fina, decidida, y la idea se impuso a su espíritu de que esas palabras eran como gotas de sangre. A pesar de que le enorgullecía entregar a los tipógrafos unos artículos con una ortografía irreprochable, listos para ser impresos, le conmovieron las aproximaciones de aquel cuya lengua materna era el armenio: «Estoy seguro de que el pueblo francés y todos los combatientes por la Libertad sabrán honrar nuestra memoria dignamente». Iba a volver a su lugar, cerca de la ventana, cuando una frase atrajo su atención, una frase denunciante que no recordaba haber leído en la transcripción que se le había entregado en la sede del Comité Central de la calle Le Peletier. Sacó las tres hojas del bolsillo de su cazadora, las desplegó para asegurarse y las puso al lado de la reproducción. Tres puntos seguidos indicaban simplemente que se le había hecho un corte al original, justo antes de estas palabras cargadas de sentido: «Perdono a todos los que me hicieron daño o quisieron hacerme daño, excepto al que nos traicionó para salvarse el pellejo y a los que nos vendieron». La copió rápidamente en el reverso de uno de sus papeles y se alejó del escritorio. Acababa de agarrar un libro de título enigmático, Historia de O, cuando la silueta de Aragon ocupó el marco de la puerta. Estaba vestido de un traje cruzado de buen corte, y miraba a su huésped con una vaga sonrisa en los labios.
–Veo que tiene lecturas sanas... Entonces, me dijeron que usted también está interesado en los mártires del grupo Manouchian. Es al menos lo que Ernest me contó...
Dragère puso el volumen sobre el montón de libros más cercano. Balbuceó, prisionero de su indiscreción.
–Sí, en realidad es Jacques Duclos, más bien su secretario, André Vieuguet, el que me confió este trabajo que, según él podría serle útil...
Aragon dio algunos pasos para tomar el manuscrito del poema que estaba sobre el escritorio, lo llevó ante su rostro.
–No recuerdo haberle pedido alguna cosa a Jacques, o quizá me expresé mal... La carta a Mélinée contenía todas las posibilidades... Ya casi terminé. Tenga, es la última versión, para que no haya venido hasta aquí por nada... Nadie la ha escuchado todavía, ni siquiera Elsa...
Se puso a leer con énfasis, con su mano sobre la frente desabastecida, mientras iba y volvía en la habitación.
Ustedes no exigieron la gloria ni las lágrimas
Ni el órgano ni la oración por los agonizantes
Once años ya que pasan rápido once años
Ustedes se sirvieron simplemente de sus armas
La muerte no deslumbra los ojos de los Partisanos
Un escalofrío recorrió el cuerpo del periodista durante toda la antepenúltima estrofa que declamaba su autor.
Un gran sol de invierno alumbra la colina
La naturaleza es bella y el corazón se me rompe
La justicia vendrá sobre nuestros pasos triunfantes
Mi Mélinée oh mi amor mi huérfana
Te digo que vivas y que tengas un hijo
El silencio que le siguió alargó el poema. Dragère abandonó la oficina con un ejemplar de Diario de una poesía nacional, con dedicatoria, un fascículo de tapa café que no conocía, aparecido el otoño anterior en Henneuse, un editor lionés.
Ernest se dispuso para conducirlo a Rambouillet en el imponente Hotchkiss Anjou negro del poeta. Se instaló en el asiento trasero, cerca del chofer, que manejaba nerviosamente la palanca de velocidades, una vara curva cubierta de madera. Las luces potentes abrían dos brechas convergentes en las tinieblas, alarmando, al salir, a una cierva y su pequeño. Intentó varias veces, en el tren que lo llevaba a París, penetrar en el misterio del libro abierto entre sus manos, pero no logró sobrepasar los cuatro versos trazados con tinta azul que estaban en la página de guarda después de su nombre, cuya ortografía Aragon le había consultado:
Es ese pueblo que comienza
Su historia en Roncevaux
Roland el antiguo romance
Y Missak el nuevo canto
Todo otro texto se ocultaba, la frase más simple se oscurecía, desprovista de sentido, las palabras flotaban unas al lado de las otras, sin relación aparente, como si estuvieran compuestas con ayuda de un alfabeto extraño que diluía la atención. Renunció pronto, con la nariz pegada al vidrio frío, cuando a lo lejos de repente las luces de una granja iluminaban lenguas de nieve congelada. Solo las palabras faltantes, las de Manouchian, resonaban en su cabeza, acompañando la cadencia del tren, «aquel que nos traicionó», «aquellos que nos vendieron», sin que alcanzara a entender a qué hacían alusión. En Montparnasse, dudó ante una cabina telefónica. Lo que lo retenía no era la idea de molestar a la conserje cerca de las nueve de la tarde, ya le había pasado; no, era más bien el hecho de tener la obligación de mentirle a Odette, de hablarle de su visita al molino de Villeneuve y de ocultarle las razones... Esperando el metro, comió su caliente galette de jamón que había comprado en el stand de calle del Cadran breton. En el vagón se dio cuenta, mirando por sobre el hombro de un pasajero, que France-Soir tenía un titular sobre las inundaciones. La estatua del zuavo del puente de l’Alma tenía el agua hasta las rodillas. En Île Saint Denis, el barrio des Allumettes estaba sumergido, se echaba el agua con baldes en Choisy, pero nada, en negrita, en Juvisy.
A la mañana siguiente, atravesó París hacia el sur con una dirección en su bolsillo, copiada de la lista de contactos. El desfile de un circo, payasos, caballistas, malabaristas, llamas, dromedarios, fieras con el pelo cortado, precedidos por unos trompetistas y tamborileros, daba la vuelta a la plaza cuando salió del metro, en la alcaldía de Issy les Moulineaux. Se permitió admirar un momento el espectáculo de las fieras en su jaula con ruedas y luego fue en dirección al fuerte. A los edificios del centro le seguían, mientras más se acentuaba la pendiente, unas casas bajas, construidas con cualquier cosa, algunas barracas de madera, interminables zonas de construcción con la hojalata oxidada que se levantaban en medio del cemento ennegrecido. Detuvo a una peatona.
–La calle de la Défense, por favor... ¿falta mucho?
–¿A quién busca?
Extrajo el papel del bolsillo interior de la cazadora.
–Gabriel Vartarian.
–¡Ah, usted va donde los «ian-ian»! Ellos le llaman la calle de la Dé... Tiene que seguir derecho, no tiene cómo equivocarse.
Los letreros del comercio alternaban los nombres italianos y armenios: tienda de abarrotes Paolosi, Diguin Vartoujin, farmacia Aslanian, Diguin Kenar, Porsia electricidad, café Zadikian... Había solo una tienda española, los vinos Sánchez, como si estuviera perdida. Una mujer minúscula con el pelo tomado le abrió cuando golpeó la puerta del número 38. Apenas le contó la razón de su visita se dio vuelta hacia el pasillo para gritar el nombre de su marido.
–Gabriel, es para ti...
El hombre medía dos cabezas más que su compañera, y su rostro cuadrado estaba atravesado por un denso bigote entrecano.
–Me llamo Louis Dragère. Me gustaría hablar con usted de Manouchian. Me dijeron que usted lo había conocido... Soy periodista de L’Humanité...
El rostro se le iluminó al enunciar el nombre. El hombre tendió la mano, que Dragère sostuvo con la suya, y luego se volvió para descolgar del perchero una chaqueta acolchada.
–Vamos a tomar un café, si no le molesta. Acá se está en pleno aseo...
Caminaron sin decirse nada hasta Hago, ocupados en mantener el cuello levantado para protegerse de los mordiscos de un viento de frente. Se instalaron al fondo de la sala, cerca de la estufa, a distancia de los jugadores de backgammon, entre los cuales algunos ya habían empezado a ponerle algo de agua a sus dosis de raki. El dueño se acercó con la cafetera en la mano para llenar las tazas. Gabriel Vartarian se inclinó por sobre la mesa.
–Usted tuvo suerte de encontrarme en casa. Normalmente comienzo a trabajar en Ripolin desde las siete. Pero la fábrica cerró desde ayer: la ribera de Issy está inundada, entra en los talleres... ¡Y Ripolin no tiene pintura a prueba de agua! ¿Qué quiere saber exactamente sobre Manouchian? Porque yo no sé mucho más que los periódicos sobre la época de la Resistencia. Somos de la misma región, es todo... ¿Qué está pasando que se habla de él?
–La Alcaldía de París va a inaugurar una calle con su nombre, a principios de marzo... ¿Dónde está esta región?
–Al sudeste de Turquía, a cien kilómetros más o menos de la frontera con Siria. Es la parte baja de Anatolia. Las montañas están más al norte. Allá el clima es verdaderamente agradable, el paisaje también. Colinas con bosques, pastizales, lagos azules. Un paraíso para los peces. En la provincia había alrededor de cinco mil armenios antes de la Gran Guerra. Algunos artesanos y comerciantes en las ciudades, pero una gran mayoría de campesinos. Se cultivaba todo lo que crecía; los más ricos tenían animales. Vivíamos ahí desde hace siglos, al punto de que algunos de entre nosotros se habían vuelto musulmanes incluso. Eso no impidió nada. Vivíamos al borde de un río que salía al Éufrates, pero nadie llegó más lejos que el agua. Yo soy de 1895, debo tener unos buenos diez años más que Missak. Su madre, Vardouï, era una Kassian, una prima lejana de mi propia madre, y su padre, si me acuerdo bien, se llamaba Gevorka.
Palpó su chaqueta en búsqueda de un paquete arrugado de Gauloises, sacó uno antes de ofrecerle a Dragère, que rechazó la oferta con un «gracias».
–En Adiyaman estábamos un poco apartados del mundo, las noticias de masacres nos llegaban, pero éramos incapaces de imaginar que nos alcanzaría... El infierno se abrió a nuestros pies el 14 de mayo de 1915, cuando las tropas de Haci Mehmed Ali Bey arrasaron los barrios armenios de nuestra ciudad, llegando por la ruta de Behesni, donde habían hecho lo mismo. Centenares de hombres fueron asesinados con arma blanca, golpes de bastón, ahogados en el río con las manos atadas en la espalda con un alambre de fierro... Los kurdos, los zirafkan... Los Zeynel de Kölük sobre todo, con los que creíamos vivir en buenos términos, aprovecharon para saquear nuestras pobres casas, llevarse a las mujeres más jóvenes y degollar a las madres... Toda mi familia desapareció en esta primera tormenta... Soy el único sobreviviente. Cuando los tiros empezaron a sonar, como yo era muy deportista, mi padre me pidió que me subiera a un gran roble en el borde del bosque, para ver lo que pasaba. Ya era muy tarde, los jinetes atravesaban los campos como flechas afiladas; los campos estaban incendiándose... Me escondí en medio del follaje, estirado sobre una rama central. Mordía la madera, la rasguñaba para no gritar... Todos murieron ante mis ojos. Me quedé tres días y tres noches enteras con sus cadáveres, abajo, despedazados por los pájaros y los perros errantes... Aun hoy no entiendo, por qué me salvé yo...
Un cliente frecuente que acababa de terminar su servicio en La Gadoue, la industria de tratamiento de desechos, vino a saludarlo. Volvió enseguida a la barra a tomar una caja de backgammon, mientras le pedía al dueño que llenara las tazas de Gabriel y Louis.
–¿Y qué les pasó a los Manouchian?
Con una sola mano, bajo la presión de su pulgar, deshizo un cubo de azúcar, haciendo que la mitad se deshiciera en su cuchara.
–En un primer momento, por más curioso que pueda parecer, los turcos no tocaron a los niños menores de diez años, y era el caso de los niños Manouchian... se alejaron del pueblo con su madre mientras varias columnas de deportados hambrientos atravesaban la región, por decenas de miles, para ser conducidos a los campos de concentración de los desiertos de Arabia, en torno a Dyar az Zawr. La gente moría por centenares, las mujeres embarazadas daban a luz al borde de la ruta. Los soldados las obligaban a retomar su lugar en la fila apenas cortaban el cordón...
Sacó su billetera y meticulosamente sacó un papel amarillo que estiró antes de tendérselo a Louis.
–Tenga, está escrito...
212 individuos fueron llevados del pueblo de Adiyaman, de los cuales 128 (60%) llegaron a Alepo; 11 mujeres y 56 hombres fueron asesinados en el camino, 3 niñas y 4 niños fueron raptados y 5 personas faltaban.
En otro lote de 696 personas que fueron deportadas de ese mismo lugar, 321 (46%) llegaron a Alepo; 57 mujeres y 206 hombres fueron asesinados en el camino; 70 niñas y mujeres jóvenes y 19 niños fueron vendidos; faltaban 23.
–Es en ese momento que Gevorka desapareció. Poco tiempo después, mientras centenares de los nuestros estaban siendo masacrados en Karakayik, de camino a Urfa, se difundió el rumor de que un grupo de armenios había tomado las armas.
Dragère se enderezó.
–No me diga que el padre de Manouchian formaba parte de él...
–¡Justamente! Se dice incluso que era el que daba las órdenes. Se habla a menudo de la resistencia heroica de Moussa-Dagh, pero olvidaron la de Adiyaman y de todos los focos de guerrillas que nacieron en todo el Imperio Otomano. A menudo jóvenes. Llevaron a cabo acciones de guerrilla contra las fuerzas de gendarmería, de la policía, impidieron matrimonios forzados de jóvenes armenias, atacaron mezquitas donde se practicaban conversiones obligatorias. Una de sus operaciones, es lo que me han dicho, tenía por objetivo a Nureddinoglu Siddik, uno de los peores carniceros de la provincia... Fallaron por poco. El ejército turco respondía a cada uno de sus golpes con el incendio de pueblos enteros, fusilamiento de rehenes... Su lucha era desesperada. Cayeron combatiendo, en las colinas que están en los alrededores del lago de Adiyaman... Allá también habría que inaugurar una calle Manouchian... Habría simplemente que cambiar el nombre... Gevorka Manouchian...
Permaneció sin decir nada un largo rato, mientras los dados rodaban en las mesas de los jugadores, y los peones sonaban en los dameros. Fue Dragère el que rompió el silencio.
–¿Volvió a ver a Missak luego?
–No. Jamás. Me tomaron prisionero, y terminé por suerte entre los deportados que tomaron el camino hacia Palestina. Lo que se llamó el «tercer eje»... Ahí es donde hubo más sobrevivientes. Nos volvimos esclavos de los beduinos, en las tribus del desierto, hasta que el ejército inglés, guiado por el general Allenby, ocupó toda la zona desde el Sinaí hasta el centro de Siria y nos liberó... Fui recibido por la Unión General Armenia de Beneficencia, que me puso en un orfanato en Beirut... Ahí me dijeron que Vardouï, la madre de Manouchian, había muerto de hambre, que Missak y su hermano, Karabet, habían sido recibidos por una familia kurda. Había algunos que eran solidarios...
–Usted me dice que nunca lo volvió a ver, pero usted fue resistente también...
Gabriel Vartarian encendió un segundo cigarrillo después de haber apretado el tabaco en el borde de la mesa.
–Sí, pero vine a vivir a Issy les Moulineaux ya terminada la guerra. Durante años trabajé en el puerto de Marsella como estibador; luego en los astilleros. Entré a la Resistencia cuando los americanos desembarcaron. Estaba bajo las órdenes de un compañero, Sarkis Bedoukian, que fue asesinado en los combates de liberación de la ciudad. No supe inmediatamente del Afiche Rojo. Lo supe en agosto de 1944, por un artículo en el periódico del Frente Nacional Armenio. Quizá usted pueda ir a ver a la señora Aradian, en Saint Germain. Está a un cuarto de hora a pie. Nos conocimos en un matrimonio el año pasado. Hablando de todo y de nada, en la mesa, el nombre de Manouchian apareció en la conversación. Me acuerdo de que ella me dijo que lo había encontrado en el Líbano, antes de que atravesara el Mediterráneo... Quizá incluso que habían estado juntos en el barco... Habría que preguntarle. ¿Usted se acordará? La señora Aradian... Otra «ian-ian» como dicen en el barrio los kaghiatsi...
–¿Los qué?
–Los kaghiatsi, los galos... ¡así los llaman los «ian-ian»! Deje los cafés. Son para mí.