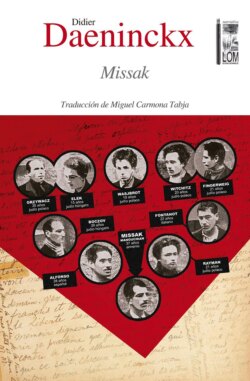Читать книгу Missak - Didier Daeninckx - Страница 9
Capítulo 5
ОглавлениеUna vez atravesada la avenida Verdun, la ciudad comenzaba a perder densidad, las construcciones se deshilvanaban, reemplazadas por vastos espacios con hangares y fábricas cuyos techos tenían forma de sierra, un universo cruzado por vías de tren rodeadas por hierba blanca. Dragère dejó a su izquierda la estación de trenes con mercancías, a la altura del enclavamiento, y caminó a lo largo del muro café de los vagones estacionados, para luego dirigirse al patio de maniobras de los trenes. Ráfagas de viento cargadas de una nieve fina y endurecida le golpeaban el rostro. Aceleró el paso en dirección al puente que pasaba sobre un pequeño brazo del Sena, hacia los techos empinados de las tiendas de subsistencias militares, edificios entre los cuales los más bajos albergaban armas y explosivos. La bruma espesa que recubría el río disimulaba los ramajes de una alameda, por lo que no se podía ver nada más que unos troncos alineados como postes en el paisaje. El agua bajo sus pies golpeaba los pilares del puente, la agitación hacía subir un nauseabundo olor a cambio de aceite, el cual recordaba a la fábrica de Renault, tan cercana como invisible. Tomó el antiguo camino de sirga para llegar al pueblo establecido cerca de la otra punta de la isla Saint Germain. De vez en cuando, alambres de púas delimitaban los terrenos de entrenamiento. Se afirmaba de los palos de las cercas para no resbalarse al cruzar pozas que lo obligaban a pisar las partes más elevadas del suelo. Un pantano había reemplazado un campo cercano a la ciudad de planchas de madera y lata, de lona, de alfombras deshilachadas, donde se encontraban unas cien familias armenias. No hubo más remedio, para atravesarlo, que sacarse los zapatos y los calcetines, y arremangarse los pantalones hasta la rodilla. Al otro lado, unos hombres, probablemente unos diez, construían un dique irrisorio con ayuda de cemento y bloques de hormigón para proteger las primeras casas. Uno de ellos se le acercó y le tendió una especie de trapo para que se secara los pies.
–¡Va a contraer la muerte! Esta mañana estaba la superficie congelada. Nadie viene por ahí... Hay que venir por el otro puente.
Se sentó sobre la pequeña muralla para masajearse los dedos de los pies con el paño antes de volver a ponerse los calcetines y los zapatos.
–Me dijeron «calle de la Dé», pero me perdí.
–En todo caso, bienvenido a Erevan sur Seine.
–Gracias... ¿Puede decirme dónde puedo encontrar a la señora Aradian?
–Depende. ¿Aradian madre o Aradian hija?
Lo pensó rápidamente, y optó por una mujer de la edad de Gabriel Vartarian.
–Debe tener unos cincuenta años...
–Entonces es la madre. Porque ya no se hablan... Tome la calle principal, el camino Billancourt. Es simple, cuando llegue al salón de belleza, gire a la derecha. Es la casa un poco alejada, con conejos delante...
Logró llegar hasta ella, sin dañar tanto su vestimenta, dando grandes zancadas para caminar sobre los montones de paja enlodada que hacían de vereda. Las conejeras estaban protegidas por una barrera. Le sacó el pestillo a la puerta de la cerca y golpeó a la ventana de la baja casa. Una mujer que llevaba una larga falda blanca, cargada con bordados, con sus largos cabellos negros ondulados en su espalda, apareció inmediatamente en el marco de la puerta. Frunció el ceño al ver a Dragère. Aparentemente esperaba a alguien más, pero se hizo a un lado para dejarlo entrar apenas le habló de Gabriel Vartarian, el obrero de Ripolin, y explicó el fin de su visita. La habitación era de tres metros por cuatro, amueblada con una mesa, dos sillas, un aparador y una cocina a carbón. Dos aperturas estrechas escondidas por cortinas daban a una pieza y a un trastero. Otra puerta, del lado opuesto, daba a una cocina protegida por un toldo y era seguida por un pequeño jardín interior. Sacó agua de una cubeta, con ayuda de una cacerola que puso sobre la cocina, para el té.
–Debe estar sorprendido de verme vestida así en esta casa...
–Sería mentira decirle que no... Está muy hermosa, sobre todo con los diseños de pájaros. ¿Son hilos de oro?
–Sí, efectivamente... Formo parte de un grupo folclórico y estamos terminando de preparar nuestros nuevos trajes escénicos... Cuando usted golpeó, yo creía que era la costurera, que debe pasar a hacer algunos retoques... Siéntese... Yo voy a tener que quedarme de pie para no arrugarla... ¿Qué quiere saber usted exactamente?
Dragère eligió quedarse de pie también. Aprovechó para acercarse a la cocina.
–Gabriel me contó que usted conoció a Missak en Beirut, al principio de los años 1920... Solo quería tener alguna precisión... ¿Cuándo lo vio usted por primera vez?
Ella vertió agua en una tetera de metal plateado que puso sobre la mesa, entre las tazas.
–La primera vez fue en un partido de fútbol, en un terreno de la Karantina, cerca del puerto de Beirut... La Karantina, es decir, «la cuarentena», es donde ponían a las personas que tenían enfermedades contagiosas, a menudo mortales. Los enfermos de peste. Era el campo de refugiados adonde había llegado con mis dos hermanos y el único tío que nos quedaba. Hasta hoy, siempre he vivido entre la madera y la lona... Veníamos de Alepo, Siria, y antes de eso de la región del Diyarbakir, no muy lejos de Adiyaman, donde nació Manouchian, donde siempre vivieron los suyos... En Alepo, trabajaba en una de las hiladoras de algodón construidas por los turcos. El sueldo era un bol de sopa a mediodía y otro en la tarde. Para no morir de hambre, los niños iban a los negocios... Es el ejército británico el que nos liberó, al final de la guerra. Mi tío logró tener un trabajo en un pequeño hospital francés, bajo las órdenes del doctor Louis Rolland. Creíamos haber encontrado una salida, pero la población árabe de la ciudad se alzó contra los armenios en febrero de 1919, acusándonos de ser los responsables de la hambruna. Casas quemadas, asesinatos, ataques a los orfanatos... Los franceses de la Oficina de Repatriación dieron entonces diez piastras a cada persona que aceptara salir de la ciudad. Así es como llegamos a la primavera siguiente a la Karantina...
–¿Missak Manouchian también estaba en Alepo?
Levantó la tapa de la tetera para ver el color del líquido.
–No. Él y su hermano habían sido acogidos por una familia kurda. A ellos los habían tratado bien, mientras los niños, en su gran mayoría, eran esclavos, algunos eran obligados a prostituirse... Esta familia tenía el proyecto de casar a Missak con una de sus hijas... Apenas volvió la paz, las instituciones religiosas organizaron un trabajo de recuperación de los huérfanos. Al mismo tiempo, algunos armenios que habían sido obligados a servir en el ejército otomano, pero que habían aprovechado la derrota para desertar, se habían puesto a patrullar en todas las zonas liberadas para comprar a los niños. Lo más difícil era justamente en los territorios de mayoría kurda. Las familias rechazaban las monedas de oro, y había que quitarles a los niños a la fuerza... Manouche era muy púdico. No reservado, púdico. No sé si lo compraron o si fue el fusil el que habló.
–¡Manouche! ¿Le llamó Manouche?
Dragère tomó la taza que ella le estaba ofreciendo.
–Sí, los niños decían Missak y las niñas Manouche. Yo formo parte de los niños a los que se les había enseñado el turco como si fuera la lengua de sus ancestros. Pensábamos en turco, cantábamos en turco. Las hermanas tenían como misión la purificación de nuestras almas de aquellas manchas que ensuciaban nuestras ideas, nuestras expresiones, nuestras emociones, nuestra lengua. Ellas debían hacernos reencontrar con una «armenidad inmaculada»... Era su expresión. Ellas lo lograron, aunque todavía me toque soñar en turco... Manouche y su hermano habían tomado otro camino. La suerte hizo bien las cosas: los pusieron en una antigua escuela francesa al norte del Líbano, en Jounieh, al borde del mar... Durante la guerra, el director lo había transformado en un orfanato para «turquizar» a los niños kurdos, y luego se volvió una institución católica francesa. Los dos hablaban armenio, pero aprendieron todo del mundo desde la lengua francesa. El equipo de fútbol de Jounieh fue hasta Karantina para jugar contra el de mi hermano menor, el Homenmen, un club que todavía existe en el Líbano... Mis ojos se fijaron de inmediato en Manouche, aunque él era el que tenía la mirada más cerrada... O quizá por eso mismo... Era también el más fortachón de todos. Supe después que hacía atletismo, que no pasaba un día sin entrenar, sin correr kilómetros. Caminaba en sus manos, hacía la rueda, se paraba de cabeza. Su cuerpo estaba acostumbrado a los sacrificios, a soportar el esfuerzo. Pienso que eso le sirvió durante la guerra contra los nazis, en París.
Se detuvo para acercar la taza a sus labios y soplar sobre el líquido caliente. El periodista se inclinó hacia una foto colgada en el muro de madera. Unos obreros posaban, con el torso desnudo, con la gorra o el turbante enrollado en la cabeza, ante las murallas de una casa en construcción. En segundo plano, unos obreros tiraban y empujaban una carreta atascada en el barro, cargada con bloques de piedra. Ella avanzó para señalar con el dedo tres rostros, sucesivamente.
–Mi tío y mis dos hermanos, en 1923, sobre la colina de Achrafieh... Es nuestra casa, aquella donde nunca viví. Mi tío compró el terreno a diez piastras el pic, que equivalía a la mitad de un metro cuadrado... Poco a poco, hizo construir, gracias al dinero ganado con su taller textil instalado entre las tiendas del campo de Karantina...
–¿Por qué no se quedó usted junto a él?
Sonrió, dejando un silencio para poder dosificar la sorpresa.
–Por Manouche... En el orfanato de Jounieh aprendió el oficio de carpintero, sabía de carpintería metálica, conocía el trabajo con fierro. Alrededor de los 17 años vino a ganarse la vida en las obras que aparecían en todos los lugares de la vieja ciudad de Beirut. El ejército francés había dado barracas Adrian, de madera, pero se instalaban habitaciones de ladrillo entre el depósito de los tranvías y la iglesia maronita de Mar Mijael, que se dice Saint Michel en francés, alrededor del campo de Adana, en Gueundereli, al otro lado de la vía férrea. Nos volvimos a ver en el terreno donde entrenaba el club Homenmen. Era diferente a los otros niños de su edad. Hacía mucho deporte, pero no hablaba. Lo que le interesaba eran los libros. Leía los textos en armenio literario, pero también Romain Rolland, Victor Hugo, Balzac. Muchos poetas... Ronsard, Villon, Verlaine... En la época quería irme del Líbano. Dudaba entre dos direcciones opuestas: la Armenia soviética y los Estados Unidos. Manouche también miraba hacia otros horizontes, pero en su cabeza no había ninguna duda: era a Francia que había que ir. A París. La capital de la patria de los poetas, de la literatura, de la libertad. Había escrito un poema en armenio cuyo título era algo así como «Pronto Francia» o «A Francia» ... Lo tradujo durante el viaje. Me acuerdo solamente de los primeros versos:
Dejando tras de mí mi niñez soleada alimentada por la naturaleza
Y mi negra existencia de huérfano tejida con privaciones y miserias
Aún adolescente, ebrio del sueño de los libros y los escritos
Me voy a madurar por el trabajo de la conciencia y de la vida
Finalmente, tomamos el mismo barco. Treinta años después, todavía no tengo casa...
–¿Ustedes tenían pasaportes franceses?
–No, éramos apátridas. Un diplomático noruego, Nansen, se preocupó bastante por los pueblos desplazados, después de la Gran Guerra, creando un certificado que permitía ir a instalarse en un país que aceptara recibir refugiados. Recibió el Premio Nobel por eso. En ese momento, Francia necesitaba mano de obra. El «Alto Comisariado en los Estados de Siria, el Gran Líbano, los Alauitas y el Yébel Druz» (es lo que veíamos en todas partes en las pancartas) entregaba los papeles fácilmente si uno podía demostrar una promesa de trabajo. Bastaba con pagar un sello de cinco francos de oro y se obtenía el certificado con el timbre «retorno prohibido». Gracias a mi tío había recibido una carta del taller de alfombras France–Orient, en Saint Jérôme, donde me esperaba un puesto de tejedora... Para Missak y su hermano estaban las construcciones navales de La Seyne sur Mer, de La Ciotat, en la carpintería. En el barco estaba también Krikor Bedikian, un pintor del que se habló en los periódicos el año pasado. Antes de llegar a Marsella, tuvimos que esperar en una isla de cuarentena, el Frioul, otra Karantina, mientras las autoridades se aseguraban de que todo estaba en orden, que nadie estaba enfermo. Desinfección, desparasitación, ducha colectiva... Tuve la suerte de tener una pieza en el Gran Hotel del Levante, en la calle des Dominicains, como llamaban «el hotel armenio». Éramos cinco en diez metros cuadrados. Ellos fueron conducidos en un primer momento a un campo de tránsito instalado detrás del puerto, no muy lejos del cruce de Arenc. Algunas viejas barracas del ejército alineadas en ninguna parte, doscientas personas por instalación, con mantas o alfombras como separación. Nos volvimos a ver solo una vez para festejar la Navidad armenia, el 6 de enero.
Ella notó el fruncimiento del ceño de Dragère.
–El 6 de enero. Es la verdadera fecha del nacimiento de Jesús, y por eso los reyes magos vinieron a traerle regalos ese mismo día. El papa Gregorio cambió toda la cosa... Nuestro último encuentro tiene gusto a börek, a dolma, a baklava...
Dragère la escuchó mientras vaciaba sus recuerdos hasta que la costurera tocó la puerta para darle retoques a la falda tradicional que llevaba Gumilia Aradian. Se despidió y atravesó el precario barrio, por la paja esponjosa, hasta el puente por el que no había pasado en la mañana. Delante de un café, un caballo de tiro sujeto a una carreta llena de sacos de carbón comía el heno que desbordaba del saco que tenía en su hocico. El periodista entró, se instaló cerca de una ventana empañada que aclaró con el revés de su manga. La sala estaba llena de marineros cuyas barcazas, amarradas a los duques de Alba a lo largo de la costa, estaban bloqueadas por la subida de la marea, que les impedía pasar bajo los puentes. También estaban los estibadores de los puertos de carbón y de madera, que se habían vuelto inaccesibles. Cada uno contaba lo que recordaba. Los más viejos contaban por centésima vez la gran subida de las aguas de 1910, cuando los cadáveres de animales ahogados, perros, gatos, caballos, flotaban por decenas en las calles, que había que entrar por el segundo piso a las casas de Issy les Moulineaux, y que algunas, por consiguiente, se habían derrumbado, dañadas en sus débiles cimientos. Pidió el plato del día, un poco de cerdo salado con lentejas acompañado de una jarra de Côtes du Rhône. Habiendo limpiado el plato con pan fresco, sacó su libreta para anotar lo que había investigado en la mañana con Gabriel Vartarian y la señora Aradian. Las masacres, la deportación, los niños vendidos, la resistencia del padre, los kurdos, la recuperación de los niños por asociaciones religiosas y los desertores, la instalación en el Líbano, las construcciones en Beirut... Luego resumió las últimas confidencias de Gumilia Aradian, escribiendo en letras mayúsculas el nombre del transatlántico de Messageries maritimes, el Mariette-Pacha, en el que Manouchian había probablemente trabajado en La Seyne sur Mer o en La Ciotat, un navío destinado a la línea del Levante, Marsella-Alejandría-Beirut. Subrayó todas estas palabras desconocidas que se prometía buscar en los diccionarios: Diyarbakir, Jounieh, Alauitas, Nansen, Achrafieh, dolma, baklava... Cerró la libreta. Ahora se sentía listo para encontrarse con Mélinée.