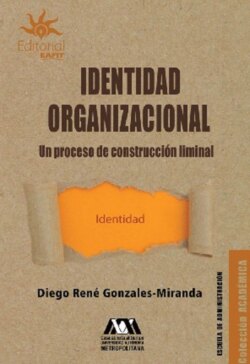Читать книгу Identidad Organizacional - Diego René Gonzales Miranda - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción Una pregunta por la propia identidad que se torna pregunta de investigación
La pedagogía consiste en la práctica de los modos para ayudar a otros a encontrarse; el pedagogo es partero. No lo es el que enseña, función vulgar, sino el que conduce a los otros por sus respectivos caminos hacia sus originales fuentes. Nadie puede enseñar; el hombre llega a la sabiduría por el sendero de su propio dolor, o sea, consumiéndose.
Fernando González. Los negroides
En general, una conversación se entiende como un diálogo, en el cual intervienen dos o más personas, alternativamente, sin seguir un plan previo. Mediante esta plática se establece una comunicación y se busca transmitir e intercambiar un conjunto de ideas. Es una interacción donde los interlocutores o partícipes contribuyen a la construcción de un texto, gracias a dicha transferencia. Se diferencia de un monólogo, ya que en este proceso, la construcción depende exclusivamente de un solo individuo; de ahí el carácter dialogal de la conversación.
La construcción del texto dialógico no se realiza simultáneamente, sino que cada interlocutor toma su turno y ocupa su tiempo para expresar sus ideas. Tal proceso no está estipulado en forma rigurosa, pues el intercambio de ideas se lleva a cabo en forma espontánea, de acuerdo con la aparición y creación de argumentos que los actores expresan como fruto del dinamismo propio de la conversación y del tema que se discute. El intercambio de ideas puede girar en torno a varias temáticas, y el desarrollo de alguna lleva a otra, sin que necesariamente tengan que estar relacionadas; es decir, es una situación informal que puede variar con facilidad y sin previa organización. No obstante, toda conversación está condicionada por el contexto en medio del cual se encuentran los interlocutores al momento de construir su discurso.
En ese orden de ideas, el presente texto dialógico es el resultado de una nueva conversación alrededor de la construcción de la identidad organizacional (IO en adelante) de los mandos medios (MM en adelante) de una empresa colombiana de ventas y distribución de alimentos secos. El desarrollo de este diálogo contempló diversas temáticas, todas ellas enmarcadas dentro del proceso de formación investigativa del autor durante la elaboración de su tesis doctoral.
La conversación se llevó a cabo sobre una variada serie de aspectos de forma y contenido. Se partió de un conjunto de preguntas alrededor de las cuales se construyó el texto, con el fin de llegar a unos acuerdos y definiciones con respecto a un conjunto de objetivos que guiaron las ideas y puntos de vista planteados. Metodológicamente, el diálogo estuvo precedido por una indagación del estado actual de la investigación, a la vez que se le enmarcó dentro de un campo especializado para el análisis de las organizaciones: los estudios organizacionales (EO en adelante). Dadas, entonces, las múltiples connotaciones y perspectivas que se encontraron sobre la IO, fue necesario construir un marco teórico-metodológico propio que permitiera delinear los conceptos y permitir con ello una discusión más integrada.
En otro nivel, se planteó un puente entre la teoría que se venía conversando y un estudio de caso que posibilitara contrastar lo discutido hasta el momento y, a la vez, indagar y profundizar en la problemática expuesta, con el propósito de aprehender nuevos matices de la conversación gracias al caso particular propuesto.
Al final de la conversación se obtuvieron resultados que remitieron a nuevos diálogos, para recoger, por último, los frutos de todo el proceso. Efectivamente lo que se expone en el presente documento es una conversación más, pero con unas características que se enmarcan en el rigor académico y la coherencia metodológica, necesarios para una investigación de estas características.
El concepto de la conversación como metáfora ya había sido aplicado por Clegg y Hardy (1996), en la introducción del Handbook of Organization Studies, para aproximarse a la definición de los EO; también para abordar el concepto de IO, por parte de Whetten y Godfrey (1998), en su texto, Identity in Organizations. En tal sentido, cuando en este documento se anuncien apartados sobre conversaciones, estas se entenderán con estas connotaciones.
Ahora bien, antes de presentar los componentes y explicar las relaciones y construcciones conceptuales y teóricas que permitieron el surgimiento del texto dialogal que se expone, es importante contextualizar la conversación. En tal medida, se hace necesario exponer las inquietudes personales del autor –ligadas inexorablemente a cierta historia– que antecedieron y propiciaron la formulación de la pregunta de investigación. El autor, por tanto, se convierte en el primer interlocutor de este diálogo.
La investigación se inició con una pregunta que ha acompañado al autor a lo largo de muchos años como hijo, estudiante, profesional, padre, amigo, profesor; sencillamente, como hombre peregrino: ¿quién soy? La respuesta remite necesariamente al tema identitario. El interrogante, con fuertes rasgos filosóficos, invita a una introspección con características ontológicas. ¿Cuál es la forma y naturaleza de lo que soy, y por tanto, qué es lo que se puede conocer de mí mismo? Evidentemente, plantear esta cuestión ubica el problema en una disciplina distinta (que puede ser la filosofía o la antropología) a la que hace de marco a esta investigación: el ámbito administrativo y organizacional. Sin embargo, la pregunta adquiere una connotación diferente gracias a la configuración que sufre a partir de la comprensión histórica del autor, lo que permite acercarse a la problemática de la investigación y a la pregunta que la sintetiza en el ámbito propiamente organizacional.
La pregunta por lo que se es recorre la vida del individuo, y el trayecto puede ser tan largo como la vida misma en el afán de hallar una respuesta. En ese sentido, bien podría considerársela como una búsqueda, cuya característica primordial pareciera ser lo inalcanzable de su naturaleza. Al momento que se cree haber encontrado la respuesta, esta es tan solo un indicio más para profundizar en ella. Así, la incomprensión pareciera aflorar y el sinsentido de su búsqueda comienza a rondar en quien se atreve a escrutar.
No obstante, la pregunta tiene otra particularidad, es infranqueable. Muchos pueden querer eludirla, evitarla, huir de ella, responderla a medias, darle la espalda, pero, de alguna manera, nadie podrá conquistar la realidad que lo rodea sin preguntarse por el sí mismo. Por consiguiente, no se ha hecho nada nuevo y ajeno (quizás tan solo la particularidad de su construcción) a lo que cualquier ser humano persigue en su largo peregrinar. El hacer implica el ser, y este acompaña la acción humana en todas sus dimensiones, donde el obrar refleja la obra del autor y habla de él mismo.
El objetivo de responder a la pregunta se ve reflejado en el paso del autor por el estudio de distintas disciplinas. A través de estas se direccionó, por medios académicos, la inquietud por resolver, no siempre de forma explícita, el conflicto propuesto. Peruano de nacimiento, nacionalizado colombiano y residente temporal en México, el autor inició su proceso de formación en universidades públicas y privadas de varios países latinoamericanos. En ese contexto, el desarraigo de un territorio específico, la conceptualización y proyección de vida en un país diferente, y la incorporación reiterada de culturas disímiles, entre otros tantos sucesos, propiciaron, y propician, los cuestionamientos sobre quién es el sujeto que está en este mundo y su proceso de conquista y comprensión del sí mismo.
La conversación sobre lo que sería la tesis doctoral y lo que subyace a este libro comenzó, entonces, hace algún tiempo y se contextualiza y circunscribe a una historia en particular. En consecuencia, la investigación se podría considerar como un punto de llegada donde se congregaron inquietudes, ideas y experiencias a nivel personal, académico y profesional. Gracias a este trabajo, se encontró un sentido y una posibilidad de profundizar en esas experiencias, a la vez que se marcó la apertura de un nuevo proyecto de vida en torno a los temas que la rodean; no obstante, los resultados darán motivo para nuevas interrogantes y futuros proyectos de investigación. La preocupación y el deseo por intentar desvelar los misterios que giran en torno a los fenómenos sociales, los cuales tienen al hombre como centro de sus reflexiones, se vieron reflejados ya en los inicios de la carrera universitaria del autor, como estudiante –si es que se pudiera determinar una dimensión temporal para esta pregunta–, y se han prolongado a lo largo de otras dimensiones de su vida hasta llegar a este otro punto de inflexión con la finalización de la presente investigación.
Así pues, esta primera inquietud, que se podría denominar vital, coloca el tema identitario como el aspecto principal de la construcción dialogal de este texto y alrededor de ese punto girarán otros temas e ideas en el trascurso de la conversación.
Un primer plano, entonces, es la trama de lo propiamente personal, en donde el interrogante se nutre de los aspectos individuales a partir de las propias vivencias y relaciones que se van construyendo. El segundo plano abarca los aspectos personales que intervienen en la conformación de una identidad profesional con eje en la pregunta quién soy, la cual se enriquece, en el transcurso, con otras temáticas como los criterios y conocimientos específicos de una profesión determinada. Un tercer plano contextualiza la pregunta por la propia identidad refiriéndola a una organización en donde, a diferencia de las anteriores, los sentidos y significados son impuestos y condicionados de tal modo que el yo soy se realcione con la organización a la cual pertenece el individuo.
De ahí, entonces, que la pregunta de investigación no se refiera al individuo sino a la identidad que este construye en la organización donde se encuentra. En ese sentido, el tema de la IO es un proceso que se inicia en forma diacrónica y que conlleva aspectos personales y profesionales. Justamente desde esta perspectiva se abordó la problemática de investigación que se plantea a continuación.
¿Cuál es el problema de investigación? Esta pregunta surge una vez que se han expuesto las inquietudes vitales del autor y las categorías que intervienen al momento de construir una IO en concreto. Esta interrogante es primordial para toda investigación. La identificación de la primera justifica la existencia de la segunda. Al respecto, abunda la literatura referida a lo que es un problema o cómo se plantea, acota o define. Sin embargo, hablar de problema remite a encontrar una solución específica, lo que reduce u omite –sin querer decir con ello que sea eliminada– la parte comprensiva del proceso como tal, antes de adoptar una alternativa de solución o intervención. Por tal consideración, en el trabajo que se presenta se prefiere hablar de problemática, teniendo en cuenta que para un problema se busca su resolución y para una problemática, su comprensión. Este último concepto acompaña todo el desarrollo del diálogo cuyos resultados se presentan en este libro, pues, como se verá, la conversación buscó comprender antes que resolver el fenómeno social estudiado.
Hablar de problema remite, además, y contradictoriamente, a aspectos amplios de la realidad organizacional. El término alude a una síntesis de la realidad organizacional sin explicar los procesos o los componentes que intervienen, los cuales pueden provenir de los mismos actores sociales que la producen o propician. En tales circunstancias, la búsqueda de respuestas frente al planteamiento de un problema hace que sean difíciles de encontrar, por lo que es más pertinente hablar de aproximaciones para abordar el problema. Por el contrario, la problemática es más precisa. Enmarcada dentro del problema planteado, a través de las dimensiones espacio-temporales, se preocupa por explicar los componentes que la integran y centra la atención en algún aspecto crucial del problema como tal. Así, la problemática organizacional es una realidad social en las organizaciones. Puede ser comprendida y ubicada, y por lo mismo, susceptible de ser sometida a las lógicas del rigor investigativo y a una metodología determinada para afrontarla.
La problematización, por su parte, es otro vocablo que es posible distinguir de los anteriores y que está en relación con estos. La problematización expresa el ejercicio, es decir, la acción de presentar la problemática como objeto de estudio. En palabras de Foucault (1999), es el conjunto de prácticas discursivas y no discursivas que hace que algo entre en el juego de lo verdadero y lo falso, y lo constituye como objeto para el pensamiento. En otras palabras, la problematización es la acción de construir, delimitar y presentar una problemática como un objeto de estudio y, por lo mismo, abre la posibilidad de su investigación dentro del campo de un problema específico.
La problemática remite a la idea de que los hechos o situaciones que la configuran o estructuran no son lineales, no son unicausales, sino que su conformación o, por decirlo así, definición y acotación, se logra a partir de la confluencia de diversos factores cuya integración no siempre está dada en forma congruente y unidireccional; muchas veces acontece en forma fortuita y carente de alguna lógica matemática racional. Así mismo, dicha estructuración está determinada por dimensiones espacio-temporales, aspectos que hacen que la problemática tenga connotaciones particulares, no universales, ya que depende de la importancia e intensidad que tengan aquellas dimensiones en cuanto a la participación en dicha problemática, pues no siempre será la misma. Por tal razón, se hace necesario profundizar y comprender los factores que intervienen en la problemática, así como las relaciones espacios-temporales que la contextualizan, como paso previo a buscar algún tipo de solución.
En este marco, es esencial entonces crear las condiciones para que exista una investigación viable, identificando y presentando la problemática de la misma. Lo primero por mencionar en esa dirección es el planteamiento de interrogantes. Estos emergen desde el ámbito propiamente organizacional, propiciando el inicio de la construcción de la problemática: ¿Qué es la identidad de la organización? ¿Cómo construyen los individuos una IO dentro de las organizaciones? ¿La IO es aquello que permite caracterizar a una organización con respecto a otras? ¿Es algo cambiante o permanente? ¿Cómo se construye una IO específica? ¿Qué elementos intervienen en su construcción?
Con base en los primeros cuestionamientos se comienza a estructurar una problemática en el ámbito organizacional, cuyo foco principal se concentra en la construcción de IO de los MM. Proceso que se inicia con la institucionalización en las organizaciones como un ejercicio administrativo que busca confinar la identidad a una construcción institucional; por lo tanto, a una variable más de gestión. Ello se realiza con el fin de mantener una uniformidad de pensamiento y comportamiento, a la vez que se relegan la individualidad y particularidad del sujeto a una despersonalizada y eficiente herramienta productiva.
De acuerdo con estos parámetros, el control identitario se logra (o al menos eso se espera) mediante el diseño y la aplicación de estructuras, procedimientos, medidas y objetivos organizacionales. La resistencia a estos mecanismos (catalogados muchas veces como síntomas) busca que sean rectificados mediante la reestructuración del personal o por medio de la implementación de un proceso formativo. Se trata pues de considerar el control como un ejercicio en donde se fabrica la subjetividad (Barker, 1999; Deetz, 1992, 1994; Knights y Willmott, 1989; entre otros). Sin embargo, la búsqueda de regulación identitaria es una modalidad cada vez más intencional de control organizacional, sin decir con ello que sea eficaz cuando aumenten el compromiso o la lealtad de los empleados (Alvesson y Willmott, 2002). Incluso, el efecto que la lealtad produce puede amplificar el cinismo, promover la disidencia o catalizar la resistencia (Ezzamel, Willmott y Worthington, 2002).
Las nuevas formas de control buscan entonces, procesar la subjetividad con el objetivo de constituir trabajadores más adaptables al tiempo que sean capaces de moverse rápidamente entre actividades y tareas con orientaciones diversas. Sin embargo, en la práctica, esta fluidez y fragmentación identitaria puede hacer que los empleados sean más vulnerables a la tipificación de las identificaciones corporativas. En este contexto, la fabricación identitaria se convierte en un aspecto más de la gestión en las organizaciones.
Ya que el manejo del interior de las personas es considerado potencialmente menos molesto y más eficaz que las tradicionales formas externas de control administrativo (Alvesson y Willmott, 2002), con la regulación de la identidad se pretende cubrir los efectos intencionales de las prácticas sociales en cuanto a los procesos de construcción y reconstrucción identitaria; en tal sentido se da prioridad a los procedimientos de inducción, capacitación y promoción en las organizaciones. Esta dinámica enmarca el tema identitario en la realidad organizacional.
Ahora bien, ¿por qué centrarse en los MM? La institucionalización de una IO muchas veces desconoce ciertos procesos y antecedentes que los individuos realizan o llevan consigo al momento de ingresar a una organización. Por lo general, se hace caso omiso de una identidad personal que el sujeto porta al iniciar su vinculación con una compañía y que viene construyendo a lo largo de toda su historia. Las circunstancias familiares, la formación escolar, entre otros muchos aspectos, imprimen en la persona una forma de entender el mundo y la realidad que la circunda; es el proceso de construcción de su personalidad. Así, hay aspectos de índole personal que el empleado trae consigo y que son sumamente difíciles de conocer y mucho más de gestionar. Además, la propia formación profesional, con su respectiva identidad, comienzan a consolidarse, en la mayoría de los casos, antes de vincularse laboralmente a una organización, a menos que un individuo inicie su experiencia laboral a la par que la profesional. Es así como, ante la gran diversidad de carreras profesionales y su diferenciación, las universidades buscan imprimir un sello característico (no siempre efectivo) a cada carrera que ofrecen. Por consiguiente, al igual que ocurre con la identidad personal, los nuevos empleados llegan a las organizaciones con una serie de categorías que les permiten leer la realidad, también de acuerdo con la profesión que estudiaron.
De esta forma, cuando un individuo ingresa a una empresa y con ello se comienza a construir la IO específica, esta no es más que la continuación de un proceso ya iniciado en el tiempo, desde muy temprana edad, a partir de la configuración y estructuración de las identidades personal y profesional. Durante ese transcurso, y en un determinado lapso, el MM comienza a adquirir una identidad profesional gracias al estudio de una carrera, construida en paralelo y sobre la base de la personal. Una vez que se une a la organización, comienza el proceso de construcción identitario en esa organización, que ha de contar, necesariamente, con las dos primeras identidades. Dicho proceso, entonces, se inicia en el pasado, cuando confluyeron a su vez dos procesos de construcción identitarios: el personal y el profesional. En consecuencia, la organización no podrá controlar las percepciones y razones con que cuenta el individuo y que hacen parte importante de la significación que tendrán en su nueva vinculación laboral.
Sin embargo, las condiciones para que el MM adquiera una IO no se cierran con los aspectos mencionados. Tanto su condición particular de encontrarse en el medio de las jerarquías organizacionales como las propias funciones de mediación que realiza abren la posibilidad de mayor maleabilidad ante dicho proceso. De hecho, una reconocida investigación, publicada por Dopson y Stewart (1990), plantea una visión pesimista sobre el futuro de la línea media, al señalar la frustración que deben cargar debido, principalmente, a su situación: se encuentran en el medio de una larga línea jerárquica, donde sus decisiones no son tomadas en cuenta ya que se encuentran por debajo de quienes toman realmente las determinaciones relevantes, los directivos. Deben afrontar, además, un conflicto de expectativas entre estos y quienes están ubicados debajo de su línea jerárquica. Un tercer aspecto tiene que ver con su dedicación a las tareas de índole administrativo, ante las cuales los MM terminan por perder su experiencia y conocimiento técnicos, incrementando con ello su inseguridad, ya que no poseen un factor diferenciador en específico. Por último, influye el elemento desilusión al no participar de la carrera de ascensos dentro de las organizaciones.
A las anteriores frustraciones se suman predicciones no menos alentadoras para el futuro de los MM. Por ejemplo, la información tecnológica podría influir en las organizaciones para la reducción de los puestos de trabajo, a la par que por el alto requerimiento de conocimientos administrativos, dichos cargos podrían programarse, sistematizarse y estructurarse de manera distinta, lo que implica que no sería necesario requerir de tanta experiencia y creatividad. Todo ello, imposibilitaría las oportunidades para ellos de optar por mejores posiciones y recompensas dentro de las organizaciones.
Mientras una revisión de la literatura sobre la gestión de la línea media saca a la luz estas perspectivas pesimistas, se revela también otro aspecto fundamental: se utilizan referentes para representar la línea media de gestión. Es decir, la imagen espacial del centro evoca la confusión, la complejidad y la ambigüedad de la línea media. El medio se convierte así en un lugar poco envidiable, en donde prima la falta de poder y de control (Ainsworth, Grant y Iedema, 2009).
A este aspecto espacial que trae problemas de por sí, se le suma otra peculiaridad de los MM, que es su rol de ser jefe y subordinado a la vez. Si bien las relaciones de subordinación atraviesan y caracterizan a las organizaciones como un elemento inherente y constitutivo de su propia realidad, ellos están expuestos a convivir con una doble situación: son objeto de subordinación y sujetos subordinantes a la vez. Las necesidades de los directivos intermedios se reflejan en dos fuerzas distintas: por un lado, la identificación con el director ejecutivo y sus objetivos de supervivencia y crecimiento, especialmente en los niveles altos de la jerarquía y, por otro lado, el intento de satisfacer su propio impulso para obtener autonomía y conseguir resultados mediante la ampliación de la unidad propia y la balcanización de toda la estructura organizacional (Mintzberg, 1992).
Según Grison y Worland (2000), los MM se encuentran atrapados en el medio debido a las responsabilidades competitivas y demandas excesivas, tanto de la parte de arriba como de la parte de abajo de la jerarquía. Sus lealtades se dividen entre la alta dirección y la parte operativa. Se mueven con la incertidumbre por el futuro, los procesos de cambio y las decisiones inconsistentes de la alta gerencia. Es una situación que los lleva muchas veces a no tener el poder para tomar decisiones sobre las demandas competitivas que rodean sus responsabilidades. Por tal razón, suelen estar más cercanos de la parte operativa que de los altos directivos, y en esa dinámica:
Ya no se identifican con tanta facilidad con el destino de su empresa, procuran sustraerse a las presiones crecientes de su entorno e incluso adhieren a las críticas más directas que se dirigen contra el nuevo orden económico [...] En suma, ellos, de quienes hasta aquí se creía que siempre jugarían “a favor”, empiezan a “jugar en contra”. (Dupuy, 2006, p. 10)
Una vez descritos los aspectos que caracterizan y problematizan la realidad organizacional de los MM, viene ahora la pregunta: ¿por qué relacionarlos con la IO? Como se ha sugerido, la IO de estos mandos medios puede ser manejada o incluso diseñada de acuerdo con fines específicos para lograr un cierto control por medio de los procesos de institucionalización: la nomenclatura de los cargos, en el medio de una estructura jerárquica; unas funciones que los exponen a transitar por roles contradictorios (jefe-subordinado); su función intermediadora entre los de arriba y los de abajo; y la alta movilidad, son todos factores que perfilan una inestabilidad identitaria a partir del conflicto de intereses que tienen que resolver políticamente. Estas razones permean la posibilidad de que, aquellos que ocupan la línea media de gestión, sean inducidos a una fabricación de la subjetividad, sometidos a la construcción de una IO en concreto. No obstante, los actores organizacionales no pueden ser considerados como consumidores pasivos de identidades designadas y diseñadas, por lo que estas no son, necesariamente, aceptadas de manera automática (Ríos, 2003).
La atención de la investigación está puesta, entonces, en los efectos arbitrarios de las formas de regulación, al tiempo que se consideran las expresiones de resistencia por parte de los sujetos y la cuota de subversión que ello implica. En ese marco y según Alvesson y Willmott (2002), la administración (gestión) es incapaz de gestionar, controlar y definir la identidad del empleado, ya que los MM no son sujetos pasivos a quienes se les pueda moldear con respecto a los fines organizacionales, diseñando para ellos una IO en particular como parte de su propia identidad. Con ello se entiende que la organización no necesariamente es la entidad con mayor influencia en la construcción de la identidad del individuo. Sin embargo, sí se puede considerar que la regulación de la IO es un aspecto relevante e influyente que no se ha estudiado lo necesario y es cada vez más importante en el ámbito organizacional (Deetz, 1992; Knights y Willmott, 1989; Kunda, 1992).
Bien se puede decir que esta preocupación por instaurar en el individuo una IO expresa el predominio de una epistemología positivista y una visión que articula y legitima las formas funcionalistas en el análisis organizacional (Burrell y Morgan, 1979). Al contrario de esta concepción se ha dado paso a un enfoque posmoderno, caracterizado por celebrar la diferencia, lo efímero, la moda y la mercantilización de la cultura. Esta visión se expresa, entre otras cosas:
En la desestabilización de la identidad, como algo dado y relativamente seguro, y un creciente interés en la identidad como objetivo y medio de los esfuerzos de regulación de la Administración. Como mecanismos culturales son introducidos o refinados en un esfuerzo por ganar o mantener el compromiso de los empleados, la involucración y la lealtad en condiciones de disminuir la seguridad del trabajo y la durabilidad del empleo, la gestión de la identidad laboral se vuelve más relevante y crítica dentro de la relación laboral. En estas circunstancias, la identidad organizacional [...] no se puede suponer o dar por sentado, pero ha sido activamente engendrada o fabricada. (Alvesson y Willmott, 2002, p. 623)
Como se puede observar, la búsqueda de alienación es el objetivo implícito que obliga al sujeto de la línea media a una identificación con la organización de acuerdo con parámetros establecidos por ella misma que garantice –en la medida de lo posible– una mayor eficiencia y la generación de una cultura fuerte. Este propósito se consigue por medio de estrategias para elevar la eficiencia y la competitividad, mientras el individuo debe adaptarse a nuevas condiciones (ideas, modelos y prácticas; formas de solucionar problemas, valores y mitos) y múltiples realidades que la organización implanta para su propio beneficio (Enriquez, 2007; Pàges et al., 1979).
Las organizaciones definen un espacio geográfico, imaginario y simbólico en el que el sujeto encuentra seguridad, pertenencia y desarrollo, pero también un ámbito de enajenación, exclusión y sufrimiento (Fernández, 2013), un espacio “donde el hombre debe encorvar su espalda”, al decir de Brunstein (1999). Tal como se comentó ut supra, la construcción de sentido cuenta con las identidades personal y profesional que son difíciles de considerar, agrupar, identificar y, por lo mismo, gestionar. En dicho proceso de significación, el individuo se encuentra con tensiones entre aquello que es y lo que la organización quiere que sea. Tales tensiones, dependiendo de la construcción de sentido que haga cada individuo, estarán mediadas por aspectos del pasado –experiencias con otras organizaciones– y la necesidad de dejar un legado en la organización donde se encuentra en la actualidad.
La organización intenta imponerle al individuo una serie de significados que le conduzcan a obtener un comportamiento óptimo para sus objetivos misionales. El individuo interioriza la búsqueda de la eficiencia y en torno a ella organiza su práctica y reduce su vida afectiva. De este modo se puede visualizar un individuo que debe callar e interiorizar el discurso oficial que le conduce a buscar una excelencia inalcanzable, ante un sistema organizacional y social que le habla desde una abstracta necesidad de eficiencia (Montaño, 2001).
Pareciera entonces que no hay sujetos sino una masa constituida por aquellos que son moldeados para que funcionen para el sistema (Ham, 2001). Ante una organización en constante transformación, que construye y reconstruye su identidad en un mundo de múltiples realidades, el sujeto puede encontrase con una colonización por los fragmentos de los otros (Gergen, 1992) o con la saturación de las relaciones, derivados de la pérdida del yo y la incoherencia o ambigüedad de la vida cultural organizacional. No obstante, las organizaciones y los sujetos, al modificar e imprimir nuevas características a sus construcciones básicas –como es el caso de la identidad– siempre tendrán la posibilidad de la acción y la reinvención en la búsqueda por hacerse con un sentido de sí mismos y de su mundo.
Desde una perspectica más teórica, y luego de un poco más de un cuarto de siglo desde su conceptualización, el término IO no está lo suficientemente definido, ni se ha acabado la discusión sobre sus alcances o modelos propuestos. En el campo organizacional han prolifereado definiciones que van desde el nivel individual hasta percepciones de lo que la organización es, basadas en perspectivas institucionalistas o esencialistas que buscan identificar las características propias de la organización (Ashforth et al., 2011). Esto ha dado como resultado cacofonía y polisemia en su definición, y aportes al ámbito organizacional, llegando incluso a generar una contradictoria y consecuente situación en donde pareciera que todo es identidad y simultáneamente nada lo es.
Entre los estudios de la identidad que tienen una influencia directa en el control de la organización, se incluyen análisis de fenómenos a nivel institucional y otros fenómenos a nivel macro (Albert y Whetten, 1985; Christensen, 1995; Czarniawska, 1997a), así como los estudios que se concentran en los sujetos y las formas de identificación y subjetivación (Alvesson, 2000; Deetz, 1992). La regulación de la identidad abarca los efectos más o menos intencionales de las prácticas sociales en los procesos de construcción y reconstrucción, sobre los cuales se enfocó esta investigación.
En efecto, el énfasis de la conversación que en este libro se presenta estuvo puesto en el proceso de construcción identitario de los MM quienes, al igual que los directivos, fueron los otros interlocutores. El interés, por tanto, se centró en el proceso social por medio del cual los MM construyen sentido a su estar en la organización, en diálogo con la parte directiva que, a su vez, busca instaurar en ellos una IO específica.
En consecuencia, se puede enunciar así el objetivo que sostuvo el diálogo durante el desarrollo mismo de la exploración: comprender la construcción de identidad organizacional de los mandos medios en una organización de un grupo empresarial colombiano, con el fin de indagar por el significado que los mandos medios tienen de dicha identidad organizacional, mediante un estudio de caso.
Los objetivos específicos que se desprenden del anterior y también sostuvieron la investigación han sido: identificar las características de la organización y de los mandos medios en donde se desarrolló el trabajo de campo; detectar dispositivos que la organización emplea para suscitar la incorporación de la identidad organizacional en los mandos medios; analizar aspectos de la identidad personal y de la identidad profesional que configuraran la identidad organizacional de los mandos medios en dicha organización; por último, analizar los aspectos personales así como los profesionales que intervienen en la construcción de la IO de los MM de la organización en relación con los procesos de institucionalización implementados por los directivos.
¿Qué se tuvo que hacer para cumplir el objetivo de investigación planteado? Lo primero fue enmarcar esta conversación dentro de las conversaciones anteriores, es decir, se buscó conocer en qué va la conversación sobre este tema, qué es lo que se ha dicho sobre la IO. El primer capítulo de este libro versa sobre ello. Se realizó una revisión de la literatura referida al tema y se discutió la importancia de este concepto y la problemática que gira en torno suyo. Como la problemática está enmarcada dentro de lo propiamente organizacional, se buscaron los fundamentos disciplinares de dicha identidad a partir de la filosofía, la sociología, la psicología y la antropología.
A raíz de lo anterior fue necesario precisar los fundamentos ontológicos y epistemológicos de la IO. La diversidad de perspectivas y aproximaciones al término obligó a realizar tal ejercicio, lo cual sirvió también para especificar desde qué perspectiva sería acometido el estudio, a la par que se presentaron las convergencias y divergencias en torno al término identidad organizacional. Desde la definición seminal de Albert y Whetten en 1985 en la cual se concibió a la IO como aquello que es central, distinto y perdurable de la organización, han surgido otras conceptualizaciones que discuten y cuestionan esta primera. Junto con ello, y a partir de esta revisión documental, se lograron distinguir una serie de paradigmas, discusiones y controversias que se vienen desarrollando actualmente. Este ejercicio posibilitó identificar en dónde se pueden ubicar los aportes resultantes de la investigación, al concebirla como un proceso liminal.
Tal concepción no estaba catalogada dentro de la inicial revisión, lo que implicó una nueva indagación sobre este tema específico. Se encontró que, si bien era un aspecto estudiado en el ámbito organizacional, no se había desarrollado a profundidad, sobre todo desde la perspectiva del proceso de construcción como tal.
El capítulo segundo da cuenta de la construcción (definición y delimitación) del marco teórico y conceptual, luego de tener claridad de dónde se inscribe la conversación dentro de los estudios de la identidad de las organizaciones. Más que un marco teórico propiamente, aspecto que se discute con amplitud en el capítulo, los estudios organizacionales son un campo de estudio especializado cuyas características principales son su visión crítica y su mirada pluridisciplinaria. Ya que dicho campo es poco conocido en América Latina, a excepción de México y Brasil, se ofrece una presentación de sus fundamentos ontológicos, epistemológicos y metodológicos, ya que todos ellos constituyen las bases desde donde se cimentó la investigación. Junto con ello, se discutieron su objeto de estudio y los marcos teóricos que se inscriben en este campo de conocimiento especializado sobre las organizaciones.
En la segunda parte de este capítulo se detallan los conceptos principales: mandos medios, construcción de identidad organizacional e identidad personal y grupal, en la cual se inscribe la identidad profesional. Llegados a este punto se estuvo frente al reto teórico-metodológico de plantear y construir un modelo de análisis que permitiera dar sentido a las precategorías y categorías de análisis definidas para la investigación, y que a la vez admitiera un análisis de los datos desde el objetivo planteado, es decir, desde la preocupación por el proceso de construcción en sí mismo. Es así como en este capítulo se expone la propuesta teórica de la investigación, que no es otra cosa que la manera en cómo se toma el concepto de IO, y propiamente la de los MM (nuestro objeto de estudio). Se propone concebirla como una construcción dialógica entre aquello que dicen los directivos que son los MM y aquello que ellos mismos dicen que son. La IO será el proceso sintético de dicho diálogo y sobre esta concepción se desarrolló el modelo metodológico.
Concebir la IO como un diálogo configura un conjunto de relaciones que es necesario precisar y contextualizar, de esta manera, desde el punto de vista de los MM se definieron dos dinamismos: seguridad y significación; y, para los directivos, permanencia y cambio. A su vez, estos cuatro componentes están enmarcados en tres ejes contextuales, lo que permite comprender las relaciones existentes entre ellos: eje temporal, eje relacional y eje cultural. Tanto los componentes como los ejes enunciados se explican al final del capítulo, ya que en su conjunto conforman el modelo teóricometodológico a partir del cual se analizaron los datos.
Ya en el capítulo tres se presentan los aspectos metodológicos mediante la descripción y explicación del proceso investigativo que se llevó a cabo, poniendo énfasis en la construcción de las precategorías y las categorías emergentes. Se presenta el diseño general de la investigación para luego explicar por qué se eligió el estudio de caso como estrategia metodológica para abordar la problemática planteada. Una de las características de los EO es la comprensión de los fenómenos sociales que se inscriben en las organizaciones de forma particular; por ello, no buscan la construcción de una gran teoría o un único discurso que intente dar cuenta de toda problemática en forma universal. Debido a esto, el modelo planteado a nivel metodológico fue diseñado en consonancia a la problemática definida para el estudio de caso propuesto. En ese sentido, las precategorías y categorías emergentes están enmarcadas dentro de ese contexto específico, por lo que no se pueden generalizar los resultados.
También en este capítulo se precisan dos conceptos considerados de suma importancia para la investigación: la unidad de análisis (primer término) como aquel aspecto en donde se busca encontrar el objeto de estudio (segundo término) para luego analizar y cumplir con el objetivo propuesto. En esta exploración, el objeto de estudio se concentra entonces en la IO de un estamento de la organización –los MM–, buscando comprender los componentes que intervienen en su construcción identitaria y, por lo mismo, el sentido que dan a las relaciones que se entretejen entre dichos elementos al momento de constituir identidad. Y la unidad de análisis, que es el medio por el cual se llega a examinar el objeto de estudio o, dicho de otra manera, donde este se encuentra, son los MM de la organización estudiada.
Desde el marco teórico construido, la IO se concibe como un proceso dialéctico entre los aspectos que permanecen y otros que cambian. Para detectarlo fue necesario identificar las normativas y demás disposiciones que la organización implementa en su intento por generar un sentido de pertenencia e identidad en los MM. Metodológicamente, se recopiló esta información por medio de una revisión documental y entrevistas a los directivos de la organización estudiada. La observación no participante y las entrevistas semiestructuradas ayudaron a obtener los datos necesarios para comprender cómo dichos procesos de institucionalización son apropiados, decodificados y reconstruidos por los MM.
Se realizaron treinta y una entrevistas a los MM, en ocho regiones del territorio colombiano donde opera la organización, cinco entrevistas a directivos, tres observaciones no participantes. Toda la información de las entrevistas y la revisión documental fue sistematizada, de cara a su posterior análisis e interpretación, mediante el programa especializado para investigación cualitativa Atlas.ti v.6.2. En la última parte del capítulo se presenta el sistema categorial de la investigación, destacando las categorías emergentes principales para los actores que intervinieron en ella (directivos y MM): modelo eficiente de gobierno, reconocimiento, trascendencia y seguridad.
En el cuarto capítulo se expone el análisis del estudio de caso, concibiéndolo como una estrategia de investigación global que involucra el diseño y todos los momentos del proceso investigativo. Es un sistema integrado que centra la atención en la individualidad o particularidad del objeto de estudio, histórica y socialmente contextualizada.
La investigación se realizó en la empresa Comercial Nutresa S. A. S. (CN en adelante), una organización comercial encargada de la distribución y ventas de los productos secos pertenecientes a las principales compañías del grupo empresarial Grupo Nutresa (GN en adelante), uno de los más importantes del sector de alimentos de Colombia. La firma fue creada en el año 2010, producto de la integración de las áreas de ventas y distribución de algunas de las compañías del GN, conformando así una organización con una identidad constituida a partir de otras. Dado que el objeto de estudio fueron los MM de CN, el trabajo investigativo se concentró en las unidades de gobierno llamadas frentes comerciales (FC en adelante) en cada una de las regiones de Colombia donde operan. Este órgano está conformado por un representante (a saber: un MM) de cada una de las gerencias de la compañía quienes, a la vez, personifican las áreas funcionales de la organización.
En los capítulos quinto y sexto se presentan los resultados (o hallazgos) del estudio de caso desde los puntos de vista de los directivos y los MM de CN, respectivamente. De acuerdo con el modelo teóricometodológico construido la IO es producto de un diálogo, como ya se dijo, entre lo que dicen los directivos que son los MM y aquello que ellos mismos dicen que son. Por tal razón, no se pueden identificar los componentes que intervienen en la construcción identitaria de este estamento si no se conoce la opinión de los directivos (sobre todo, la IO que quieren fabricar y las maneras como buscan alcanzarla). A partir de esta información y del análisis y comprensión de los componentes que intervienen en tal proceso, se pudo entender cómo los MM hacen frente a tales pretensiones empresariales.
Es en el capítulo cinco donde se explica esta situación mediante la descripción del proceso reificante que los directivos quieren imponer a los MM en CN. Los resultados permitieron hacer una reflexión en relación con los alcances de la administración y plantear una nueva modalidad de intervención, la cual busca fabricar y regular una identidad del individuo en relación con la organización. El tipo de acciones se inscribe en una tendencia o conjunto de modas de los últimos tiempos donde se trata de tener injerencia en aspectos más internos del individuo.
En relación con lo anterior, también se profundiza sobre la racionalidad instrumental, que si bien ha sido estudiada en el ámbito administrativo, es pertinente volver a sus fuentes para retomar los postulados más importantes que permitan comprender los alcances de las prácticas manageriales ligadas con la fabricación y control de una IO. En el análisis presentado se emplea el término instrumentalización para expresar el proceso histórico de la modernidad y en particular de la Ilustración, acogiendo así una crítica expresada por la Escuela de Frankfurt hacia el carácter de una razón que pierde objetividad y conciencia de sí, y se presta a legalizar y justificar racionalmente preceptos particulares, con lo cual se despoja al pensamiento de su contenido cognitivo para privilegiar, en su lugar, el cálculo de medios y fines, lo que conlleva a la pérdida del pensamiento reflexivo y crítico.
En el sexto capítulo se describe, analiza y se busca comprender el proceso de construcción identitaria propiamente desde el punto de vista de los MM. Se conceptualizan los tres constructos teóricos hallados a partir del análisis de los datos (reconocimiento, trascendencia y seguridad). Para ello, se recurre a las ciencias sociales, concretamente a la filosofía y a la antropología, en la búsqueda de un mayor entendimiento y alcance en el ámbito organizacional de tales conceptos; sobre todo, con respecto a las relaciones que generan y el sentido que tienen para los MM dentro del proceso de construcción identitario que adelantan.
En ese orden de ideas, el lector encontrará en este capítulo, al igual que en el anterior, pero en mayor medida, desarrollos conceptuales basados en otras disciplinas de las ciencias sociales que posibilitaron ahondar en el análisis de los datos. Se optó por mantener estos desarrollos teóricos en los apartados referidos a los resultados, con el fin de facilitar al lector seguir la argumentación sin tener que regresarse al capítulo alusivo al marco teórico-conceptual. Aunque la razón más relevante radica en mostrar el propio proceso de construcción del conocimiento como tal, toda vez que los hallazgos de la investigación exigen regresar una y otra vez a los datos y a los marcos teóricos previstos. Si, como en el caso presente, la conceptualización previa no permite una profundización en el análisis de los datos, se hace necesario, como en efecto ocurrió, recurrir a teorías emergentes que ayuden en la aprehensión de la relación e injerencia que los datos tienen con el objetivo propuesto en la investigación. Tales condicionamientos resaltan la necesidad del alcance de la mirada pluridisciplinaria para el conocimiento de los fenómenos sociales que se inscriben en las organizaciones. Esto se convierte en unos de los aportes relevantes, a partir de los resultados, de toda esta conversación.
Como se puede inferir de todo lo anterior, la pregunta de investigación está íntimamente relacionada con quien la ha realizado, de ahí que no sea difícil comprender que el autor asuma personalmente –con los afectos y efectos que esto trae consigo– el proceso de interpretación de los datos. El propio proceso suscita las reflexiones que el autor expresa, a lo largo del texto, en tonos diversos, de acuerdo con el recorrido que se transita. De este modo, el espíritu crítico, y la manera como este se manifiesta, recorrerá todo el documento, haciendo énfasis en aquellas realidades que al investigador más le significaron. No se quiere decir con ello que la narración sea un indicador que exprese una mayor importancia que otra sobre la temática; tan solo, la manifestación de una realidad personal que no puede verse desligada del proceso comprensivo propio de la investigación.
Así las cosas, la primera categoría emergente principal es el reconocimiento. Se refiere al dinamismo que une a los MM con sus organizaciones de origen (OO en adelante). La gestación de las apreciaciones positivas, en donde se reconocen las cualidades de los individuos, proviene de las organizaciones donde antes laboraban los MM, no de la empresa en donde actualmente trabajan. Analizando desde una perspectiva ofrecida por el actual director de la Escuela de Frankfurt, Axel Honneth, se puede pensar que los directivos de CN declaran un reconocimiento ideologizado, con lo cual incurren en una falta moral al no valorar auténticamente las cualidades de los individuos y lo que hacen es utilizar el reconocimiento – en términos de racionalidad instrumental– para buscar que los MM ingresen a un sistema y se adapten a una serie de requerimientos establecidos previamente por la organización.
Sin embargo, existe un reconocimiento en donde las declaraciones de los otros buscan resaltar a la persona como tal y, por ende, no procuran algún tipo de comportamiento específico por parte de los individuos. Tal tipo de reconocimiento fue expresado por la OO, y los MM lo recuerdan constantemente. En ese contexto, se descubre un dinamismo que caracteriza a los individuos de este estamento, basado en que este reconocimiento implementado por las organizaciones de donde provinieron, consolida y ancla su vida al pasado. En consecuencia, una manera de resistirse a convertir sus relaciones en herramientas o expresiones reificantes es negándose a dejar de lado, en sus vidas personales y profesionales, a las OO.
La otra categoría emergente principal es la trascendencia. Este constructo expresa el interés de los MM porque su persona, representada en la obra realizada, perdure en el tiempo. La categoría tiene una particularidad: depende del reconocimiento para que se pueda proyectar a futuro. En el capítulo se retoma el concepto expresado por Marcel Mauss de dar-recibir y devolver. Se profundiza en esta idea para explicar cómo el proceso de sentirse reconocido y valorado por las OO lleva a los MM a querer devolver, en una dimensión distinta, dicho reconocimiento, expresado no solo en las manifestaciones positivas hacia ellos, sino en aquello que han recibido a lo largo de su estancia en el Grupo Nutresa.
La trascendencia impulsa a los MM a mirar hacia su futuro próximo de realización tanto a nivel personal como profesional y organizacional en CN; en otras palabras, suscita una dinámica hacia el futuro, proyectando su quehacer en la nueva organización. Por estar vinculados laboralmente a la compañía, los MM se ven obligados a reiniciar el proceso de ser reconocidos, que ya habían consolidado en las OO. Junto con ello, la trascendencia conlleva el dar más allá del deber, más allá de lo estipulado por el contrato laboral. En un sentido, es un gesto de gratitud, de devolver lo recibido, que trasciende lo meramente organizacional para buscar tener impacto en la sociedad.
Las dos categorías principales descritas –reconocimiento y trascendencia– son dimensiones dirigidas al individuo. Es decir, el interés por el reconocimiento y la necesidad de que la obra trascienda, son situaciones o aspectos que el individuo busca saciar. A diferencia de estas, la tercera categoría principal –seguridad–, aunque tiene una connotación personal, se define en términos de las posibilidades que la organización propicia y genera.
La seguridad es, pues, la categoría emergente principal que asegura y blinda el proceso de construcción identitaria al ofrecer las garantías personales y estructurales, de modo que la tensa relación laboral se mantenga y no se quiebre o resquebraje. Vale la pena mencionar que tal seguridad se vio cuestionada por los MM pues, como se verá, debido a un proceso de restructuración, CN no cumplió con lo que había prometido de no desvincular a ningún empleado luego de su constitución, de lo cual se resalta cómo la seguridad posibilita la configuración y construcción de una IO, pero sin ella, el proceso se quiebra o se debilita.
En síntesis, los constructos antes descritos son los componentes que en sus relaciones estructuran y posibilitan la existencia de una IO: un reconocimiento, que se aferra al pasado; una trascendencia, que busca realizarse a futuro, y una seguridad, que garantiza y sostiene el proceso como tal en el presente.
La IO es un proceso dialéctico entendido como el resultado de un juego interno de relaciones que son las que, en última instancia, constituyen las cosas, a pesar de que aparentemente pueda parecer que los componentes tengan una independencia. Para expresarlo de otro modo, la IO –en tanto dialéctica– no es fija ni determinada de una vez por siempre, se construye en un constante proceso de transformación, donde el motor de este cambio es, a la par, tanto su contradicción interna, su limitación y desajuste en relación con su exigencia e intención de totalidad, infinitud y absoluto, como la relación interna misma en que ella está inmersa, con otra realidad que aparece como su contrario.
Es así como la IO, definida a partir de la configuración de estas tres categorías emergentes, puede considerarse como un proceso en equilibrio liminal. A la luz de la propuesta del antropólogo escocés Víctor Turner, los resultados de la investigación permiten sostener que el proceso de construcción de la IO de los MM en CN es un proceso liminal y que la IO, como tal, ha de definirse como un proceso en equilibrio liminal. El reconocimiento jalona a los MM a mirar hacia atrás mientras la trascendencia impulsa a otear el futuro, configurando dos fuerzas opuestas que tensionan el centro del proceso. Desde este punto de vista, la IO, en tanto que proceso liminal, no llega a ser una cosa ni la otra, sino que en ella confluyen diversos sentidos y significados construidos por los individuos.
En dicho proceso se logran también identificar y realizar dos niveles de análisis que permiten reconocer ciertas jerarquías y, por tanto, límites en la construcción de la IO de CN por parte de los MM. En primer lugar, hay un nivel de análisis conformado por lo propiamente personal –en donde se incluye lo familiar– y lo profesional. Aquellos aspectos que se opongan a los intereses personales y profesionales repercutirán negativamente en el individuo y frustrarán el desarrollo constructivo de la IO. En un segundo nivel, se analiza qué es lo organizacional, caracterizado por la seguridad garante que propicia la organización.
De esta manera, la IO se torna en un proceso agónico, tejido por la confluencia de factores contextualizados en tiempo y espacio específicos. Estos, a pesar de su aparente no estructuración, configuran un estado característico e identificable, en donde el proceso de construcción identitaria se sostiene por las tensiones existentes, particularizado por la presencia de controversias, desencuentros, incumplimientos, frustraciones, tanto como aspiraciones y realizaciones. Esos aspectos, a su vez, se recomponen de acuerdo con los intereses de las partes cuando estas generan acuerdos explícitos e implícitos, y provocan una tensión que se re-escribe y se re-configura en el dinamismo social y continuo de la experiencia organizacional y de los factores que en ella intervienen.
Finalmente, en el capítulo séptimo se presentan las ideas principales del desarrollo de la investigación a manera de reflexiones finales. Allí se condensan los principales resultados clasificados en cuatro temas: teórico, metodológico, organizacional y vetas para futuras exploraciones. Vale la pena anotar que no es la repetición de los comentarios finales de cada uno de los capítulos anteriores, sino la concreción sucinta de las ideas principales desarrolladas a lo largo de todo el documento, a manera de conclusiones.
En la sección dedicada a la discusión de lo organizacional se encuentran las reflexiones dedicadas a aquellos aspectos que ayudan a profundizar en la vida organizacional a partir de la investigación. De hecho, el razonamiento propuesto sobre concebir la IO como un equilibrio liminal, subraya lo importante de entender las dinámicas sociales desde los procesos que se inscriben en las organizaciones. En ese sentido y de acuerdo con el texto clásico en los EO de Clegg y Hardy (1996), la investigación se centró en el organizing, en los procesos sociales como la construcción de identidad organizacional. Así, desde esta dimensión, este texto contribuye y abona a la comprensión de lo que se ha dado en llamar organización.
Tal como se indicó, el estudio realizado giró en torno a una pregunta de investigación: ¿Cómo es el proceso de construcción de identidad organizacional de los mandos medios en Comercial Nutresa? La problemática de investigación se centró en la fabricación, por parte de la dirección y gracias a las nuevas formas de intervención administrativas, de una IO específica. Frente a tal pretensión, los individuos, y para el caso concreto de la investigación los MM, hicieron frente a tales intenciones, compaginaron una forma de estar en la organización permitiendo mantener el equilibrio organizacional y, con ello, seguir vinculados laboralmente.
A este punto se llega luego de un recorrido de vida. La respuesta a la problemática de investigación no solo se reduce a lo meramente académico, también toca con la experiencia vital del autor, aspectos que se entrelazan en las distintas facetas identitarias, a la vez que intentan comprenderse, también, a la sombra del estudio realizado. No es casual que el autor, a lo largo del proceso de indagación, haya integrado sus características de ser padre, hijo, estudiante y profesor, soltero y esposo. La pregunta vital, como se mencionó al inicio de la introducción, acompañó el proceso y fue el motor de búsqueda que mantuvo el camino trazado para no desviarse. En efecto, lo académico, familiar, personal, profesional y otras facetas de la identidad del sujeto que se pregunta, se encuentran imbricadas e interrogadas, al mismo tiempo, por el propio proceso investigativo y, obviamente, por sus resultados.
La historia de quien explora, estudia y conversa como autor en este texto está marcada por la conjunción de varias identidades, tanto a nivel académico como cultural, y por haber podido, también, participar en varios deportes de alto rendimiento por muchos años. La disciplina en el entrenamiento diario que implica restricciones en lo físico, la comida y los hábitos de sueño, en las amistades y cuidados diversos, entre otras cuestiones, capacitan y perfeccionan al atleta en el deporte que practica. La constancia, tenacidad y confianza en las indicaciones de los entrenadores permiten, además, que los resultados se produzcan. De esta manera, llega el día en que, sin saber con total consciencia o claridad cómo se dan las cosas, el atleta aventaja su récord, el portero logra alcanzar balones que antes no podía o el voleibolista es capaz de rematar en espacios que días antes le parecían imposibles. El entrenamiento fortalece las capacidades del deportista para potenciarlas, para desplegarlas, para desarrollarlas, en otras palabras, para perfeccionarlas. Pasado el tiempo, y ya por fuera de la disciplina de la rutina, el deportista, sin tener ya la necesidad de participar en altas competiciones, ha aprendido el cómo. Ha pasado por la experiencia de vivir las implicancias del arduo entrenamiento y comprende el proceso, de ahí que sea capaz de entenderlo ya sin practicarlo, y por lo mismo, de acompañar a otros en el proceso que inician.
El desarrollo de esta conversación ha sido, con todo, un proceso de aprendizaje al igual que le ocurre al atleta y así como en el ámbito deportivo, no ha estado exento de sacrificios, frustraciones, dolores y desengaños. Tal vez estas mismas circunstancias impactan la vida del sujeto que las padece, como ocurre en el deporte, permitiendo una mayor interiorización de lo aprendido. La soledad, incertidumbre, incomprensión, el reconocimiento de los errores y el sinsentido que por etapas atraviesa el investigador, conjugan una manera distinta de aprehender la realidad, pasando, necesariamente, por comprenderse a sí mismo de otra manera y en otro lugar. En ello reside, es justo decirlo, el dolor del que habla Fernando González en el epígrafe de esta introducción. El camino recorrido, la realidad que se busca comprender mediante un ejercicio investigativo, repercute fuertemente en el investigador, en lo que es, en su misma identidad, propiciando y generando nuevas experiencias que desacomodan lo que se tenía, que interrogan las bases que lo sostenían e invitan a reconstruir su historia nuevamente, sin necesidad de negar el pasado, sino, más bien, contando con ello para re-comprenderlo.
Ahora bien, para aprender hay que despojarse de ciertas cosas y cuestionar otras; de ahí la necesaria valentía para aceptar la nueva realidad e iniciar la etapa de re-construcción, en un continuum que se asemeja a la vida misma y, por qué no, a la construcción de la propia identidad. Por esto y por muchas otras cosas que quedarán aún por decir, la pregunta por la propia identidad se tradujo en este caso, en pregunta de investigación. No hay problema que no se encarne con el dolor y la alegría que trae en la vida de quien se pregunta. Nadie podrá decirle a otro quién es en su plenitud, sin el proceso solitario, doloroso y, por qué no, alegre, de haberse al menos hecho la pregunta para descubrirse a sí mismo.
En síntesis, lo que se presenta en el texto que tiene en sus manos el lector es una conversación más sobre el tema de la IO dentro del ámbito de los EO, enmarcada por las características propias de la realidad organizacional que se estudió. Las particularidades de la investigación, entre las cuales se destaca el modelo teórico-metodológico propuesto y desarrollado, permiten comprender un poco más los fenómenos que se inscriben en las organizaciones y a ellas mismas. No es algo terminado y blindado de errores y controversias, es un diálogo más en donde se ha puesto énfasis en el proceso metodológico como tal, que en mucho propiciará nuevas conversaciones en este álgido e inconmensurable arenal organizativo.