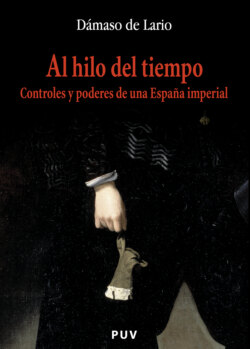Читать книгу Al hilo del tiempo - Dámaso de Lario Ramírez - Страница 11
Оглавление2. CORTES VALENCIANAS
El período que abarca los siglos XIII al XVIII corresponde a una era en que los países eran normalmente gobernados por un monarca, que mandaba sobre una sociedad dominada por órdenes, corporaciones, grupos profesionales y sociedades.
Cada uno de estos grupos, para poder ejercer adecuadamente los importantes deberes y privilegios que poseía, tenía que ponerse de acuerdo con el monarca. De hecho, la tradición medieval confería una acusada personalidad jurídico-política a la comunidad y ésta, en su calidad de unidad corporativa, se expresaba como sujeto político en las asambleas representativas, ya desde los siglos XII y XIII. La idea de representación corporativa, central en este terreno, descansaba en el principio, ampliamente definido, de que «lo que atañe a todos es comprobado por todos»; y fue mediante este principio como se articuló la presencia de los gobernados en las tareas de gobierno.1
En Europa, los miembros de esas Asambleas, que representaron por lo general los distintos órdenes o estados de la sociedad, se agruparon en tres estamentos:
El eclesiástico, considerado el primero de todos, al representar la primacía de la esfera espiritual, estaba formado por arzobispos, obispos y demás jerarquías de la Iglesia.
El nobiliario, a veces dividido en dos (alta y baja nobleza), estaba compuesto por los nobles del reino.
El estamento de las ciudades, que agrupaba a representantes de ciudades y villas con privilegios especiales y, en ocasiones, de todos aquellos grupos con poder y privilegios que defender.
Esos tres estamentos eran el reflejo de la sociedad de órdenes, jerarquizada y reglada, típica de la sociedad feudal en que se desenvolvían, y de sus instituciones. En el ámbito parlamentario marcaron un período, desde finales del siglo XIII a finales del XVIII, gráficamente descrito por Myers como la era de los estados (o de los estamentos).2
Los primeros parlamentos –o asambleas representativas– de Europa surgieron claramente a fines del siglo XII en el Reino de León y, a lo largo del siglo XIII, en Castilla, la Corona de Aragón, Portugal y otros estados europeos. En la doctrina política medieval el rey, con el parlamento, constituía, de hecho y simbólicamente, la encarnación del conjunto del cuerpo político. Aliado a esta imagen de unidad estaba presente también cierto planteamiento dualista de sus integrantes. Sin embargo, dualismo no significaba paridad, pues, desde la Baja Edad Media, el poder de reyes y príncipes venía siendo casi por todas partes más activo e importante que el ejercido por las asambleas representativas. El rey pedía la colaboración de los parlamentos pero, en última instancia, la facultad de convocatoria residía en el monarca, y era la voluntad real lo que confería autoridad a las decisiones alcanzadas. Sería erróneo sobrevalorar la capacidad operativa de los organismos representativos.
Con todo, lo que dotó de una importancia destacada a las tareas parlamentarias fue que en ellas se debatieron, al menos, dos de los aspectos clave de gobierno: legislación y fiscalidad.
Para poder ocuparse de ambos aspectos adecuadamente, lo deseable y necesario, tanto para el rey como para el parlamento, era una colaboración armónica. La ausencia de ésta resultaba perjudicial para las dos partes, pues ambas pertenecían, no sólo a la tradición constitucional de los reinos, sino también a la maquinaria de gobierno. El punto de inflexión de la historia constitucional de cada país ocurre, precisamente, cuando desaparece la idea de armonía y ambas partes consideran a la otra más como un obstáculo que como una ayuda para conseguir sus objetivos.
Sir John Fortescue, un distinguido magistrado inglés, en su obra, ya citada, The Governance of England, había calificado esa colaboración armónica de dominium politicum et regale, y señalaba que, en la Baja Edad Media europea, ésta era la norma y no la excepción. Inglaterra, como se recordará, era el ejemplo paradigmático de esta situación.3
Puede decirse que, en líneas generales y con distintos matices, el dominium politicum et regale fue la norma en los parlamentos de la cristiandad latina medieval, salvo en Castilla. La situación varía, sin embargo, a partir del siglo XV, y hasta el término de la Edad Moderna, en que se producen cambios importantes, que llevan especialmente hacia un dominium regale o hacia un dominium politicum (de los parlamentos), pero en que difícilmente se producirá la deseada colaboración armónica reyparlamento.4
VALENCIA EN LA CORONA DE ARAGÓN
Sin embargo, a diferencia de la Corona de Castilla, donde, como ya se ha señalado, no existe pacto bajomedieval, en la Corona de Aragón el ideal pactista, de contrato de gobierno entre rey y reino, representado por la Cortes medievales, constituyó un legado a la conciencia colectiva que, durante la era de los estamentos (o al menos durante buena parte de la misma), mantuvo en sus territorios las ideas de participación y libre consentimiento político. La integración de sus reinos era una unión entre iguales; en ellos, el rey con el Parlamento, esto es, rey y reino, constituían simbólicamente la encarnación del cuerpo político. De ahí que Jerónimo de Blancas, al hablar de las Cortes diga: «estando el Rey y la(s) Corte(s) juntas, todo lo pueden».5
Las Cortes valencianas fueron las últimas en constituirse en los territorios peninsulares de la Corona de Aragón. Era lógico que fuera así, puesto que, en el momento de la reconquista del Reino de Valencia, la mayoría de los reinos peninsulares gozaban ya de una tradición más o menos firme en cuanto a la administración y participación de sus estamentos en la ordenación del reino, particularmente el nobiliario y el eclesiástico.
Jaime I, concluida su conquista (1233-1245), crea en Valencia un reino independiente dentro de la Corona aragonesa, sometido y repoblado por catalanes y aragoneses. Su organización político-administrativa, sin embargo, presenta desde sus inicios como reino cristiano un carácter autónomo. No podía ser de otra manera, si el rey quería lograr el afianzamiento de su poder y llevar a cabo una organización encaminada a consolidar éste con base en las instituciones. Para Reglà, el elemento catalán en el nuevo reino neutralizó la mentalidad feudal aragonesa. Neutralización que hubiera sido difícilmente posible sin una asamblea representativa –unas Cortes– con caracteres propios y emanados de sus propias leyes (valencianas) y no de las aragonesas. A su vez, el hecho de que las áreas de repoblación catalana, las del litoral, fueran tierras de realengo, hizo más fácil la tarea de Jaime I.6
En el origen y evolución posterior de la Cortes valencianas hay un dato significativo: el estímulo por el propio Jaime I y sus sucesores del estamento ciudadano, que se mostró más favorable a la voluntad y deseos reales que los estamentos eclesiástico y nobiliar. Ello no era casual. Como Sylvia Romeu señala, lo que el estamento ciudadano perseguía con esa actitud era «obtener su propia autonomía, eregirse en municipios ajenos a la política señorial y convertirse en villas o ciudades reales». Lo que el rey, por su parte, trataba de conseguir con el apoyo ciudadano, era contrapesar la influencia de la nobleza aragonesa, a la que tenía que controlar, para evitar que se reprodujeran en Valencia las dificultades que ese estado le había planteado en Aragón. La nobleza catalana, en cambio, no era tan problemática, al estar más próxima al círculo de Jaime I.7
Esa estrategia de control de los nobles aragoneses llevó también al Conquistador y a sus sucesores a fortalecer unos intereses que no se identificaron con los de aquella nobleza. Así, con el apoyo a las ciudades y villas reales, y a los nobles y eclesiásticos establecidos en Valencia, los reyes lograron la aceptación, por parte de la clase dirigente, de una vía valenciana en el nuevo reino.
En los años 1280 creció la participación del brazo real –el del estamento ciudadano– en la Cortes, al igual que la de una nobleza, cada vez más desligada de los intereses aragoneses. Poco después se sumó la Iglesia. La nueva nobleza vio recompensados sus servicios con la participación en la administración y el gobierno municipales, mientras que los eclesiásticos obtenían espléndidos beneficios a través de los privilegios otorgados en Cortes.8
Estas razones explican el interés de los reyes valencianos en estimular el protagonismo y la participación de los estamentos en las incipientes Cortes. Pero hay una razón más: la penuria económica en que se mueven los monarcas, que las necesidades defensivas y su política expansionista profundizan. Y fue sobre todo esa circunstancia la que les obligó a buscar la concesión de donativos –o servicios– en el seno de la asamblea parlamentaria valenciana.
Las Cortes, sin embargo, como Germà Colón y Arcadi García apuntan, no fueron un organismo inmutable a lo largo de los siglos de vida del derecho valenciano. Antes bien, se trató de una institución que evolucionó a través del tiempo y que no puede considerarse definitivamente consolidada hasta el siglo XIV. Veamos, a continuación, los cinco períodos en que, aproximadamente, pueden dividirse las Cortes valencianas forales:9
En un primer período, de vacilación, que se desarrolla durante el siglo XIII, asistimos a la progresiva configuración de las Cortes valencianas, una asamblea que, con su composición de tres brazos (eclesiástico, militar y real, a los que más adelante me referiré con detalle), se asemeja más al modelo catalán que al aragonés, cuyas Cortes se estructuran en cuatro brazos.
Sobre el momento exacto del inicio del pactismo en Valencia, no existe una opinión unánime. Para unos arranca de la asamblea de 1239, mientras que otros lo sitúan en 1261, año en que se data la primera noticia sobre un donativo. En esas fechas, clero, nobles y representantes de algunas ciudades y lugares del Reino, junto a los de la ciudad de Valencia, se reúnen «para la reforma de los fueros de Valencia» y para conceder un préstamo a Jaime I. En esa sesión el rey se comprometió a que su sucesor jurase los fueros y privilegios valencianos dentro del mes siguiente a su accesión al trono. Se trataba de un paso importante, ya que se iniciaba así el proceso de aceptación, por parte de los tres estamentos del Reino, del carácter territorial de la nueva legislación impulsada desde el poder real, con el asentimiento del Reino, para así ir reduciendo la aplicación del derecho aragonés.10
El año 1238 es la fecha en que se sitúa el fin del proceso de gestación de las Cortes valencianas y la reunión de las primeras Cortes propiamente dichas. El rey es todavía, a la sazón, el único poder del que depende la concesión de gracias y privilegios a sus súbditos, pero accede a reformarlos junto a ellos y a renovar la obligación de sus sucesores, de jurarlos. Lorenzo Matheu y Sanz, en su Tratado de la celebración de Cortes Generales del Reino de Valencia, de 1677, sitúa en ese año de 1283 el establecimiento de las Cortes. Para Matheu, los rasgos que imprimen su carácter a la institución son la distinción en brazos y la participación de éstos en la actividad legislativa.11
A lo largo de los siglos XIV y XV se produce la madurez y consolidación de las Cortes, segundo de los períodos aludidos. Alfonso el Benigno las convocó en 1329 con objeto de obtener fondos para la guerra. Pedro el Ceremonioso acudió a las Cortes con frecuencia: las reunió en 17 ocasiones, entre 1336 y 1387 (años de su reinado), todo un récord, especialmente si lo contrastamos con la frecuencia registrada entre los monarcas de la Casa de Austria.
Martín I, que inicia las convocatorias del siglo XV, sólo celebró las reuniones de 1401-1407, pero son importantes, porque su proposición o discurso de la Corona, en el que insiste en principios como el del mantenimiento por la paz y la justicia, marca el tono de los discursos de la Corona de ese siglo, que revelan un sentimiento sacralizante de la monarquía y sus funciones.
A la muerte de Martín I se introduce la monarquía castellana en Valencia (la Casa de Trastámara), que intenta, sin conseguirlo, romper el dominium politicum et regale existente en el Reino, al tratar de imponer un autoritarismo (coherente con la doctrina política castellana) que recorte la autonomía y el particularismo de las instituciones valencianas. Sin embargo, las necesidades económicas de los Trastámara hicieron que se fortalecieran los brazos de las Cortes y la misma Diputación del General o Generalitat, como órgano surgido de las mismas y con una función –clave– de recaudar y distribuir las rentas concedidas en las ofertas del Reino.12
Las Cortes valencianas medievales, pese a su número e importancia, son menos conocidas que las del período moderno. De ahí que les dedique en este capítulo menos espacio del que quizás debiera. De lo que se sabe, mucho corresponde al trabajo paciente y minucioso de la desaparecida Sylvia Romeu Alfaro, a quien le debo no poco como historiador de las instituciones, y cuyo Catálogo de Cortes valencianas hasta 1410 sigue siendo esencial para el estudio de las asambleas parlamentarias valencianas.13
El siglo XVI inicia un tercer período de las Cortes, de menor relevancia de su papel, del que ya no se recuperará. De hecho, la importancia y función de las Cortes valencianas modernas es menos brillante que en el período medieval. A partir de Fernando el Católico la institución está frenada. Desde las primeras Cortes de este rey, en 1479, hasta las últimas, las de 1645, sólo se reúnen en 15 ocasiones, esto es, dos menos de las que se reunieron, solamente, en el reinado de Pedro el Ceremonioso.14
El rey Católico intentó controlar los resortes del poder, potenciando instituciones y cargos e interfiriendo en el funcionamiento de los organismos representativos del Reino y, por tanto, de las Cortes. Es entonces cuando se institucionaliza el virreinato, se crea la Real Audiencia y se implanta la inquisición de Valencia.
Las Cortes se hicieron eco del malestar causado por esa política de control de la Corona, pero terminaron transigiendo con la misma, actitud ésta que será, en última instancia, una constante ya de la Asamblea del Reino. Por otra parte, la escasez de convocatorias (4 en 37 años de reinado) dio pocas oportunidades para denunciar la política antiforal de Fernando. Éste, por lo demás, no tuvo mucha necesidad de acudir a Cortes para la obtención de los servicios extraordinarios que precisaba, dada la generosa política prestataria del municipio valenciano (cuyos resortes y cargos controlaba el rey) y la concesión de una serie de donativos voluntarios.
Con Carlos I se volvió a una cierta normalidad parlamentaria. Aunque tarda 19 años en celebrar las primeras cortes que convoca, reúne éstas en 6 ocasiones, no obstante su frenética actividad internacional, que le lleva a enviar con frecuencia las cartas de convocatoria desde distintos puntos de Europa. En líneas generales, las Cortes del emperador Carlos se enmarcan en la línea de Fernando el Católico, de consolidación del poder real, aún a costa de la autonomía del Reino, con la complicidad de las clases dirigentes valencianas, que se veían favorecidas por la monarquía en sus propios intereses. Incluso los problemas que centran las Cortes fernandinas seguirán informando las asambleas parlamentarias de Carlos I. Sólo el problema morisco y el de la defensa de las costas del Reino serán cuestiones nuevas.
Felipe II sólo convocó cortes en 2 ocasiones: 1563 y 1585. En las primeras, los brazos pidieron al monarca medidas para defenderse de terceros. El problema morisco fue, por otra parte, cuestión capital en esas cortes, de 1563, al sentarse en ellas las bases para una evangelización de los moriscos. Ello se explica por los intereses de los brazos militar y real, muy ligados a la minoría morisca. La Corona, sin embargo, adoptó luego una postura a medio camino entre la intransigencia de los brazos y el desarme general de los moriscos decretado por el mismo Felipe II con anterioridad a estas Cortes.15
En las Cortes de 1585 los estamentos intentaron fundamentalmente protegerse de la política de rigor desplegada por el soberano a través de sus representantes, que invadían constantemente las competencias forales.
A lo largo del siglo XVI, dos de las características principales del parlamento valenciano van perdiendo eficacia irremisiblemente: el reconocimiento de agravios y el carácter pactado de la legislación entre rey y estamentos, a cambio, lógicamente del servicio o donativo.
El siglo XVII corresponde al cuarto período, de declive, de la institución parlamentaria. Con la Cortes de 1604, únicas que convoca Felipe III en su breve reinado, se inicia el plano inclinado hacia el dominium regale en Valencia. La legislación foral, al igual que otras formas de participación en el poder, se verán, de facto, ampliamente desatendidas, y las preocupaciones de Cortes que recaben la atención del monarca serán prácticamente las económicas.16
De todas formas, estas reuniones de 1604 transcurrieron, por lo que sabemos, con absoluta normalidad, clausurándose mes y medio después de su inauguración. No debió ser ajeno a ello la aceptación del Reino de mantener cuatro galeras por tiempo indefinido para la defensa del litoral, y la votación de un servicio extraordinario de 300.000 libras valencianas, aparte el servicio ordinario de 100.000 libras. Si sumamos a ello otros donativos concedidos fuera de Cortes por valor de 500.000 libras, se deduce fácilmente que Felipe III diera la impresión de estar feliz con los estamentos valencianos.
El tono cambió radicalmente en las primeras Cortes de Felipe IV, las de 1626, que se sitúan inequívocamente en el proceso de castellanización y unificación de la monarquía auspiciado por el conde duque de Olivares, con el lógico consentimiento de su Señor. De alguna forma, estas Cortes cierran el proceso de control de los resortes del poder, abierto por Fernando el Católico a fines del siglo XV. Así, las reuniones de Monzón de 1626 supusieron la quiebra definitiva del dominium politicum et regale existente en Valencia (aunque bastante deteriorado ya), que pasa a convertirse en un dominium análogo al que se instala en Aragón tras su revuelta de 1591-1592. Con la quiebra de la resistencia de los estamentos valencianos a la instauración de la Unión de Armas, se ponen de manifiesto en toda su crudeza dos cosas: el verdadero carácter del absolutismo y el auténtico fuste de la clase política valenciana, con la que el conde duque se atreve a ir hasta el final por una razón muy simple, declarada por él mismo a los estamentos: «tenémosles por más muelles». Valencia terminó concediendo en aquella ocasión el servicio más elevado de su historia parlamentaria (1.080.000 libras), al tiempo que, en la práctica, se suprimían las funciones legislativas de sus Cortes.17
A pesar de ello, las Cortes valencianas continuaron existiendo. Hubo intentos frustrados de reunirlas en 1632, 1633 y 1640, celebrándose al fin, las últimas, en 1645 en la ciudad de Valencia. Lluís Guia es el mejor conocedor de estas Cortes, que reflejan el cambio de dominium producido en el Reino. El monarca obtuvo en ellas un cuantioso servicio, aprobando tarde y sólo parcialmente las decretatas de los fueros. El objetivo de estas Cortes era el de institucionalizar la contribución de Valencia a la guerra de Cataluña, prefijando una cuota anual y encomendándole una función específica. Se trataba, en definitiva, de una convocatoria «ideada por y para la guerra».18
A partir de estas últimas convocatorias las Cortes no volverán a reunirse ya. Los representantes del poder real en Valencia lograron que, en lo sucesivo, los estamentos concedieran los servicios voluntarios y extraordinarios que la monarquía precisaba, sin necesidad de convocar Cortes.
El quinto y último período de las Cortes valencianas, que corresponde al siglo XVIII, es el de su desaparición, cuando, con la publicación de los Decretos de Nueva Planta, Felipe V abole, en 1707, los fueros, privilegios, prácticas, costumbres, exenciones y libertades del Reino, tras la derrota del archiduque Carlos en la batalla de Almansa y la consiguiente reducción de Valencia a las leyes de Castilla «y al uso, práctica y forma de gobierno que se tiene de ella y en sus tribunales, sin diferencia alguna en nada».19
Como es sabido, Aragón, Cataluña y Mallorca también perdieron entonces sus leyes privativas, pero las recuperaron al término de la Guerra de Sucesión. No así Valencia, que constituyó una excepción negativa a esa recuperación.
COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CORTES20
Los estamentos del Reino se reunían en Cortes organizados en los tres brazos más arriba señalados: eclesiástico, militar y real.
El brazo eclesiástico lo formaban los obispos, abades, priores, capítulos catedralicios y órdenes militares. Su participación fue escasa al principio, pero se incrementó progresivamente a partir de la segunda mitad del siglo XIV, llegando a tener hasta 19 voces o representantes en el siglo XVII.
Su presencia, según Matheu y Sanz, obedecía a: (i) la condición personal de los miembros del brazo y (ii) ser éstos señores temporales de vasallos, lo que hacía necesario su asentimiento a las contribuciones aprobadas en Cortes.
Es común a todas las épocas el escaso entusiasmo de este brazo por contribuir económicamente, para lo cual solían alegar la existencia de bulas papales. Un argumento definitivo para su participación en Cortes fue la confirmación y ampliación de privilegios de exención e inmunidad otorgados entre 1303 y 1317. De todos modos, la inarticulación y el escaso interés de este brazo en las cosas del Reino obedecía en buena medida a la disparidad de su composición. Así, junto a los obispos y abades valencianos, se encontraban (hasta el siglo XV) el arzobispo de Zaragoza, el obispo de Tortosa y el abad del Monasterio de Poblet.
Había también grandes diferencias económicas. Por ejemplo, la riqueza y, en consecuencia, los intereses que defendían monasterios o diócesis ricas como la Valldigna o la Seu de Valencia, distaban mucho de los de una diócesis pobre como la de Segorbe.
Por último, la presencia de caballeros, a través de las órdenes militares, suponía un elemento distorsionante frente a los clérigos del estamento.
El brazo militar, o nobiliar, estaba formado por los nobles, caballeros y generosos del Reino. El derecho a pertenecer a este brazo se derivaba del nacimiento o del hecho fortuito de haber conseguido el privilegio de ser noble o caballero.
La nobleza valenciana, como hemos visto, planteó bastantes problemas al rey en los momentos de la formación del Reino, pero poco a poco fue integrándose en las Cortes, conforme fue constatando que era el mejor marco para la defensa de sus reivindicaciones y el reconocimiento de sus privilegios.
Un rasgo significativo de este brazo es su entrada gradual en las Cortes. Así, de 20 miembros presentes en 1342, se pasó a 60 en 1382. En el siglo XV las cifras oscilan entre 45 y 60, aumentando a 121 en 1474. En la Cortes del siglo XVI bajan las cifras, pero en el siglo XVII se produce una notable inflación con 310 nobles y caballeros en las Cortes de 1604 y 500 en las de 1645.
El tercer brazo, el real, lo formaban representantes de las oligarquías municipales de las ciudades y villas del Reino. Su número se fija paulatinamente, al variar las villas y lugares reales, y las de señorío. En la Edad Moderna se estabiliza la relación de lugares que participan en las reuniones de Cortes y se incrementa el número considerablemente.
En las Cortes de 1281 es donde se perfila el futuro núcleo fundamental del brazo. Con la consolidación de la Diputación en el siglo XV, el papel de la ciudad de Valencia se reafirma, lo que da lugar a frecuentes problemas con el resto de las ciudades y villas reales. Así, un problema habitual, por ejemplo, fue el de las precedencias.
La primera voz del estamento la tenía el jurat en cap de Valencia pero, al igual que en los demás brazos, se nombraba un síndico, cuya función era la de convocar, presidir, disolver y tomar acuerdos en el brazo; esa función recayó en el síndico racional.
Matheu y Sanz, en su Tratado, repetidamente citado, distingue tres clases de ciudades y villas, aun cuando el voto de todas tuviera el mismo valor:
a) Las que concurrían a oficios de la Diputación, como Valencia, Játiva u Orihuela (entre otras).
b) Las que concurrían a la designación de jueces contadores de la Casa de la Diputación, como las villas de Burriana, Cullera o Liria.
c) Las que sólo intervenían en Cortes, como Caudete, Corbera o Benigánim.
Las Cortes podían ser generales o particulares, según fueran convocadas a todos los territorios de la Corona de Aragón conjuntamente o de manera separada. Esas convocatorias eran hechas por el rey, mediante cartas de convocatoria enviadas a cada uno de los miembros de los brazos.
Desde 1301 se estableció que se convocara a Cortes cada tres años o dentro del mes siguiente del comienzo del reinado del monarca. En la práctica, ni uno sólo de los reyes cumplió con el precepto. La convocatoria a Cortes era una prerrogativa real, que los monarcas ejercieron cuando lo consideraron necesario y útil para sus intereses.
Las reuniones se debían tener, en principio, en la ciudad de Valencia (en el caso de Cortes particulares) o en Monzón (de tratarse de Cortes generales), al equidistar de Barbastro y Lérida, donde se convocaba a aragoneses y catalanes. Los valencianos protestaron repetidamente por convocárseles fuera del Reino, contrariamente a lo que señalaban sus fueros, aunque de nada sirvió: de las 13 reuniones de Cortes que hubo en la Edad Moderna, por ejemplo, 10 se celebraron en Monzón y sólo 2 en la ciudad de Valencia.
Las Cortes se abrían formalmente, con asistencia del rey, con el solio de apertura. En él, el monarca pronunciaba su discurso de la Corona (proposición), en el que hacía balance de la situación de la monarquía y de los principales acontecimientos, sobre todo exteriores, sucedidos desde las anteriores Cortes. Ese discurso terminaba siempre con la razón de la convocatoria: casi indefectiblemente, la petición de ayuda, en hombres o dinero.
Al discurso respondían los brazos conjuntamente por medio del síndico del eclesiástico, que hacía las veces de portavoz. Si se trataba de Cortes Generales, ese papel lo asumía el representante del Reino de Aragón.
Cuando eran las primeras Cortes del reinado de un nuevo monarca, se procedía a continuación a un doble juramento: del rey, de respetar los fueros y leyes del reino; y de los brazos, de acatamiento y fidelidad al rey.
Concluidas estas formalidades, se iniciaban los trabajos de las Cortes, una vez hechas las habilitaciones de los que habían de entrar en Cortes (lo que se hacía antes de la respuesta al discurso real), y efectuados los nombramientos de tratadores de Cortes, examinadores de memoriales, electos de contrafueros y jueces de agravios (greuges). Se trataba, pues, de un mundo complejo y prolijo, en el que no es ahora momento de detenernos.
Terminados los trabajos, tenía lugar el solio del servicio, solemne reunión con la que concluían las Cortes. En él se ponía de manifiesto, con absoluta claridad, el pacto rey-reino: los brazos concedían al rey un subsidio (la oferta); a cambio de la reparación de agravios (mediante los capítulos de contrafuero) y la promulgación de unas leyes (fueros y actos de corte).
Una práctica habitual fue que, en ese solio, el rey concediera la absolución general por los delitos cometidos hasta la fecha, salvo en los casos de crímenes calificados de especial gravedad.
Con el fin de las sesiones de Cortes, lo que quedaba pendiente era la puesta en marcha (y en ocasiones la misma clarificación) de los medios de pago arbitrados para recaudar el servicio concedido.
¿PARA QUÉ SE HACÍAN CORTES?
Llegados a este punto, creo que es importante plantear una cuestión fundamental: ¿para qué se hacían Cortes? Hemos apuntado hasta ahora algunas de las razones, pero conviene que las repasemos todas. Eran esencialmente cuatro: recibir el juramento de los monarcas, reparar los agravios cometidos contra el Reino, aprobar nuevas leyes o modificar las existentes, y votar los subsidios solicitados por los reyes. Según Belluga, las Cortes se «celebraban para reformar las normas del Reino, administrar justicia y conceder honores y cargos».21
Prácticamente desde los orígenes de las Cortes hay que referirse a la recepción y prestación de juramento. Este era de dos tipos: el del sucesor de la Corona, y la aceptación del Reino como tal; y el ya aludido de rey y reino, al comienzo del reinado del monarca, juramento que debía prestarse dentro de los 30 días siguientes al comienzo del mismo. En la práctica, casi nunca se cumplió el plazo. A lo largo del período medieval, los tres brazos discreparon en cuanto a la fórmula y el contenido del juramento. El brazo real quería utilizarlo para consolidar la situación de realengo, mientras el eclesiástico y el militar querían aferrarse a un derecho foral variable, con el fin de evitar la consolidación de la inalienabilidad del patrimonio real, perjudicial a sus intereses. Ya en la Edad Moderna, a partir de las Cortes de 1563-1564, de Felipe II, la importancia del juramento se fue perdiendo.22
La reparación de agravios, «transgresiones cometidas por el rey o sus representantes contra cualquiera de los brazos de Cortes o de sus componentes, y que vulneran los fueros, libertades del Reino, o las garantías personales o estamentales» era otra de las razones principales de las Cortes. Matheu distingue entre contrafur y greuge: el primero afectaba a la Generalitat o a alguno de los brazos, al actuar contra el cuerpo foral; el greuge, en cambio, era una ofensa individual y, para ser aceptado como tal, tenía que pasar el escrutinio de los examinadors de greuges, que observaban si se cumplían una serie de requisitos establecidos. Caso afirmativo, el asunto pasaba a los jueces de greuges para su resolución. El greuge era tal vez la manifestación más específica de la doctrina pactista, al garantizar el cumplimiento de las leyes pactadas.23
La función legislativa era la tercera de las razones para la celebración de Cortes. Se trata de una de las funciones que suscita mayor interés, por el carácter mismo de la legislación valenciana, centrada en la limitación posible del poder real, en la naturaleza de este poder. Fueros y actes de cort se consideraban pactados entre rey y brazos. Como es sabido, los primeros, los furs, eran propuestos por los tres brazos o por el rey, mientras que los actes de cort eran capítulos propuestos por uno o dos de los brazos y aprobados por el rey. En ambos supuestos, todos, el monarca y los tres brazos, debían estar de acuerdo en su aprobación para convertirse en ley pactada. Lo mismo sucedía para su revocación o modificación.24
Esa era la teoría. En la práctica, los reyes siguieron promulgando «pragmáticas sanciones» o privilegios, incluso contra el ordenamiento foral. Y el incumplimiento regular de los fueros y «actes de cort» incómodos para el rey o sus representantes fue una constante en la historia institucional valenciana.
La función financiera de la Cortes, la búsqueda de apoyos económicos o de gente de guerra, fue, sin lugar a dudas, la razón de ser fundamental de estas asambleas.
El sistema de contribución va desde la derrama al establecimiento de una sisa sobre el consumo, generalitats o repartiment. Las modalidades de impuestos fueron muy variadas.
Al final, el sistema de recaudación que prosperó fue el de generalitats, lo que afianzó la institución de la Diputación del General o Generalitat, estructurada formalmente con Alfonso III (1417-1418), y que consiguió una jurisdicción privativa y una total independencia en la recaudación y distribución de impuestos.
Normalmente, los brazos eclesiástico y militar preferían el impuesto de generalitats, mientras que el real apoyaba el del repartiment, sistema más equitativo aunque de recaudación más difícil. De ahí que el rey se inclinara por el primer sistema.
Con Fernando II la cantidad media del donativo se estabilizó en torno a las 100.000 libras valencianas, si bien en las conflictivas Cortes de 1626 la oferta ascendió a 1.080.000 libras.
LAS CORTES, MICROCOSMOS DE LA SOCIEDAD DE SU TIEMPO
Llegados a este punto, y una vez efectuado el recorrido diacrónico de la institución parlamentaria valenciana, sus aspectos más formales y su misma finalidad, creo que merece la pena entrar a considerar la importancia del estudio de las Cortes, desde una perspectiva no institucional.
No se trata de un acceso fácil, pero cuando el investigador atraviesa la dura capa que constituyen los procesos formales de Cortes, se aventura en los –más vivos– procesos de Cortes por estamentos y, en las cartas, memoriales y Manuals de Consells e incluso, excava pacientemente en la legislación aprobada (o simplemente presentada), descubre un microcosmos fascinante de la sociedad en que las Cortes se desenvolvían.
Se desvelan así, de forma incontestable, las tensiones internas entre los distintos brazos, y dentro de cada brazo, en justa correspondencia con la diversidad de intereses que los teóricos representantes valencianos defendían. No hay que olvidar que los brazos rara vez representaban los intereses de los habitantes mayoritarios del Reino, del pueblo llano, que era precisamente el que debía de pagar lo que los estamentos ofrecían al monarca. Lo que los asistentes a Cortes representaban eran los intereses específicos de la iglesia, la nobleza y las oligarquías municipales, y la defensa de éstos era lo que les llevaba a enfrentarse con el rey, aun cuando se disfrazara como un enfrentamiento en defensa de los intereses del Reino. Es así como surgen (lo descubrimos también en el estudio de las Cortes) curiosas solidaridades entre brazos que, a veces, parecen irreconciliables: eclesiásticos y nobles, nobles y representantes de las ciudades, y éstos con los eclesiásticos. Al final, todos se arreglaban y se arreglaban también muchos de ellos con el mismo rey, como prueban las prebendas, títulos y honores que éste solía conceder al término de las Cortes.
También nos revela el estudio de la documentación de Cortes: los problemas económicos, financieros, religiosos y sociales que, en distintos momentos, atraviesa el Reino valenciano; las reformas y atropellos de la Real Audiencia; los problemas de la Generalitat; el problema crónico –en la Edad Moderna– del bandolerismo o el de la defensa del Reino; y un sinfín de cuestiones capaces de dar pistas útiles a historiadores sociales, de la economía, e incluso de la espiritualidad.
Estas observaciones son válidas, por supuesto, para cortes no valencianas y, tal y como se puso de manifiesto en la reunión de Madrid de 1990, de la Comisión Internacional para la Historia de las Instituciones Representativas y Parlamentarias, para los otros parlamentos europeos también.
¿Qué fueron entonces, y a fin de cuentas, las Cortes valencianas forales? Aun a riesgo de cosechar algunas críticas severas, yo diría que las Cortes del Reino de Valencia fueron: pactistas, a pesar de los monarcas; democráticas, a su manera y sólo en lo que respecta al estamento real; y útiles a los intereses de las capas dominantes del Reino y, por supuesto, a los intereses del rey, al aprovechar estas asambleas parlamentarias para desplegar en ellas sus estrategias particulares, dirigidas a mejorar, en la medida de lo posible, sus respectivas posiciones.
Todo ello sucedía, por supuesto, a espaldas de los que, en última instancia, daban sentido a esas reuniones: el pueblo llano, que era al que le tocaba efectuar la contribución económica que discutían, negociaban y votaban sus señores.
Es posible que este juicio, algo teñido de ironía, aunque –sospecho– no muy alejado de la realidad (al menos, en cuanto al fondo de las cuestiones), escandalice a los que han visto en las Cortes de la Corona de Aragón en general, y en las valencianas en particular, un ejemplo de parlamentarismo democrático de viejo cuño, en el contexto de los parlamentos y cortes de la época. Mucho me temo que se trate de espejismos de la teoría pactista. Porque, visto desde la perspectiva de hoy, y con las herramientas analíticas de que disponemos, es difícil sostener que hubiera unos parlamentos absolutistas y otros democráticos. Aun admitiendo la sugerente distinción entre dominium regale y dominium politicum et regale, lo que hubo fue unas Cortes más absolutistas que otras, algunas Cortes con absolutismos más matizados y, en definitiva, una compleja maraña de tensiones en el seno de todas las Cortes por imponer –rey y estamentos– sus particulares absolutismos, siempre que las circunstancias y las debilidades en presencia se lo permitieran.
De hecho, tal y como prueba contundentemente el dramático final del parlamentarismo foral valenciano, cuando una de las partes (la monarquía en este caso) pudo romper las reglas del juego, lo hizo sin contemplaciones.
Períodos históricos aparte, y salvando las distancias, los problemas, las mentalidades y la cultura política pertinente, los mecanismos de presión y las luchas por el poder siguen siendo en lo esencial, hoy, los mismos que los de ayer.
Por otra parte, es indudable, y así lo quiero recalcar expresamente, que las Cortes valencianas de hoy, salvo en el nombre, nada tienen que ver con las Cortes valencianas históricas o forales, con las Cortes valencianas de ayer. Como Francisco Tomás y Valiente ha escrito,
el régimen jurídico de cada Comunidad Autónoma no debe identificarse con el que haya estado vigente en su territorio en cualquier etapa del pasado, pues la Constitución está por encima de toda tentación fuerista y de toda nostalgia que intente resucitar, sin más, instituciones pretéritas, acaso incompatibles con determinados preceptos constitucionales.25
Las Cortes valencianas de hoy, basadas en nuestro Estatuto de Autonomía, tienen, desde luego, un marchamo representativo y unas garantías para el pueblo valenciano que, por definición, no podían tener las Cortes forales. Sin embargo, estoy seguro de que los historiadores futuros acudirán a la documentación emanada de ellas –igual que nosotros hemos acudido a la de las Cortes pasadas– para saber cuáles fueron los problemas y las preocupaciones que ocupaban a la sociedad valenciana actual. Aunque sólo fuera por eso, y desde mi peculiar perspectiva de historiador, el parlamentarismo valenciano actual habría merecido la pena ya.
No obstante, desde mi condición de ciudadano, estoy convencido de que este parlamentarismo, estas Cortes valencianas, están sirviendo para muchas cosas más. Pero esa ya es otra historia.