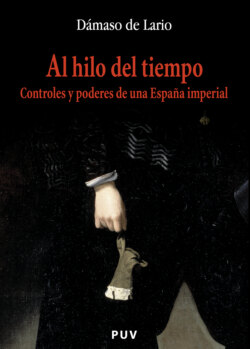Читать книгу Al hilo del tiempo - Dámaso de Lario Ramírez - Страница 12
Оглавление3. MALOS PRESAGIOS
El siglo XVII inauguró una fase de depresión general en la Península Ibérica. Depresión temprana con respecto a Europa, y producida por un mercantilismo retenido a causa de la superestructura monopolista del momento. En medio de una enorme crisis general, las Cortes valencianas de 1626 marcan un hito dentro de la historia política valenciana, por su especial significación. Rodeada su convocatoria de una serie de extrañas circunstancias, tendrían también un final extraño. La petición del servicio, que por otra parte Olivares necesitaba a toda costa, fue una mera excusa para poder forzar la marcha normal de las sesiones de aquel parlamento, y eliminar así alguno de los privilegios que más fuerza daban a los estamentos, como el nemine discrepante. Los procedimientos legales de esas Cortes fueron deliberadamente violados por los representantes regios. De este modo, al finalizar aquellas sesiones, el organismo legislativo del reino había recibido un fuerte golpe que, unido al inicial de las Cortes de 1604, y al golpe final de 1645, determinaría su descomposición, con todo lo que ello significaba para Valencia. En definitiva, dentro de los planes de Olivares, estas reuniones fueron un paso más hacia la progresiva centralización y sumisión de la monarquía bajo la ley de Castilla.1
El 17 de diciembre de 1625 el rey mandaba cartas a los representantes del Reino de Valencia, convocándoles a Cortes particulares en Monzón. El 15 de enero del año siguiente se inauguraban las Cortes, sin la asistencia regia. Debió de ser por aquellos días cuando Felipe IV envió a los estamentos allí reunidos cartas conteniendo una proposición oficiosa, que sería la base de las futuras discusiones. En ellas se encontraba el meollo de la petición real, y a ellas contestaron los representantes en el memorial que aquí se comenta. Memorial que no está fechado, pero que debió de ser escrito antes de que el rey hiciera la proposición oficial, el 31 de enero de 1626, y a la que los estamentos respondieron con menor detalle y mayor violencia que en esta ocasión.2
Con gran sentimiento y ruido para revocar la orden, fueron los valencianos a «ochenta leguas de sus casas», a obedecer la voluntad real. Estribaba el inconveniente, fundamentalmente, en los fueros violados más que en la distancia que separaba Monzón de Valencia, y en la brevedad de la convocatoria. Más tarde, en el contrafur 9, se mencionarán las violaciones hechas, que se repetirán machaconamente a lo largo del proceso de las Cortes.3 La primera de las consideraciones hechas al rey, a la vista de sus cartas, era el deplorable estado en que el Reino había quedado tras la expulsión de los moriscos en 1609. Una expulsión que, además de ser antiforal, según se señalará en el contrafur 29, había privado al Reino del 22-30 % de su población total. Las consecuencias de este despoblamiento se dejaban sentir por todas partes. De un lado, la ciudad de Valencia pagaba cada año más de 14.000 escudos en contribuciones e impuestos, y las rentas que poseía no bastaban para satisfacerlos. De otra, había descendido considerablemente el arrendamiento de las sisas desde el 2 de junio de 1625, en que había expirado el plazo, y el comercio había mermado considerablemente a consecuencia de las guerras de Italia, Francia e Inglaterra. En el aspecto jurídico se ve todo esto reflejado en algunos de los fueros aprobados al término de estas Cortes, encaminados a eliminar privilegios y a reducir sueldos y efectivos, con objeto de que las arcas de la ciudad estuviesen menos vacías.4
Tampoco andaban demasiado bien las cosas en la Generalidad. La iglesia de Santa María de Monzón, donde se celebraban las sesiones de Cortes, tuvo que ser arreglada por los aragoneses, y para poder asistir el diputado y demás ministros, debió adelantar el rey 4.000 ducados del dinero asignado a la visita del obispo de Segorbe.
Contrasta tanta penuria con la abundancia de medios descrita por mosén Porcar, al describir las partidas del jurado en cap y del canónigo de la Seo de Valencia hacia Monzón. Tal vez exageraban los representantes del Reino. De todos modos, los furs muestran una constante preocupación por reducir gastos y personal extraordinario de la Diputación. Resulta especialmente interesante el fur 153, por el que el rey aprueba una considerable reducción de salarios de todos los funcionarios de la Generalidad, desde los diputados a los guardias y porteros, con el fin de equilibrar el déficit presupuestario existente en aquella.5
A causa de la miseria general no había quien arrendase las rentas reales, disminuyendo de valor, y los municipios pedían constantes reducciones de las cargas que pagaban, abrumados sus moradores con pleito de acreedores. Al no poder satisfacer las imposiciones dinerarias que tenían, para evitar el embargo judicial muchos dejaban sus escasas pertenencias en conventos o casas de personas exentas de tributos, abandonando sus domicilios, con lo que algunos municipios empezaban a despoblarse todavía más de lo que estaban. La expulsión de los moriscos sería paliada por el regreso y asentamiento de muchos de ellos, si bien las condiciones de repoblación no favorecieron el empeño, lo que tampoco favoreció al resto de la población que quedó en el Reino. El problema básico se había planteado, al hacerse muy difícil el cobro de censales.6
Los señores de los lugares del Reino también tenían pleito de acreedores y debían vivir con muy escasos recursos. Lo mismo sucedía a los que poseían sus haciendas en lugares de casas que no podían pagar, por lo que estaban haciéndose balances del estado de las propiedades de señores y acreedores, para que constase oficialmente. Todo ello estaba en relación directa con las peticiones hechas al rey para obtener reducciones de censales, en orden a paliar la escasez de recursos en que Valencia había quedado. No obstante, la Santa Iglesia metropolitana y su estado eclesiástico, en estas Cortes, suplican al rey la eliminación de la reducción hecha, por «el gravamen y perjuicios que contra la libertad e Inmunidad Eclesiástica se ocasionarán de ella».7
Al estar situadas en lugares de moriscos y censos, las rentas eclesiásticas habían sufrido pérdidas similares, «y como cadena, todos los oficiales y gente de pueblo, pues no teniendo los poderosos qué gastar, les falta su ganancia y vivienda». De hecho, al comienzo de estas Cortes había más de 1.500 casas vacías en el Reino, bajando rápidamente los alquileres de las demás. Ya algunos años antes, en 1610, el virrey de Valencia, marqués de Caracena, había escrito a Felipe III, refiriéndose al estado del Reino: «porque la mayor parte de él vive de responsiones de censos y no se cobra ni puede cobrar cantidad alguna d’ellos con execuciones o sin ellas… y los que los responden… no pueden pagar porque no cobran sus frutos».8
Indudablemente era exagerada la patética descripción que, en este memorial, hicieron los estamentos del estado del Reino. Aún así, era cierto que Valencia estaba atravesando un período de fuerte estrechez económica, pareciendo cumplirse así la profecía de san Juan de Ribera, en un informe enviado a la Corte en diciembre de 1608, y en el que comentaba la miseria que seguiría a la expulsión en las ciudades y lugares del Reino.
Distinto era el asunto de la guardia de costa, en la que Valencia gastaba cerca de 30.000 ducados anuales, sin recibir contribución alguna del rey. Con objeto de limitar los gastos al respecto, se solicitó en el fur 2 el cumplimiento del fur 193 de las Cortes de 1585, a fin de que solamente saliera la guardia en casos de extrema necesidad. Así, no parecía tener el monarca excesivas deferencias con Valencia, cuando era de aquí de donde recibía el grueso de las rentas de la Corona de Aragón, con las que pagaba los salarios de los virreyes y sus guardas.
Pero el caballo de batalla, y eje fundamental de la proposición, era la Unión de Armas, «que sin duda sería eficacísima» para los demás Reinos de la monarquía. No así para el de Valencia. Al no tener fronteras con enemigo alguno, no podía ser invadido por tierra. No existiendo una plaza fuerte donde refugiarse, caso de ser atacado por mar debería emplearse a fondo en defender su flota –y prepararse para repeler el ataque– en tan breve plazo, que antes de que pudieran acudir los demás reinos con el socorro prometido en la citada Unión, la ciudad estaría deshecha y saqueada. Además, era muy improbable que las potencias nórdicas se atreviesen a un desembarco en las costas de Valencia, teniendo presas más fáciles en las costas de la fachada atlántica, menos alejada de sus dominios. Francia no poseía una marina fuerte, y los corsarios argelinos recogían a diario importantes botines frente a sus costas, como para tentar una suerte nada cierta más al norte del Mediterráneo.
Quedaba claro pues que la Unión de Armas no podía interesar al Reino de Valencia y que, en el mejor de los casos, podía aceptarse sólo para prestar ayuda a los demás reinos hispánicos, aunque, en la coyuntura de 1626, la situación de los valencianos no era la más idónea para permitirse ayudas de esas características.
Hechas todas estas consideraciones, los representantes del Reino formulaban, con exquisito tacto, una queja a Felipe IV por las pretensiones que había mostrado en su proposición, y dejaban incluso entrever una acusación de incumplimiento de promesa hecha por su padre.
Según determinadas leyes del Reino, estaba instituido que el rey «de tres en tres anys personalment haja de tenir Corts generals en lo regne de Valencia als habitants en aquell». Además, cada monarca, al comienzo de su reinado, debía convocarlas en los distintos Reinos, para allí jurar sus fueros y privilegios. Las últimas Cortes habían sido celebradas en 1604, y Felipe IV había comenzado a reinar en 1621. Quiere esto decir que habían estado veintidós años en Valencia sin tener Cortes, y cinco esperando que el nuevo rey viniera a prestar juramento. Dada la pobreza de medios en que había quedado Valencia tras la expulsión morisca, no se le había pedido al monarca que convocara unas Cortes, pero esperaban que cuando lo hiciera, fuese para repararles de los daños que había sufrido el Reino, a consecuencia del decreto de 1609, tal y como hubiera prometido Felipe III.9
En lugar de obtener la reparación tan esperada, se encontraban los estamentos con una convocatoria en Monzón, hecha a toda prisa, y una proposición en que se pedía al Reino un servicio en hombres y dinero, a la mayor brevedad posible.
No tuvieron los representantes valencianos coraje para reaccionar con la energía de los catalanes, ante la serie de violaciones forales de que fueron objeto en tan breve espacio de tiempo. A pesar de que la Unión de Armas era perjudicial para el Reino, se limitaban a hacer constar su protesta, pasando a considerar el aspecto crematístico de la proposición real.
Los tres brazos se hallaban bastante debilitados por las razones vistas anteriormente. Las nuevas exigencias tributarias de Olivares venían a significar la «ruina del Reino». «Los expedientes que han practicado traen consigo tantas dificultades que casi miran a imposibles», habían dicho los representantes. No obstante, exponían que, si el rey consintiera en que el pago fuera hecho de una sola vez, los esfuerzos que el pueblo tendría que hacer quedarían reducidos a uno. De este modo, no dudarían los valencianos en quedarse sin lo imprescindible, a ser preciso, sabiendo que al año siguiente no iban a tener que pagar más. Lo que querían, en realidad, era evitarse un nuevo tributo permanente que, sumado a los que ya tenían, vendría a empeorar su situación actual. El argumento no parecía equivocado si, al servicio que pudieran ofrecer, se añadía el ahorro de gastos burocráticos que, de esta forma, irían a engrosarlo.10
En las Cortes valencianas del año 1528 se había fijado el subsidio en 100.000 libras, manteniéndose invariable hasta las de 1604, en que se aumentó a 400.000. En las Cortes celebradas bajo Felipe II, fueron concedidos 13.000 ducados adicionales, de los 33.000 que se consignaron para los agravios (greuges), con el fin de no exceder la suma establecida oficialmente en 1528. Querían hacer ver así, al actual rey, la buena voluntad con que siempre habían obrado los brazos del Reino. Lo cierto es que su magnanimidad comenzaba a pesarles; para satisfacer el último servicio tuvieron que cargar nuevos impuestos que, en veintidós años, no habían podido ser cobrados, al irrumpir la catástrofe de 1609. En el fur 70 pedirían, sin obtenerlo, la remisión de las cantidades adeudadas al rey hasta la celebración de las Cortes que estudiamos.11
Con lo único que no transigían era con ofrecer una determinada cantidad de hombres, buscando luego los arbitrios para su pago, pues «no es decensia ofrecer lo que no saben si podrán cumplirlo». Lo que en realidad estaban diciendo los estamentos era que no estaban en condiciones de otorgar una «cantidad de gente», no un servicio –naturalmente en dinero– como afirma Carrera Pujal.12
¿Blandura, miedo o falsas justificaciones? Ésta es la primera cuestión que se plantea, al examinar la respuesta que dan los estamentos al memorial de Felipe IV.
Por debajo del tono suave y diplomático en que está redactado el documento, parece advertirse un miedo a oponerse a los deseos del rey. Demasiado preocupados con que fueran juradas sus leyes, quizás los representantes valencianos no calibraron en toda su amplitud la importancia de la aceptación de una propuesta de ese tipo en aquellos momentos. Se ha escrito mucho sobre el peso que Olivares tuvo en las decisiones tomadas en aquellas reuniones. No lo ponemos en duda. Hay, además, documentos que lo confirman; pero no fue Olivares el único que influyó en las resoluciones tomadas. Si admitimos la redacción de este documento en una de las primeras sesiones de las Cortes, habremos de admitir también la presencia activa de unos intereses creados, que suavizaron las opiniones de los representantes en perjuicio del pueblo al que representaban, principalmente las capas medias y bajas de la población. Unos intereses que se acrecentarían ante las promesas de concesión de títulos al finalizar las Cortes.
En la última parte de este capítulo, se señalaba una de las muchas paradojas que se produjeron en estas reuniones de 1626. Quizás la más grande de todas ellas fuera la concesión del servicio más alto otorgado en la Historia de las Cortes valencianas (1.080.000 libras), en la época de mayor depresión económica del Reino. ¿Estaba verdaderamente Valencia tan esquilmada como ha parecido deducirse de la mayoría de documentos? Boronat transcribe alguno donde se habla de que hubo nobles que incluso salieron beneficiados con la expulsión. Quiero apuntar con ello, simplemente, que la cuestión de las consecuencias de la expulsión morisca no está definitivamente zanjada, como este mismo memorial puede inducir a sospechar.
De poco sirvieron a los estamentos, el tacto y la suavidad de modales en su respuesta a Felipe IV. A la postre, a pesar de haber querido huir del establecimiento de una contribución permanente, al acabar aceptando el pago de 1.800.000 libras en quince años, la habían establecido. Lo que, en definitiva, prevaleció en las leyes sancionadas en aquellas reuniones de Cortes fue el afán de introducir economías en todas ellas, como señala Martínez Aloy. No andaba falto de razón Olivares, cuando, en enero de 1626, hacía referencia a la blandura de los valencianos para convocarles unas Cortes de estas características y con estos condicionantes.13