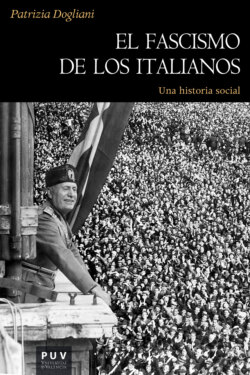Читать книгу El fascismo de los italianos - Dogliani Patrizia - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI. SALIR DE LA GUERRA, ENTRAR EN EL FASCISMO
SALIR DE LA GUERRA
El fascismo conquistó el poder rápidamente: transcurrieron cuatro años desde el final de la Gran Guerra hasta la prueba de fuerza, celebrada más tarde como la Marcha sobre Roma, que el 28 de octubre de 1922 llevó al nombramiento del líder del movimiento, Benito Mussolini, como jefe del Gobierno. Concluía una época caracterizada por intentos revolucionarios y contrarrevolucionarios, violencia civil y política y complejas reconstrucciones territoriales, económicas y morales de las que pocos países europeos habían quedado inmunes. Italia, pues, no vivió una experiencia aislada, ni mucho menos anómala, con respecto a otras naciones; pero en aquellos años dio origen a un nuevo experimento de gobierno a través de una fuerza política que representaba, en el laboratorio italiano, la expresión de las nuevas derechas europeas. En el continente, la represión de las corrientes revolucionarias que se inspiraban en la experiencia del Consejo Ruso había tenido lugar de manera tradicional a través de una intervención militar o mediante «cuerpos francos» relacionados con las unidades regulares del ejército. Una vez derrotadas las izquierdas revolucionarias, el poder político volvió a las oligarquías tradicionales, como en Hungría y Polonia, o a una clase dirigente que, como en el caso de la Alemania weimariana, procuró restablecer en la arena política modalidades parlamentarias y democráticas. En cambio, la experiencia italiana fue original y duradera: el movimiento contrarrevolucionario se instaló en el poder, poniendo a su favor la vasta alianza entre fuerzas conservadoras y de la derecha tradicional, y convirtió progresivamente el sistema liberal parlamentario en una dictadura personal y de partido. Además, modificó el orden económico, asegurándose el apoyo de los centros financieros y empresariales gracias a la creación de fuertes monopolios que garantizaban el capital privado en un mercado privilegiado y protegido, en el interior y hacia el exterior, y sin conflictividad sindical. Estos factores hicieron de la experiencia fascista una novedad en la historia italiana con respecto a las decisiones autoritarias adoptadas por parte de las clases dirigentes después de la Unificación, así como un modelo para exportar al ámbito europeo.
Las específicas condiciones italianas de partida favorecieron su rápida aparición: durante la Gran Guerra, en Italia más que en ningún otro lugar, se había experimentado un sistema autoritario que también había sometido a la sociedad civil a la disciplina militar y había desvitalizado las instituciones parlamentarias. Además, la primera posguerra reveló las debilidades y las dificultades del sistema productivo para readaptarse en tiempos de paz y del mercado laboral para absorber el regreso de la mano de obra desmilitarizada, a la que le habían hecho promesas sobre todo durante los últimos meses del conflicto. De hecho, las expectativas del proletariado agrícola e industrial habían aumentado con respecto a la asignación de tierras en barbecho y de cuotas de mano de obra y las de los jóvenes burgueses que habían ocupado cargos intermedios en el ejército con respecto a los cargos de responsabilidad. Únicamente analizando este contexto histórico podemos entender por qué Italia, que se colocaba entre las naciones ganadoras, registró un comportamiento, una inquietud y una pérdida de la identidad colectiva, una necesidad de orden y una esperanza de cambios radicales semejantes a los de las naciones vencidas, desorientadas por la pérdida de la soberanía imperial. Solo partiendo de los últimos dos años del conflicto podemos entender la facilidad con la cual el fascismo asumió el poder en Italia. A pesar de que algunos observadores de la época, concretamente quienes hicieron un balance de la guerra (Luigi Einaudi, Giorgio Mortara, Riccardo Bachi, Arrigo Serpieri), consideraron zanjada la desmovilización militar y económica en 1920, hoy deberíamos tomar en consideración al menos un quinquenio, marcado por dos extremos cronológicos significativos: desde la derrota militar en Caporetto en octubre de 1917 hasta la Marcha sobre Roma en octubre de 1922. A finales de 1917, el vínculo entre la coerción militar y la renovada movilización moral de la población se hizo más estrecho, y la brutalidad de los actos se manifestó de manera todavía más acentuada. Esta relación no acabó con el final del conflicto, sino todo lo contrario: la guerra se mostró como una prueba general del debut fascista.
Entre el 24 y el 25 de octubre de 1917, en la localidad de Caporetto (hoy Kobarid, en Eslovenia), uno de los puntos estratégicos de la línea del frente meridional, fuertemente contendido pero mantenido por las tropas italianas desde la entrada de Italia en el conflicto europeo en mayo de 1915, tuvo lugar una rápida ofensiva que comportó la invasión y la ocupación por parte de las tropas austro-húngaras, apoyadas por la llegada de refuerzos alemanes, de un vasto territorio que se extendía hasta las orillas del río Piave. La derrota de Caporetto abrió un último capítulo decisivo de la Gran Guerra. Por una parte, hizo que Italia probase la experiencia que otros países ya estaban viviendo: la política de ocupación militar de territorios fértiles, los trabajos forzados impuestos a la población civil, el internamiento de miles de prisioneros militares; por otra, preanunció todas la políticas de movilización del país en tono casi «milenarista», de cruzada en defensa de la patria invadida, y sobre todo con un lenguaje comunicativo nuevo. Si hasta el año 1917 el compromiso oficial había sido el de crear la más amplia cohesión posible, concretamente en un país como Italia, que había entrado en guerra con una opinión pública dividida y realmente minoritaria con respecto al apoyo a la intervención militar, después de Caporetto se trataba no solo de infundir valor en la población, sino también de hacer promesas concretas para su futuro.
En los veintinueve meses que precedieron a la ofensiva de Caporetto, el conflicto había sido fundamentalmente de posición: un amplio frente desde el Trentino hasta la costa que no cambió sensiblemente hasta el 23 de octubre de 1917, a pesar de las doce batallas libradas, de los sacrificios y las muertes por congelación, del esfuerzo y las avalanchas en alta cuota y de la terrible vida de trinchera. Solo en el año 1916, los italianos contaron 118.000 muertos y 285.000 heridos. La ofensiva a cargo del general en jefe del ejército italiano, Luigi Cadorna, llevó a la conquista, el 9 de agosto de 1916, de la ciudad de Gorizia; un éxito militar que habían ambicionado durante mucho tiempo para consolidar de nuevo el consenso patriótico en el país, éxito que, sin embargo, también provocó la pérdida de 140.000 soldados italianos entre muertos, heridos y prisioneros, y no modificó sustancialmente la línea a lo largo del río Isonzo. Fue así como en 1917 el general Cadorna intentó resolver la guerra a favor de Italia con otras ofensivas: con la batalla del monte Ortigara, de mayo a junio (12.000 muertos), y sobre todo con la batalla de la Baisizza, de agosto a septiembre. La situación interna requería urgentemente una victoria y la conclusión de la guerra: en el país se difundía, también entre las clases sociales en un primer momento intervencionistas, la desconfianza hacia los gobernantes civiles y los militares, mientras que del extranjero llegaban noticias de huelgas y de revueltas militares y obreras. La propia ciudad de Turín, a la cabeza en la industria de guerra, había visto en agosto manifestaciones de protesta popular encabezadas por mujeres y por gente muy joven. Fue así como la ofensiva enemiga, bajo el mando de la 14.ª armada alemana, iniciada durante la noche del 24 al 25 de octubre de 1917, cogió por sorpresa al ejército italiano, resultando catastrófica. La retirada se transformó en una derrota, en una fuga desordenada sin órdenes ni indicaciones por parte de hombres y unidades que solo se detuvo al llegar a orillas del río Piave. Durante todo el invierno de 1917-1918, Italia alimentó pocas esperanzas de victoria, manteniéndose en la nueva línea defensiva del Piave y resistiendo la última ofensiva enemiga del verano de 1918. Por fin, la crisis militar, pero sobre todo interior, de los imperios centrales dio al ejército italiano la posibilidad de realizar una acción ofensiva en octubre y de ganar en la localidad Vittorio Veneto una última batalla –que le permitió firmar como ganadora el armisticio–, en la cual el enemigo se rindió el 3 de noviembre de 1918.
Caporetto fue mucho más que una batalla perdida: como ha escrito en diversas ocasiones uno de los más influyentes historiadores de la Gran Guerra, Giorgio Rochat, fue el nudo crucial del conflicto bélico, donde se pusieron de manifiesto todas sus contradicciones y se anticiparon decisiones de largo plazo. Fue el acontecimiento revelador de la esencia misma de la guerra en Italia, sufrida por las clases populares, sin objetivos concretos, ni patriotismo, ni una idea clara del enemigo, dirigida por los altos cargos y por los oficiales de carrera, desdeñosos y negligentes ante el sacrificio de sangre al que estaban sometiendo desde hacía más de dos años a sus soldados. Fue también la experiencia de psicología de masas y manipulación de la información más importante anterior al fascismo, cuya lección aprendió este. Falsas noticias se acumulaban sin que ninguna fuente oficial las desmintiese: fragmentarias y confusas, impedían que se comprendiese el fenómeno y que se averiguase quiénes eran los responsables. Pánico, frustración y un sentimiento de vergüenza nacional se difundieron sobre todo entre las clases medias, que hasta aquel momento eran las que más habían estado a favor de la guerra. Para los soldados de la tropa, abandonados sin órdenes, testigos de la ausencia o incluso de la fuga de sus comandantes –incluido el general Pietro Badoglio, que el 8 de septiembre de 1943 cometería una acción todavía más grave al dejar a los soldados italianos víctimas de feroces represalias alemanas–, la única solución fue el intento de salvación personal frente al enemigo. Para todos Caporetto fue la prueba de la falta de resistencia de la nación en guerra, de la propia ausencia de una comunidad nacional.
El balance demográfico de la guerra también fue particularmente alto e influyó en las políticas emprendidas después por el régimen fascista. En 1911 la población italiana censada era de unos 36 millones de personas, de las que al menos un millón y medio residían en el extranjero. Durante la guerra fueron reclutados seis millones de hombres, de los cuales alrededor de 4.250.000 fueron empleados en operaciones de guerra. Se ha calculado, sobre la base del número de núcleos familiares registrados en 1911, que las cuatro quintas partes de las familias tenían al menos a uno de sus miembros en el ejército. Los dos censos nacionales de 1901 y de 1911 –se realizaban cada diez años– muestran un aumento medio anual de la población residente de 210.000 unidades; el realizado después de la guerra, en 1921, era de 230.000. Por lo tanto, en términos generales, la población continuó creciendo. Sin embargo, es necesario descomponer estos datos: entre 1913 y 1918 los nacimientos se redujeron a la mitad, mientras que se duplicó el número de muertos y disminuyó, hasta casi desaparecer, la emigración. En 1913, la emigración italiana, con 873.000 unidades, llegó al punto más alto de un flujo que desde comienzos de siglo tenía una media anual de 350.000 salidas. Así pues, el saldo positivo en el decenio 1911-1921 fue debido a los nacimientos (excluyendo los años más intensos de la guerra), al cese de la emigración durante 1915-1918 y a la inclusión de los habitantes de las tierras obtenidas en virtud de los tratados de paz. En este cuadro resulta que únicamente en los años 1917 y 1918 se registraron saldos demográficos negativos: si bien en 1915, frente a aproximadamente 1.109.000 nacimientos, hubo 811.000 fallecimientos entre la población italiana, en 1917 los 691.000 nacimientos fueron superados por las 929.000 defunciones y en 1918 los 640.000 nacimientos por 1.276.000 fallecidos (un saldo negativo de -636000). Es difícil un cálculo fiable de las víctimas militares y civiles. En 1924 el demógrafo Giorgio Mortara observó que los datos oficiales difundidos una vez terminado el conflicto no eran seguros. Las cifras de los fallecidos cambiaron de los 564.000 declarados por los oficiales militares en 1920 a los 677.000 tenidos en cuenta para las pensiones de guerra en 1926 a través de la reordenación de las matrículas en los centros de reclutamiento, del cálculo de los cuerpos en los cementerios militares y de la búsqueda de prisioneros y dispersos más allá de la frontera nacional.
La emergencia sanitaria, desencadenada a raíz de la retirada de Caporetto, se prolongó en Italia mucho más allá del periodo de la guerra y de la desmovilización, al menos hasta 1920. Los observadores de la época identificaron en el «precipitado abandono de un amplio territorio por parte de nuestras tropas» el comienzo de una nueva época, en la cual el sistema higiénico sanitario puesto en marcha con la guerra también colapsó. En un primer momento, lo que hizo que el sistema entrase en crisis fue la disgregación del ejército, la pérdida de alimentos, la ocupación militar de territorios, el tránsito de prófugos y el aumento de prisioneros de ambas partes, comprendida la captura de soldados austrohúngaros también exhaustos, «sucios, malnutridos, infectados de gérmenes de enfermedades epidémicas» (Mortara: 25). En el invierno de 1918-1919 se sumaron otros factores: el regreso a casa de los soldados y de los prisioneros italianos extenuados provocó otras 87.000 muertes entre noviembre de 1918 y abril de 1920. Los cuerpos, ya extremadamente cansados, se expusieron a enfermedades epidémicas como la malaria, la tuberculosis, el tifus, la enteritis y la pulmonía; además, la difusión de la terrible epidemia de la gripe «española» también hizo estragos en Italia. Se cobró alrededor de 600.000 víctimas en el país: la población, vulnerable a causa de años de penurias, fue literalmente diezmada por la gripe europea. El sentimiento común de desventura e injusticia del destino se evidenció cuando la población vio, antes incluso de que lo vieran las estadísticas –por las que después se confirmó que los más afectados apenas tenían veinte años–, que los más jóvenes, muchos excluidos del frente por ser menores de edad, habían sido las principales víctimas. Entre 1915 y 1920, la mortalidad de varones y mujeres en la edad más activa, entre 15 y 45 años, se triplicó respecto al periodo precedente de paz (llegando a ser para los varones en edad de permanencia en filas dieciséis veces mayor que antes de la guerra), mientras que no se modificó excesivamente entre los 45 y los 65 años y aumentó poco para los mayores de 65 años. Los demógrafos de la época calcularon que cada cien muertos en la guerra dejaban una media de treinta y dos viudas y sesenta y nueve huérfanos y juzgaron positivamente la decisión tomada por el Gobierno de no enviar al frente en los últimos años del conflicto a las personas de más edad, ya que había más probabilidades de que tuviesen familias a su cargo. Solamente a partir de 1921 hubo una mejora en las condiciones de la población y una vuelta general a los hábitos cotidianos, lo que comportó un aumento de los nacimientos y una expectativa de vida semejante a la de antes de la guerra. Este balance demográfico no estuvo exento de consecuencias en las políticas posteriores del fascismo. Mussolini y los dirigentes fascistas se alimentaron de las corrientes antimalthusianas que circulaban por Europa después del conflicto, pero sobre todo expresaron los temores incluso irracionales de la Italia rural más profunda y tradicional, donde los brazos que podían trabajar se empleaban solo para la supervivencia del núcleo familiar y de la comunidad. A diferencia de los datos reales, el país de la primera posguerra estaba poblado de personas mayores, mujeres y mutilados, sin hombres jóvenes y con las cunas vacías.
A partir de la posguerra, el cálculo de las regiones más afectadas también fue complejo. Se suministraron datos, pero agrupados, difíciles de analizar. Aun así, de ellos emerge que la mayor contribución de sangre la hicieron los campesinos (casi todos trabajadores agrícolas, aparceros, pequeños propietarios), porque constituyeron el 58% de quienes habían sido enviados al frente (que correspondía al porcentaje de la mano de obra en la Italia de entonces), casi siempre en infantería, es decir, en el cuerpo del ejército más afectado por las pérdidas debidas al combate a pie. Además, ningún campesino tenía la posibilidad de formar parte de los 166.000 hombres movilizados asignados a la industria de la guerra. Fueron las regiones principalmente agrícolas las que registraron la mayor mortalidad, pero con variaciones muy diferentes si se añaden, a los muertos en el frente, los muertos civiles y los soldados desmovilizados, y 1918 fue el año más luctuoso en Italia (el 28 por mil, contra el 26,4 por mil de Austria y el 18,4 por mil de Alemania según los datos recogidos por Mortara). Véneto fue la región más afectada porque a la mortalidad por la guerra se sumaron, después de la batalla de Caporetto, las víctimas civiles causadas por la ocupación enemiga; pero también Basilicata y Cerdeña, lejos del frente, fueron regiones especialmente afectadas, ya que contribuyeron con un alto número de hombres alistados en infantería; y asimismo la región de Apulia, a causa del desarrollo de enfermedades infecciosas, y Lacio, donde el nuevo brote de malaria en terrenos pantanosos descuidados por el hombre allanó el camino a la gripe «española». Según los hombres de ciencia de la época, los inmensos lutos que afectaron a las regiones más rurales fueron lógicos y fueron consecuencia de la conducta económica de la guerra y de la condición de salud de la población agrícola después de esta.
Pero a estos dramas se les atribuyeron otros significados y valores, tanto en la mentalidad de la población que los sufrió como en la instrumentalización que las derechas hicieron para dividir a las clases subalternas y apartarlas de la influencia de las corrientes de izquierda neutralistas y pacifistas. Fueron creados estereotipos: el que más arraigó fue el de la imagen del sacrificio silencioso del soldado campesino, contrapuesta a la del obrero evasor. Según la opinión que dio en 1933 el excombatiente sardo Emilio Lussu, que después pasó a las filas del antifascismo, las luchas obreras de la posguerra no atenuaron este juicio:
... en los obreros de las grandes industrias, más que en los otros, era vivísima la aversión a la guerra. Ellos no habían participado, pero seguían combatiéndola como si no hubiese cesado, como si todavía tuviese que estallar. Esta aversión se traducía en desprecio por todos los que habían combatido, como si, durante cuatro años, hubiesen disfrutado correteando. Al poco tiempo, este estado de ánimo contribuiría de manera importante a alejar de los obreros las simpatías de los soldados y del ejército (Lussu: 14).
Durante el año que transcurrió entre la batalla de Caporetto y la victoria, también se extendió la violencia sufrida por la población civil, sobre todo en las provincias de las regiones de Friuli y Véneto. Un contingente de 800.000 soldados, sobre todo austriacos, húngaros y alemanes, ocupó un territorio habitado por cerca de un millón de civiles, lo que provocó alrededor de 600.000 prófugos, de los cuales menos de la mitad consiguieron refugiarse tras las nuevas líneas de batalla italianas. Hasta ese momento, únicamente las poblaciones italianas de frontera que pertenecían a los territorios del Imperio austrohúngaro habían vivido como prófugas, sobre todo en Austria. Esta ocupación fue tan dura precisamente porque tuvo lugar durante el último año de la guerra: a los saqueos italianos y enemigos después de la retirada de Caporetto se sumó una ocupación predatoria, debida también a la escasez general de bienes de primera necesidad, especialmente en Austria, que hizo que los territorios ocupados no solo alimentasen a las tropas ocupantes, sino que también contribuyesen a que no muriesen de hambre las regiones de las que provenían. El clero, que a menudo era la única autoridad que permanecía en el territorio ocupado, asumió una función de mediación durante aquellos meses; si bien su comportamiento fue exaltado por algunos ambientes, en otros, como la clase política laica y patriótica de la posguerra, su acción fue interpretada con hastío al ser sospechosa de haber acogido con simpatía a los austriacos católicos y de haber colaborado con ellos por hostilidad hacia el Estado italiano. Los volúmenes de las Relazioni alla Reale Commissione sulle violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, publicados entre 1919 y 1921, sostenían, basándose también en testimonios recogidos, que el «nuevo enemigo», el ocupante alemán, fue más temido y demonizado que las tropas austriacas, porque estas eran más conocidas en las tierras que habían dominado hasta hacía cincuenta años. La memoria colectiva que se había construido en las provincias ocupadas tendía a representar a las tropas alemanas todavía arrogantes y sometidas al orden y la disciplina, mientras que recordaba al ejército austrohúngaro ya exhausto por la guerra en 1918 y por lo tanto más similar, por estar más afectado por la tragedia bélica, a la población a la que ellos sometían. Después, al fascismo le resultó difícil extirpar de estas tierras el estereotipo popular que la gente conservaba de los alemanes para presentarlos como los nuevos aliados.
La guerra, para Italia, significó sufrir violencia, pero también perpetrar violencia a través del arditismo. Durante el verano de 1917 se probaron unidades de asalto, cada una con una fuerza media de seiscientos hombres, que se desarrollaron considerablemente después de Caporetto. A diferencia de lo que se pensaba, los arditi eran un cuerpo del ejército y no una formación irregular, como los camisas rojas garibaldinos o los legionarios de D’Annunzio en la empresa de Fiume. Hasta la batalla de Caporetto, los arditi eran elegidos por los mandos de la infantería, mientras que en 1918, cuando se conocieron tanto sus actividades como los privilegios de los que disfrutaban con respecto a la tropa regular, los voluntarios fueron numerosos, más del número reclutado. El núcleo de las unidades de asalto nunca superó el número total de 40.000 o 50.000 unidades adiestradas y empleadas. Entre los voluntarios también había militares en espera de juicio o de cumplimiento de pena privativa de libertad (sometidos a uno de los 360.000 procesos a soldados en armas que tuvieron lugar durante la guerra) por delitos militares, como deserción y rechazo a la obediencia, y nunca por delitos comunes. Los arditi destacaban por el deseo de combatir en la guerra hasta el final, hasta la victoria, y por ello se hicieron fundamentales para los altos mandos militares como instrumentos involuntarios de propaganda, más todavía que el éxito mismo de sus acciones, como ejemplos de soldado optimista y victorioso ante una multitud de combatientes desmotivados sobre todo después de Caporetto. Fue construido el mito de hombres fuera de lo normal, firmemente fieles a los valores de la patria y de la victoria hasta las últimas consecuencias. Rochat, que ha reconstruido su historia, observa en los arditi el hecho de haber sido condicionados por su proprio mito y el de haber cultivado y haberse identificado con su propia acción cruenta: asaltos nocturnos con arma blanca, uso del puñal para degollar a los enemigos o la práctica de hacer prisioneros en el campo tal y como cuentan muchos testigos. Hasta el final de la guerra no existió ningún contacto entre el arditismo y Mussolini, por aquel entonces director de Il Popolo d’Italia, a pesar de las muchas afinidades: victoria a toda costa, rechazo de las reglas tradicionales del ejército de masas y confianza en la capacidad individual y en las minorías audaces.
De 600.000 prisioneros italianos, la mitad cayeron en manos enemigas en la retirada de Caporetto, y al menos 100.000 murieron a causa del encarcelamiento, vivido en condiciones deshumanas en campos de Austria, Bohemia y Alemania; fue uno de los episodios más dramáticos de la guerra. No fue adoptada ninguna forma de asistencia para los prisioneros cuando volvieron a Italia, a menudo después de jornadas de marcha sin comida. Su llegada había sido prevista en tandas de 20.000 hombres al día, pero los 400.000 detenidos en Austria llegaron de manera desordenada. A finales de noviembre de 1918 fueron preparados centros de acogida en la llanura padana para examinar su situación judicial, porque sobre ellos pesaba la acusación de deserción. Eran los «imboscati d’Oltralpe»,1 tal y como los había definido con desprecio Gabriele D’Annunzio. La dramática situación en los campos de acogida podía desencadenar revueltas, al igual que ocurrió en la Rusia revolucionaria. En aquel momento, ni la izquierda ni los mussolinianos se sentían capaces de gestionar una protesta semejante por ser considerada o demasiado revolucionaria o demasiado derrotista. Ante esta situación, el Gobierno intentó reducir el número de personas de los campos, reteniendo únicamente a aquellas sobre las que caían fuertes sospechas. Más tarde, en septiembre de 1919, el Gobierno presidido por Francesco Saverio Nitti aprobó un decreto de amnistía, que liberaba a 40.000 de los 60.000 detenidos y anulaba 110.000 procesos de los 160.000 en marcha. Fue la primera medida tomada para apaciguar los ánimos y un acto de valor frente a la derecha nacionalista que, por el contrario, pedía condenas inflexibles para quienes habían atentado contra la victoria. Finalmente, la publicación en el verano de 1919 de la investigación sobre las responsabilidades de Caporetto hizo que muchas de las sospechas de deserción desapareciesen y justificó todavía más la amnistía. La desmovilización de las unidades armadas tuvo lugar, en cambio, de manera ordenada. En el momento del armisticio, los ciudadanos italianos bajo las armas eran más de tres millones: 1.400.000 obtuvieron la licencia absoluta para la Navidad de 1918 y otros 500.000 entre enero y marzo de 1919. Luego, la desmovilización se interrumpió hasta el verano debido al agravamiento, tanto en el país como a nivel internacional, de la crisis posbélica (crisis y coste de la vida, ocupación de terrenos baldíos al sur, movilizaciones de los campesinos asalariados de la llanura Padana y de obreros en las industrias del norte, empresa de Fiume e incertidumbre sobre lo que Italia obtendría de la conferencia de paz de Versalles). En los primeros meses de 1919 fueron muchas las manifestaciones llevadas a cabo por los excombatientes, principalmente en los grandes centros urbanos. Sin embargo, durante ese año, solo una minoría de ellos fundó o se adhirió a las organizaciones extremistas, violentas o revolucionarias del «combattentismo», a los nacientes Fasci di Combattimento de Mussolini o a la Lega Proletaria de los mutilados, inválidos, heridos y veteranos de guerra. La mayor parte de los desmovilizados se adhirieron a la heterogénea Associazione Nazionale dei Combattenti (ANC), creada en 1919 por exoficiales de complemento. El mito de la renovación partía del intervencionismo democrático y el objetivo que se planteaba en la posguerra era el de reunir a todos aquellos que habían estado en el frente en un partido de combatientes de tipo laborista, popular y alternativo a los partidos de masas y a los movimientos revolucionarios, y basado en una amplia alianza interclasista entre la pequeña burguesía y las clases campesinas, es decir, entre los dos principales componentes sociales que habían constituido la tropa y sus grados inferiores de mando durante los años de la guerra.
La apuesta por conservar en el terreno democrático la camaradería y la solidaridad que habían nacido en las trincheras entre millones de italianos provenientes de regiones y clases socioeconómicas profundamente diferentes se perdió rápidamente. Las causas de este fracaso fueron múltiples y concomitantes. En primer lugar, la relación entre la ANC y los últimos gobiernos prefascistas fue débil a la hora de buscar soluciones para una reinserción civil y laboral eficaz de los veteranos. La clase política liberal de la época no acabó de aprovechar la oportunidad de contener el fascismo conquistando a los excombatientes. El primer grupo dirigente de la ANC apoyaba una política liberal y descentralizada, contraria a un Estado que se había vuelto demasiado centralizador con la guerra y sobre todo que había adoptado una concepción wilsoniana de las relaciones internacionales, a la cual tanto los nacionalistas, en la oposición, como los gobiernos en funciones miraban con hostilidad en la fase de obtención de nuevos territorios para Italia. El golpe de gracia lo dio la transformación geográfica de la ANC, que en un primer momento había acogido a los excombatientes provenientes sobre todo del sur que no encontraban ni en el nuevo movimiento católico de don Sturzo ni en el movimiento socialista una referencia política eficaz. A partir de 1921-1922 el centro de gravedad de la ANC se trasladó gradualmente al centro-norte, perdiendo progresivamente el carácter político inicial y asumiendo, en su lugar, una labor sobre todo asistencial y de refugio para muchos veteranos democráticos de provincias como Bolonia y Cremona, que pronto se transformaron en escenario de la violencia escuadrista. La nueva dirección septentrional consiguió salvar la unidad y la autonomía, pero a un precio político alto, por lo que tal aspiración conciliadora debilitó al movimiento a favor del fascismo en ascenso.
En el momento de la fundación de la ANC, sus líderes habían expresado una clara hostilidad hacia el movimiento de los Fasci di Combattimento y habían excluido a Mussolini de la lista de los combatientes presentada en Milán para las elecciones de 1919. Por otra parte, Mussolini y su periódico, Il Popolo d’Italia, apoyaban abiertamente a la aislada y minoritaria Associazione degli Arditi. Todavía a mediados de 1921, cuando el movimiento fascista intentaba superar la crisis de adhesiones y de orientación que había sufrido a finales de 1919 y buscaba frenéticamente apoyos y alianzas, la ANC contaba con un número de adhesiones de al menos el doble con respecto al Partido Nacional Fascista (PNF), que se estaba constituyendo: 400.000 inscritos y una presencia económica compuesta por más de mil cooperativas. Cuando llegó al Gobierno, Mussolini modificó lentamente la naturaleza de la ANC, transformándola en un engranaje de la máquina asistencial y por tanto dependiente de la suerte política del Estado fascista. De hecho, entre junio de 1923 y febrero de 1924, el Gobierno promulgó una serie de decretos que transformaron en entidades morales la ANC y la Associazione Famiglie dei Caduti in Guerra, dotándolas de autonomía bajo el control de la Presidencia del Gobierno y uniéndolas a la gestión financiera de la Opera Nazionale Combattenti (ONC). En definitiva, puso en marcha una operación que con el tiempo se demostró eficaz: la neutralización del potencial político de la ANC haciendo que fuese fagocitada por la burocracia asistencial destinada a los veteranos y a sus familias.
Hasta 1924, la relación entre los fascistas y las secciones de la ANC fue tensa, especialmente por el rechazo de la Associazione a participar oficialmente en la celebración del primer aniversario de la Marcha sobre Roma y en la conmemoración del final de la Primera Guerra Mundial el 4 de noviembre de 1923, cuando escuadras fascistas y grupos patrióticos de manifestantes se enfrentaron en muchas plazas italianas. En cualquier caso, la ANC nunca fue un objetivo de las acciones más violentas del fascismo. Atacarla habría sido demasiado peligroso para un partido que tenía la intención de presentarse como el legítimo heredero y depositario de los nuevos valores generados por la guerra. En lugar de eso, lo que hizo el fascismo fue apartar de la dirección de la ANC a las corrientes del combattentismo de izquierda y democrático. La crisis Matteotti, en la segunda mitad de 1924, también dio a las asociaciones de excombatientes la última posibilidad de oponerse al fascismo. Sin embargo, la ocasión fue desaprovechada muy pronto por la incapacidad demostrada por la cúpula a la hora de adoptar una dirección única y por la falta de comunicación entre las secciones meridionales y las septentrionales. Esto proporcionó tiempo al fascismo para imponerse: en marzo de 1925 la dirección de la ANC se puso en manos de un triunvirato de dirigentes leales al fascismo que llevó a cabo una depuración interna y fascistizó la dirección, excluyendo a los intervencionistas democráticos; entre estos se encontraba el exoficial Emilio Lussu, que en 1919 había fundado el Partito Sardo d’Azione y era su representante en el Parlamento.
LA TOMA DEL PODER
En este nuevo cuadro político tan heterogéneo y todavía de difícil clasificación, el 23 de marzo de 1919 se habían creado en una asamblea reunida en Milán, en la plaza San Sepolcro, las ligas de combate fascistas, los Fasci di Combattimento (literalmente ‘fasces de combate’). Habían sido promovidos y apoyados por sectores del intervencionismo nacionalista y sobre todo por el periódico Il Popolo d’Italia, fundado y dirigido desde noviembre de 1914 por el dinámico organizador político y periodista Benito Mussolini. Mussolini había sido punto de referencia para muchos jóvenes socialistas revolucionarios tanto como director del diario socialista Avanti!, desde diciembre de 1912, como cuando fue expulsado del Partido Socialista Italiano (PSI) por su posición claramente filointervencionista en octubre de 1914. Durante el último año del conflicto, Il Popolo d’Italia había sido financiado por grupos industriales que gracias a la guerra estaban realizando grandes fortunas en la industria alimentaria, en la armamentística y en la química (Eridania Zuccheri, Breda, Ansaldo). Estos grupos veían con preocupación la reconversión industrial de la posguerra y buscaban nuevos aliados. El periódico dirigido por Mussolini se había propuesto en agosto de 1918 como el «órgano de los combatientes y de los productores» y en la inmediata posguerra había empezado a representar y a orientar a grupos diversos y minoritarios: sindicalistas revolucionarios, anarcosindicalistas, sectores estudiantiles y vanguardias artísticas y culturales. Todos ellos compartían la voluntad de no desaprovechar una fase favorable al cambio propiciada por la Gran Guerra, eran contrarios tanto al inmovilismo de la clase política como a los fermentos de las masas populares resurgidas de las revoluciones originadas por la guerra en Rusia, Alemania y Hungría y estaban cada vez más decepcionados por la incapacidad de los gobiernos liberales de jugar bien la carta de la victoria en las mesas de las conferencias de paz para obtener territorios y mayor prestigio para Italia.
La primera prueba de fuerza de este grupo heterogéneo fue la que se intentó con la acción llevada a cabo por alrededor de dos mil excombatientes y soldados aún en servicio activo para ocupar, el 12 de septiembre de 1919, la ciudad de Fiume, que los tratados de paz no habían asignado a Italia tal y como solicitaban los irredentistas y los nacionalistas. La ocupación, liderada por Gabriele D’Annunzio, apoyado en un primer momento por el nacionalista Giovanni Giuriati y después, a partir de enero de 1920, por el sindicalista revolucionario e intervencionista Alceste de Ambris, aspiraba a ser más que un simple acto de conquista territorial: tenía como objetivo que entrase en crisis política el Gobierno de Francesco Saverio Nitti en vísperas de las elecciones de noviembre de 1919 y experimentar una nueva forma de autogobierno, basada en el programa constitucional de la Carta del Carnaro y en el vínculo fiduciario entre el mando y el Consejo Militar del ejército legionario. La carta, escrita por D’Annunzio y De Ambris y difundida en agosto de 1920, resumía las ideas y las utopías del momento: republicanismo, corporativismo de diferente origen, deseo de autogobierno y de descentralización, necesidad de una relación directa y carismática entre jefe y población en armas y la realización de una República de las artes. La experiencia terminó por agotamiento y por discrepancias internas incluso antes de que el ejército italiano, en la Navidad de 1920, ocupase a su vez Fiume, la cual se había convertido en ciudad independiente después del tratado ítalo-yugoslavo de Rapallo, firmado el 12 de noviembre.
El movimiento fascista, presente en las plazas y en las acciones llamativas y simbólicas, no obtuvo un inmediato éxito electoral: todavía era demasiado heterogéneo y confuso en los programas y en las órdenes. De hecho, no fue premiado en las elecciones del 16 de noviembre de 1919 (en Milán, su bastión, había obtenido menos de cinco mil votos), las cuales, en cambio, favorecieron a los socialistas con 156 escaños, a los católicos populares, a los que correspondieron 100, y a la coalición liberal, que obtuvo 179. Las elecciones administrativas que tuvieron lugar en septiembre-octubre de 1920 con el sistema mayoritario ratificaron en el centro-norte la conquista de los municipios y de las provincias por parte de los socialistas y de los populares: los primeros obtuvieron 2.022 municipios de 8.346 y la gestión de 26 consejos provinciales sobre 69; los segundos, fuertes sobre todo en Véneto, consiguieron 1.613 municipios y 10 provincias, mientras que los republicanos lograron la dirección de 27 municipios. En las capitales de provincia, como Alessandria, Milán, Cremona, Plasencia, Reggio Emilia, Módena, Bolonia, Ferrara y Grosseto, los socialistas obtuvieron la mayoría absoluta. El bloque gubernativo democrático liberal mantuvo los restantes 4.665 municipios y 33 provincias. Los fascistas y los nacionalistas se afirmaron únicamente en la ciudad de Trieste, heredando e instrumentalizando el pasado irredentista y el nuevo antieslavismo. Fue entonces cuando el movimiento fascista recurrió abiertamente a la violencia.
La violencia fue parte constitutiva del movimiento fascista: reclutaba a sus seguidores entre quienes sabían utilizar las armas (concretamente exoficiales de complemento) y que, incapaces de reintegrarse en la vida civil, eran propensos a convertirse en profesionales de la violencia, a hacer de la violencia una ocupación política a tiempo completo. Hay que distinguir la especificidad de la acción fascista de la más general situación de violencia difundida en la sociedad italiana y europea de la primera posguerra, así como de otras formas de violencia tradicional o episódica que contemporáneamente tuvieron lugar en Italia. En un país sacudido por profundos fermentos sociales y por reivindicaciones económicas que desembocaron en la ocupación de tierras en la llanura Padana y en el sur y de fábricas del triángulo industrial, el movimiento fascista decidió abandonar la acción en los grandes aglomerados urbanos, que era donde se había originado, para trasladarla a los pequeños centros y a las zonas rurales. También las fuentes oficiales relativas a los actos de violencia política y al número de delitos contra el orden público son claras en sus también descarnadas cifras. En 1919 los hechos violentos se colocaron en un nivel inferior a los registrados en 1915; en cambio, crecieron durante 1920 y alcanzaron su punto álgido entre 1921 y 1922. Atendiendo a las numerosas víctimas por armas de fuego, esta violencia ha sido atribuida sobre todo, tanto por las fuentes de policía de entonces como por los historiadores sucesivos, al clima político desencadenado por el fascismo, concretamente en la Italia septentrional y central, donde los homicidios aumentaron aproximadamente en 350 unidades entre 1920 y 1921.
Una primera acción violenta epatante ya había tenido lugar el 15 de abril de 1919 con el ataque de escuadras fascistas a la redacción milanesa del Avanti! Pero fue un caso bastante aislado, posiblemente una acción no premeditada a cargo de futuristas y arditi, inspiradores y protagonistas de las primeras agresiones escuadristas. La violencia política no consiguió difundirse en las grandes áreas urbanas septentrionales en esos meses: el movimiento obrero se autodefendió en sus bastiones turineses y milaneses y los empresarios industriales prefirieron recurrir a la negociación o a las fuerzas de policía y del ejército para mantener el orden. En cambio, dos circunstancias provocaron que la violencia fascista se manifestara en las áreas provinciales: las grandes huelgas agrícolas del verano de 1920 y la conquista de los municipios por parte de los socialistas en otoño. Las asociaciones de los productores agrícolas de la llanura Padana, así como de Toscana y Umbría, empezaron a armar a voluntarios para imponer orden y control en las zonas rurales sustituyendo al ejército y a los precedentes guardias privados. Las escuadras (squadre, de aquí el término squadrismo, ‘escuadrismo’) salían normalmente de las capitales de provincia, atacaban y aterrorizaban a individuos, organizaciones y sindicatos de jornaleros y pequeños cultivadores, y después se retiraban a las ciudades de las que habían venido. Estas escuadras estaban formadas por oficiales desmovilizados, apoyados por estudiantes universitarios e hijos de la aristocracia y de la gran burguesía terrateniente, habitualmente residentes en centros urbanos y ciudades universitarias y temerosos de perder privilegios y sobre todo el control de la tierra. A ellos se unieron, también para salvaguardar los propios intereses y la posición social, cultivadores directos, arrendatarios medios o grandes y aparceros. De esta manera, el fascismo estableció un vínculo entre las pequeñas ciudades y las zonas rurales del entorno. El escuadrismo agrario se difundió en el centro-norte entre la segunda mitad de 1920 y la primera de 1921 y contó con «hombres nuevos», jefes y organizadores de la violencia: Olao Gaggioli e Italo Balbo en la zona de Ferrara, Leandro Arpinati en la de Bolonia y Roberto Farinacci en la de Cremona. Fueron designados ras, jefes locales con amplio poder y con seguidores: algunos entraron al servicio de los productores agrícolas, otros, como en las provincias de Alessandria, Pavía y Arezzo, acudieron para formar escuadras expresamente requeridas y financiadas por las confederaciones agrarias. Su acción no se limitaba a aterrorizar a la población y a las organizaciones campesinas, sino que tenía como objetivo la destrucción de todos los centros, sobre todo en los «municipios rojos», que desarrollaban formas de resistencia, solidaridad y asistencia y cooperación y que eran administrados principalmente por socialistas y católicos populares: sedes de partido, ligas, sindicatos, cooperativas de consumo y producción, oficinas de paro, imprentas, escuelas públicas, asociaciones culturales, círculos y salas para reuniones y entretenimiento. La acción sangrienta más dramática que abrió la nueva fase de enfrentamiento civil tuvo lugar en Bolonia el 21 de noviembre de 1920 en el Palazzo Comunale y en la adyacente plaza central: nueve muertos y cincuenta heridos entre la multitud que escuchaba al alcalde socialista maximalista Enio Gnudi condenar un reciente ataque escuadrista a la Camera del Lavoro local.
Entre 1920 y 1922 las instituciones del Estado cedieron casi completamente el monopolio de la violencia. Oficiales del ejército y del gobierno civil fueron incapaces o muy a menudo permisivos y conniventes con respecto al uso de la fuerza por parte de los productores agrícolas y a la violencia fascista en general. Esta venía obstaculizada, cuando era posible, por una igualmente violenta autodefensa por parte de los militantes de izquierdas. Los socialistas se mostraron muy débiles y nada preparados; hubo alguna posibilidad más de controlar el territorio en algunas ciudades industriales obreras en las que la experiencia de la ocupación de los consejos de las fábricas (como en Turín en septiembre de 1920) había formado una clase joven y combativa que en parte confluiría en el Partido Comunista. En algunas ciudades, como Parma y Bari, la tradición sindical revolucionaria facilitó la formación de grupos armados, como los arditi del popolo, creados en el verano de 1921. La resistencia a la agresión escuadrista en Parma, organizada por los arditi guiados por Guido Picelli, tuvo éxito en agosto de 1922, cuando los barrios de Oltretorrente resistieron la acometida de escuadras provenientes de otras provincias, permaneciendo mitificada en la memoria popular antifascista durante todo el ventenio fascista, durante los años de la resistencia e incluso años después. Una situación análoga se produjo pocas semanas después en el barrio San Lorenzo de Roma. Los arditi de Parma eran principalmente jóvenes: al menos el 70% de ellos tenían entre 18 y 27 años; muchos de ellos, pues, no habían participado en la guerra y eran guiados por jóvenes veteranos no mucho mayores que ellos. Una composición por edad análoga a la de las escuadras fascistas: los arditi eran reclutados entre las clases populares y los jóvenes pertenecientes a las escuadras fascistas entre la clase media y medio-baja. Fue Lussu quien observó que
... quienes eran estudiantes, pequeños empleados y artesanos antes de la guerra, se habían convertido en tenientes y capitanes, comandantes de pelotón, de compañía, de batallón. Quien ha estado al mando de una compañía en tiempos de guerra ¿puede, sin esfuerzo, volver a estudiar en el colegio? Quien ha estado al mando de un batallón ¿puede volver a trabajar como empleado de archivo o como escribiente a 500 liras al mes sin sentirse humillado?
Era lo mismo que estaba ocurriendo en Alemania en esos meses con los Freikorps:
... muchos se habían acostumbrado a un ambiente superior al que habían vivido con sus familias o en sus empleos [...], la vida civil les resultaba imposible [...] y ¿podían volver a la vida normal como fracasados quienes habían ganado la guerra? ¿Y ahora debían adaptarse humildemente al trabajo, depender de quienes habían medrado evadiendo la guerra? (Lussu: 15).
De todos modos, fueron pocas las áreas en las que la reacción popular consiguió contener el escuadrismo. El municipio rojo de Sarzana, en el interior de La Spezia, atacado en la noche del 20 de julio de 1921 por una escuadra de unos quinientos fascistas toscanos bajo el mando de Amerigo Dumini (que tres años después asesinaría a Giacomo Matteotti), demostró que se podían combatir los asaltos fascistas si las fuerzas del orden y la población, que en este caso había sido armada por los arditi del popolo, se oponían con decisión.
La violencia fascista resultó exitosa porque tomaba la iniciativa de la acción y no se limitaba a ser solo defensiva: se basaba en una estrategia de terror y tenía como objetivo la intimidación y la humillación del adversario –obligado a tomar aceite de ricino, abandonado, apaleado, sucio y desnudo en lugares públicos y de paso– o, lo que es peor, su eliminación. Más que una guerra civil, lo que tuvo lugar en el país fue una lucha defensiva de las propias sedes por parte de las izquierdas y una ofensiva por parte de las escuadras fascistas, que tenían una gran movilidad. Provincias enteras fueron conquistadas a mano armada gracias a esta táctica militar, permitida por la financiación y los medios de transporte puestos a su disposición por los propietarios agrarios, y gracias al inmovilismo de las fuerzas del orden. Fueron especialmente eficaces las columnas de fuego, organizadas en Emilia por Arpinati y Balbo. Una de estas, formada por al menos tres mil fascistas ferrareses y boloñeses, devastó Rávena en julio de 1922, incendiando y destruyendo edificios y barrios símbolo del movimiento cooperativo y de las asociaciones de jornaleros agrícolas de la provincia. La Marcha fue experimentada muchas veces en las provincias antes de que se dirigiese a la capital y al Gobierno central. En el centro-norte la ofensiva escuadrista alcanzó su máxima intensidad durante la primavera-verano de 1921, volviendo a la ciudad después de haber conquistado las zonas rurales. En abril de 1921 fue incendiada la Camera del Lavoro de Turín, después de que la Fiat hubiese decidido un despido masivo y luego el cierre de los establecimientos, y el 13 y el 14 de julio escuadras fascistas ocuparon Treviso y un enfrentamiento armado provocó muertos en Trieste. En algunas ciudades de Véneto, como en Venecia, el fascismo mantuvo su naturaleza dannunziana hasta 1921; los empresarios vénetos (sobre todo de la industria textil) lo habían contemplado con recelo, prefiriendo el avance de los católicos. Después, el fascismo agrario véneto tuvo como objetivo la eliminación de las bases de organización y resistencia económica de los católicos y de los socialistas en las zonas provinciales, con ataques a sus cooperativas, cajas rurales y administraciones, especialmente en las zonas de Treviso (donde la ofensiva fue liderada por el fiumano Giovanni Giuriati), Polesine y Padua. A continuación la violencia fascista pasó a algunas áreas del sur, especialmente a Apulia y a la Sicilia oriental, sobre todo a la provincia de Siracusa, la cual en aquel entonces comprendía el territorio de Ragusa, epicentro del fascismo agrario siciliano. La ola de violencia tuvo lugar entre el invierno de 1921 y la primavera de 1922, pero las ciudades, como Bari, no cayeron bajo el control fascista hasta el verano de 1922.
En cualquier caso, hasta 1921 el fascismo fue un fenómeno de la Italia centro-septentrional; los Fasci estaban principalmente en las ciudades de tamaño medio (con excepción de Milán, Trieste, Bolonia y Florencia), las áreas de llanura y las zonas de colina. Se habían establecido en el área padana tanto a nordeste como a noroeste y su despliegue había sido facilitado por las vías de comunicación: el curso natural del río Po, el eje viario de la vía Emilia hasta Bolonia y los pasos apenínicos que comunicaban con Florencia y con Perugia. También estuvo presente en menor medida en los Abruzos, en la zona de Nápoles y en la zona del Tavoliere de Apulia. El escuadrismo agrario había sido importado a Apulia y Sicilia rompiendo las tradicionales relaciones de fuerza y de uso de la violencia para imponer autoridad y reivindicaciones. En la zona de Foggia y Bari la violencia avanzó siguiendo círculos concéntricos que, ampliándose, tocaron los grandes centros agrícolas de Andria, Cerignola, Minervino, Spinazzola y Gioia del Colle bajo el mando de algunos ras locales, entre los cuales se encontraba Giuseppe Caradonna, considerado el «duce di Cerignola», un joven propietario que financió y dirigió las escuadras y conquistó sucesivamente la ciudad de Foggia, hasta convertirse en diputado. Hay, sin embargo, una diferencia sustancial entre el fascismo agrario padano y el de Apulia. Este último no cedió ni llegó a compromisos, no estuvo caracterizado por ninguna forma de populismo reaccionario, no utilizó consignas demagógicas: fue puro escuadrismo y, en cuanto tal, provocó un enfrentamiento armado frontal entre jornaleros agrícolas sindicalizados y escuadristas, estos últimos reclutados entre la clase propietaria y de grandes arrendatarios, estudiantes, oficiales retirados y profesionales de la violencia, como el capitán sardo de los arditi Salvatore Addis, al servicio de la Associazione Agraria de la provincia de Bari. El enfrentamiento se prolongó desde febrero de 1921, cuando fueron proclamadas en la región tres jornadas de huelga contra el escuadrismo, hasta agosto de 1922, ante unas autoridades de policía débiles o incluso cómplices de los propietarios agrícolas. Los fascistas conquistaron Cerignola a principios de 1922 y en julio cayó el municipio de Adria; administradores y sindicalistas, entre estos Giuseppe Di Vittorio, se refugiaron en Bari, que cayó por último a principios de agosto. En la zona de Ragusa, en Sicilia, los escuadristas fueron reclutados entre emigrantes sicilianos que habían tenido una primera experiencia en el escuadrismo agrario septentrional antes de volver a la isla. Una figura emblemática fue Pippo Raguso, que volvió a Palermo en 1921 después de haber sido escuadrista en la ciudad romañola de Lugo y en Bolonia. Estos escuadristas se movieron contra un fuerte movimiento de jornaleros agrícolas, dirigido por los socialistas, llevando a cabo en la primavera de 1921 los primeros asaltos a organizaciones y círculos socialistas de Siracusa y Ragusa, hasta la conquista definitiva del municipio de Ragusa en 1922, y de su bastión, Lentini, en julio de ese mismo año.
Mientras tanto, en el norte, la dirección del movimiento fascista intentaba tener controladas a las escuadras y a los jefes locales. El 15 de mayo de 1921 había habido nuevas elecciones políticas que habían llevado a la Cámara a los treinta y cinco primeros diputados fascistas, elegidos en listas de coalición realmente heterogéneas formadas por los liberales y por las derechas nacionalistas y fascistas. Con todo, el Partido Socialista se mantenía a nivel nacional, incluso después del abandono por parte de quienes habían fundado el Partido Comunista, pero empezaba a ceder terreno a los fascistas en sus áreas más consolidadas del centro-norte. A principios de verano, Mussolini propuso un acuerdo de pacificación entre la derecha y la izquierda que tenía entre sus varios objetivos tranquilizar a los sectores de la clase media que se estaban acercando a los Fasci, alcanzar en la medida de lo posible un acuerdo con las fuerzas populares, socialistas y católicas para construir un frente antiliberal y normalizar el movimiento con la finalidad de transformarlo en un verdadero partido político. Después de que diversos Fasci, concretamente toscanos y emilianos, rechazasen en animadas asambleas el acuerdo, en otoño Mussolini aceleró la fundación del nuevo partido. Con el tercer Congresso Nazionale dei Fasci, que se celebró en Roma en el Teatro Augusteo el 7 de noviembre de 1921, se fundó oficialmente el Partido Nacional Fascista (PNF). A pesar de que seguía habiendo fuertes resistencias internas para hacer de Roma, en parte todavía extraña al movimiento, la propia central, el PNF trasladó a la capital su dirección y procedió al nombramiento de nuevos dirigentes, intentando encontrar un equilibro entre el centro y los diversos poderes presentes en la periferia. Mientras tanto, los inscritos a los Fasci aumentaban rápidamente; los cerca de 80.000 de marzo de 1921 se cuadruplicarían para mayo de 1922, hasta alcanzar las aproximadamente 322.000 adhesiones.
Tres meses después de la fundación del PNF, la Confederazione Italiana dei Sindacati Economici, fundada en Milán en noviembre de 1920 con declarada simpatía por el movimiento fascista, creaba en Bolonia la Confederazione Nazionale dei Sindacati Nazionali, dirigida por el sindicalista ferrarés Edmondo Rossoni. El nuevo sindicato tendría modo, así pues, de utilizar a su propio favor un instrumento de lucha que hasta entonces había sido fundamentalmente prerrogativa de las izquierdas en las pruebas de fuerza contra el patronato y contra la autoridad estatal: la huelga general. Italo Balbo y Leandro Arpinati pusieron a prueba al primer Gobierno de Luigi Facta con una huelga de jornaleros agrícolas, organizada en colaboración con el escuadrismo agrario, que paralizó entre el 12 y el 14 de mayo de 1922 la provincia de Ferrara, gracias a la cual pudieron sustraer a los sindicatos y a las asociaciones de izquierda los contratos de las obras públicas. Además, con otra prueba de fuerza que detuvo las actividades productivas del área boloñesa entre el 29 de mayo y el 2 de junio, consiguieron el traslado del prefecto Cesare Mori, el cual, hasta aquel momento, había impedido a los propietarios agrarios importar mano de obra de la zona de Ferrara y Módena, mano de obra que podía sustituir a la controlada por las asociaciones rojas y sus oficinas de empleo. Finalmente las huelgas y la revueltas armadas paralizaron la actividad de muchos centros ciudadanos que todavía estaban gobernados por juntas de izquierda y juntas populares y determinaron su disolución, como en Novara, Cremona, Bolonia, Rímini, Rávena y Viterbo.
El segundo Gobierno de Facta, reconstituido en agosto de 1922 con el voto contrario de socialistas, comunistas y fascistas, no pareció capaz de detener la violencia en el país ni de utilizar instrumentos militares ni prefecturas para restablecer el orden; tampoco los liberales, liderados aún por Giolitti, estaban convencidos de que fuese oportuno aceptar a exponentes fascistas para neutralizarlos y para reconducir el fascismo a la legalidad mediante la responsabilidad de gobierno. En septiembre de 1922 Mussolini hacía decaer una serie de preliminares institucionales del programa original del movimiento fascista, abandonando el republicanismo y prometiendo que, en caso de que llegase al gobierno, respetaría la monarquía y acabaría con la lucha de clases con vistas a la creación de una nación fuerte y unida, respetable en política exterior. Sin embargo, no se declaraba dispuesto a que exponentes del PNF ocupasen posiciones de segundo plano en un posible gobierno. Mientras tanto, el Partido Socialista sufría una segunda división: después del abandono de la fracción denominada terzinternazionalista con la fundación del Partido Comunista Italiano en enero de 1921, a principios de octubre de 1922 también los maximalistas y los reformistas se separaban, los segundos fundando el Partido Socialista Unitario. La escisión tuvo profundas repercusiones incluso en la Confederazione Generale del Lavoro (‘Confederación General del Trabajo’), que puso fin a su relación privilegiada con el Partido Socialista.
La situación resultó en seguida favorable a los fascistas para preparar una prueba de fuerza apta para conquistar el Gobierno del país. A mediados de octubre se organizó un mando político-militar, un cuadrumvirato, compuesto por Cesare De Vecchi, Emilio De Bono e Italo Balbo, responsables de la Milizia, y por el secretario nacional del PNF Michele Bianchi. El momento se presentó el 26 de octubre, cuando frente a la ingobernabilidad del país los ministros dieron su dimisión a Luigi Facta, esperando que llamase a la propia responsabilidad a los militares y sobre todo al soberano. Al rey Víctor Manuel III se le planteó la posibilidad de declarar el estado de sitio en la capital y de llamar a alrededor de tres mil militares para que la defendiesen del cuerpo de expedición fascista que se estaba reuniendo en Perugia. Los fascistas paralizaron a su paso ciudades y vías de comunicación entre el norte y el centro de Italia y establecieron tres puestos de avanzada a menos de cien kilómetros de Roma. Resultaban inferiores en número y menos armados y adiestrados que las tropas regulares, pero estaban provistos de una precisa estrategia: su Marcha sobre Roma iba acompañada de numerosas acciones armadas y violentas en centros menores. No se trató de un golpe de Estado, sino de la amenaza de llevarlo a cabo. El enfrentamiento frontal, que los fascistas no podían ganar contra el ejército en la capital, se intentó y se produjo en la periferia, privando de autoridad a los gobiernos locales y a los representantes del Gobierno central y desorientando a la opinión pública.
Durante mucho tiempo, la Marcha sobre Roma ha sido juzgada por muchos antifascistas como una farsa, y la estrategia de la violencia que se utilizó ha sido minimizada, por razones diferentes, tanto por la historiografía fascista como por la antifascista. Mussolini, con la reconstrucción que realizó a los diez años del evento, contribuyó a hacer que la Marcha no fuese considerada un golpe de Estado, sino el momento más alto de la movilización revolucionaria y fundadora del Estado fascista: una jugada genial de una más amplia estrategia política. Mussolini no participó; pero, en 1926, impuso, en número romanos, al lado del número en árabe de los años después de Cristo, el comienzo de la era fascista (EF): el 28 de octubre de 1922. En el décimo aniversario de la Marcha, en una famosa entrevista en la que aún mitificaba el evento, minusvaloró el papel que él había jugado en aquella ocasión: «Junto con los generales desarrollamos la Marcha en tres diagonales, aunque no la dirigí yo» (Ludwig: 51). Era la estrategia de las columnas de fuego ya adoptada en las provincias por los ras. Los observadores de entonces también minusvaloraron la importancia del episodio; tanto los antifascistas, como por ejemplo Emilio Lussu, que lo describió como una farsa que salió bien gracias a la complicidad del soberano, de los altos oficiales del ejército y de una parte de la clase política, como los simpatizantes atípicos y humorales, como por ejemplo el periodista Curzio Malaparte, que admiró la estrategia de la amenaza del golpe de Estado como medio para evitarlo: «Cuando el funcionamiento de la máquina insurreccional es perfecto [...], los accidentes son muy raros» (Malaparte: 133).
El interés por el 28 de octubre ha resurgido recientemente gracias a las reconstrucciones puntuales de algunos historiadores extranjeros, pero han sido sobre todo las investigaciones italianas las que han sabido encuadrar el octubre de 1922 en un más vasto cuadro interpretativo de la violencia política, revolucionaria y contrarrevolucionaria de la primera posguerra europea. Giulia Albanese ha subrayado que fue precisamente la Marcha sobre Roma la que hizo evidente,
una vez más, la fuerza de los fascistas, la incapacidad y la no voluntad del Estado a la hora de reaccionar y hacer valer algunos principios fundamentales de su existencia, como la libertad de prensa, la libertad de expresión y de asociación, pero también el monopolio de la fuerza (2006: VII).
La tarde del 28 de octubre el rey, después de haber consultado a sus más cercanos consejeros militares sobre la resistencia del ejército en caso de conflicto armado, prefirió, tal y como le permitía el estatuto, encargar la formación de un nuevo gobierno a Benito Mussolini, que prudentemente se hallaba en su sede de Milán a la espera de acontecimientos. Fue así como el fascismo reconoció en aquel acto y aquel día la fecha de su nacimiento como régimen político. Desde sus exordios, la historiografía antifascista ha preferido fechar el nacimiento en enero de 1925. Hoy por hoy los historiadores, ya fuera de las tradiciones historiográficas militantes, consideran que el primer Gobierno Mussolini representó indudablemente el comienzo de la dictadura en Italia y el final de las instituciones liberales, y que, y aquí está el interés y la actualidad de una reflexión seria sobre las fuentes, «un sistema institucional puede ser transformado sin que esto sea comprendido claramente por parte de quien asiste a las transformaciones», es decir, por sus contemporáneos (Albanese, 2006: X).
Conquistada Roma, al fascismo le quedaba conquistar el sur, desmantelando el tejido reformador y democrático todavía presente. La sustitución del antiguo personal político se produjo lentamente, entre 1919 y 1924, más por la desaparición de una antigua clase dirigente que por la repercusión de la ruptura política que tuvo lugar en la capital. A pesar de ello, dicha sustitución se produjo y fue visible. El caso siciliano resulta uno de los más emblemáticos de esta transformación. En las elecciones políticas de 1924 Sicilia fue una de las regiones en las que el fascismo obtuvo mayor consenso, aproximadamente el 70% de los votos, aunque hay que tener en cuenta que en esta región la lista cerrada fue preparada pactando más que en ningún otro sitio y comprendiendo a figuras prominentes del antiguo régimen liberal como Vittorio Emanuele Orlando, Enrico de Nicola y Antonio Salandra. Fue la respuesta dada a la confianza que Mussolini había depositado en la clase dirigente siciliana al incluir en su primer gobierno de 1922 a cuatro ministros sicilianos. En el sur, los Fasci se desarrollaron a lo largo de 1923 gracias a la confluencia en el PNF de formaciones políticas y clientelares completas, provenientes principalmente de los cuatro troncos entre los que se habían distribuido quienes habían sido elegidos del área liberal y radical en 1921. Sucesivamente estos constituyeron parte de los cuadros dirigentes y de las potestades de las administraciones locales que pasaron al fascismo. Se hicieron fascistas miembros de la nobleza meridional, profesionales, intelectuales y docentes universitarios. La intervención de fascistización del sur se produjo principalmente a través de los prefectos, que nombraron a un comisario en centenares de gobiernos municipales para poder integrarlos en el nuevo Estado fascista. Se trató de una operación compleja, hábil y mucho más radical que el precedente transformismo político de época liberal.
En el sur el escuadrismo no había necesitado expandirse en las zonas rurales en las que la defensa del orden y de la propiedad, además de con la violencia, aún se aplicaba según reglas y ejecutores tradicionales y eficaces. Una vez conquistado el poder, el fascismo se ocupó de controlar a las organizaciones mafiosas que podían convertirse en peligrosas competidoras. La operación antimafia entró a formar parte, así pues, del proceso de estabilización del fascismo en el sur. Para demostrar que el PNF era un partido que estaba por el orden, en junio de 1924 fue reincorporado al servicio y fue enviado a Trapani y después a Palermo el prefecto Mori, del que ya hemos recordado que se distinguió en Bolonia y en la llanura Padana por la severidad y la imparcialidad con las que había contenido la violencia y la intemperancia de las opuestas formaciones fascista y antifascista. En 1926, a este «prefecto de hierro» le fueron otorgados plenos poderes de jurisdicción en toda la isla. La actividad de Mori tuvo contemporáneamente diversos objetivos: el principal fue derrotar a la mafia, pero también fue destruir las clientelas liberales y eliminar las posibles resistencias de las fuerzas políticas no alineadas con el fascismo. La lucha contra la mafia se condujo con total libertad de medios y de métodos represivos: deportación en masa de pueblos y familias, empleo de la tortura, largas detenciones a la espera de procesos indiciarios, condenas sumarias y confinamientos para extirpar toda forma de delincuencia autónoma. En el fenómeno mafioso también incluyeron a hombres que durante la guerra y en la inmediata posguerra habían realizado delitos menores y robos de ganado, muchos de ellos habían sido insumisos y desertores (unos 40.000 entre 1916 y 1917), otros eran excombatientes que, una vez regresados a Sicilia, habían acabado integrando las filas de una nueva mafia que según el prefecto Mori era
... joven [y] esquivaba y despreciaba la protección de los hombres políticos [y] consideraba la propia escopeta como la mejor protección [...]. Y fue una ola de violencia que atropelló a todos y a todo, agravando las condiciones de la seguridad pública hasta un punto que nunca se había visto hasta entonces (Mori: 23).
Entre finales de 1927 y el verano de 1929 se celebraron unos quince grandes procesos a mafiosos, que llegaron a reunir incluso a miles de imputados. La magistratura colaboró de manera activa en la operación, sin perjudicar nunca a los miembros de la gran propiedad agraria, absolviéndolos de haber utilizado en el pasado, «solo por necesidad», a muchos guardianes de fincas (campieri), arrendatarios y administradores de los feudos (gabellotti) implicados en la mafia o propios iniciadores de una mafia rural. Estos fueron los sujetos a los que atacó directamente el fascismo, aunque las potentes familias mafiosas también se vieran implicadas en las operaciones de policía. Algunos personajes reaparecieron en la posguerra, otros desaparecieron del todo y unos terceros huyeron a Túnez o a Estados Unidos, donde recuperarían los contactos con Sicilia en la guerra y la posguerra. De cualquier modo, el haber defendido los intereses de los grandes latifundistas silenció solo durante algunos años a la mafia, la cual reapareció en los años treinta en las áreas de latifundio con una nueva generación y una nueva etapa de violencia generalizada. La nueva represión fue llevada a cabo por el ejército, al igual que la primera, en lo que respecta a su extensión e intensidad, pero completamente en secreto. En los años treinta, en Sicilia estaba prohibida cualquier alusión a la mafia. El cargo de Mori había sido revocado en 1929: había adquirido demasiado poder personal y había llevado a cabo demasiado explícitamente una intervención del nuevo Estado dura y libre de toda garantía de legalidad, intervención que el régimen quería que la isla olvidase. Por su parte, la gran propiedad agraria se avanzó con la parcial eliminación de la antigua clase de gabellotti, sustituyéndola por otra a la cual exigieron beneficios mucho más onerosos que los precedentes. Pero Mori también había intervenido liquidando al grupo de fascistas intransigentes que, apoyados por el secretario del Partido, Roberto Farinacci, habían neutralizado anteriormente el localismo político de tendencias autonomistas. Estos habían sido liderados por el palermitano Alfredo Cucco, que fue expulsado del PNF en 1927. Así pues, se volvió a dar voz a los miembros de la aristocracia agraria y de la nobleza palermitana, que aseguraron al régimen respetabilidad, moderación, fidelidad y defensa de los principios ideológicos del fascismo. A finales de 1927 Sicilia era la novena por número de inscritos en el PNF, por delante de Apulia y Liguria, mientras que al menos 12.000 jornaleros agrícolas estaban controlados por los sindicatos fascistas.
La alianza de los propietarios agrarios con el fascismo, tanto en la llanura Padana como en Apulia y Sicilia, no fortaleció su poder, aunque les aseguró el control de los campos gracias a la colaboración del partido y de los sindicatos fascistas; recibieron ventajas económicas con la política estatal de extensión de los cultivos de cereales y de recuperación de los terrenos, pero perdieron el control de una parte de las administraciones locales y no fueron en absoluto privilegiados en lo que respecta a la relación con el Gobierno central. En Apulia y Sicilia la nueva clase dirigente ya no estaba ligada por fuerza a la propiedad agraria y al campo; estaba compuesta por grandes inversores en el sector inmobiliario, como en Bari, y por empresarios, como Ignazio Florio en Palermo, y sobre todo por la clase media emergente en la Administración del Estado y del paraestado. El fascismo alimentó el empleo público también en el sur: solo en la ciudad de Bari experimentó un aumento del 25% en la totalidad de la población activa. Los planes reguladores de las ciudades de Apulia fueron pensados principalmente para acoger a las nuevas clases medias, lo que provocó la expulsión de núcleos familiares pertenecientes a las clases populares y el empeoramiento de sus condiciones de vida hasta el umbral de la pobreza. El movimiento fascista se había alimentado de los conflictos en las áreas rurales para emerger; una vez establecido de manera estable, puso en valor políticamente el ambiente ciudadano del que había surgido para conquistar el poder, poniéndose de parte de las ciudades y de sus clases dirigentes en el secular enfrentamiento con el campo.