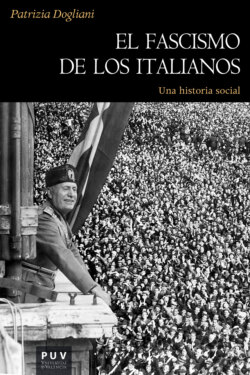Читать книгу El fascismo de los italianos - Dogliani Patrizia - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеHACIA UN ESTADO TOTALITARIO
Una de las principales intervenciones del fascismo relativas a la organización interna del país fue la que llevó a cabo en el campo institucional. Se ha discutido durante mucho tiempo si los resultados obtenidos por estas transformaciones pueden llevar a incluir el fascismo italiano en la experiencia y en la familia política de los estados totalitarios de este siglo. Aquí, por tanto, es necesario distinguir entre modelo político, definido por una comparación entre las diversas experiencias totalitarias del siglo XX, y realización histórica, medida a partir del mayor o menor acercamiento a tal modelo. Además, bajo el concepto de totalitarismo se engloban regímenes muy diferentes entre ellos que se caracterizan por la afirmación de un monopolio político total de una fuerza política en el Estado y en la sociedad. Estos se distinguen, a su vez, por los caminos emprendidos y las elecciones efectuadas en campo económico y respecto a la propiedad privada. En este contexto, la experiencia histórica de los fascismos europeos estuvo caracterizada no solo por la construcción de un Estado fuerte y centralista dominado por una única fuerza política y diferente de una dictadura de carácter personal, sino también por una estrecha relación de intereses entre la clase política, los grupos burocráticos y la empresa privada, relación que reforzó el poder económico de algunos grupos adecuadamente protegidos.
Las limitaciones del acercamiento del fascismo italiano al modelo totalitario fueron por tanto históricas; estuvieron determinadas por el contexto institucional y económico en el que el nuevo movimiento político se movió y por los compromisos que tuvo que asumir para afirmarse. El fascismo, reforzado en 1923 por la entrada en el PNF de la Associazione Nazionalista Italiana, fundada en 1910, se propuso como claro objetivo la caída del sistema parlamentario y de la representación política basada en la libre asociación y en las elecciones libres introducidas lentamente por el liberalismo en los decenios precedentes, y puso fin a la articulación y a la dialéctica entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Su aspiración era «totalizar», centralizar el poder en manos de un ejecutivo fuerte e incontestable, que representase la única fuerza política considerada capaz de dirigir y representar al país y de transformar el Estado en un instrumento de este monopolio. Para ello debía tener lugar una fusión entre Estado y partido único, que cambiaría profundamente el modo de gobernar, no ya en una forma autoritaria de suspensión temporal de las prerrogativas del Parlamento y de las oposiciones, como había ocurrido en momentos precedentes (último de los gobiernos de emergencia nacional durante la Gran Guerra), sino con la exclusión permanente de las oposiciones. Los límites no estuvieron en el programa general, sino en la capacidad de obtener resultados, condicionados como lo estuvieron por la lentitud de las realizaciones, por la capacidad de respuesta de los cuerpos de la Administración central y por los niveles de consenso obtenidos en la sociedad.
En la historia del fascismo hay que distinguir varias fases: la primera, de toma del poder, fue completada en 1925 con la neutralización de las oposiciones, la transformación del Estado central y las instituciones periféricas, la modificación de las reglas electorales y contemporáneamente la preparación de organismos (el Gran Consejo y la Milizia), que luego permitirían la integración del Partido Fascista con el Estado. La siguiente fase, terminada en 1928, dio el monopolio político total al PNF con la eliminación de toda forma de oposición. El primer paso consistió en la transformación del Estado gracias a la ley del 3 de diciembre de 1922, que confería plenos poderes legislativos al primer Gobierno Mussolini. De esta manera, el Gobierno tuvo la facultad de modificar la estructura y la función de los ministerios, reduciendo su número y asumiendo el control total en los ámbitos económico, financiero y administrativo; además, incluso llegó a disminuir y depurar al personal no grato al nuevo Gobierno en la Administración central y en los servicios públicos y a poner bajo control al Consejo Superior de la Magistratura y, en consecuencia, a la magistratura ordinaria. A lo largo del bienio 1923-1924, el sistema burocrático central fue fuertemente jerarquizado y disciplinado.
Además, a finales de 1922 fue creado el Gran Consejo del Fascismo, que no solo tenía una función de dirección del movimiento fascista, sino que también constituía un organismo de enlace entre el Estado y el partido en cuanto que estaba formado por los ministros fascistas, el responsable de la oficina de prensa de la Presidencia del Gobierno, el jefe de la Policía y los representantes de los sindicatos y las cooperativas fascistas. Representaba el grado más alto de la jerarquía del Partido Fascista, precedido por el Consejo Nacional (una especie de Gran Consejo extendido a los secretarios provinciales del Partido) y por el Directorio Nacional, órgano ejecutivo constituido por cinco miembros elegidos por el propio Gran Consejo. El Gran Consejo funcionaba como modelo para otros organismos de gestión de asociaciones, entidades y comités, todos ellos en apariencia representativos de instancias y organizaciones; en realidad, se trataba de órganos de control y de reglamentación de cualquier actividad desarrollada en el país. Con el decreto del 14 de enero de 1923 se constituía, además, la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN), organismo híbrido y proyectado para incidir en la sociedad y en las instituciones públicas más que en el movimiento político. Para su dirección fueron nombrados los estrategas de la toma del poder de octubre de 1922: Emilio De Bono, como dirigente general, e Italo Balbo y Cesare Maria De Vecchi, como comandantes generales. Los comandantes políticos de la Milizia, los cónsules, jugaron un papel importante a la hora de acelerar el cambio político que se produjo en enero de 1925 y la llegada del final del régimen parlamentario: treinta y tres de ellos se revelaron contra la posición cauta y expectante de Mussolini durante la crisis Matteotti, solicitando una intervención decidida de represión de las oposiciones durante la noche del 31 de diciembre de 1924. Después de esta experiencia, Mussolini, en octubre de 1926, asumió personalmente el mando general de la Milizia y se rodeó de personajes que no tenían una especial influencia sobre los escuadristas y los milicianos.
Entre 1923 y 1924 el Gobierno Mussolini se activó para debilitar todavía más a las fuerzas de oposición tanto en ámbito local como en el Parlamento: se multiplicó la disolución de las concejalías de las ciudades así como el envío de comisarios a las administraciones. Con la Marcha sobre Roma no había cesado la violencia escuadrista, la cual comenzó de nuevo con vigor, sobre todo en las ciudades, a partir de diciembre de 1922 y no se detuvo hasta pasado el año 1926, cuando en Véneto cayeron las últimas organizaciones católicas. La vuelta de la violencia, que esta vez tenía como objetivo el movimiento obrero y el joven Partido Comunista, se inició con los hechos de Turín entre los días 18 y 20 de diciembre de 1922, cuando incendiaron la Camera del Lavoro, devastaron la sede de la revista Ordine Nuovo y asesinaron al menos a veintidós personas, entre las cuales se encontraba el secretario de la federación de metalmecánicos y un concejal comunista. Las elecciones municipales se desarrollaron entre infinitas intimidaciones que acabaron con la retirada de la escena política de los administradores anteriores, y los fraudes electorales facilitaron la victoria de las listas fascistas y de la coalición de las derechas. Entre mayo y diciembre de 1923, el Gobierno disolvió 368 ayuntamientos y 10 diputaciones provinciales y envió comisarios a 246 ayuntamientos y a 7 provincias. En 1924 le tocó el mismo destino a 278 ayuntamientos y a 10 provincias, mientras 361 y 12 comisarios se hacían con la administración de ayuntamientos y provincias respectivamente. El movimiento y el Gobierno fascistas eran perfectamente conscientes de la puesta en juego; la red de resistencia de las izquierdas residía en los ayuntamientos administrados por ellas, en sus servicios directos o realizados por empresas municipalizadas según los recursos que tenían a su disposición, en las cooperativas de producción y de consumo y en las asociaciones y sindicatos que operaban en el territorio con los administradores locales.
Solo en la región emiliana, en la preguerra laboratorio de experimentación de un reformismo socialista que se manifestaba fundamentalmente en el buen gobierno local, los ayuntamientos rojos habían pasado de 86 en 1914 a 217 en 1920. Idéntico reclamo había ejercido la Administración milanesa laica y reformista. Los gobiernos liberales anteriores a la Primera Guerra Mundial también habían intervenido para frenar la iniciativa política y económica y la excesiva autonomía de algunas administraciones locales y empresas municipalizadas, pero hasta entonces el atentado a las autonomías jamás había sido tan sistemático y declarado tan explícitamente, precedido y seguido por la agresión a sedes de ayuntamientos y a administradores. Entre los personajes más explícitos se encontraba, como ocurría a menudo, el ras Farinacci, quien, en el discurso que realizó en Cremona el 21 de septiembre de 1925, afirmó que
bajo el pasado régimen el problema de las administraciones locales se había convertido en un grave problema político en el norte y en un problema administrativo igualmente grave en el sur,
y ponía al mismo nivel el buen gobierno local y el clientelismo:
... los socialistas –continuaba– consideraban los ayuntamientos, por ellos conquistados, como fortalezas que había que conservar y armar contra el Estado, y los politicuchos meridionales estaban acostumbrados a no hacer excesivas distinciones entre los presupuestos municipales y los de sus clientes [...]. La acción benéfica de la Revolución Fascista, antes que en el Estado, se ha notado en los ayuntamientos y en las provincias.
La rendición de Palazzo Marino había asumido
el valor de un símbolo. La caída del mayor ayuntamiento socialista no es solo el precedente cronológico, sino también el presupuesto lógico de la conquista del Gobierno por parte del fascismo (Farinacci: 264-265).
Dos decretos, el primero del 28 de octubre de 1925 y el segundo del 6 de diciembre de 1928, transformaron la administración de la capital en una gobernación de nombramiento central acompañada por un consejo de doce miembros designados por los ministerios de Interior y de Corporaciones. Otro decreto, emitido el 3 de septiembre de 1926, instituía el cargo de potestad en lugar del precedente de alcalde para todos los ayuntamientos italianos. El potestad era designado por el Ministerio del Interior, mientras que los concejales de los consejos municipales, que sustituían a los miembros elegidos del consejo, eran también elegidos por el prefecto en los ayuntamientos inferiores a los 100.000 habitantes y directamente por el Ministerio para los ayuntamientos de población superior: estos, en un proyecto marcadamente corporativo, tenían que representar igualmente a los empresarios y a los trabajadores manuales e intelectuales. Al mismo tiempo aumentaban la autoridad y las prerrogativas de los prefectos, representantes del Gobierno en la periferia, tanto con respecto a las juntas provinciales administrativas, también reformadas con el decreto del 27 de diciembre de 1928, como a los consejos municipales. También fue destruida la red asociativa mediante la disolución de la Lega dei Comuni Socialisti (‘Liga de los Ayuntamientos Socialistas’), fundada en 1916, y la absorción en la Confederazione Nazionale degli Enti Autarchici (‘Confederación Nacional de los Entes Autárquicos’) de la Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (‘Asociación Nacional de los Ayuntamientos de Italia’), fundada en 1901 y a cargo de los católicos sociales de don Luigi Sturzo desde la guerra hasta 1923.
Además, fue modificada la ley electoral: aprobado el 18 de noviembre de 1923 y recordado como ley Acerbo, por el nombre de su redactor, el nuevo sistema comportaba una primera modificación radical. Constituía un único colegio en el territorio nacional, premiaba con dos tercios de los escaños previstos a la lista que alcanzase la mayoría relativa del 25% y redistribuía el tercio restante entre las minorías sobre la base de la representación proporcional. Tal y como era propuesta, la nueva ley servía para fragmentar todavía más a las fuerzas de oposición al Gobierno fascista y para premiar a una gran coalición, conocida como el listone, liderada por el PNF y en la cual participaban una parte de los liberales y de los católicos moderados. En las elecciones del 6 de abril de 1924 la gran coalición obtuvo así el 64,9% de los votos. La oposición salió muy fragmentada: los liberales independientes liderados por Giolitti obtuvieron el 3,3%, los católicos populares el 9%, los socialistas unitarios de Filippo Turati y Giacomo Matteotti el 5,6%, el Partido Socialista el 5%, el Partido Comunista dirigido por Antonio Gramsci el 3,7% y, por último, los constitucionales de Giovanni Amendola e Ivanoe Bonomi solo obtuvieron el 2,2%. Con motivo de la cita electoral, Italia fue sacudida de nuevo por oleadas de violencia: comicios antifascistas prohibidos, agresiones a opositores y fraudes electorales. Con estas condiciones de control e intimidación el listone consiguió obtener votos, sobre todo en los centros pequeños y entre los ciudadanos que fundamentalmente pedían orden en el país. En las grandes ciudades, en cambio, obtuvo un resultado por debajo de los porcentajes esperados, pero de todas formas suficiente para alcanzar los dos tercios: en Milán obtuvo el 38,4% y en Turín el 36,6%. Quien denunció el clima coercitivo y de violencia, con un decidido discurso en la Cámara el 30 de mayo de 1924, fue el diputado socialista de Rovigo Giacomo Matteotti, que pocos días después, el 10 de junio, fue secuestrado en las calles de la capital y luego asesinado por unos sicarios fascistas que escondieron el cuerpo en el campo romano. El asesinato de Matteotti ha sido uno de los más atroces delitos políticos de la historia italiana; abrió una crisis política y moral durante la cual, entre junio y diciembre de 1924, se decidiría la suerte de los dos decenios posteriores del país.
La larga crisis del Aventino (llamada así por el lugar donde se reunieron los parlamentarios que seguían oponiéndose al fascismo) se prolongó durante toda la segunda mitad de 1924, lo que evidenciaba la debilidad y sobre todo la fragmentación de la oposición institucional, así como su incapacidad general para aprovechar la protesta y la combatividad todavía presente en las masas populares en diferentes áreas del país, sobre todo urbanas. Además, proporcionó el tiempo necesario al jefe del Gobierno y del fascismo para definir una nueva estrategia, poner freno a la intemperancia de los jefes fascistas locales, tranquilizar a los sectores moderados y conquistar la confianza de los sectores empresariales que todavía no se habían posicionado políticamente. El discurso que realizó Mussolini el 3 de enero de 1925 en la reapertura de la Cámara asumiéndose la «responsabilidad política, moral, histórica de todo lo ocurrido» inauguraba una nueva fase de la historia del fascismo y del Estado italiano. Hasta aquel momento el fascismo había tolerado el sistema parlamentario, domesticándolo o, con mayor convicción, suspendiendo su funcionamiento. Entre 1925 y 1927 el Gobierno fascista elaboró una legislación (que fue recordada por el conjunto de «leyes fascistísimas») que modificaría radicalmente la propia fisionomía del Estado italiano, haciéndolo pasar de un sistema parlamentario, ya fuertemente limitado en sus prerrogativas constitucionales, a una dictadura personal con un fuerte poder ejecutivo y una administración centralizada y policíaca respaldada por la estructura del partido único. En 1925 una reorganización dio como resultado un Gobierno formado solo por ministros pertenecientes al PNF, de los cuales destacó el ministro de Justicia, Alfredo Rocco, que provenía de las filas del nacionalismo y a partir de aquel momento se convirtió en el principal legislador y refundador del nuevo Estado. Rocco intervino con dos paquetes legislativos consecutivos, las leyes de defensa del nuevo orden estatal y las leyes de reforma constitucional. Las primeras permitieron, entre 1925 y 1926, disolver definitivamente las asociaciones políticas y sindicales de oposición y silenciar a la prensa.
La toma del poder y la construcción de un Estado totalitario no habrían sido posibles si se hubiese dejado libertad de expresión a los medios de información. Contra la prensa independiente el fascismo realizó una doble operación: el silenciamiento y la supresión de los periódicos que expresaban una oposición al Gobierno fascista y la creación de diarios obedientes al régimen. En la inmediata posguerra, el periodismo había sido el gimnasio en el que se habían entregado a la política muchos veteranos provenientes de la pequeña y media burguesía con deseos de emerger socialmente. El ejemplo de los hermanos Mussolini, Benito y Arnaldo, que habían utilizado su periódico Il Popolo d’Italia para empezar a partir de 1914 un imparable ascenso al poder, había representado un fuerte estímulo para los jóvenes con algo de cultura que estaban dispuestos a sobresalir. Los nuevos periódicos llegaron a unos cien en 1924 y el poder de algunos ras quedaba demostrado por la capacidad de mantenerlos bajo el propio control incluso después de la normalización del régimen de 1925. El sometimiento de la prensa nacional se produjo a través de diversos medios y en varias etapas y se completó en 1925. La última resistencia de la prensa libre había tenido lugar durante 1924, durante la crisis Matteotti. En esa ocasión los dirigentes fascistas se dieron cuenta de que no era suficiente con atacar a la prensa de los partidos adversarios y crear una propia: era necesaria una acción enérgica de censura y adquisición de los grandes periódicos independientes nacionales por parte del frente fascista. La destrucción de las redacciones y las imprentas de los principales diarios de oposición (Avanti!, La Giustizia, L’Unità, L’Ordine Nuovo, Rivoluzione liberale, Il Mondo y La Voce Repubblicana) fue acompañada de una extensa aplicación de la censura. Un primer decreto que concernía a la prensa, firmado el 15 de julio de 1923, otorgaba a los prefectos de las provincias la autoridad para prohibir la salida e incluso, en caso de reiteración del hecho, cerrar los diarios que criticaban («desacreditaban») la actividad de las autoridades públicas y provocaban «una alarma injustificada entre la población». Durante la crisis Matteotti, el 10 de julio de 1924 un nuevo decreto precisaba y endurecía las medidas de censura que los prefectos podían aplicar, tanto que durante el periodo de transformación y de paso del fascismo de Gobierno autoritario a dictadura, entre diciembre de 1924 y enero de 1925, no hubo un día en el que algún periódico tanto político como de opinión no fuese confiscado. La última protesta por parte de la Federazione Nazionale della Stampa (‘Federación Nacional de la Prensa’) por el ataque a la libertad de opinión periodística tuvo lugar en septiembre de 1924. Desde entonces la gran prensa nacional fue adquirida por el frente fascista a través de cambios de propiedad y de la sustitución de los directores de los consejos de redacción.
Inmediatamente después de la Marcha sobre Roma, un primer grupo de periódicos se había posicionado con el nuevo Gobierno: uno de los primeros fue el Messaggero; le siguieron el Mezzogiorno, con la nueva dirección de Giovanni Preziosi, el Piccolo de Trieste y la Nazione de Florencia. Después de la crisis Matteotti, algunos periódicos que habían sido tolerados hasta el verano de 1924 por permanecer tibios con respecto al fascismo, pero que después se habían comprometido con la defensa de la libertad de opinión, fueron adquiridos por empresarios posicionados con el fascismo y, en otros casos, les fue anunciado a sus accionistas que solamente en caso de que el Gobierno los aprobara podrían continuar publicando. La operación empezó con el Mattino de Nápoles en enero de 1926, sustraído a la propiedad de los Scarfoglio, y continuó con el Corriere della Sera, propiedad de los Crespi, que despidieron al director Luigi Albertini (y con él abandonaron el periódico numerosos redactores y colaboradores de relieve) y lo sustituyeron por Ugo Ojetti. Una suerte parecida corrió Alfredo Frassati, que vendió su participación mayoritaria de La Stampa a Giovanni Agnelli y pasó la dirección a Curzio Malaparte. De los periódicos nacionales, solo el Resto del Carlino fue comprado directamente por el PNF para apartarlo de los enfrentamientos internos del fascismo emiliano. Y el único que escapó al control total fue el Lavoro, que antes había sido portavoz de algunos socialistas reformistas genoveses que se acercaron al sindicalismo fascista, logrando que el periódico renaciese con un nuevo aspecto y con nuevas ideas. Solo los periódicos fascistas reconocidos oficialmente por el partido fueron tolerados y sometidos a un riguroso examen para impedir que se publicasen diatribas personales y políticas internas: ninguna de las federaciones provinciales podía poseer más de un órgano de prensa. Otra contribución más llegó en 1923 por la confluencia en el PNF del Partido Nacionalista, que llevaba al fascismo su periódico Idea nazionale, cerrado en 1925, y sobre todo a periodistas y organizadores culturales: Roberto Forges Davanzati, Dino Alfieri, Ezio Maria Gray y Virginio Gayda. Estos escribían para periódicos como la Tribuna y el Giornale d’Italia, este último portavoz de la nueva política exterior fascista; algunos de ellos muy pronto se convirtieron en locutores radiofónicos. En 1926 el Gobierno disolvió la Federazione Nazionale della Stampa y la profesión periodística quedó bajo la dirección del Sindacato Fascista dei Giornalisti, fundado en 1924. Para escribir en los periódicos era aconsejable tener un carné del PNF y, de todos modos, había que estar inscrito en el registro profesional de periodistas, creado en 1925 y reformado en 1928 con reglas más severas de admisión, para la cual era necesaria la previa profesión de fe fascista. Además, en 1929 fue creada una comisión de prensa, la Commissione Superiore della Stampa, presidida por Arnaldo Mussolini, como un instrumento más para vigilar las publicaciones y las relaciones entre los profesionales y la autoridad pública. Mientras, surgían cursos para la formación de periodistas en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de las universidades de Perugia, Ferrara y Trieste: estos cursos tenían como objetivo la formación de un nuevo personal periodístico para el régimen y el estudio de los lenguajes, los contenidos y la construcción de la información.
Una serie de atentados contra la vida de Mussolini –el atribuido al diputado socialista Tito Zaniboni el 4 de noviembre de 1925, el de la inquieta y solitaria irlandesa Violet Gibson el 7 de abril de 1926, el del anarquista Lucetti en septiembre de 1926 y sobre todo el último, no resuelto completamente, a manos del jovencísimo boloñés Anteo Zamboni el 31 de octubre de 1926– fue la ocasión para justificar la última ola general de violencia escuadrista que se abatió sobre Italia en otoño de 1926 y para introducir, el 6 de diciembre de ese mismo año, la ley de defensa del Estado y un nuevo texto único sobre la seguridad pública. Estas medidas legislativas instituían la pena de muerte y el confinamiento policial por delitos políticos y endurecían las sanciones y las condenas para quienes se expatriaban ilegalmente y conspiraban contra el Gobierno. Además, aumentaban la autoridad y la facultad de los prefectos para perseguir y disolver en las provincias toda forma de asociacionismo contrario al nuevo sistema. Gran parte de estas medidas fueron perfeccionadas y trasladadas al nuevo Código Penal, que entraría en vigor el 1 de julio de 1931. En varias ocasiones, a partir de 1925, también se modificó el perfil profesional en el ámbito judicial, con un fuerte control sobre la orientación política de abogados y procuradores y con nuevas normas para la elección y la promoción en la carrera de los jueces. Diseñadas las normas de defensa, el 14 de marzo de 1928 fue aprobada una ley de reforma constitucional. El número de diputados se redujo de 560 a 400 y debían ser elegidos en un colegio único nacional. La propuesta de los candidatos ya no llegaría de las fuerzas políticas casi inexistentes oficialmente en el Parlamento y en el país, sino de entidades, asociaciones y sindicatos fascistizados que presentaban un número de candidatos que duplicaba el de los que podían ser efectivamente elegidos. La última decisión concernía al Gran Consejo del Fascismo, que llevaba a cabo una ulterior selección entre los candidatos propuestos y gozaba de plena facultad para añadir a otros que considerara que destacaban por una «clara fama en las ciencias, las letras, las artes, la política y las armas». Las cámaras fueron disueltas el 21 de enero de 1929 y los ciudadanos varones de edad superior a veintiún años fueron llamados el 24 de marzo de 1929 a responder a la pregunta demagógica «¿Aprueba usted la lista de los diputados del Gran Consejo del Fascismo?». Se trataba de un acto que imponía que cada uno de los ciudadanos italianos adultos se pronunciase públicamente a favor o en contra del régimen, tal y como el mismo ministro de Justicia Rocco solicitaba al elector
llamado para decir si la dirección política general que el Régimen sigue [...] es aprobada por él. [...] La elección se reduce por tanto a una simple expresión de acuerdo o desacuerdo con un sistema de gobierno, con una dirección política.
El carácter del voto, más allá del hecho de ser plebiscitario, revelaba un claro desprecio por la capacidad y por la voluntad de elección autónoma del individuo, que «no es llamado para hacer algo imposible para él; [es decir] elegir a una o más personas, que él no conoce», sino para expresar algo «que no es imposible para una persona común y de cultura media, y que se concreta en un sí o en un no» (Aquarone: 153). Fueron a las urnas, con voto público, no oculto por la privacidad de la cabina electoral, el 89,6% de los convocados: de ellos votaron sí 8.519.559 personas y tuvieron el valor de expresarse por el no 135.761, lo que permitió al fascismo, a los pocos días de alcanzar el Concordato con la Iglesia católica, declarar triunfalmente que había conquistado el consenso casi unánime de la población italiana.
Esta gran prueba no comportó profundas transformaciones en la cámara: sobre 400, 197 diputados fascistas de la anterior legislatura fueron confirmados. La forma misma de la representación corporativa resultaba imperfecta, lo que confirmaba las relaciones de poder ya existentes y todo lo que había sugerido en la decisión final el Gran Consejo (por ejemplo, la Confederazione degli Industriali, que contaba con 70.000 miembros, había tenido la posibilidad de proponer el mismo número de candidatos que la Confederazione dei Lavoratori della Industria, compuesta por 1.300.000 asociados): los empresarios estaban representados por el 31,5% contra el 22,25% de la representación sindical de los trabajadores dependientes; los propietarios agrarios estaban representados con un 11,5% y los trabajadores agrícolas con un 6,75%; una fuerte presencia, equivalente al 25,75% de los diputados, estaba constituida por funcionarios. De esta manera, se creó la Camera Corporativa. Tres meses antes, el Gran Consejo del Fascismo había sido reconocido plenamente como órgano del Estado, presidido y convocado por el jefe del Gobierno. Había sido organizado en tres categorías compuestas por miembros de derecho a tiempo indeterminado (principalmente los fundadores del movimiento político), de derecho durante el desempeño de su mandato y de nombramiento personal por parte de Mussolini, unos cincuenta miembros en total. Además, sus competencias habían quedado todavía más claras: las relativas a la elección de la lista de los diputados y de los secretarios y subsecretarios políticos y administrativos del partido, y las de carácter constitucional, comprendidas las opiniones sobre la sucesión al trono y sobre las prerrogativas del soberano, que constituyeron una primera discrepancia entre el régimen fascista y la dinastía de los Saboya. Una ley posterior, del 14 de diciembre de 1929, disminuyó y, de hecho, desvitalizó el poder del Gran Consejo, cuyo número de miembros fue reducido a alrededor de la mitad, mientras que el secretario del PNF era propuesto directamente por el jefe del Gobierno mediante decreto. La centralización del poder en manos de Mussolini, como jefe del partido, jefe del Gobierno y jefe del Gran Consejo era ya casi total. Pero todavía quedaba en vigor el Estatuto Albertino, con la cláusula del nombramiento real del jefe del Gobierno, que constituiría una salida para desembarazarse, el 24 de julio de 1943, de la difícil y vergonzosa presencia de Mussolini como jefe de un régimen en plena crisis interna y con las tropas anglo-americanas desembarcadas en el territorio nacional.
En abril de 1926 una legislación sindical había regularizado las relaciones laborales y de representación en el mundo social y económico, acabando con lo que quedaba del libre asociacionismo. En septiembre se instituía el Ministerio de Corporaciones; un año después, el 21 de abril de 1927, se difundía un documento sobre el trabajo, la Carta del Lavoro, que identificaba la corporación como el único y el mejor instrumento de representación de las demandas de las fuerzas productivas y de comercio, de los empresarios y de los trabajadores, así como de la superación del conflicto de intereses y de clases mediante el arbitraje imperativo de la autoridad pública. Y el 20 de marzo de 1930 se constituía un Consejo Nacional de Corporaciones. Pero la indecisión y sobre todo el enfrentamiento entre políticos y sindicalistas fascistas sobre el carácter definitivo de la corporación fascista (asociación por categoría y profesión o agregación según los ciclos productivos y de comercio de los productos y de los servicios) continuaron hasta el 5 de febrero de 1934, cuando fue aprobada la ley de la constitución de las corporaciones. Fueron identificadas veintidós corporaciones paritarias, agrupadas en cuatro sectores principales: dieciséis para los ciclos productivos agrícola, industrial y comercial y seis para las actividades productivas de servicios. En 1937 la burocratización de las relaciones laborales fue completada por la creación de los consejos provinciales de las corporaciones, en los que se debían resolver los conflictos; estos estaban presididos por el prefecto y por el secretario federal del Partido y formados por los representantes sindicales de los trabajadores y de sus jefes.
El último paso institucional se cumplió con la creación en 1939 de la Cámara de Fasces y Corporaciones, que incluía la Cámara de Diputados y las representaciones sindicales. Debería haber supuesto la coronación de las reformas constitucionales del fascismo; en realidad, decepcionaba a los dirigentes sindicales y a los políticos fascistas, como por ejemplo a Rossoni y Bottai, que habían imaginado en la fundación de una sociedad de productores y de un estado completamente nuevo y corporativo la desaparición del conflicto de clases en el país y la formación de nuevas formas de iniciativa pública y privada. En cambio, se presentaba como una estructura burocrática que dejaba mucha libertad a los grupos empresariales privados más tradicionales, mientras que los sindicalistas fascistas querían que se hubiese convertido con el tiempo en un instrumento de autogobierno de los trabajadores dependientes.
LOS NUEVOS ALIADOS: LA IGLESIA Y EL EJÉRCITO
Al entrar en guerra, en 1915, Italia había recibido el apoyo de la posición cautamente patriótica de los católicos, con reservas por parte del clero, del que solo una minoría se había declarado intervencionista. Pero durante la guerra la acción de los sacerdotes en el país y sobre todo en el ejército italiano se hizo esencial a la hora de mantener la esperanza y la disciplina en los momentos más difíciles del conflicto, especialmente después de la caída del frente en Caporetto. El clero combatía su propia batalla contra la superstición popular que se difundía en el país a través de un gran mercado de santos, escapularios y exvotos que eran repartidos entre la tropa y sus familiares. Solo una élite de sacerdotes había apoyado con convicción la intervención; entre estos se encontraba el médico y sacerdote franciscano Agostino Gemelli, que había sido integrado en el estado mayor del ejército no para el cuidado de las almas, sino para estudiar la mente de los combatientes. Fue uno de los primeros que peroró una gran propaganda entre las tropas cansadas y desmotivadas sobre la base de un análisis atento de la psicología de masas, siguiendo las teorías del francés Gustave Le Bon, cuyos trabajos habían alimentado sobre todo las lecturas de los socialistas y de los protofascistas de la época, entre ellos el mismo Mussolini. La actitud patriótica de la Iglesia católica durante el conflicto acercó el Estado italiano a la Santa Sede, presidida por el papa Benedicto XV. El Gobierno de Vittorio Emanuele Orlando, pues, empezó a tratar de resolver la cuestión romana, intentando asegurarse a cambio la ausencia de la diplomacia vaticana en la conferencia de paz de Versalles en el momento en el que se decidía el destino de los territorios pertenecientes a la católica Austria. Estos primeros contactos facilitarían la labor de Mussolini diez años después.
La Gran Guerra también había conferido al vaticano una reputación de imparcialidad diplomática, a la cual recurrieron cada vez más los nuevos países surgidos del conflicto para obtener reconocimientos internacionales y para llegar, a través de la diplomacia vaticana, allá donde a menudo la diplomacia tradicional no podía o no quería llegar; de 1914 a 1933 aumentaron a más del doble los estados que mantenían relaciones diplomáticas constantes con la Santa Sede, llegando a alrededor de cuarenta. La Francia laica de la Tercera República restablecía en 1921 las relaciones diplomáticas con la Santa Sede; el mismo Hitler, inmediatamente después de su subida al poder, firmó un Reichskonkordat. Es, pues, evidente el prestigio que confirió a Mussolini acabar finalmente, el 11 de febrero de 1929, con las desavenencias que dividían a Italia y a la Santa Sede desde hacía más de cincuenta años, reconociendo al Vaticano como Estado y la extraterritorialidad de sus propiedades y poniendo fin oficialmente al laicismo del Estado italiano, querido por la clase dirigente liberal en el acto de unificación nacional. De hecho, las primeras grietas en el laicismo se habían producido antes del Concordato, con la introducción, a partir de 1923, del crucifijo y de las primeras nociones de educación religiosa en las escuelas, con una mayor presencia del clero en las instituciones y con la apertura de una universidad católica en Milán. El rescate del Banco de Roma, propiedad del Vaticano, que realizó el primer Gobierno Mussolini fue también una señal de la voluntad de acercamiento y de intereses comunes. Por su parte, el Vaticano había ayudado al fascismo en el momento de la consolidación de su poder, al privar de apoyo al Partido Popular y a los católicos abiertamente antifascistas y viendo con buenos ojos la confluencia de los católicos conservadores en las listas electorales con los fascistas y los nacionalistas.
El Concordato precisaría además la no interferencia del Vaticano y sobre todo aclararía las dos esferas de intervención: la Iglesia en la esfera de la fe y el régimen en la de la organización temporal de la política de los fieles. Las desavenencias que quedaban concernían a la juventud y, de manera secundaria, a la población femenina activa en las diócesis, pero se resolverían tres años después, en 1931, con un acuerdo concreto sobre los espacios reservados a la organización Azione Cattolica y a la organización femenina. La Iglesia, de hecho, en este acto de alianza ventajoso para ambas partes, podía aceptar no apoyar a los católicos en una política activa y autónoma en el país (que, por otra parte, siempre había sido vista con desconfianza por el papado), pero no podía abandonar su red de educación, dirigida principalmente en la periferia por Azione Cattolica, reorganizada en la primera posguerra por Pío XI. Esta población controlada directamente por la estructura eclesiástica constituía, además, una reserva que se revelaría fundamental al pasar del fascismo a la república y de la cual poder sacar cuadros y seleccionar a una nueva clase dirigente. Las disposiciones legislativas del 24 de junio de 1929 y el 28 de febrero de 1930 dictaron las modalidades de aplicación del Concordato y, al subrayar que «la religión católica, apostólica y romana es la única religión del Estado», discriminaron por primera vez desde el nacimiento del Estado unitario a otras iglesias presentes en el territorio, especialmente a las minorías religiosas protestante y judía. Eran aun así «admitidos en el Reino cultos diferentes de la religión Católica Apostólica y Romana, a condición de que no profesen principios y no sigan ritos contrarios al orden público o la moralidad». En definitiva, lo que se hacía era someter a la aprobación del Ministerio del Interior y a la de sus prefectos cualquier acto que estas iglesias quisiesen llevar a cabo, desde la apertura de «un templo u oratorio de culto» hasta las reuniones en edificios de culto ya abiertos. Además, la enseñanza religiosa en las escuelas, que había pasado a ser obligatoria, era exclusivamente católica y los padres estaban obligados a solicitar y a justificar la exención de los propios hijos. Esto creaba la existencia de ciudadanos de segunda clase sobre la base de la profesión de una fe religiosa que no fuese la católica, o del simple laicismo o declaración de agnosticismo. Esta nueva situación incrementó la desconfianza y la vigilancia hacia quienes no practicaban la fe católica, aun antes de que se explicitasen métodos de verdadera persecución de algunas religiones minoritarias en el país.
A cambio, el régimen esperaba un apoyo del papado para reforzar su política exterior (recordemos que buena parte del personal diplomático vaticano era de origen italiano) en algunas áreas de expansión: en la medioriental, centrándose en la voluntad secular del papado de establecer nuevamente la presencia católica en Palestina, y en las comunidades católicas del Mediterráneo y en el área danubiano-balcánica, donde el Vaticano también empezaba a penetrar a finales de los años veinte para contrarrestar a la Iglesia ortodoxa, ligada a los nacionalismos. Italia contaba con que la Santa Sede se convirtiese en un aliado tanto en la función antibritánica como en la antifrancesa. Esperaba que su diplomacia transgrediese su tradicional neutralismo hacia un país protestante, Gran Bretaña, que controlaba los lugares sacros de la fe cristiana en Oriente; en cambio, era más difícil suscitar una actitud hostil hacia la presencia francesa en Oriente y en los Balcanes. A pesar de ello, el Vaticano se mantuvo equidistante durante mucho tiempo de las católicas Italia y Francia. Francia servía de garante de las instituciones católicas en los países del ex Imperio otomano y además estaba fuertemente vinculada con un tratado de defensa a la catolicísima Polonia, en la cual el futuro papa Pío XI, antes de subir al pontificado en 1922, había asistido personalmente al intento de conquista por parte de los bolcheviques. Por último, el Vaticano no estaba dispuesto a apoyar la política antiyugoslava del fascismo; sí que había contribuido a la italianización de las minorías lingüísticas alemana y eslava de las provincias anexas al reino italiano después de la guerra, sustituyendo o tranquilizando al clero de lengua no italiana, pero no estaba de acuerdo con la represión de los eslovenos y los croatas, no estaba dispuesto a seguir a Italia en una aventura en tierra yugoslava, sobre todo después de haber activado acuerdos con el Reino de Alejandro I gracias a la mediación francesa, y estaba a punto de activar una misión de evangelización en el área danubiano-balcánica. Por estas cuestiones, el conflicto entre Italia y el Vaticano fue muy fuerte en torno a 1931-1932, sumándose así las desavenencias internas relativas al cuidado de la juventud a las diferentes perspectivas en política exterior. Pero ambas diplomacias quedaron de acuerdo en la común misión de proteger a la católica Austria del apetito alemán. De hecho, a mediados de los años treinta, la relación entre el Vaticano y el nazismo daba señales de conflicto, a pesar de la firma de un Concordato. Pio XI no aceptaba el neopaganismo que se respiraba en la sociedad y en la cultura del III Reich y además censuraba la marginación, por no decir la persecución, del catolicismo alemán.
Se ha reflexionado poco sobre las convicciones religiosas del jefe del fascismo, Benito Mussolini, y sin embargo desde sus primeras entrevistas podemos trazar un recorrido que si bien no fue de conversión, tampoco fue de simple conveniencia. Nacido en una provincia profundamente anticlerical y educado políticamente laico, Mussolini se acercó a la Iglesia católica por oportunismo, para derrotar a los católicos: «en 1922 quería conceder a los populares algunos cargos en el Gobierno. Don Sturzo lo estropeó. Creía que podría seguir jugando conmigo como con Giolitti, y entonces lo tiré». El Concordato de 1929 representó para su régimen una gran operación política y su «conversión» al catolicismo, recurriendo a sacramentos como el matrimonio, fue necesaria para consolidar la relación sin llegar a la deferencia. Mussolini afirmó en la entrevista de 1932 que nunca se había inclinado a besar la mano del papa: «entonces me pregunté si un hombre con un poco de orgullo que no sea creyente debe someterse totalmente a estos formalismos», y se eximió. Pero al final de los primeros diez años de gobierno empezó a considerar la importancia de la relación entre César y Jesús con el propósito de crear un nuevo Imperio que se basase en la historia milenaria romana y cristiana: «el centro del mundo lo es solo en cuanto que tiene más historia que los demás. Jerusalén y Roma. ¿Qué importancia tiene lo demás a su lado?». Si bien nunca se mostró practicante, reconoció que «claro, si el hombre de Estado vive íntimamente en la religión de la mayoría de sus compatriotas esto se vuelve un especial punto de fuerza y de consenso» (Ludwig: 172-174).
Fue precisamente la construcción de un nuevo Imperio lo que unió definitivamente a Italia y la Santa Sede: en primer lugar, en la misión católica y civilizadora en Etiopía, que asumía valores mucho más profundos que el simple objetivo de sustituir a la Iglesia copta en África oriental. Algunos historiadores consideran que en esta ocasión se abrió incluso una distancia de posiciones y actitudes entre la cautela de la diplomacia vaticana, por las graves implicaciones internacionales que la campaña etíope podía provocar, y el entusiasmo, con tonos incluso fanáticos, de los obispos y del clero italianos. Lo cierto es que desde 1935 la Iglesia católica confirió al fascismo el encargo de guiar la refundación de una Europa católica, espiritual y anticomunista. Disipada a principios de los años treinta la ilusión de utilizar el bolchevismo contra la Iglesia ortodoxa para penetrar en la Unión Soviética, el Vaticano puso en marcha una lucha activa contra el ateísmo y el comunismo que se concretizó en la implicación directa del mismo clero y en su posicionamiento en la Guerra Civil a favor de Franco. De hecho, en 1937 fue publicada la encíclica Divini Redemptoris, condena del comunismo ateo. En este contexto, mientras el papado se mostraba cauto a la hora de juzgar a la parte de la Iglesia española, la vasca, que se mantenía a favor de la República y en defensa de las autonomías, el clero italiano entusiásticamente bendecía esta segunda misión fascista en tierra extranjera.
Pero se avecinaba otro problema: la relación cada vez más estrecha entre la Italia fascista y la Alemania nazi. La condena de la agresión italiana a Etiopía por parte de la Sociedad de las Naciones produjo como reacción, en 1936, un alejamiento de Italia de la reciente alianza con Francia, que era bien vista por la Santa Sede, y un acercamiento a Alemania. Las preocupaciones vaticanas por esta relación se explicitaron en 1938, como bien mostraban las páginas del Osservatore romano, cuando Italia sacrificó a favor de dicha relación su protección a la Austria católica, rural y corporativa y considerada un modelo por el papado, e introdujo las leyes raciales. Es preciso dejar este punto bien claro. El antisemitismo siempre había formado parte de la cultura católica (tal y como testimoniaban las páginas de la Civiltà Cattolica), pero en los términos históricos de polémica frente al pueblo que se consideraba el elegido y que la Iglesia católica acusaba de «deicidio» y en la tradicional petición de separación entre gentiles y judíos. Esto contribuyó a enriquecer la elaboración de una moderna política antisemita del fascismo. Lo que en cambio la Iglesia católica no aceptaba era lo que estaba proponiendo el nazismo en Alemania, con el peligro concreto de una contaminación en Italia: la persecución de los matrimonios mixtos, entre cristianos y judíos, que infringía los acuerdos tomados en los concordatos, y sobre todo la persecución de los judíos, convertidos o no convertidos, sobre la base de presupuestos biológico-raciales, negando así las distinciones entre los pueblos y las gentes basadas en razones históricas de fe y de religión. En este contexto Pío XI difundió en marzo de 1937 la encíclica Mit brennender Sorge, que expresaba la preocupación por las discriminaciones y las persecuciones religiosas que estaban surgiendo en Alemania y, además, lanzaba un mensaje a otros países, entre los que se encontraba Italia.
Otro aliado válido fue el ejército nacional, que hasta la consolidación del régimen había continuado manteniendo la función de controlador del orden público interno que las clases dirigentes le habían atribuido a lo largo del Ochocientos. Sin el ejército, o al menos sin la pasividad del ejército, el escuadrismo fascista no habría podido actuar impune en el país. En octubre de 1922 esta actitud fue premiada con los nombramientos del general Armando Diaz y del almirante Paolo EmilioThaon di Revel como ministro de Guerra y de la Marina respectivamente. Estos cargos demostraban la voluntad del primer Gobierno Mussolini de liberar a las jerarquías militares del control de los ministros burgueses que había caracterizado a los precedentes gobiernos liberales y de revalorizar los estados mayores, cuyo prestigio había sido fuertemente comprometido por la publicación en 1919 de los resultados de la investigación sobre las responsabilidades en Caporetto. La presencia de militares en el Gobierno tranquilizaba a una parte de la burguesía, asustada por la violencia escuadrista. Además, el ejército proporcionaba una serie de garantías y representaba no solo un cuerpo del Estado, sino un grupo de intereses económicos y sociales bien diferenciado. Su indiscutible fidelidad a la Corona aseguraba al rey y a los ambientes monárquicos y de la derecha tradicional que el ejército sería siempre un defensor de la Monarquía y del Estatuto (como de hecho lo fue en julio de 1943 proporcionando una salida a la crisis del fascismo con la destitución de Mussolini). Esta fidelidad de los oficiales efectivos del ejército estaba corroborada por el juramento al soberano y por la ausencia de una análoga obligación hacia el fascismo, obligación que en cambio se extendió con el paso del tiempo a todos los funcionarios del Estado. Recordando la intolerancia con la que la casta militar había visto las injerencias políticas durante la época liberal, Mussolini tuvo bajo control las iniciativas y las peticiones para que se fascistizase el ejército que provenían de exponentes de su mismo partido, como de De Vecchi, Farinacci y Balbo. En el respeto a esta autonomía, la Milizia (que durante la crisis Matteotti había recibido armas del Ministerio de la Guerra para prevenir cualquier intento de revuelta) fue siempre un cuerpo separado del ejército, aunque lo cierto es que hubo oficiales del ejército que cubrieron grados de la Milizia y fueron llamados a adiestrar a los jóvenes de las organizaciones de masas del Partido.
En cualquier caso, cuando terminó la batalla de Vittorio Veneto el ejército italiano ya se estaba transformando: en los altos grados seguía habiendo nombres de la aristocracia, especialmente piamontesa y septentrional, que tradicionalmente ofrecían su descendencia a la carrera militar, pero también surgía una nueva clase burguesa, sobre todo meridional, que veía en la carrera militar una de las salidas ocupacionales proporcionada por la ampliación de la administración del Estado. En enero de 1923 el ministro Diaz propuso una reforma del ejército que multiplicaba unidades y cuadros dirigentes y por lo tanto requería un excepcional esfuerzo económico por parte del Estado destinado principalmente al pago de sueldos y funcionarios; un segundo ordenamiento aprobado en 1926 revisó el precedente, confirmó el periodo de servicio militar obligatorio a dieciocho meses y un alistamiento medio de aproximadamente 250.000 hombres, potenciando la artillería y la instrucción de la infantería. Como ocurrió con la administración civil, el ejército también contribuyó a dar espacio a una nueva generación de jóvenes provenientes de la pequeña y mediana burguesía, a menudo monárquica, aumentando las filas de los oficiales subalternos de carrera y de complemento durante las campañas militares de mediados de los años treinta. El ejército volvía a ofrecer a sus oficiales prestigio, privilegios, autonomía y un espíritu de cuerpo, sobre todo en algunos cuerpos nuevos como la aviación. La adhesión al fascismo por parte de estos oficiales era total, como por otra parte lo era la de los sectores industriales que trabajaban para el ejército. Los gastos militares bajo el fascismo, en relación con la renta nacional, pasaron de un 2,6% en 1923-1925 a un 5,6% en 1931-1933 (los años más duros para la crisis que atenazaba al país e imponía enormes sacrificios a las clases populares). En 1936, con la campaña colonial en Etiopía y la intervención en España, el porcentaje llegó al 18,4% y estaba destinado a los armamentos y los equipos militares, a la ampliación de las bases de los efectivos y a las recompensas y aumentos de las dietas. Entre 1926 y 1940, en proporción a la renta nacional, la Italia fascista gastó más de lo que Gran Bretaña desembolsó para mantener a su ejército imperial ocupado por el mundo, y superó también en términos absolutos los gastos militares de la otra potencia militar y colonial, Francia.
Pero para asegurarse el apoyo de las fuerzas armadas, el fascismo dejó a los altos mandos la plena autonomía de los distintos cuerpos, lo que dio como resultado una falta de coordinación entre un ejército de tierra no renovado en la estrategia y carente de medios de combate modernos y una marina más equipada (gracias también a la contribución estatal a los astilleros), pero no coordinada para su defensa y ni para la defensa terrestre con la aeronáutica. A esta última la habían puesto al mismo nivel que a los otros dos cuerpos en 1925 y perseguía fáciles éxitos deportivos transoceánicos y militares en tierra africana y española. Mussolini se encargó personalmente de los tres ministerios militares de 1925 a 1929 y de 1933 a 1943, pero se ocupó fundamentalmente de vincular el instrumento militar a su política exterior y de propaganda interior, dejando a los altos mandos la labor de gestionar la estrategia. En su política de divide et impera, dio a Badoglio la coordinación de las fuerzas armadas, pero al mismo tiempo lo privó de un verdadero poder; de hecho, el general mantuvo dicho cargo incluso estando establecido en el extranjero como gobernador de Libia entre 1929 y 1933 y luego durante la guerra de conquista de Etiopía.
El régimen fascista encontró, así pues, tanto en el clero católico como en los cuadros del ejército, válidos aliados. Las dos instituciones fueron empleadas en el país para educar a las nuevas generaciones de italianos en el orden, la disciplina, la obediencia y el patriotismo. Fueron un instrumento eficaz de movilización de las masas y de compensación para la pequeña burguesía patriótica, de este modo tranquilizada con respecto a los objetivos demasiado audaces del fascismo. En los años treinta la fe religiosa completó la religión civil del fascismo. Un estudio relativo al Día de la Fe (es decir, al acto en el que se ofrecía el anillo de boda para apoyar la campaña colonial en 1935) ha destacado símbolos y rituales cristianos que alimentaron el culto laico del Littorio: «Ministros de la Iglesia católica y gestos de culto garantizados por la tradición y por los dogmas religiosos» contribuyeron así en los años de máximo consenso a la movilización de las masas (Terhoeven: 18).
En esta compleja construcción no hay que olvidar a la monarquía. El fascismo italiano ha sido clasificado a menudo como un régimen totalitario imperfecto por estar aparentemente comprometido al estar construido sobre una diarquía, el Partido Fascista y la monarquía, y provisto de dos autoridades: el Duce y el rey. En realidad se trató de una operación hábil y compleja, completamente italiana en sus características, difícilmente comparable con el nazismo, que se estableció en una república agonizante después de que la derrota bélica hubiese acabado con el Imperio y con su monarca. En Italia, la dinastía de los Saboya se había fortalecido con la victoria en la Gran Guerra y gracias sobre todo al mito del rey soldado cultivado por y para Víctor Manuel III durante el conflicto. El antigiolittismo no era alimentado solo por los intelectuales meridionales antifascistas como Gaetano Salvemini, sino también por monárquicos para los cuales el liberalismo giolittiano era «la emanación de las antiguas castas piamontesas, dominadoras de jerarquías prefecticias» (De Secly: 5), que, según su punto de vista, tenían abandonado el sur. El encuentro entre fascismo y monarquía, junto con la transformación del Estado que consintió una mayor entrada en su administración de clases profesionales y de intelectuales meridionales, había convencido a muchos exborbónicos de que por fin se podía dar vida a una monarquía nacional al ser esta apoyada por un Gobierno fuerte, considerado expresión de una nueva clase finalmente nacional. Por otra parte «el Rey reina pero no gobierna», como destacó una de las voces intelectuales, Luigi De Secly.
LA REPRESIÓN
Uno de los factores que ha llevado a poner una fecha posterior al nacimiento del régimen fascista, de finales de 1922 a 1925, ha sido el comienzo de la legalización de la represión. Para completarse, el régimen debía institucionalizar la persecución de la oposición y de las voces en desacuerdo todavía activas en el país antes de pasar a una tercera fase, la de la organización del consenso de las masas. Así pues, la creación del Estado fascista comportó en los primeros años del régimen la represión de cualquier forma de oposición activa y organizada. En septiembre de 1925, el entonces secretario del PNF, Roberto Farinacci, simplificaba con rudeza pero también con mucha claridad una idea: «En Italia nadie podrá ser antifascista porque el antifascista no puede ser italiano» (Farinacci: 263). Acción y reacción van unidas y por lo tanto antes de la crisis debida al asesinato de Giacomo Matteotti no se puede hablar propiamente de antifascismo militante, aunque sí de formas de oposición parlamentaria y extraparlamentaria a la acción y al crecimiento del poder del fascismo. Muchos, por parte católica y liberal, entre quienes se encontraban Nitti y Croce, creyeron que podían neutralizar el alcance subversivo del fascismo, aceptando incluso formas de colaboración política y cultural; tampoco faltaron los gestos de colaboración de personajes y grupos de la izquierda socialdemocrática y sindicalista para intentar aprovechar el alma populista del originario movimiento fascista. La reacción al asesinato de Matteotti, más allá de sus consecuencias parlamentarias e institucionales, representó un hecho simbólico, de última revuelta moral, pero también fue la señal del principio del final del país legal. Y sobre todo dio inicio al éxodo de dirigentes políticos sobre la base de dos suposiciones: del peligro por la propia integridad física, privada de toda forma de protección legal, y de una batalla que parecía definitivamente perdida y que, por lo tanto, necesitaba una pausa de reflexión y una reorganización de las fuerzas y de las voluntades que seguían siendo contrarias al fascismo. Fue denominado fuoriuscitismo este éxodo hacia otros países de los cuadros dirigentes y de algunos intelectuales que habían representado a la oposición en la segunda mitad de 1924. Algunos de ellos murieron como consecuencia de las agresiones sufridas, como el joven liberal Piero Gobetti, fallecido en París con ni siquiera veinticinco años, y el principal exponente de la Unione Democratica Nazionale, Giovanni Amendola, con poco más de cuarenta años, en Canes.
La ley para la defensa del Estado entraba en vigor en diciembre de 1926 y reintroducía la pena de muerte (abolida por el Código Zanardelli en 1889) por atentados a los exponentes de la familia real y al jefe del Gobierno y por graves delitos contra la seguridad del Estado. En 1931 la pena de muerte fue públicamente defendida por el mismo Mussolini en la ya recordada entrevista que dio al periodista alemán Emil Ludwig. El jefe del fascismo la consideraba un válido instrumento de disuasión, adoptado por los estados más modernos y civiles como Alemania, Francia e Inglaterra. La pena fue extendida, gracias al nuevo Código Penal Rocco, también a los más graves delitos comunes. La legislación de 1926 castigaba, además, la reconstitución de asociaciones y de organizaciones disueltas por orden de las autoridades de policía y la propaganda de métodos y doctrinas por ellas profesados. Por último, quienes se implicaban en el extranjero en actividades adversas al régimen podían ser castigados con la reclusión desde un mínimo de cinco años hasta un máximo de quince. Los crímenes políticos eran juzgados por un tribunal creado ad hoc, especial pues, formado en su mayor parte por jueces provenientes de la MVSN. Una serie de leyes, llamadas «fascistísimas», acentuaron el éxodo hacia el extranjero y al mismo tiempo sugirieron la actividad interna ilegal del Partido Comunista y la fundación de nuevos grupos de oposición, especialmente los de inspiración socialista, republicana y democrática, expresión esencialmente de intelectuales y profesionales que se habían reunido en círculos y grupos conspiradores en las ciudades universitarias de Florencia, Milán y Turín. Algunos de ellos en 1929 darían vida a la formación Giustizia e Libertà.
El aparato de represión empezó a obtener los primeros éxitos en la interceptación y en el arresto de opositores por parte de la policía política, conocida con el nombre de OVRA, y con condenas durísimas impartidas por el tribunal especial. El proceso (conocido como processone), que tuvo lugar entre mayo-junio de 1928, casi diezmó la dirección del Partido Comunista con condenas de al menos veinte años de cárcel; entre los condenados se encontraba Antonio Gramsci, que fue arrestado en Roma el 8 de noviembre de 1926 y fue preso en la dura cárcel de Turi, cerca de Bari, de la cual saldría enfermo, en estado de semilibertad, para morir el 27 de abril de 1937. Pero fue sobre todo en la primera mitad de los años treinta, en el momento en el que la crisis económica desencadenó manifestaciones y huelgas espontáneas de protesta entre los trabajadores de la industria agrícola, cuando el Partido Comunista, con la creación en junio de 1930 de un centro operativo interno, e inmediatamente después los nuevos cuadros socialistas y de Giustizia e Libertà retomaron las actividades de conspiración. Entre 1927 y 1943 el tribunal especial investigó a alrededor de 21.000 personas y dictó 4.596 condenas a 5.619 imputados, la mayor parte obreros y artesanos (3.898), seguidos por los agricultores (546) y por los profesionales, los estudiantes y los empleados del terciario. Los procesos comenzaban gracias a los informes escritos por un sinfín de policías, infiltrados, espías y delatores en Italia y en el extranjero que inflaban los expedientes personales de miles de sospechosos que eran recogidos en el Casellario Politico Centrale del Ministerio del Interior (un registro general de la policía), fundado en la época liberal y potenciado bajo el fascismo. Los años de mayor operatividad del tribunal fueron 1928, 1931 y 1939. Respecto a la acción represiva del nazismo, fueron pocas las condenas a muerte y sobre todo las realmente efectuadas: nueve entre 1928 y 1933, ninguna en la segunda parte de los años treinta, es decir, en los años de mayor búsqueda de consenso, pero veintidós en los años de la guerra, entre 1940 y 1943. Los juicios fueron particularmente severos con los anarquistas y con los nacionalistas eslavos de Venecia Julia, con cinco de las nueve condenas a muerte, en 1929 y en 1930, a irredentistas eslovenos. Las otras cuatro condenas fueron ejemplares y fueron infringidas a disidentes aislados sobre la base de una auténtica obsesión de las autoridades de policía y judiciales por los posibles actos terroristas preparados por centrales extrajeras antifascistas y por atentados a la vida de Mussolini. El sardo Michele Schirru, recién llegado de Estados Unidos, y el belunés Angelo Sbardellotto, repatriado de Bélgica, fueron condenados a la pena capital solo por la posesión de explosivos y por haber admitido, durante los interrogatorios, la intención de asesinar al dictador, sin de hecho haber puesto en práctica su propósito. En los primeros años del régimen fueron registrados casos de violencia y de ejecución sumaria de los opositores recluidos, como la misteriosa muerte en marzo de 1928 en la cárcel de Perugia del comunista forlivés Gastone Sozzi. Algunas prisio nes se habían ganado la fama de ser particularmente peligrosas por las acciones cometidas en ellas por los escuadristas, como la cárcel de Bolonia, al menos mientras estuvieron bajo la tutela del secretario provincial Arpinati y de sus fanáticos gregarios. Con los años treinta, estos casos fueron reduciéndose progresivamente gracias a la reorganización de las competencias carcelarias devueltas a los funcionarios de carrera, y también porque el fascismo se había hecho más cauto y atento a no suscitar la reacción de la opinión democrática internacional, puesta en alerta por una serie de campañas promovidas por la prensa antifascista en el extranjero y por organizaciones como la Liga italiana, que reunía a la Ligue des Droits de l’Homme francesa y el Soccorso Rosso alle Vittime del Fascismo e delle loro Famiglie, promovido por la Tercera Internacional Comunista. A partir de 1932 los detenidos políticos fueron así destinados solo a tres cárceles: a la de Civitavecchia, a la de Fossano y a la de Castelfranco Emilia (con parada también en el IV brazo de la cárcel de Roma).
Antes que la pena capital, el régimen prefirió las condenas restrictivas de libertad, dejando al detenido la posibilidad de «redimirse», de «hacerse italiano» y, por tanto, fascista. El fascismo adoptó, así pues, una táctica más posibilista, más paternalista que la típica del régimen nazi, es decir, de represión inmediata y violenta de la disidencia, con campos de disciplina que anularían la voluntad del individuo, humillándolo y separándolo para siempre de la comunidad de origen. Fueron dos tácticas diferentes, debidas a la diversa naturaleza de los regímenes y de las sociedades en las que actuaban: van juzgadas cada una en su contexto, sin tentaciones de minimizar el caso italiano en una comparación con el alemán. Además, hay que recordar que una parte de los actos de disidencia hacia el régimen, los no inmediatamente atribuibles a la acción política y de propaganda de una fuerza de oposición, fueron juzgados y condenados por la justicia ordinaria. Y que muchos de los delitos menores de crítica e incluso de burla y sátira del régimen por parte tanto de personas no integradas como de fascistas inquietos fueron castigados con meses o años de confinamiento, es decir, de asignación a lugares de exilio interno, controlados por las autoridades de policía. Y también fueron condenados a un destino análogo antifascistas absueltos en juicio preliminar o en juicio final por el tribunal especial, o de todas maneras fueron detenidos en la cárcel o fueron enviados a islas y países remotos elegidos para esta forma de exilio de la vida civil.
1 Literalmente, ‘emboscados transalpinos’. (N. de la t.)