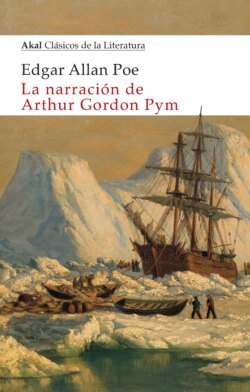Читать книгу La narración de Arthur Gordon Pym - Edgard Allan Poe - Страница 9
ОглавлениеRescatados por el Penguin, ilustración de A.D. McCormick, en Arthur Gordon Pym: Romance by Edgar Allan Poe, 1898.
CAPÍTULO I
Me llamo Arthur Gordon Pym. Mi padre era un respetable comerciante que abastecía de suministros a los barcos en Nantucket, donde nací. Mi abuelo materno era abogado y gozaba de una buena clientela. Era afortunado en todo y había especulado con mucho éxito con las acciones del Edgarton New Bank, como solía llamarse por aquel entonces. Por estos medios y algunos más había logrado ahorrar una cantidad considerable de dinero. Sentía por mí más aprecio que por ninguna otra persona del mundo, según creo, y a su muerte yo esperaba heredar la mayor parte de su fortuna. A los seis años me mandó al colegio del viejo señor Ricketts, un caballero con un solo brazo que tenía unos modales excéntricos –prácticamente toda persona que haya visitado New Bedford lo conoce bien–. Permanecí en su colegio hasta que cumplí los dieciséis, cuando me marché para asistir a la academia del señor E. Ronald, que se encuentra en la colina. Aquí fragüé una gran amistad con el hijo del señor Barnard, un capitán de barco que normalmente trabajaba empleado por Lloyd y Vredenburgh; el señor Barnard también es muy conocido en New Bedford y estoy seguro de que tiene muchos parientes en Edgarton. Su hijo se llamaba Augustus y tenía casi dos años más que yo. Había acompañado a su padre en una expedición ballenera a bordo del John Donaldson y siempre me andaba contando sus aventuras en el Pacífico Sur. Con frecuencia le acompañaba a su casa y me quedaba todo el día, y a veces incluso pasaba la noche. Compartíamos la misma cama y él se las arreglaba para mantenerme despierto casi hasta las claras del día contándome historias de los nativos de la isla de Tinián[1] y de otros lugares que había visitado durante sus viajes. Al final no pude evitar sentir interés por lo que decía y mis deseos de hacerme a la mar fueron aumentando gradualmente. Tenía un pequeño velero llamado Ariel, cuyo valor era de unos setenta y cinco dólares. Contaba con una pequeña cabina y los aparejos propios de una balandra; ahora no recuerdo el arqueo, pero cabían diez personas sin demasiadas apreturas. Teníamos por costumbre hacer las excursiones más extravagantes del mundo a bordo de este barco y cuando pienso en ellas ahora, me parece una auténtica maravilla que siga vivo a día de hoy.
Voy a relatar una de estas aventuras a modo de introducción a otra narración más extensa y de mayor trascendencia. Una noche hubo una fiesta en casa del señor Barnard y cuando se aproximaba a su fin, tanto Augustus como yo estábamos algo más que un poco ebrios. Como solía ocurrir en esos casos, preferí compartir su cama en lugar de irme a casa. Se quedó dormido en silencio, según pensé (era cerca de la una cuando la fiesta se terminó), y sin decir ni una palabra de su tema preferido. Habría pasado una media hora desde que nos metimos en la cama y yo estaba a punto de amodorrarme, cuando de repente se incorporó de un salto y soltando un juramento terrible dijo que no pensaba dormirse por ningún Arthur Pym de la cristiandad mientras soplara una magnífica brisa del suroeste. En mi vida me he quedado más atónito, sin saber lo que pretendía y convencido de que los vinos y licores que había bebido lo habían puesto completamente fuera de sí. Sin embargo, siguió hablando con mucha tranquilidad y me dijo que era consciente de que yo pensaba que estaba borracho, pero que no había estado más sobrio en toda su vida. Que únicamente estaba cansado de estar tumbado en la cama como un perro cuando hacía una noche tan buena, añadió, y que estaba decidido a levantarse, vestirse y salir a echar un buen rato en el barco. Me cuesta expresar el sentimiento que me invadió, pero no había terminado de pronunciar estas palabras cuando sentí un estremecimiento fruto de la enorme emoción y el placer que me produjeron, y aquella locura me pareció una de las cosas más deliciosas y razonables del mundo. Soplaba prácticamente un vendaval y el tiempo era muy frío, porque estábamos ya a finales de octubre. Aun así, me levanté de un salto, llevado por la euforia, y le dije que era tan valiente como él y que también estaba cansado de estar echado en la cama como un perro, y tan dispuesto a pasarlo bien o a correr una aventura como el propio Augustus Barnard de Nantucket.
No tardamos nada en ponernos la ropa y bajar corriendo hasta el barco. Estaba junto al viejo y decrépito embarcadero que había al lado del almacén de madera de Pankey & Co., donde su costado prácticamente chocaba con los troncos sin desbastar. Augustus subió a bordo y vació el agua con un cubo porque estaba lleno casi hasta la mitad. Una vez hecho esto, izamos el foque y la vela mayor, llenamos las velas y nos hicimos audazmente a la mar.
El viento, como dije antes, soplaba del suroeste y con fuerza. Hacía una noche fría y completamente despejada. Augustus se había puesto al timón y yo me coloqué junto al mástil, sobre la cubierta de la cabina. Nos deslizábamos a gran velocidad, sin que ninguno de los dos hubiese dicho ni una palabra desde que saliéramos del muelle. Fue ahora cuando le pregunté a mi compañero qué rumbo tenía intención de seguir y a qué hora calculaba que podríamos estar de vuelta. Pasó unos minutos silbando y al cabo del tiempo me dijo en tono malhumorado:
—Yo voy a hacerme a la mar y tú puedes irte a tu casa si lo consideras oportuno.
Me volví para mirarlo y, al hacerlo, me di cuenta de que a pesar de su fingida despreocupación, se encontraba muy alterado. Lo veía con total nitidez a la luz de la luna –su cara tenía la palidez del mármol y la mano le temblaba tanto que a duras penas lograba sujetar el timón–. Me di cuenta de que algo había salido mal y me alarmé en extremo. Por aquel entonces, poco sabía del manejo de un barco y dependía por completo de las habilidades náuticas de mi amigo. También el viento se había intensificado de repente cuando abandonamos el socaire de tierra; aun así, me avergonzaba la posibilidad de dejar traslucir temor alguno, y durante casi media hora mantuve un inquebrantable silencio. Sin embargo, ya no pude soportarlo más y me dirigí a Augustus para hacerle ver la conveniencia de dar la vuelta. Igual que la vez anterior, pasó casi un minuto antes de que me contestase o de que diese muestras de haber oído mi sugerencia:
—Dentro de poco –dijo al fin–; hay tiempo de sobra. Dentro de poco nos iremos a casa.
Yo me había esperado una respuesta así, pero hubo algo en el tono de aquellas palabras que me llenó de una indescriptible sensación de temor. Volví a mirarlo con detenimiento. Tenía los labios completamente lívidos y las rodillas le temblaban y chocaban entre ellas con tal violencia que daba la sensación de mantenerse en pie con gran dificultad.
—¡Cielo santo, Augustus! –grité, ahora ya completamente aterrado–. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué vas a hacer?
—¿Pasarme? –balbuceó, con gran y evidente sorpresa al tiempo que soltaba el timón y caía de bruces al fondo del barco–. ¿Que qué me pasa? Pues no me pasa nada, que nos vamos a casa, ¿o es que no lo ves?
Ahora de repente comprendí toda la verdad. Fui volando a socorrerlo y lo levanté. Estaba borracho –como una cuba–, y ahora ya era incapaz de mantenerse en pie, hablar ni ver siquiera. Tenía los ojos vidriosos y al soltarlo, presa de una total desesperación, cayó rodando como un tronco hasta la sentina, de donde lo había sacado ya antes.
Era evidente que durante la tarde había bebido mucho más de lo que yo sospechaba y que su forma de comportarse en la cama había respondido a un estado de total y completa embriaguez –estado que, al igual que la locura, con frecuencia permite a la víctima imitar el comportamiento de quien está en posesión de todos sus sentidos–. El frescor de la brisa nocturna, sin embargo, había tenido su efecto habitual y bajo su influjo, empezaba a recuperar su capacidad de raciocinio, de modo que la confusa percepción que sin duda tenía de la peligrosa situación en la que se encontraba, había contribuido a acelerar la catástrofe. Había perdido el conocimiento por completo y no cabía la posibilidad de que esa situación fuese a cambiar hasta pasadas muchas horas.
Difícilmente podría alguien imaginar hasta qué punto estaba aterrorizado. Los vapores del vino que me había bebido se habían disipado, dejándome doblemente indeciso e irresoluto. Sabía que era completamente incapaz de manejar el barco y que aquel intenso viento, junto con la fuerte bajamar, nos precipitaban hacia la destrucción. Era evidente que se estaba formando una tormenta a nuestras espaldas, no llevábamos brújula ni provisiones y obviamente, si manteníamos el rumbo actual, habríamos perdido de vista la costa antes del amanecer. Estos pensamientos, acompañados de otros muchos igualmente espantosos, se agolparon en mi mente con una velocidad asombrosa y durante unos instantes llegaron a paralizarme, impidiéndome realizar ningún tipo de esfuerzo. El barco atravesaba el agua a una velocidad terrible navegando con el viento en popa –sin un rizo en el foque ni en la vela mayor–, con la proa completamente oculta bajo la espuma. Fue un milagro que no diese una guiñada, puesto que Augustus había soltado el timón, como ya dije antes, y yo estaba tan nervioso que ni siquiera se me ocurrió cogerlo. Sin embargo, por suerte mantuvo la estabilidad y al cabo de un rato logré recuperar parte de mi presencia de ánimo. El viento seguía arreciando de manera terrible y cada vez que subíamos tras un nuevo cabeceo del barco, el mar barría la cubierta de popa y se nos venía encima como un diluvio. Y yo, además, tenía las extremidades tan entumecidas, que era prácticamente incapaz de sentir nada. Hasta que al fin me armé con el valor que surge de la desesperación, me acerqué deprisa a la vela mayor y la solté del todo. Como cabía esperar, cayó sobre la proa y, al empaparse, tiró del mástil, que quedó a escasa distancia de la borda. Gracias únicamente a este último accidente, me salvé de la destrucción inmediata. Solo con el foque izado, avanzaba viento en popa mientras el oleaje barría la cubierta de cuando en cuando, aunque sentía un alivio enorme al haberme librado del terror que me producía pensar que mi muerte era inminente. Cogí el timón y comencé a respirar con cierto alivio al haberme dado cuenta de que todavía nos quedaba una posibilidad de salvarnos. Augustus yacía aún inconsciente en la sentina y como corría el riesgo de perecer ahogado de manera inminente (puesto que el agua llegaba a los treinta centímetros de profundidad en el lugar donde había caído), decidí incorporarlo parcialmente hasta sentarlo y mantenerlo de ese modo pasándole una cuerda alrededor de la cintura y amarrándola a un cáncamo de la cubierta de la tilla[2]. Una vez que lo dispuse todo lo mejor que pude, dado mi estado de nerviosismo y del frío que tenía, me encomendé a Dios y me propuse sobrellevar cualquier cosa que pudiese ocurrir con toda la fortaleza que lograse reunir.
Casi no me había dado tiempo a formular este propósito cuando de repente, un grito o un alarido prolongado y ensordecedor, como si proviniera de las gargantas de mil demonios, reverberó en el aire envolviendo el barco por completo y resonando por encima de él. Jamás mientras viva lograré olvidar la agonía del pánico que experimenté en ese momento. Se me pusieron los pelos de punta, sentí que la sangre se me congelaba en las venas, mi corazón dejó de latir y sin llegar a levantar la vista para averiguar qué me había causado semejante terror, caí de cabeza y sin sentido sobre el cuerpo de mi desplomado acompañante.
Cuando me desperté, me encontré en el camarote de un enorme barco ballenero –el Penguin– que iba rumbo a Nantucket. Había varias personas de pie a mi alrededor y Augustus, más pálido que un muerto, se afanaba en frotarme las manos para calentármelas. Al ver que abría los ojos, sus exclamaciones de gozo y gratitud provocaron alternativamente la risa y las lágrimas de aquellos hombres de aspecto rudo que se encontraban presentes. Al poco nos explicaron el misterio de que aún siguiésemos con vida. El barco ballenero se nos había echado encima mientras navegaba de bolina y como un rayo rumbo a Nantucket, haciendo uso de todas las velas que se atrevían a largar, de modo que su trayectoria era prácticamente perpendicular a la nuestra. A pesar de que había varios hombres vigilando desde la proa, no se percataron de nuestro barco hasta que resultó imposible evitar el choque; habían sido los gritos de advertencia que profirieron al vernos allí los que tanto me habían alarmado. Según me contaron, la enorme embarcación nos abordó con la misma facilidad con la que nuestro pequeño barco habría pasado por encima de una pluma y todo ello sin que le supusiera el mínimo freno en su avance. De la cubierta del barquito no se escapó ni un crujido –solo se oyó un leve chirrido que se mezcló con el rugir del viento y del agua cuando el frágil velero se rozó contra la quilla de su destructor antes de hundirse, pero eso fue todo–. Creyendo que nuestro velero (que, según recordarán, había perdido los mástiles) no era más que un barco de remos soltado a la deriva por inservible, el capitán (capitán E. T. V. Block de New London) estaba decidido a continuar su rumbo sin dar mayor importancia al asunto. Por suerte, dos de los vigías aseguraron no tener la más mínima duda de que habían visto a alguien al timón y defendieron la posibilidad de poder salvarlo. A esto siguió una discusión durante la que Block se enfadó, y al rato dijo que «no era de su incumbencia estar eternamente pendiente de si había un cascarón; que no había motivo para hacer virar el barco por semejante tontería y que si habían atropellado a un hombre, no había más responsable que él mismo y que bien podía ahogarse e irse al d……. », o alguna otra expresión por el estilo. Henderson, el primer oficial, volvió entonces sobre el asunto y, justamente indignado, al igual que el resto de la tripulación del barco, habló para manifestar con total claridad que aquello le parecía de una enorme vileza y una despiadada atrocidad. Habló sin tapujos y, al sentirse respaldado por los hombres, le dijo al capitán que a su juicio era carne de patíbulo y que desobedecería sus órdenes, aunque eso le supusiera que lo colgaran nada más poner pie en tierra.
Se dirigió a la popa apartando a Block –que había palidecido y no contestó– de un empujón, cogió el timón y con voz firme gritó la orden de: «¡Todo a sotavento!». Los hombres volaron a sus puestos y el barco viró con habilidad. Todo esto les había llevado casi cinco minutos y era de suponer que difícilmente cupiera la posibilidad de salvar a nadie; eso contando con que de verdad hubiese habido alguien a bordo. Sin embargo, como ya sabe el lector, tanto Augustus como yo fuimos rescatados y al parecer, nuestra salvación se había debido a dos golpes de buena suerte que los hombres piadosos y sabios atribuyen a una intervención especial de la Divina Providencia.
Mientras el barco estaba aún virando, el primer oficial bajó el esquife y saltó dentro con los dos hombres que, según creo, habían afirmado haberme visto al timón. No habían hecho más que abandonar el abrigo del barco (la luna seguía brillando con intensidad) cuando este ejecutó un largo y pronunciado viraje a barlovento y en aquel mismo momento, Henderson, poniéndose en pie de un salto, gritó a la tripulación la orden de que ciaran. No decía nada más, sino que repetía el mismo grito con impaciencia: «¡Ciad! ¡Ciad!». Los hombres remaban hacia atrás a toda velocidad, pero el barco había recuperado velocidad a pesar de que todas las manos de a bordo hacían enormes esfuerzos por amainar las velas. A pesar de lo peligrosa que era la operación, el primer oficial se aferró a las cadenas del palo mayor en cuanto estuvieron a su alcance. Una nueva e intensa sacudida dejó al descubierto el lado de estribor del barco casi hasta la quilla y entonces, vieron con total claridad la causa de su ansiedad. Ante sus ojos apareció el cuerpo de un hombre sujeto de la manera más singular al fondo suave y brillante (el Penguin estaba revestido de cobre y las bitas eran del mismo material) y su cabeza se golpeaba violentamente contra él con cada nuevo movimiento del casco. Tras varios intentos infructuosos realizados mientras el barco daba bandazos y corriendo el riesgo inminente de hundir el esquife, finalmente lograron liberarme de mi peligrosa situación y subirme a bordo, porque el cuerpo resultó ser el mío. Al parecer se había soltado uno de los pernos de la cuaderna, que había perforado el cobre, lo cual había impedido que yo pasara por debajo del barco, quedándome sujeto a la quilla de aquella forma tan extraordinaria. La cabeza del perno había atravesado la chaqueta de paño verde que llevaba puesta y se me había clavado en el cuello abriéndose paso entre dos tendones justo debajo de la oreja derecha. Me acostaron inmediatamente, a pesar de que daba la impresión de que no quedaba en mí un hálito de vida. En el barco no había cirujano. El capitán, sin embargo, me dedicó todo tipo de atenciones –supongo que para redimirse a ojos de su tripulación por el atroz comportamiento que había demostrado durante la primera parte de la aventura.
Mientras tanto, Henderson había vuelto a abandonar el barco, a pesar de que el viento se había convertido prácticamente en un huracán. Hacía pocos minutos que se había marchado cuando se tropezó con varios fragmentos de nuestro velero y poco después, uno de los hombres que lo acompañaban afirmó percibir a intervalos un grito de socorro entre el rugido de la tempestad. Esto indujo a aquellos enérgicos marineros a continuar con la búsqueda durante más de media hora, a pesar de las continuas señales del capitán Block indicándoles que regresaran y aunque cada minuto que pasaban en el agua a bordo de una embarcación tan frágil era peligrosísimo, puesto que corrían el riesgo de perecer de manera inminente. Es sin duda casi imposible de concebir que el pequeño esquife en el que iban hubiera escapado a la destrucción ni un solo instante. Sin embargo, había sido construido para utilizarlo en la caza de ballenas y estaba equipado, según tengo motivos para creer por lo que he visto desde entonces, con cajas de aire, al estilo de los botes salvavidas que se utilizaban en la costa de Gales.
Tras buscar en vano durante el tiempo que he mencionado anteriormente, decidieron regresar al barco. Casi no habían tenido tiempo de tomar tal determinación cuando oyeron un débil quejido que procedía de un oscuro objeto que les pasó flotando por el lado. Fueron tras él y al poco le dieron alcance. Resultó ser la cubierta del Ariel. Cerca de ella, Augustus se debatía con dificultad, al parecer ya en las últimas. En cuanto lo cogieron, se dieron cuenta de que estaba amarrado con una cuerda a la madera. Como recordarán, yo mismo le había atado aquella cuerda a la cintura y la había sujetado a uno de los cáncamos con la intención de mantenerlo en una posición erguida, y al parecer, eso era precisamente lo que había propiciado que salvara la vida. El Ariel no tenía un armazón fuerte y, como es natural, al hundirse se hizo pedazos. Como era de esperar, la fuerza del agua al entrar levantó por completo la tilla separándola de las cuadernas y esta subió flotando hasta la superficie (sin duda junto con otros trozos del barco) –Augustus salió a flote con ella y de este modo escapó a una muerte horrible.
Pasó más de una hora desde que lo subieran a la embarcación antes de que pudiera dar cuenta de lo que le había sucedido y de que se le pudiera hacer entender el carácter del accidente que había sufrido nuestro barco. Al final, se recuperó por completo y habló largo y tendido sobre lo que había sentido mientras estuvo en el agua. En cuanto recobró cierto grado de conciencia, se encontró bajo la superficie girando en un torbellino de inconcebible velocidad y con una cuerda fuertemente amarrada que le daba tres o cuatro vueltas alrededor del cuello. Un momento después, sintió que salía disparado hacia arriba y entonces se golpeó la cabeza violentamente contra una superficie dura y volvió a sumirse en la inconsciencia. Cuando volvió en sí de nuevo, había recuperado aún más sus facultades –aunque seguía teniendo la mente sumamente confusa y brumosa.
Sabía ya que se había producido algún tipo de accidente y que estaba en el agua, aunque tenía la boca por encima de la superficie y podía respirar con cierta libertad. Es probable que en este momento la cubierta fuese a la deriva empujada por el viento arrastrándolo a él, que flotaba sobre su espalda. No hay duda de que siempre y cuando lograse mantener esta posición, habría sido imposible que se ahogara. Al cabo, una nueva oleada lo levantó atravesándolo sobre la cubierta y él luchó por mantener aquella posición, mientras lanzaba gritos de auxilio a cada poco. Justo antes de que el señor Henderson lo descubriera, el agotamiento lo había obligado a relajar la fuerza con la que se agarraba y, al caer de nuevo al mar, se dio por perdido. Durante todo el tiempo que duró su extenuante lucha, no se acordó ni por asomo del Ariel ni de ninguno de los acontecimientos relacionados con el origen de aquel desastre. Una vaga sensación de terror y desesperación se había apoderado de sus facultades por completo. Cuando al fin lo rescataron, su capacidad mental lo había abandonado por completo, y como dije antes, tuvo que pasar casi una hora tras su llegada a bordo del Penguin antes de que tomara plena conciencia de su estado. Por lo que a mí respecta, lograron reanimarme y sacarme de un estado muy próximo a la muerte (después de que hubieran probado por todos los demás medios en vano durante tres horas y media) con unas vigorosas friegas que me dieron con paños de franela impregnados en aceite caliente –procedimiento que sugirió Augustus–. La herida del cuello, a pesar de su mal aspecto, resultó ser de escasa importancia y pronto me recuperé de sus consecuencias.
El Penguin llegó a puerto sobre las nueve de la mañana, tras haberse topado con uno de los temporales más fuertes que jamás hayan azotado Nantucket. Tanto Augustus como yo logramos presentarnos en casa del señor Barnard a tiempo para el desayuno que, por suerte, se sirvió algo tarde debido a la fiesta de la noche anterior. Supongo que todos los que estaban sentados a la mesa se encontraban demasiado cansados como para reparar en el aspecto agotado que nosotros presentábamos y que, por supuesto, no habría escapado a un escrutinio más estricto. Aunque los estudiantes son capaces de obrar milagros cuando de engañar se trata y de verdad estoy convencido de que ni uno solo de nuestros amigos de Nantucket tenía la más mínima sospecha de que aquella historia tan terrible que iban contando por la ciudad algunos marineros –que habían abordado un velero y que treinta o cuarenta pobres diablos se habían ahogado– tuviese nada que ver con el Ariel ni con mi compañero ni conmigo. Desde entonces, los dos hemos comentado este asunto con frecuencia, aunque siempre con un escalofrío. Durante una de nuestras conversaciones, Augustus me confesó con franqueza que en ningún otro momento de su vida había experimentado una sensación de desaliento tan atroz como la que sintió cuando se dio cuenta, a bordo de nuestro pequeño barco, de hasta qué extremo llegaba su estado de embriaguez y percibió que se hundía bajo sus efectos.
[1] Tinián, Saipán y Aguiján son las tres islas principales de las islas Marianas del Norte, ubicadas en el océano Pacífico. [N. de la T.]
[2] Entablado que cubre una parte de las embarcaciones menores. Real Academia Española Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. [https://dle.rae.es, consultado el 3/07/2020] [N. de la T.].