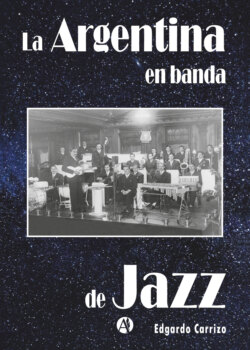Читать книгу La Argentina en banda de jazz - Edgardo Carrizo - Страница 10
Оглавление“En el campo de la investigación,
ninguna afirmación es absoluta”.
Roberto Selles.
ANTICIPO. (Antes de marcar el ritmo)
Así como en el primer libro (“El Jazz en la Argentina - Testimonios”) se me ocurrió reunir la mayoría de entrevistas que desarrollé durante unos 20 años con músicos locales y en la segunda publicación (“Juego de Damas - Lady Crooners Made in Argentina”) traté de narrar parte de la historia de nuestras cantantes de jazz, esta vez decidí involucrarme en otra reseña: la de las grandes bandas de jazz locales que incursionaron en el espectro musical nacional durante el siglo XX.
Después de repasar decenas de veces los textos, llegué también a la conclusión de que algunos de los capítulos que aparecen en él dispararán seguramente el fastidio de ciertos devotos del jazz, en especial de aquellos que siguen atados a una época que se fue con sus leyendas, historias, anécdotas y todo ese racimo de situaciones que generalmente el tiempo modifica, aumenta o disminuye según la mirada de quien lo capta.
Sucede que cada uno de nosotros tiene una versión propia y determinada de la historia, en este caso en particular, la del jazz vernáculo. Y eso es tan cierto como que la interpretación de esa historia no llega de la nada presentándose como una revelación proveniente de quién sabe qué Universo, sino de datos que se van reuniendo en forma espontánea (algunos) de otras voces (la mayoría) y de informaciones recabadas en bibliografías que no suelen ser muchas en cuanto a la calidad y certeza de juicio. Todas estas opciones abastecidas, a su vez, de diversos testimonios y así sucesivamente, justificando lo que se conoce como Principio de Causalidad, clásico de la Filosofía que afirma que todo evento tiene una causa y los sucesos no ocurren de manera aislada.
La cuestión es, primero, reunir las piezas de un rompecabezas cuyos elementos dependerán del criterio individual de quien las une; segundo, analizar cuáles son las más factibles de utilizar para poder llegar a un fin predeterminado y, tercero, proceder a armar el “constructo” que según el propósito perseguido se transformará en un informe que pasará a ser parte del propio entender del autor para después transmitirlo, lo que llevará desde ese momento a ser analizado y discutido para finalmente ser aceptado o no por el interesado que acceda al manifiesto.
Por lo tanto, la intención de lo que aparece en estas páginas es la de tratar de ubicar cada hecho en su debido lugar o por lo menos en el que el autor llegó a la conclusión que debería estar para analizar, juzgar y lograr resultados que se acerquen a una realidad que a veces se presenta distorsionada especialmente por la nostalgia, dicho esto por aquello tan frecuente y falto de coherencia de “todo pasado fue mejor”, cuando en realidad y si es que queremos llegar a conclusiones más o menos correctas cuando miramos hacia atrás, el pasado no fue mejor ni peor sino distinto y es el único elemento concreto con el que pese a que muchas veces se trata de una nebulosa, se cuenta para construir un relato como en este caso, testimonial.
De todas maneras deslindo el hecho de que las conclusiones de quienes hasta este momento han narrado los sucesos referidos al jazz desarrollado en nuestro país hayan sido expuestos en forma turbia o despreocupada, pero sí que a pesar de que dichos argumentos se han presentado claramente, suele suceder -y lo he comprobado más de una vez- que algunos de quienes posteriormente los reciben fabrican su propia versión y determinados sucesos son elevados -o descendidos- a niveles más cercanos a la fantasía que a la realidad, se magnifican y desvirtúan sin ahondar demasiado en ellos de tal manera que terminan por no ocupar el lugar en el que deberían ubicarse, situación que se evidencia cuando alguien tiene la “mala idea” de rascar hasta el fondo del tarro y corrobora (o al menos establece la duda) que a veces la historia no ocurrió de la forma como esas personas insisten en exponer.
Los documentos más valiosos que se han escrito en nuestro país en forma de libro y que han sido utilizados aplicadamente como elementos de consulta para escribir este, han sido “Memorias del Jazz Argentino” que Ricardo Risetti presentó en forma de entrevistas y “Jazz al Sur” que Sergio Pujol compuso con perfil de crónica comentada.
En mayo de 2015 se conoció una publicación de autoría de la doctora Berenice Corti bajo el título “Jazz Argentino - La música ‘negra’ del país ‘blanco’”. En el mismo se traza un estudio de esa relación “epidérmica” del jazz de estas playas y el resultado es tan interesante como sustancial, porque expone una mirada no solo a partir de la historia sino también de la sociología y la psicología para caer a veces en lo antropológico.
O sea que como producto de la evolución que aportaron y continúan promoviendo las diferentes generaciones, el jazz de este lado del planeta sigue vivo y ha ingresado a una dimensión que pocos de sus precursores habrían seguramente imaginado.
Esto sucede a pesar de que no existen muchos más registros lo suficientemente extendidos que describan los pormenores que en el orden local se desarrollaron bajo la égida del jazz y de lo poco que se puede llegar a encontrar, cabe señalar que en las obras indicadas en los párrafos anteriores la materia ha sido tomada con la correspondiente seriedad. Todo esto aparte de los sitios y blogs de Internet que, salvo excepciones, lo que generalmente aportan es desorientación.
Por eso mismo creo firmemente que ante una disyuntiva contradictoria, la comprensión de los hechos se registra dentro del muy humano contraste del disenso, posición a la que soy firme adherente porque sé que nadie, sobre todo quien esto escribe, es dueño de la verdad absoluta.
En un principio quise definir, previo de ingresar a este estudio, que es y que no es jazz. Pero llegué a la conclusión de que, si incluía ese tema antes de entrar en todo esto, la confusión -algo que intenté evitar permanentemente- no hubiera hecho demasiado clara lo que siguiera a ese introito.
Así que para evitarlo dejé todo para el ANEXO, pues evalué que, si quería evitar el enredo con el objetivo de aclarar determinadas situaciones, debía dejarlo aparte ya que la intención de ello fue la de tratar de dilucidar todo el embrollo que se destacó, especialmente desde la década de 1940 hasta entrados los 70´s, sobre la diferencia que existe entre una orquesta de jazz y “la Jazz”, como se definía a aquellas agrupaciones que de vez en cuando interpretaban, por ejemplo, un foxtrot.
Otro de los interrogantes que se me presentaron fue algo que estimé faltaba en los importantes pero dispersos y escasos relatos del jazz en la Argentina, ya que calculé que si no agregaba a ellos otros parámetros, la reseña no quedaría en forma más o menos completa tras considerar que una investigación referida a las causas que condujeron al auge del jazz en nuestro país no podía pasar por alto lo conectado con la parte social, geográfica y hasta demográfica, sumado todo esto a de qué manera y en qué entornos se fueron desarrollando los hechos.
Creo necesaria esta aclaración porque lo que se ha de exponer en estas páginas nació con el objetivo primario de narrar una historia, pero después se fue convirtiendo en un ensayo o, no sé hasta que punto, incluso en un estudio del tema que nos compete.
Esto sucedió debido a que apenas comencé a ahondar en la investigación, llegué a la conclusión de que la historia ya había sido narrada tanto por Pujol como por Risetti y Corti, para concluir que lo que faltaba era ubicar la situación dentro de los marcos respectivos por los cuales navegaba la nuestra sociedad -y la del resto del mundo- cuando se produjeron los hechos, debido a lo cual el trabajo pasó a tener otra entidad.
Por lo tanto, no se encontrará en este libro una lista demasiado detallada de un sin fin de nombres, apellidos, discografías -de eso ya se encargaron más que positivamente los autores arriba nombrados- y sobre todo la serie de anécdotas que se conocen pero que a estas alturas nadie puede probar si fueron o no reales.
Como aclaré anteriormente, en relación con la esencia del trabajo y para no enredar demasiado la índole de esto, debo determinar -tal cual traté de posicionarme en este capítulo- que cuando ataqué el proyecto decidí desechar las etiquetas que a través del tiempo se le han adosado al jazz y sus aledaños porque en nuestro caso específico, narrar lo que sigue sin incorporar esas adyacencias sería prescindir de hitos importantes como lo fueron por ejemplo las orquestas de Raúl Sánchez Reinoso y su Santa Paula Serenaders, Eduardo Armani, René Cóspito, Rudy Ayala, Don Dean y sus Estudiantes de Hollywood, Harold Mickey, Héctor Lagnafietta y hasta las todavía menos cercanas a la música que nos atañe, tales como Francisco Canaro, Roberto Firpo, Francisco Lomuto, Adolfo Carabelli y varios etcéteras que componen un cuadro heterogéneo y, si se quiere, sobrecargado de intérpretes que hoy forman parte de la leyenda del jazz en la Argentina.
Así que no solo nos sumergiremos en el mundo del jazz desarrollado por estas playas sino también en el de la música en general. Porque si como especifiqué al principio, el jazz comprende la fusión de la mayoría de temáticas musicales clásicas y/o populares, no pienso cometer el sacrilegio de negar esos otros sones (y por eso rozaremos bastante seguido al tango), salvo que en el medio se cruce una alternativa fundamental: la calidad.
Consideré también necesario pasar en el capítulo siguiente a una circunstancia que en algún momento de la elaboración del proyecto me pareció importante: la de los ambientes y acontecimientos sociales locales e internacionales que se fueron produciendo en el transcurrir del desarrollo del jazz de las Grandes Bandas, porque pensé que sin dichos aditamentos esta exposición no tendría un panorama suficientemente amplio y claro como para cerrar el círculo.
En el recorrido que el lector pueda llegar a transitar página tras página de este libro, vamos a ingresar en una serie de épocas y situaciones que, sin ninguna duda y a pesar de las diferentes opiniones que se puedan llegar a verter, selló para el jazz en la Argentina una historia -la de las Grandes Bandas- que parte de un nacimiento humilde seguido por un despegue categórico y definitivo hasta llegar a una meseta de la que poco a poco volvió a descender y nunca más volvió a alcanzar en una proporción similar a la de sus primeros treinta o cuarenta años, si es que de masivo o popular hablamos.
Dicho lo que antecede y con el deseo de que todo se comprenda con la debida claridad, comencemos con esto que ha sido realizado con la pretendida intención de descifrar el cómo y porqué de las grandes bandas argentinas de jazz que recrearon sistemáticamente los espacios culturales y de entretenimiento hasta más allá de la primera mitad del siglo XX y todavía siguen diciendo presente, si bien en forma acotada, en esta 21ª. centuria.