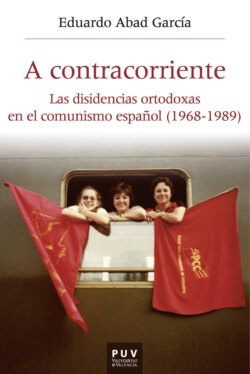Читать книгу A contracorriente - Eduardo Abad García - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
Una disidencia en forma de olas
En abril de 1985, con motivo del 65.º aniversario de la fundación del PCE, el escritor y comunista Manuel Vázquez Montalbán publicaba en el órgano del PCE Mundo Obrero un pequeño artículo de reflexión titulado «La cultura de la poda».1 En sus líneas, describía la existencia de una conducta en la cultura política comunista que, a su juicio, resultaba diferenciadora frente a otras culturas políticas: la dinámica de las constantes purgas internas. No obstante, pese a lo interesante de las reflexiones del escritor catalán, tampoco está de más recordar que estas prácticas autodestructivas han existido en todos los movimientos políticos, no solo en el comunista. En todo caso, para Vázquez Montalbán, esta «cultura de la poda» obedecía a un desencadenante endógeno: la falta de mecanismos democráticos dentro de los partidos comunistas que garantizaran la pluralidad interna y que, a su vez, permitía a los partidos actuar «como si aún conservaran aquella necesidad de decantación de los orígenes, en busca de una conciencia colectiva “ideal”». Además, añadía cómo «En nombre de esa búsqueda de la conciencia colectiva ideal, de la purificación del intelectual orgánico colectivo, se han cometido auténticos genocidios internos y no siempre en el sentido figurado de la palabra genocidio. “La poda fortalece al árbol”».2 Lo cierto es que en la historia del PCE la actitud general hacia la disidencia interna fue siempre la misma: la censura, el estigma y la persecución de quienes opinaban de manera diferente a la dirección del partido. Al contrario de lo que se pueda pensar, estas prácticas no desaparecieron con el paso del tiempo. De tal manera que se volvieron a reproducir masivamente con la llegada de la crisis generalizada del movimiento comunista internacional en la cual se inserta este trabajo. Sin embargo, es necesario recordar que las formas empleadas para llevar a cabo las purgas internas fueron evolucionando, de modo que no resultan comparables los métodos utilizados en los años cuarenta con los de los años setenta y ochenta.3 Por otra parte, también resulta relevante resaltar que esta «cultura de la poda» no fue un fenómeno en propiedad exclusiva de los dirigentes más reformistas, sino que, tristemente, se volvería a reproducir de manera bastante similar en los distintos partidos que los expulsados fueron creando a lo largo de los años.
Un repaso a la historia reciente de los comunistas españoles permite rastrear la existencia de disidencias internas prácticamente en cualquier periodo. Sin embargo, no todos los movimientos de oposición fueron iguales en su origen, ni tuvieron la misma configuración e influencia. El fenómeno de la disidencia sufrió un aumento exponencial y un salto cualitativo tras la «fecha bisagra de 1968» y la crisis general del movimiento comunista.4 La crisis de Checoslovaquia de ese año se convertiría en el detonante para el surgimiento de un movimiento centrífugo de unas dimensiones nunca antes vistas en la historia del PCE. Lo que diferenciaría esta nueva disidencia de otros movimientos precedentes era su propia configuración interna, que bien podría definirse como una especie de oxímoron, ya que, como bien señalaba Gregorio Morán, 1968 fue el año en que la ortodoxia se convirtió en disidencia.5 Además, otro factor importante es que, lejos de desaparecer al remitir el eco del 68 checoslovaco y convertirse en un estallido momentáneo, este fenómeno sufriría nuevos impulsos durante las dos décadas siguientes que guardarían importantes nexos entre sí.
En cuanto a su origen, el fenómeno disidente se demostró poliédrico. Por una parte, en su despliegue resulta evidente el peso inicial de conflictos particulares entre sectores de la militancia comunista, cuyo origen era relativamente diverso. Se trataba de episodios muy localizados, pero que motivaron la transformación colectiva de sectores que hasta ese momento se habían identificado con la dirección del partido como críticos y disconformes. Por otra parte, también es importante recalcar que existió un nexo común que articuló fuertes vínculos culturales entre las distintas etapas de esta disidencia. Ese vínculo no fue otro que una autopercepción compartida por estos militantes como comunistas contrarios a la nueva línea más moderada del PCE, que simbolizaba como nadie su secretario general Santiago Carrillo. Un proceso marcado por la construcción colectiva de su identidad. Es decir, en la construcción de las diferencias existentes entre el «nosotros» que les definía y el «ellos» que encarnarían los sectores oficialistas del PCE. Para articular ideológicamente su rechazo, reivindicaron la ortodoxia del marxismo-leninismo, el internacionalismo proletario y el modelo bolchevique de partido, elementos todos ellos clásicos de su cultura política y pilares de la identidad comunista durante décadas. Además, otro rasgo diferenciador fue la pervivencia simbólica de la URSS como un referente mayormente positivo, a la vez que reivindicaban la memoria colectiva de los comunistas españoles en todas sus facetas.
Conviene subrayar cómo este proceso tuvo una configuración que se alargó durante décadas y que fue más allá de los conflictos meramente coyunturales. El fenómeno de la disidencia ortodoxa se enmarcó en una rebeldía colectiva de corte transversal que fue llevada a cabo por distintos sectores de la militancia comunista en diversos momentos de la historia. Además, sus orígenes hay que buscarlos dentro de cada etapa en un momento concreto en el cual se produjo la toma de conciencia frente a lo que valoraban como un proceso de mutación de la identidad global del PCE, que a sus ojos suponía una renuncia intolerable. Sería esta transformación en su mentalidad la que les haría romper los vínculos de la disciplina de partido y actuar tanto dentro como fuera del PCE con un objetivo: recuperar lo que consideraban que un día había sido el Partido Comunista de España.
La historiografía sobre el PCE en las últimas décadas ha conocido un importante repunte, tanto en cantidad como en calidad, y, por suerte, cada año aparecen nuevos e interesantes ensayos o monografías. Los estudios sobre el fenómeno comunista que se llevaron a cabo de forma posterior a la II Guerra Mundial estuvieron, en la mayoría de los casos, tremendamente condicionados por el contexto de la Guerra Fría. La producción escrita sobre este objeto de estudio oscilaba entre la burda manipulación anticomunista y la hagiografía heroica de los textos de carácter más militante. La historiografía producida a partir de la década de los setenta se centró especialmente en una historia política donde las perspectivas internas y los enfoques «desde abajo» desempeñaban un escaso papel. Otros campos de las ciencias sociales, como por ejemplo la sociología o la antropología, sí centraron sus miradas en las teorías de los sujetos sociales o la identidad colectiva, pero en muchos casos equipararon erróneamente la participación en organizaciones clandestinas con alguna clase de patología psicológica (personalidades dependientes, baja autoestima, baja inteligencia o egocentrismo).6 Estas categorizaciones derivadas de una perspectiva anticomunista también se pueden encontrar fácilmente, incluso en la actualidad, en el campo de la historia, como muestra el uso acrítico del concepto de «religión política».7 Sin embargo, en los últimos años, han surgido nuevos enfoques de investigación que rompen con la historiografía clásica, centrada principalmente en dirigentes y episodios concretos, lo que abre perspectivas inéditas de análisis y permite identificar nuevos sujetos de estudio dentro de la vida del PCE.8 Para el caso español resultan especialmente relevantes el libro colectivo Nosotros los comunistas. Memoria identidad e Historia Social, el libro de Juan Andrade El PCE y el PSOE en (la) Transición o los escritos de Giaime Pala sobre la identidad de la militancia en el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC).9 En estas obras se trabaja sobre la identidad de los comunistas desde categorías sociológicas que, lejos de ver el comunismo como una «patología política», 10 tratan con el rigor necesario los problemas vinculados con los procesos de construcción de la identidad colectiva de la militancia comunista. También resultan muy relevantes todos aquellos estudios que se encuentran relacionados con el estudio de las políticas de memoria de los comunistas.11 En los últimos años han continuado apareciendo libros sobre esta temática, demostrando que la historiografía sobre el PCE se encuentra en un buen momento.12
Asimismo, también se han producido interesantes avances en el estudio de las diferentes organizaciones que formaron parte de la denominada «izquierda revolucionaria española», es decir, de aquellos movimientos que se consideraban revolucionarios frente a la supuesta deriva reformista del comunismo oficial. Este nuevo objeto de interés historiográfico es fruto del cuestionamiento del relato historiográfico clásico sobre el «Régimen del 78». Aunque la gran mayoría de los estudios tienen un formato más bien descriptivo, existen algunas excepciones. En los últimos años han destacado muchas aportaciones en formato de comunicaciones en congresos, tesis doctorales y pequeños ensayos, contribuyendo a enriquecer el debate sobre las identidades militantes. En este sentido, es especialmente relevante el libro de Gonzalo Wilhelmi Romper el consenso. Izquierda radical y movimientos sociales en la transición publicado en 2016.13 También ha sido importante el papel de los exmilitantes de diversos partidos y organizaciones, que han comenzado a construir memoria en torno a sus experiencias de lucha, contribuyendo con la publicación de varias obras.14
Los comunistas ortodoxos se encuentran a medio camino entre el PCE y la izquierda revolucionaria. Sin embargo, la historia de ambas corrientes ha tendido a ignorar o minusvalorar su existencia. Una de las pocas excepciones son los textos escritos por Julio Pérez Serrano sobre el conjunto de la izquierda revolucionaria española.15 También han aparecido otras contribuciones, como las de Víctor Peña, quien analiza a los comunistas ortodoxos desde una perspectiva fundamentalmente política.16 Por mi parte, a lo largo de estos años de investigación, también he publicado algunos artículos y contribuciones a congresos sobre este sector comunista.17 Sin embargo, la historia de una buena parte de los comunistas ortodoxos estaba por escribir y esto se debe, principalmente, a las limitaciones de su proyecto político, ya que como bien señala Thompson «las vías muertas, las causas perdidas y los propios perdedores caen en el olvido».18 El presente trabajo es la primera ocasión en la cual se estudia el fenómeno de la disidencia comunista ortodoxa de forma global y monográfica. Por lo tanto, su objetivo principal es contribuir a esclarecer una de las facetas más desconocidas de la historia del comunismo español, sin la cual esta quedaría incompleta.
La acotación del objeto de estudio y el interés por conocer tanto las experiencias de los militantes como sus representaciones sociales y culturales condicionaron el uso de la metodología empleada, de carácter fundamentalmente cualitativo. Sin embargo, también lo fue el difícil acceso a fuentes cuantitativas o cuantificables, como estadísticas sociológicas de militancia o número de tiradas de periódicos. No obstante, siempre que ha sido posible se ha incorporado este tipo de apreciaciones, ya que la cuantificación permite «aportar un óptimo valor instrumental; sirve para basar, para apoyar una explicación, pero no reemplaza a la explicación misma».19 Para ello, me baso en los principios de la historia sociocultural, poniendo especial hincapié en su identidad, memoria e imaginario colectivo. Estos aspectos son analizados en profundidad a lo largo de todo el libro. De esta manera, se utiliza una metodología que tiene como objetivo la búsqueda de una perspectiva totalizadora que permita sacar el máximo rendimiento a unas fuentes disponibles caracterizadas por su fragmentación.
La hipótesis de partida de este libro es que los múltiples conflictos internos producidos en el seno del PCE no estuvieron manipulados por la intervención exógena de algún servicio secreto de un país socialista. Bien al contrario, se trató de un proceso fundamentalmente endógeno, cuyo origen hay que buscarlo en las consecuencias de la mutación progresiva de la política y la imagen del PCE entre sectores de su militancia. También fue importante el contexto, marcado por las frustraciones del último Franquismo, la Transición y la crisis del Movimiento Comunista Internacional (MCI). La arribada de estos cambios no siempre fue bien recibida, produciéndose como consecuencia varios movimientos disidentes, cuyo nexo común radica en la importancia de la autopercepción clásica de la identidad comunista.
Fruto de una exhaustiva investigación, este trabajo se propone una clasificación de esta corriente en tres etapas. Estas fases son lo que he denominado «olas». La metáfora tiene un propósito heurístico y, como toda clasificación, procura arrojar luz para una mejor comprensión de los fenómenos complejos, como el que aquí se analiza. Por supuesto, esta forma de entender la configuración de un fenómeno sociopolítico no es la primera vez que se plantea en las ciencias sociales. La clasificación en olas, con sentidos variados, ha sido ampliamente utilizada para ofrecer una conceptualización de diversos movimientos sociales. En 1996, el sociólogo Immanuel Wallerstein editaba un volumen sobre la historia de los movimientos sociales a escala global bajo el sugerente título de Making Waves. Worldwide Social Movements, 1750-2005. En su introducción, Wallerstein llamaba la atención sobre la necesidad de estudiar la relación entre la existencia de oleadas con características propias y la existencia de un proceso de acumulación sobre el cual iban surgiendo los nuevos impulsos.20 Además, en las conclusiones de este libro se resaltaban especialmente dos hallazgos novedosos. El primero se refería al impacto global de la lucha de los movimientos sociales en el mundo capitalista. El segundo eran las interesantes relaciones de sinergia que se producían entre los viejos movimientos sociales y el surgimiento de otros nuevos. Fenómeno que, a su vez, se veía complementado por las radicales transformaciones que sus acciones producían en las fuerzas contra las cuales protestaban.21
Existen muchos estudios centrados en movimientos sociales concretos que, de alguna manera, también utilizan la conceptualización de las olas, aunque su significado pueda ser algo diferente. Por ejemplo, la visión cíclica, que habla de una marea que se va desarrollando en olas. Un buen ejemplo serían las ondas de movimiento producidas a lo largo del tiempo en algunos movimientos sociales, como las oleadas huelguísticas del movimiento obrero, los ciclos de protesta del pacifismo o el movimiento ciudadano.22 Por otra parte, otros movimientos, como el movimiento de personas afrodescendientes en Estados Unidos, sí han sido estudiados poniendo en relación las distintas olas que configuraron su historia. De tal manera que cada ola aporta elementos nuevos, se ciñe a contextos novedosos y acumula enseñanzas y herencias de la anterior.23 Sin embargo, si existe un movimiento social donde este acercamiento heurístico ha tenido especial impacto, ese ha sido el feminista.24 Los estudios sobre este movimiento, en algunas ocasiones, han tratado de plantear una visión progresiva de las distintas olas un tanto determinista, a modo de generaciones que van subiendo escalones, lo cual también ha generado polémicas:
Durante más de un cuarto de siglo, la teoría feminista ha sido presentada como una serie de olas ascendentes, y esto ha sido presentado como una serie de divisiones generacionales y diferencias de orientación política, así como diferentes formulaciones de objetivos. La imaginería de las ondas, aunque connota movimiento continuo, implica una trayectoria singular a modo de una teleología inevitablemente progresiva. Como tal, limita la forma en que entendemos qué ha sido el feminismo y dónde ha aparecido el pensamiento feminista, al tiempo que simplifica la rica diversidad política y filosófica que ha sido característica del feminismo en todo momento.25
Esta visión también ha sido criticada por una parte de la comunidad académica como, por ejemplo, en el caso de la filósofa marxista y feminista Gilliam Howie, quien observa en este planteamiento un enfoque esencialista que muestra una carencia de análisis que parta de la realidad material y social. De tal manera que la crítica contra las olas se formula, no contra la existencia de olas en sí mismas, sino contra una visión determinada que segmenta excesivamente cada una, estableciendo compartimentos estancos sobre la base de visiones idealistas del pasado de este movimiento.26 Estas visiones, además, reflexionan muy poco sobre la propia metáfora de las olas. En mi opinión, dicha metáfora, empleada en el contexto adecuado, tiene una fuerza explicativa muy visual y no ha sido explotada suficientemente en el campo de los estudios sobre el comunismo español. Por ello, si bien emplearé este elemento como categoría analítica, no dejaré de acotar sus límites ontológicos con el fin de dotarlo de significado, transformándolo en un concepto relevante para el análisis de la disidencia comunista ortodoxa. La clasificación, como tantas otras que se pudiesen hacer, no está exenta de problemas, pero con todo resulta especialmente útil a la hora de presentar este fenómeno de la forma más clara posible al lector, conjugando los aspectos diacrónicos y sincrónicos que se pretenden mostrar.
Para el presente trabajo se toma la metáfora de las olas del feminismo en su consideración como movimiento social, político y teórico conceptualizado como un proceso. Esa idea de «proceso» resulta especialmente útil para explicar cómo el fenómeno de la disidencia ortodoxa en el comunismo español se desplegó gradualmente, no de un día para otro, y que, además, permite apreciar la existencia de tres etapas diferenciadas con rasgos propios.
En relación con los aspectos diacrónicos de este trabajo, además de la idea de proceso, es importante destacar la idea de «solapamiento». Del mismo modo que las olas del mar se suceden las unas a las otras, los partidos y organizaciones que encarnarán la siguiente ola disidente emergen cuando todavía resisten los anteriores. Mientras conviven, los segundos van ganando espacio a los primeros, con retraimientos, hasta que la primera ola se disipa y la segunda se impone como dominante. En este sentido, el concepto de «ola» permite mostrar la sucesión temporal de tres etapas de la disidencia con características propias. Al mismo tiempo, facilita mostrar la permeabilidad de los límites entre estas etapas, conviviendo temporalmente unas olas con otras. Esta clasificación rompe con la artificialidad de las categorizaciones meramente diacrónicas, que trazan límites rígidos forzando en exceso el fenómeno estudiado y ocultando la complejidad de la realidad material. Por ello, la metáfora de la «ola», ahora ya como categoría analítica, permite realizar un análisis más respetuoso con el fenómeno estudiado. La «ola» se sustenta sobre las ideas de «proceso» y «solapamiento». Como ya se ha mencionado, se entiende como proceso en la medida en que, si bien tiene lugar una sucesión temporal de acontecimientos, al mismo tiempo, se contemplan tanto los avances como los retrocesos, no únicamente el progreso inexorable que se ha criticado anteriormente. Por otro lado, la idea de «solapamiento» da cuenta de la complejidad de las etapas, en las que conviven aspectos de unas olas con otras, retroalimentándose entre ellas, aunque sea a través de la crítica o la polémica. Es por ello por lo que unas olas «conversan» con otras, y desde esa «conversación» se construyen las unas con las otras. Así es como se mostrarán, por un lado, las distintas etapas en las que la disidencia comunista ortodoxa se constituye con características que les son propias; y, por otro, la permeabilidad de los límites y las sinergias temporales y temáticas. La clasificación en olas también permite un análisis sincrónico centrado, especialmente, en la identidad comunista.
Por todo ello, este trabajo ha tenido que estructurarse de una forma doble, incluyendo una caracterización general y un desarrollo cronológico. La introducción funciona a modo de ventana transversal desde la que perfilar las principales características de este fenómeno enfocado desde una perspectiva social y cultural. De esta manera se logra obtener una visión global de la historia de esta disidencia, que posteriormente se estudiará con detalle. El elemento de la identidad comunista funcionó como un nexo que favoreció la permeabilidad de unas olas con respecto a otras. Por eso se convirtió en el principal vector de este fenómeno. En ese sentido se analiza el proceso de construcción de una identidad colectiva por parte de los disidentes ortodoxos. Además, se problematizan las categorías con las que hasta ahora han sido clasificados, especialmente el término «prosoviético», y se propone, razonadamente, utilizar el de comunistas ortodoxos por considerarlo más riguroso y realista.
A continuación, se encuentran las tres olas de la disidencia ortodoxa en el comunismo español, dividido en otros tantos capítulos. En ellos se realiza un repaso de las principales etapas y episodios de cada ola con el objetivo de lograr una comprensión total del objeto de estudio. Cada ola se distingue por una serie de tópicos, problemas y características que les son propios. Al mismo tiempo que abarcan distintos periodos en la historia que se narra, en tanto que forman parte de un proceso, también se encuentran relacionadas las unas con las otras. Por ello se pueden encontrar elementos de la primera en la segunda y de ambas en la tercera. Esto tiene que ver con las reacciones, críticas y diálogos entre las diferentes tradiciones, grupos y partidos que formaron parte de esta corriente del comunismo español. Además, es necesario volver a resaltar la idea del solapamiento y del desarrollo sincrónico del análisis de este fenómeno. Es por ello por lo que en los distintos capítulos pueden aparecer algunos segmentos cronológicos similares, donde lo que cambia es la perspectiva del sujeto que se está estudiando en ese momento.
El primer capítulo tras la introducción está dedicado íntegramente a explicar la primera ola de la disidencia ortodoxa. En él se realiza un repaso general por las principales características de la primera fase, cuyo origen se encuentra en el alejamiento por parte del PCE de la identificación con la URSS. Sus páginas abarcan desde los orígenes hasta el proceso de atomización de los años setenta e incluso la prolongación de algunas organizaciones hasta su extinción a mediados de los ochenta. Comienza analizando las consecuencias de la crisis de Checoslovaquia de 1968 para los comunistas españoles, especialmente para aquellos que se van a manifestar contrarios a la posición adoptada por el PCE. Este episodio resulta especialmente importante por ser el que desencadenó la aparición de una disidencia ortodoxa relevante por primera vez en la historia del partido. Seguidamente, se examina el proceso de formación del primer partido comunista ortodoxo en 1971, el PCE (VIII Congreso). Además, también se profundiza en aquellos rasgos culturales y de militancia que le aportaron una singularidad propia. Por último, se analiza la historia de los dos partidos resultantes de una crisis interna en la citada organización. Por una parte, el Partido Comunista Obrero Español (PCOE) de Enrique Líster, con escasa incidencia, marcado por la histórica personalidad de su secretario general, que acabaría completamente marginado de las dinámicas de la tercera ola y se integraría en el PCE en 1986. Por otra, el Partido Comunista de España (VIII-IX Congresos), liderado por Eduardo García y que, aunque con mayor número de militancia, siempre guardó un gran mimetismo con el PCE y destacó por una adhesión incondicional a la URSS. Este partido sí se acabaría integrando en la tercera y última ola disidente.
El segundo capítulo está dedicado a la segunda ola disidente. Una ola cuyo origen ya no se relacionaba de forma directa con la crisis con el referente soviético. Su nacimiento se nutriría del malestar existente debido a la falta de democracia interna en el interior del PCE, así como con un malestar fruto de la moderación en la táctica del partido. Además, este movimiento llegaría a reivindicar la identidad clásica de los comunistas como una pieza muy importante en su lucha. Frente a un perfil militante más clásico y obrerista característico de la primera ola, la segunda estaba compuesta en su mayor parte por jóvenes profesionales y universitarios. El capítulo comienza analizando el impacto del VIII Congreso del PCE celebrado en 1972 entre estos sectores y el surgimiento de un movimiento disidente que demandaba mayor libertad de expresión y la adopción de unas posiciones más combativas. Esto dio lugar a la aparición de una tendencia interna conocida como la Oposición de Izquierdas (OPI), que pretendía cambiar el partido desde dentro de sus estructuras. Lejos de conseguirlo, la mayoría de sus miembros se vieron abocados a permanecer fuera del partido debido a las expulsiones. Por eso, a continuación, se analiza la corta historia del Partido Comunista de los Trabajadores (PCT), surgido de las cenizas de la OPI.
Acto seguido, le llega el turno a otra organización ortodoxa. Se trata de las Células Comunistas (CC. CC.), cuya mayor influencia se vivió en las Islas Canarias. Este movimiento también tuvo especial peso entre sectores profesionales e intelectuales, quienes plantearon nuevas críticas al sistema de funcionamiento interno del partido, al mismo tiempo que reivindicaban la identidad comunista más clásica. Por último, se analiza un episodio de transición entre la segunda ola y la tercera, como fue el caso del nacimiento y crisis del Partido Comunista Unificado (PCEU). Este partido nació de la fusión en 1980 entre el PCE (VIII-IX Congreso) y el PCT, es decir de la fusión entre la primera y la segunda ola. Sin embargo, rápidamente surgieron drásticas desavenencias que provocaron la existencia de dos organizaciones enfrentadas pero que utilizaban el mismo nombre. Estas organizaciones acabarían participando activamente en la consolidación de la tercera ola disidente hasta acabar integrándose en ella.
El tercer y último capítulo está dedicado a la tercera ola, cuyos orígenes están directamente relacionados con las consecuencias moleculares que el eurocomunismo produjo en el PCE y con la grave crisis interna que atravesó ese partido entre 1978 y 1989. Las principales características de esta etapa estaban relacionadas con esa crisis y con la búsqueda de un referente colectivo que el PCE había dejado de representar para muchos militantes. Por tanto, era una ola que volvía a reivindicar la identidad comunista que, según estos sectores, había sido abandonada con la irrupción del eurocomunismo. La forma de hacerlo estaba vinculada a la consigna de la unidad de los comunistas como vía para la construcción de un nuevo partido que rivalizara con el PCE e incluso que lograra desbancarlo. Fue una ola mucho más heterogénea que las anteriores, en parte por su mayor amplitud numérica, lo que permitió integrar una diversidad relativamente amplia de perfiles de militancia. Además, esta ola permitió asimilar los restos de otras anteriores en su seno, con las que «conversó» hasta integrarlas o lograr destruirlas. El capítulo comienza indagando en los orígenes de esta oleada, repasando la existencia de algunos fenómenos locales en los cuales, en plena Transición, se crearon plataformas de unidad comunista potenciadas por grupos de comunistas independientes. Además, también se hace un repaso sobre el proceso de formación de los primeros grupos de peso, como la Coordinadora Leninista que lideraba García Salve. Más tarde ya aparecerían las primeras plataformas formadas por los expulsados del partido dirigido por Carrillo, como el Movimiento de Recuperación del PCE (MRPCE) o la Promotora de Recuperación y Unificación de los Comunistas (PRUC).
Todos estos grupos fueron convergiendo, no sin problemas, hacia la celebración de un congreso de unificación. En este contexto la crisis del comunismo catalán marcó el inicio de un nuevo impulso para los disidentes en toda España. Cataluña fue el escenario del mayor fenómeno de disidencia contra el eurocomunismo. La crisis desatada antes y después del V Congreso del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) ofreció una nueva perspectiva a la disidencia ortodoxa. Este episodio se convertiría en un detonante que logró canalizar los descontentos existentes por múltiples factores y nuclearlos en torno a la idea fuerza de recuperar la identidad comunista. Tras una política de expulsiones masivas, los disidentes fundarían el Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC). Un partido que contaba con miles de militantes, una fuerte integración en el territorio y en la clase obrera catalana. En el futuro, este partido se convertiría en el principal impulsor y valedor general de los comunistas ortodoxos. Finalmente, en 1984 se produciría un congreso de unidad comunista en el que participarían todas las fuerzas de la tercera ola. Este cónclave dio lugar a un nuevo partido, primero llamado Partido Comunista (PC) a secas y más tarde Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE). En sus primeros años, el PCPE alcanzaría una buena implantación. Sin embargo, como se analiza en el último epígrafe, acabaría sufriendo una importante crisis interna con el abandono de un relevante sector de su militancia, que se reintegraría en el PCE. A esto se sumó el inicio de la crisis de los países del socialismo real, fenómeno que afectaría drásticamente a esta corriente comunista.
LA ORTODOXIA COMO HILO CONDUCTOR
Los comunistas ortodoxos fueron una corriente del comunismo español que tuvo su base en las divergencias surgidas fruto de los cambios producidos en el PCE de los años finales del Franquismo y la Transición. Como respuesta a esos cambios, muchos comunistas sintieron la necesidad de defender la percepción de lo que significaba para ellos ser comunista. Entre esas transformaciones tuvo mucho peso el distanciamiento y la crítica al PCUS, pero también todos los elementos identitarios que el arquetipo simbólico del país soviético aún representaba entre los comunistas españoles.27 Es cierto que no se trató de un proceso homogéneo, pero es que la filiación colectiva se expresa muy pocas veces a través de identidades completamente integradas y monolíticas.28 A lo largo de las sucesivas olas en las que se estructura la historia de esta corriente comunista se puede rastrear la existencia de una relativamente rica pluralidad de factores simbólicos que les aportaban algunos rasgos específicos. Sin embargo, estos elementos diferenciadores, aunque siempre estuvieron de alguna manera presentes, fueron diluyéndose en el propio proceso global de disidencia ortodoxa que les hizo converger bajo una misma afinidad política y cultural.
Por lo tanto, una importante paradoja es la que se da en esta corriente por la presencia de lo que a primera vista podría ser caracterizado como múltiples microidentidades. Esta interpretación se sustentaría en esa pluralidad interna que existió gracias a la diversidad de su origen político y las trayectorias militantes de sus miembros.29 Lejos de que esto suponga en esta corriente una división de facto en varias identidades excluyentes, las diferentes olas convergieron bajo el paraguas de una misma identidad múltiple. Es decir, una autopercepción que pese a tener unos fuertes elementos comunes también tenía una notable pluralidad interna. La existencia de identidades múltiples en los movimientos sociopolíticos no es una característica exclusiva de los comunistas ortodoxos, se trata de un fenómeno del cual existe una amplia literatura en el campo de la sociología.30 Sin embargo, es necesario recalcar cómo este factor fue una característica importante de los comunistas ortodoxos a lo largo de las diferentes olas. Esto fue debido a la variedad de criterios y sentimientos que llevaron a estos actores a la adhesión a estas organizaciones. No es lo mismo que la disidencia se desarrolle debido a la posición que tuvo el PCE respecto a la URSS o a la CEE, que a la sensación de hartazgo y desencanto por falta de democracia interna. No obstante, como ya se ha planteado, al final todas estas divergencias acabaron convergiendo y sumando en la construcción de una misma subcultura ortodoxa. En este sentido, también es importante resaltar cómo, además de reafirmar el «yo» personal y común, la identidad opera siempre como un principio organizador con relación a la experiencia individual y colectiva, ayudando a identificar aliados y adversarios.31 Precisamente por eso se puede afirmar que los comunistas ortodoxos tenían una identidad múltiple, es decir, internamente heterogénea. Las distintas olas disidentes generaron distintas autorrepresentaciones que coexistieron en diferentes organizaciones e incluso algunas veces llegaron a generar tensiones entre ellas. Durante este proceso adquiere mucha importancia el papel de las identidades como organizadoras del sentido. El sociólogo Manuel Castells define el sentido como «la identificación simbólica que realiza el actor social del objetivo de su acción».32 Este mismo autor ha propuesto varias categorías sobre la identidad partiendo de la base de que son los sujetos y sus objetivos concretos los que determinan su contenido simbólico y su sentido para quienes se identifican con ella o contra ella. De acuerdo con estas categorías, podríamos considerar a los comunistas ortodoxos como lo que Castells llama una «identidad de resistencia», dado que se encuentran «en posiciones/ condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de dominación, por lo que construyen trincheras de resistencia y supervivencia basándose en principios diferentes u opuestos a los que impregnan las instituciones de la sociedad».33
La historia de esta corriente se puede dividir en distintas olas, las cuales guardan toda una serie de especificidades que están muy relacionadas con la problemática de la autopercepción. Los primeros que sintieron la necesidad de rebelarse fueron quienes se vieron afectados por los hechos acontecidos en la etapa que abarca desde la crisis de Checoslovaquia en 1968 hasta el VIII Congreso del PCE en 1972. Las principales características de esta primera ola son un buen ejemplo del funcionamiento de la identidad disidente. En este corto periodo de tiempo surgieron divergencias con orígenes diversos pero que tenían varios puntos comunes y acabaron confluyendo en torno a los intentos de preservación de su percepción de la cultura comunista. El esquema de su desarrollo es en buena medida extrapolable a otras olas y sirve de modelo para analizar las etapas en las cuales se pueden analizar las distintas fases de esta corriente. Como primera fase, estos comunistas plantearon una lucha desde dentro del partido con el objetivo de tratar que se rectificara la nueva línea política y se respetara su identidad. Sin embargo, en una segunda fase, fruto de un evidente trabajo fraccional y derrotadas sus posiciones por el aparato del partido, acabaron siendo expulsados parcial o totalmente del PCE. En este punto desarrollaron redes de solidaridad y apoyo entre los expulsados, ampliando su alcance e impulsando nuevos contactos entre la militancia del interior y el exilio. Una vez fuera del PCE construyeron distintas formas organizativas y se reapropiaron de la identidad comunista tradicional para construir una nueva cosmovisión colectiva basada en la ortodoxia comunista.34 Sus prácticas políticas, en muchos casos, fueron sectarias y tendentes a la atomización por culpa del fenómeno denominado «cooperación competitiva», el cual les condujo a tensiones internas y a un creciente «faccionalismo».35 Sin embargo, es importante recalcar que su leitmotiv fue siempre el de unificar a todos los comunistas que creían bajo una cultura política caracterizada por un imaginario colectivo del pasado presente.
Lejos de solucionarse, los conflictos derivados de la crisis molecular de los comunistas se reprodujeron cíclicamente como respuesta a las paulatinas transformaciones que fue sufriendo la imagen del PCE a lo largo de los años. En cada una de las olas estudiadas se pueden identificar dos fases diferenciadas. La primera fase se puede caracterizar como «latente», en tanto en cuanto la disidencia se mantiene dentro de las estructuras del PCE, en una especie de clandestinidad interna. En este periodo, la identidad se nutre de las acciones ocultas de un limitado número de actores y los grupos de disidentes se limitan a relaciones interpersonales de carácter más informal cuyo alcance es muy limitado. La segunda fase, por el contrario, se puede caracterizar de «visible». En este ciclo la principal característica es el predominio de la acción pública con el desarrollo de una activa propaganda partidista y la construcción de amplias redes de militancia. El desarrollo de estructuras organizativas más o menos estables y el trabajo abierto hacia todo tipo de trabajadores fueron otros factores importantes de este tramo.36
Otro aspecto relevante tiene que ver con el público potencial al cual dedicaban sus acciones. Este aspecto está directamente vinculado con el desarrollo de una identidad compartida entre militantes del PCE y militantes que se encontraban fuera del PCE. Además, es necesario recalcar la autopercepción existente de su papel como vanguardia de la disidencia, que actuaría a modo de «punta de un iceberg».37 Las fuentes orales ponen de manifiesto que, según su cosmovisión colectiva, en sus organizaciones «no estaban todos».38 En el imaginario colectivo de las fuerzas que encuadran al comunismo ortodoxo, el mayor número de comunistas susceptibles de compartir su línea se encontraban todavía dentro del PCE «secuestrado por Carrillo».39 Este factor explica las ambiguas relaciones de todos estos grupos con el PCE, con el que aún compartían muchos vínculos.
Llegado a este punto, es necesario profundizar en el principal conflicto que rodea a este sujeto de estudio y que es, sin duda alguna, el de su denominación. Esta corriente ha sido caracterizada generalmente como «prosoviética», aunque, como ya se ha adelantado, claramente es un término que no resulta adecuado para englobarlos. La falta de un estudio específico sobre su cultura política ha minusvalorado su heterogeneidad, arrinconando su identidad bajo la apariencia de un simple cliché. En ocasiones, cuando se aborda la historia del PCE, suele hacerse referencia a algunos de estos grupos describiéndolos como «grupúsculos sin futuro». Aunque esto no deja de ser cierto en parte, al menos respecto a sus posibilidades de tomar el PCE, no deja de ser una interpretación un tanto superficial.40 Por otra parte, la historiografía centrada en la izquierda revolucionaria ha prestado muy poca atención a esta corriente y ha ignorado la potencialidad que encierran las cuestiones relacionadas con su autopercepción por considerarlos demasiado cercanos al PCE.41 Sin embargo, una excepción temprana a la norma la encontramos en los textos del sociólogo José Manuel Roca, quien para referirse a esta corriente habla de «comunistas (prosoviéticos)». Según su tesis, estos comunistas conformarían el «sector más moderado y ortodoxo de la izquierda radical», dado que continuaron la mayoría de los postulados del PCE, partido que siempre fue su principal referencia. En cuanto a su denominación, opina que: «Nominalmente se consideran comunistas y, por su incondicional defensa de lo que denominan “el campo socialista”, también son llamados prosoviéticos».42
Otros autores realizan ciertas distinciones respecto a los grupos que se estudian en este trabajo y hablan de que es posible establecer una diferencia fundamental entre dos corrientes: los «prosoviéticos» y los «leninistas». De acuerdo con este planteamiento, Julio Pérez Serrano defiende la tesis de que, aunque estas dos corrientes tuvieron simpatía por el campo socialista y ambos se opusieron igualmente al eurocomunismo, en el fondo, existían algunas singularidades de origen que justifican esta clasificación: «los leninistas lo impugnaban por su carácter reformista y los prosoviéticos por su alejamiento de la línea del PCUS, con la que algunos leninistas marcaban ciertas distancias. Aunque todos compartían la adhesión al marxismo-leninismo y la defensa del sistema socialista internacional».43 Víctor Peña va un poco más lejos y partiendo de esta misma tesis plantea que mientras que todos los demás grupos serían simplemente «prosoviéticos», la OPI/PCT sería el único grupo susceptible de ser denominado «leninista», dado que:
para los que llamamos prosoviéticos, la contradicción principal gravitaría en torno a la lealtad y el apoyo al campo socialista internacional –y debemos recordar, desde principios de la década de 1960, este se hallaba dividido– liderado por la URSS y, en consecuencia, a su proyecto político; para los que hemos venido en llamar leninistas, la contradicción principal circunnavegaría alrededor de la lucha de clases, y que dependerá del análisis marxista que cada partido haga sobre el desarrollo del capitalismo español y de la naturaleza del Estado franquista.44
Sin embargo, todas estas conclusiones parten de unos análisis que tratan de totalizar las categorías del sujeto en función de principios politológicos sesgados. Estos análisis simplifican su identidad militante partiendo de la categoría que han proyectado durante décadas sus adversarios. De tal manera que estas categorizaciones no problematizan el origen y las consecuencias que para la historiografía ha tenido hasta ahora el uso indiscriminado de este término para referirnos a estos comunistas. Por otra parte, la segmentación en dos categorías, «prosoviéticos» y «leninistas», únicamente podría servir para excluir a la OPI-PCT de la estigmatización. Esta interpretación se debe más a una visión edulcorada de los postulados políticos de la OPI-PCT que a un análisis riguroso del proceso colectivo de construcción de la identidad de esta corriente comunista. En todas las organizaciones estudiadas en esta investigación convivieron factores colectivos e individuales que mitificaron a la Unión Soviética y los países del campo socialista. Esta cuestión tiene su origen en la cristalización cultural del imaginario comunista desde 1917 y, especialmente, desde la Guerra Civil.45 Para un análisis en profundidad sobre esta corriente comunista no se puede obviar la importancia de la experiencia de sus militantes como fuente de conocimiento para la comprensión global del fenómeno. Además, independientemente del contenido exacto de sus documentos políticos, sus militantes desarrollaron una cultura política que tuvo como base la identidad comunista ortodoxa, aunque como ya se ha comentado, esta fuera comprendida de distintas maneras y existiera una gran heterogeneidad interna.
En la historia reciente de las investigaciones político-culturales se ha desarrollado un importante debate epistemológico sobre la perspectiva de investigación. Especialmente, sobre la forma en que se estudiaban y catalogaban las culturas políticas. Por eso, desde la ciencia política se ha puesto en marcha una importante producción teórica alrededor del problema de lo que han definido como la «naturaleza de la interpretación».46 En este sentido parecen especialmente relevantes las tesis de Stephen Welch, quien en 1993 ya alertaba sobre la preponderancia de una «visión idealista» en los estudios sobre las culturas políticas. Este punto de partida tan extendido entre las investigaciones otorgaba mayor importancia a la visión del propio analista que al significado aportado por los propios actores. Estas reflexiones acompañaban a la problemática que se escondía tras el «acto de nombrar» a las distintas culturas políticas. En vez de basarse en arquetipos ideales, el autor proponía dar más importancia al contexto mediante los propios conceptos vividos por los protagonistas.47 En este sentido, también resultan interesantes las reflexiones del sociólogo Jesús Ibáñez hechas a mediados de los años ochenta, al calor de la manipulación mediática que se cernía sobre el recién creado PC que lideraba Ignacio Gallego. En su razonamiento destaca la importancia que le otorgaba a lo que se dice explícitamente y, sobre todo, de lo que no se dice de este cuando nos referimos a esta corriente comunista: «¿Por qué designarlo con el término de “prosoviético”? Ninguno de los designados como “prosoviético” se autodesignaría con esa designación (y no son más prosoviéticos que otros son proamericanos)».48 Algunos historiadores están empezando a resaltar la necesidad de superar esta visión simplista basada en un estigma. En el II Congrés de Historia del PSUC, Joan Tafalla apuntaba acertadamente algunas críticas sobre la denominación hasta entonces hegemónica sobre esta corriente:
Desde hace tiempo, y sin ningún éxito, predico a favor de superar el estigma del «prosovietismo» para designar un determinado grupo interno del PSUC que una clasificación menos interesada llevaría a adjetivar como ala izquierdista del partido. ¿Por qué no designar aquellos, que la prensa burguesa y una determinada historiografía suelen denominar «Prosoviéticos», tal como ellos se denominaban, es decir, «comunistas»? […] Una amalgama de sectores y descontentos que no cabía ni bajo la etiqueta del «prosovietismo». Una amalgama de sectores y sensibilidades que convergían en su crítica del eurocomunismo y que coincidían en autodenominarse comunistas, y punto.49
Partiendo de la base de que, efectivamente, los componentes de nuestro de objeto de estudio son, ante todo, comunistas, se hace necesario profundizar en su identidad para lograr una adecuada denominación. Como hemos visto previamente, la identidad está directamente relacionada con los procesos de acción colectiva, y se puede establecer que esta se lleva a cabo gracias a la identificación de los actores involucrados en el conflicto, el desarrollo de relaciones emocionales basadas en relaciones de confianza mutua entre sus miembros y la puesta en marcha de construcciones simbólicas que permiten conectar su lucha con su visión de la historia.50 Según este parámetro de análisis, el término «prosoviético» es esquemático y deformante. En primer lugar, estamos hablando de una corriente con una corta historia de vida de apenas veinte años, lo que dificulta la creación de una única identidad plenamente consolidada. En segundo lugar, se trata de una cultura militante que se fragua en dos contextos muy distintos, primero dentro y después fuera de las estructuras del PCE. Como su acción se desarrolló en varias olas, su disidencia se produjo en muchos casos de forma paralela, coincidiendo en los ámbitos de actuación interna/externa. Por otra parte, conviene no olvidar el proceso de ósmosis con la identidad de la izquierda radical dada su colaboración durante varios años. Bajo esta situación parece recomendable buscar nuevas categorías que engloben más representativamente a esta identidad. Precisamente por ese motivo en esta investigación se utiliza el concepto de comunistas ortodoxos. La aparición del término «prosoviético» tiene su origen en sectores anticomunistas y es previo a los años sesenta, por lo que ni siquiera nace de forma específica para denominar a esta corriente comunista. Tras el giro del PCE a finales de los años sesenta este adjetivo peyorativo pasó a usarse para estigmatizar a aquellas personas que defendían la identidad ortodoxa.51 El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) define ortodoxo como «conforme con la doctrina fundamental de un sistema político o filosófico», además de «conforme con hábitos o prácticas normalmente admitidos».52 Es decir, la ortodoxia aplicada a este sujeto político sería la conformidad con los principios de una doctrina (el marxismo-leninismo que se profesaba activamente en el PCE hasta los años setenta), aceptados por la mayoría (de los comunistas) como los más adecuados en un determinado ámbito (la sociabilidad militante).
En realidad, la cuestión de la ortodoxia comunista ha estado siempre presente en la historia del marxismo y no es un objeto de debate excesivamente novedoso. Incluso, ha sido objeto de reflexiones por parte de grandes teóricos del marxismo, como el filósofo húngaro György Lukács. En 1923 reflexionaba, desde otra perspectiva, sobre la necesidad de defender un marxismo ortodoxo:
Así pues, marxismo ortodoxo no significa reconocimiento acrítico de los resultados de la investigación marxiana, ni «fe» en tal o cual tesis, ni interpretación de una escritura «sagrada». En cuestiones de marxismo la ortodoxia se refiere exclusivamente al método. Esa ortodoxia es la convicción científica de que en el materialismo dialéctico se ha descubierto el método de investigación correcto, que ese método no puede continuarse, ampliarse ni profundizarse más que en el sentido de sus fundadores. Y que, en cambio, todos los intentos de «superarlo» o «corregirlo» han conducido y conducen necesariamente a su deformación superficial, a la trivialidad, al eclecticismo.53
Como hemos visto anteriormente, el concepto de «prosoviéticos» resulta tremendamente conflictivo para el análisis histórico y dificulta una correcta caracterización de las singularidades de esta corriente. Esto ocurre principalmente por dos motivos. El primero reside en que cuando se usa este término se tiende a ignorar su origen e intencionalidad. Es necesario recordar que se trata de un término con claras connotaciones negativas que no se ajusta ni a la heterogeneidad de las fuerzas políticas que formaron parte de esta corriente, ni mucho menos a lo complejo de su identidad. El segundo motivo tiene relación con el bajo grado de aceptación entre los propios militantes. Este concepto no está interiorizado por la militancia, entre la cual aparecen diferentes opiniones. Además, para la casi totalidad de los comunistas entrevistados el origen de este término tiene como objetivo la descalificación desde los propios planteamientos que esgrimió el Franquismo durante cuarenta años para referirse al PCE. Es decir, construir una imagen de ellos como una fuerza externa y a las órdenes de Moscú, ajenos a la lucha de la clase obrera española por su emancipación. Si existe un consenso historiográfico para no referirse al PCE previo a 1968 como «los prosoviéticos», por los mismos motivos no es adecuado utilizarlo para calificar a los comunistas que, dentro o fuera del PCE, mantenían posturas disidentes basadas en el mantenimiento de la ortodoxia que hasta entonces había sido hegemónica en el partido. Además, la utilización del término «prosoviético» para hacer referencia a los comunistas ortodoxos lleva a embarcarse en otras posibles contradicciones historiográficas, teniendo quizás que aceptar según estos planteamientos que los comunistas más heterodoxos del PCE dirigidos por Santiago Carrillo serían susceptibles de ser denominados «antisoviéticos» por contraposición, lo cual significaría igualmente una mera vulgarización frente al complejo proceso que tuvo lugar en los intentos de construcción de una identidad eurocomunista.54
Durante el periodo de recogida de fuentes orales para la redacción de este trabajo fue quedando claro que el concepto de «prosoviéticos» no parecía ser del gusto de todos, siendo incluso un tema especialmente delicado durante las entrevistas.55 Como ya hemos visto anteriormente, un aspecto fundamental que tiene que ver con su denominación está relacionado con la construcción de la identidad colectiva. Por eso, para el análisis histórico de esta corriente, las líneas de partida deberían de pivotar en torno a esa ortodoxia abandonada que les identifica. Este importante aspecto desborda los estrechos márgenes en los que tradicionalmente se les ha definido, reducidos a una mera caricatura de la Guerra Fría. Aun cuando se trata de una identidad en construcción y a que el «mito soviético» tuvo un peso importante, nos encontramos con una rica variedad de elementos identitarios que operan a distintos niveles. Para esta colectividad de exmilitantes el término adecuado sería estrictamente el de comunistas o marxista-leninistas. Esta concepción aparece en muchas de las entrevistas. Por ejemplo, un militante obrero que formó parte de estas organizaciones respondía en estas formas cuando le preguntaban por su militancia en organizaciones «prosoviéticas»:
[…] bueno eso de prosoviéticos… Yo era simpatizante de los países socialistas como ahora soy simpatizante de Cuba, sin embargo, estoy en contra de lo que hay en la Unión Soviética, estoy en contra totalmente, más que nadie. Pero a mí me parecía mal cuando me llamaban prosoviético, porque yo soy comunista».56
Otro exmilitante, con un perfil más intelectual y que actualmente es profesor universitario, reflexionaba de la siguiente manera ante la misma cuestión de si «ellos» habían sido o no «prosoviéticos»:
Estar en el campo socialista era una cosa y ser prosoviético era otra cosa. Entonces, dentro del campo socialista estaba Yugoslavia, estaba Cuba. Y ser prosoviético era otra cosa. O sea que, yo creo que por ejemplo en la OPI de aquel tiempo, no era ya el debate, pero la inmensa mayoría de la gente no hubiera defendido la invasión de Checoslovaquia. Es verdad que luego el planteamiento era claramente prosoviético, muy formalmente prosoviético, pero era un prosovietismo, yo creo, acartonado y bastante interesado. O sea que, se te obligaba, ¿no? Es verdad que se puede decir: «oiga, pero usted está defendiendo esto» …. Pero yo creo que eran cosas que se hacían, primero, con escasa convicción y luego un poco con la idea de que lo que estaba ocurriendo no era una contaminación global del campo socialista, sino que había una corriente dominante negativa.57
Resulta muy interesante ver cómo aparecen algunas reacciones refractarias ante este estigma que se proyectan sobre los conflictos vividos en el seno de esta corriente. De esta manera, podemos comprobar que muchos de los testimonios no niegan que existiesen «prosoviéticos», pero, sin embargo, nunca lo identifican como parte del «nosotros» colectivo, sino como una característica de los «otros». Según esta visión, los «prosoviéticos» serían aquellos sectores más sectarios y dogmáticos con los que no se identificaban y a los que en muchos casos consideraban culpables de los fracasos colectivos de su corriente. De esta forma, se reapropiaban del término que sus adversarios externos utilizaban para estigmatizarlos y lo usaban en los mismos parámetros contra sus propios adversarios internos. Lo cierto es que en el mejor de los casos el término era aceptado a regañadientes, aunque ellos se sentían esencialmente «comunistas y punto»:
Sin problemas no, con algún problema. Es decir, yo creo que hasta cuando nos preguntaban, no sé si venía de arriba o lo decíamos nosotros. Que nos gustaba la política internacional de la URSS, pero que no nos gustaba su política interior […] Estábamos en la órbita de los prosoviéticos, pero ya desde el principio no nos sentíamos precisamente cómodos con eso de que se nos calificara de prosoviéticos puros y duros. Y entonces, bueno, yo no sé si a modo de disculpa, pero teníamos eso aprendido […] Nosotros nos considerábamos comunistas y punto. Nos considerábamos la vanguardia que iba a ser capaz de liberar al pueblo.58
Por supuesto, un factor importante que condiciona muchas de las respuestas sobre la cuestión del «prosovietismo» es el que tiene que ver con la valoración que realizan de su experiencia como militantes de esta corriente. En muchos casos, con el paso de los años han aflorado reflexiones más críticas sobre sus relaciones con la URSS:
Yo no lo consideraba acertado, después de mis vivencias directas con el campo del socialismo y con los tejemanejes en la construcción de partidos que dependiera de ellos. Después mis reflexiones me han confirmado en mis pensamientos. Yo mantengo la tesis de que el prosovietismo era una contradicción con lo acaecido en la URSS. Nosotros nos considerábamos prosoviéticos, leninistas, ortodoxos y por supuesto anti-carrillistas, en aquellos momentos todos estos calificativos significaban una sola cosa: comunista. Hoy, repito, hay que cuestionarlo todo.59
Sin embargo, no sería realista pensar que a todo el grueso de estos comunistas les causaba rechazo el término de «prosoviético». Para una minoría el concepto era totalmente aceptable, incluso en los términos en los que lo planteaban sus adversarios. Así lo refleja el veterano militante del PCOE en Nerja, Manuel Calderón:
Hombre, a nosotros lo de prosoviéticos no nos parecía mal porque nosotros precisamente estábamos por eso. No por copiar el modelo soviético, pero si creíamos en los logros sociales de ese país. Un sistema en el que yo realmente creía […] No, no, yo no tenía ningún problema en que me llamaran prosoviético. Vamos no, no, ninguno. Nosotros en el partido no teníamos ninguno. Marxistas-leninistas prosoviéticos. Si eres marxista-leninista no vas a ser proamericano.60
Aparte de considerarse comunistas, gran parte de esta militancia se identificaba con la corriente ideológica del marxismo-leninismo, es decir, se consideraban leninistas. El problema radica en que el concepto de «marxista-leninistas» o «leninistas» fue reivindicado de una u otra manera por varias corrientes comunistas, desde maoístas hasta algunos trotskistas. Con la expansión de la izquierda revolucionaria a finales de la década de los años sesenta, esta categoría se convirtió en un elemento de autopercepción ampliamente asignada a un conjunto heterogéneo de grupos, de tal manera que resulta confusa su utilización como elemento definitorio exclusivo de esta corriente.61
Más allá de los testimonios individuales de los exmilitantes entrevistados, las organizaciones respondieron de distinta manera ante este calificativo. El caso más excepcional de entre todos estos partidos comunistas estudiados en el presente trabajo fue el del PCE (VIII-IX). Este partido gozó de una idiosincrasia especialmente integrista que se remonta a sus orígenes a principios de la década de los setenta. Precisamente por eso, tuvo siempre entre sus principios la defensa del «campo socialista» en cualquier situación, e incluso llegó a considerarlo «piedra de toque del internacionalismo proletario».62 Este partido destacó por ser el que mejor resolvió los ataques sufridos a través de la etiqueta del «prosovietismo». Lejos de sufrirlo como un estigma, estos comunistas trataron de reapropiarse del término. De esta forma, un concepto tan controvertido se convirtió en motivo de orgullo. Para ellos, esta actitud formaba parte de lo que siempre había sido uno de los pilares fundamentales del partido comunista: «Por eso los comunistas españoles lejos de acomplejarnos cuando la burguesía y los revisionistas de derecha e “izquierda” nos califican de prosoviéticos, les respondemos: Sí, somos prosoviéticos, nos enorgullecemos de ello, siempre estaremos con el PCUS y la Unión Soviética».63
No resulta llamativo que mucha de la militancia comunista ortodoxa tratara de distanciarse del estigma que suponía la etiqueta de «prosoviéticos». La identidad surge gracias a los procesos de reconocimiento exógeno pero también de los procesos de auto-identificación.64 En muchos casos esa autorrepresentación se ve condicionada por las imágenes que crean de ellos los medios de comunicación, la opinión pública, las estructuras de poder y los grupos sociales que les son hostiles.65 Esto choca con una de las principales aspiraciones que implican los procesos de construcción de la identidad, la necesidad de diferenciarse del resto y el derecho a ser reconocidos como tales.66
La influencia que el mito movilizador soviético alcanzó entre los comunistas españoles durante el siglo XX fue, sin duda alguna, de enormes dimensiones.67 Esta cuestión tuvo bastante peso en la configuración de la identidad ortodoxa porque era un elemento que ya estaba en el «ADN» comunista de forma previa a las crisis del PCE. Este factor identitario destacaba especialmente por su funcionalidad en el conjunto de valores del universo simbólico comunista.68 Sin embargo, este seguidismo respecto a la «patria del socialismo» no fue en modo alguno un aspecto estático y sufrió una notable evolución a lo largo del siglo XX. Tras la disolución de la III Internacional los partidos comunistas fueron relajando sus relaciones con la URSS. Incluso anteriormente, durante la Guerra Civil española, el PCE impulsó un proyecto de país que destacaba especialmente por su defensa de la soberanía nacional. De esta manera, en la década de los años setenta todos los PP. CC., independientemente de su postura con respecto a la URSS, se consideraban a sí mismos organizaciones plenamente soberanas. No obstante, en el PCE esta cuestión se convirtió en un elemento conflictivo y un arma arrojadiza para la disidencia. La estrategia adoptada por los eurocomunistas también aludía a su propia historia, de hecho, resaltaba que fue el propio PCUS quien disolvió la Komintern al ser imposible hacer de los partidos comunistas un partido único.69 Para el referente de la ortodoxia comunista europea Álvaro Cunhal la «soberanía de las decisiones» era un síntoma de que los partidos entraban en una «nueva y superior fase del desarrollo del Movimiento Comunista Internacional». Esta nueva fase estaba marcada por la «madurez política» de los comunistas de Europa Occidental, pero igualmente se encargaba de denunciar la falta de independencia de clase de quienes, fruto de la presión de la burguesía, pretendían renunciar a las «realidades históricas del socialismo».70 Recordemos que el propio Líster ya había marcado sus distancias con el PCUS al votar a favor de la condena del PCE a la intervención militar en Checoslovaquia. Lejos de esconderlo, esta peculiar postura fue destacada como un símbolo de la autonomía de su partido.71 Una evidencia de ello son las polémicas declaraciones a la prensa de Carmen Gómez Serrano, militante del PCOE y cónyuge de Líster, recién regresada a España tras su exilio. Como quedó reflejado en la prensa de la época, para ella un elemento destacable era su independencia respecto a la URSS: «el Partido Comunista Obrero Español era el auténtico partido comunista, puesto que también les parecía excesivo el prosovietismo planteado por el VIII y IX Congresos del PCE, de Eduardo García. De ahí que los miembros del PCOE se consideren totalmente independientes de ambos».72
Justo en el caso opuesto se encuentra la OPI-PCT, que como ya se indicó anteriormente tuvo una personalidad muy característica. Ya durante su etapa como corriente crítica del PCE iniciada en 1973 fueron especialmente susceptibles a los distintos ataques que desde la dirección «carrillista» vinculaban sus críticas con el apoyo de los países del socialismo real:
¡Acabáramos! ¡Son rusos, espías, agentes del extranjero! Si alguna acusación podía ser más disparatada –y notablemente cínica– era esta, lanzada contra apenas un centenar de estudiantes, profesionales y obreros. Hay que repasar los mejores artículos de «Arriba» para encontrar argumentos similares.73
Este partido mantuvo en numerosas ocasiones una posición que iba más allá de la simple independencia planteada por el PCOE, era abiertamente crítico con muchos aspectos de la URSS. En realidad, se mantuvo en una posición ambivalente que alternaba la crítica a muchos aspectos concretos de la construcción del socialismo en estos países, el mantenimiento de una adhesión formal a la identidad comunista ortodoxa y la defensa total del papel antiimperialista de la URSS:
Reconociendo, analizando y asumiendo, así como evitando los errores del Este y no renegando de esa experiencia socialista es como en el oeste debemos levantar la hipoteca soviética sobre la revolución del proletariado y teniendo presente que los problemas que implican al socialismo son indisociables del mismo modo que la libertad no se puede dividir.74
A pesar de todas estas notables diferencias, el PCT acabaría unificándose con el PCE (VIII-IX) y formando efímeramente el PCEU, por lo que tradicionalmente también se le etiquetó de forma errónea como «prosoviético». En los años finales de la Transición se acrecentó la crisis del PCE, lo que provocó un movimiento más compacto, numeroso y variado. Movidos por el objetivo de la unificación de los comunistas y la recuperación del PCE, surgieron nuevas plataformas de disidencia ortodoxa que igualmente remarcaron con distintos matices su adhesión a la URSS. Este movimiento era consecuencia del desgaste que producían entre la militancia de base las políticas eurocomunistas. «El “eurocomunismo”, le gritaba un delegado obrero en una comisión del congreso a uno de los delegados a los que la prensa llama “leninistas”, no es una palabra; es romper huelgas».75 En este nuevo contexto de lucha de líneas su alternativa trató de ser nuevamente descalificada bajo el epíteto de «prosoviéticos» o «afganos».76 Este fue el caso de la crisis que se desencadenó en el V Congrés del PSUC y que dio lugar al PCC:
Hacía pocas horas que se había acabado el 5º Congreso y ya Simón Sánchez Montero decía que detrás nuestro estaba la embajada soviética. ¿Es que los obreros del Bajo Llobregat están subvencionados por la embajada soviética? ¡Hombre! Esto no tiene ningún sentido […] Nosotros no nos hemos llamado prosoviéticos. Los medios de comunicación han usado esta calificación, que ha salido de algunos miembros de la dirección eurocomunista del partido […] Nosotros no hemos dicho nunca: somos prosoviéticos. Nosotros hemos dicho siempre que somos comunistas, ahora, también hemos dicho que antisoviéticos no lo seremos. Pero una cosa es el propósito de no ser antisoviético y otra cosa es que te coloquen el cartel de prosoviético cuando no lo has pedido.77
Esta campaña de desprestigio hacía los disidentes continuó de forma paralela a la crisis de identidad del PCE y a la convergencia de militantes ortodoxos en una misma organización. Un buen ejemplo de la intensidad de estos ataques lo encontramos en la portada de Cambio 16 correspondiente al número 713 de 1985. En la portada de este número aparecía una ilustración donde se mostraba a Ignacio Gallego como uno de los lagartos alienígenas de la popular serie de televisión V, acompañado del titular «Ignacio Gallego: El lagarto de Moscú». En su interior, varios artículos de dudoso rigor informativo defendían una visión sesgada que se centraba de forma obsesiva en la financiación que supuestamente obtenía este partido de los países del Este. También se incluía una pequeña entrevista al propio Gallego, donde respondía en estos términos a la pregunta de si su partido era o no «prosoviético»:
Nosotros somos comunistas internacionalistas. Es cierto que nos llevamos bien con los comunistas soviéticos, los cubanos, los nicaragüenses…, pero ¿Por qué no íbamos a llevarnos bien? Al fin y al cabo, todos los partidos comunistas defienden el mismo ideal, que es el de acabar con el sistema capitalista.
Sin embargo, cuando se nos califica como pro soviéticos se intenta desprestigiarnos. Eso es una trampa. Antes para descalificarnos, nos llamaban rojos y extranjeros.78
No obstante, como ya hemos visto anteriormente, en el caso de los testimonios conseguidos gracias a las entrevistas realizadas a exmilitantes, esta visión no era totalmente homogénea. También es necesario resaltar que a principios de los años ochenta para muchos comunistas ser «prosoviético» era algo normal y razonable, pero no su principal seña de identidad. En palabras de Francisco García Salve, más conocido como «el cura Paco», «ser prosoviético tal como anda el mundo no es ninguna ofensa. Es una señal de buen sentido, de clarividencia y de espíritu revolucionario».79
Para resumir, es necesario destacar que la corriente comunista ortodoxa fue portadora de una singularidad identitaria fruto de la historia específica del comunismo español, por eso tiene una serie de rasgos diferenciales.80 Nos encontramos con una corriente con una idiosincrasia propia y con una composición bastante más heterogénea de lo que se ha escrito hasta ahora. Tradicionalmente, la corriente política que construyó esa identidad ortodoxa ha sido clasificada como «prosoviética». Este calificativo estaba basado en criterios propagandísticos de la época y no se corresponde a un análisis exhaustivo de los pormenores que constituyen su identidad. Su postura respecto a este encasillamiento fue diversa. Mientras que unos trataban de escapar de esta etiqueta y se defendían por todos los medios, otros, en cambio, lo encajaban con orgullo. Claro que la defensa de ese término estuvo basada en la perspectiva contraria, defender a la URSS debía ser lo «normal» para un comunista. Las bases de su autopercepción pivotaron siempre sobre elementos fácilmente identificables que bebieron directamente de la memoria histórica construida por los comunistas españoles. Los valores del republicanismo vinculados al sacrificio comunista en la Guerra Civil, el obrerismo de las luchas sociales en la clandestinidad o los valores del internacionalismo que aún representaba la URSS fueron sus símbolos más utilizados. Quizás, la imagen de Unión Soviética construida en las mentes de miles de comunistas españoles representó el principal elemento de choque respecto a los cambios producidos en el PCE. Pero se trató en todo momento de un elemento más dentro del amplio imaginario cultural de las tres olas disidentes.
Esta corriente destacó por su heterogeneidad interna fruto de diferencias generacionales y teóricas. La construcción de esta identidad no fue un proceso único ni homogéneo, sino que tuvo varias etapas y estuvo marcada por la interacción y ósmosis con el resto de la izquierda revolucionaria. Por eso, la corriente comunista ortodoxa construyó su identidad durante cerca de dos décadas a la sombra de los cambios sufridos en el PCE. Detrás de la defensa del referente soviético se encontraba una resistencia al cambio, pero también una búsqueda de alternativas ante la frustración que suponía la falta de resultados de las nuevas políticas del PCE. Las distintas experiencias y ritos de paso marcaron especialmente las perspectivas de estos comunistas. En esta situación de crisis política, purgas internas y búsqueda de nuevos referentes, fue donde se construyó realmente una identidad colectiva propia. Los lazos y los vínculos que mantenían estas personas iban más allá de los partidos en los que militaban. Compartían una misma visión que, con distintos matices, recalcaba la necesidad volver a los principios originales del movimiento comunista para tratar de resistir en un momento de crisis, aunque fuera a contracorriente. En este tipo de circunstancias se mezcló el factor humano y el político, lo que dio lugar a un compromiso personal que vinculó su proyecto vital con la consecución de un proyecto político: la tan esperada reconstrucción comunista. De esta manera, pese a los orígenes diversos de sus miembros, sus cosmovisiones y objetivos políticos fueron convergiendo en la década de los años ochenta.
1 Manuel Vázquez Montalbán: «La cultura de la poda», Biblioteca Mundo Obrero 2, abril de 1985, p. 13.
2 Ibíd., p. 13.
3 Una buena muestra de la brutalidad de los métodos empleados en décadas tempranas se puede ver en Fernando Hernández: Los años de plomo. La reconstrucción del PCE bajo el primer franquismo (1939-1953), Barcelona, Crítica, 2015.
4 Giaime Pala y Tommaso Nencioni (eds.): El inicio del fin del mito soviético, Madrid, El Viejo Topo, 2008, p. 10.
5 Gregorio Morán: Miseria y grandeza del PCE (1939-1985), Barcelona, Planeta, 1986, p. 784.
6 Una buena síntesis de las principales aportaciones de la sociología en las teorías de acción colectiva desde una perspectiva crítica se puede ver en Donatella Della Porta: «Las motivaciones individuales en las organizaciones políticas clandestinas», en Benjamín Tejerina Montaña y Pedro Ibarra Guell (eds.): Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural, Madrid, Trotta, 1998.
7 El concepto de «religión política» ha sido utilizado desde el marco teórico de las tesis del totalitarismo con el objetivo, entre otras cosas, de descalificar todos los aspectos de la experiencia histórica de la corriente comunista durante el siglo XX. Véase François Furet: El pasado de una ilusión: ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX, Madrid, EFE, 1995. Sobre la evolución del concepto de «religión política», véase Hans Maier: «Political religion: A concept and its limitations», Totalitarian Movements and Political Religions (8)1, 2007, pp. 5-16; Zira Bo: «La tesis de la religión política y sus críticos: aproximación a un debate actual», Ayer 62, 2006, pp. 195-230.
8 Hace más de una década David Ginard ya advertía del comienzo de una nueva etapa en los enfoques utilizados para elaborar la historia del PCE. Véase David Ginard: «La investigación histórica sobre el PCE desde sus inicios a la normalización historiográfica», en Manuel Bueno Lluch, José Hinojosa y Carmen García (coords.): Historia del PCE: I Congreso, 1920-1977, I, Barcelona, FIM, 2007.
9 Giaime Pala: «El PSUC hacia dentro. La estructura del partido, los militantes y el significado de la política (1970-1981)», en Giaime Pala (ed.): El PSU de Catalunya. 70 anys de lluita pel socialisme. Materials per a la historia, Vilassar de Dalt, Associació Catalana d’Investigacions Marxistes, 2008; o también, del mismo autor: «El militante total. Identidad, trabajo y moral de los comunistas catalanes bajo el franquismo», Cahiers de civilisation espagnole contemporaine 10, 2013.
10 Esta visión ha sido ampliamente difundida en obras como Robert Service: Camaradas. Breve historia del comunismo, Barcelona, Ediciones B, 2009; Stéphane Courtois: El libro negro del comunismo: crímenes, terror y represión, Madrid, Ediciones B, 2005.
11 En este sentido destacan los escritos de José Carlos Rueda Laffond. Por poner algunos ejemplos de entre su extensa producción historiográfica: «Escritura de la historia en televisión: la representación del Partido Comunista de España (1975-2011)», Historia Crítica 50, 2013, pp. 133-156; «¿Un pasado que no cesa? Discurso patrimonial y memoria pública comunista en el franquismo y la transición española», Revista de estudios sociales 47, 2013, pp. 12-24; «Perder el miedo, romper el mito: reflexión mediática y representación del Partido Comunista entre el Franquismo y la Transición», Hispania: Revista española de historia 251, 2015, pp. 833-862; «El PCE y el uso público de la historia (1956-1978)», Ayer 101, 2016, pp. 241-265; «Fábricas de comunistas: escuelas de partido y estrategias orgánicas en los años treinta», Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales 40, 2018, pp. 263-297; Memoria Roja: Una historia cultural de la memoria comunista en España, 1936-1977, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2018.
12 Algunos de los más relevantes aparecidos en los últimos años son Carme Molinero y Pere Ysás: De la hegemonía a la autodestrucción. El partido comunista de España (1956-1982), Barcelona, Crítica, 2016; Francisco Erice: Militancia clandestina y represión. La dictadura franquista contra la subversión comunista, Gijón, Trea, 2017; Giaime Pala: Cultura clandestina. Los intelectuales en el PSUC bajo el franquismo, Granada, Comares, 2016; Josep Puigsech Farràs y Giaime Pala (eds.): Les mans del PSUC. Militància, Barcelona, Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, 2017; Fernando Hernández Sánchez: Los años de plomo…
13 Gonzalo Wilhelmi: Romper el consenso. La izquierda radical en la Transición española (1975-1982), Madrid, Siglo XXI, 2016.
14 Martí Caussa y Ricard Martínez i Muntada (eds): Historia de la Liga Comunista Revolucionaria (1970-1991), Madrid, La oveja roja, 2014. VV. AA.: La lucha por la ruptura democrática en la Transición, Madrid, Asociación por la memoria histórica del Partido del Trabajo de España y La Joven Guardia Roja, 2010.
15 Julio Pérez Serrano: «Los proyectos revolucionarios en la Transición española: cuestiones teóricas e historiografía», en Zoraida Carandell, Julio Pérez Serrano, Mercè Pujol y Allison Taillot: La construcción de la democracia en España (1868-2014). Espacios, representaciones, agentes y proyectos, París, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2019, pp. 567-589; «Orto y ocaso de la izquierda revolucionaria en España (1959-1994)», en Rafael Quirosa-Cheyrouze (coord.): Los partidos en la Transición: las organizaciones políticas en la construcción de la democracia española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2013, pp. 249-291; «Estrategias de la izquierda radical en el segundo franquismo y la Transición (1956-1982)», en Marie-Claude Chaput y Julio Pérez Serrano (eds.): La transición española. Nuevos enfoques para un viejo debate, Madrid, Biblioteca Nueva, 2015, pp. 95-125.
16 Víctor Peña González: «Los partidos prosoviéticos ante la Transición. El ejemplo de la OPI-PCT», en Fundación Salvador Seguí-Madrid (coords.): Las otras protagonistas de la Transición. Izquierda radical y movilizaciones sociales, Madrid, FSS Ediciones, 2018, pp. 1023-1032; «“¡Por la República Democrática!” Los prosoviéticos españoles en la Transición española», en Ana Sofía Ferreira y Joao Madeira (coords.): As esquerdas radicais ibéricas entre a ditadura e a democracia. Percursos cruzados, Lisboa, Colibrí, 2019, pp. 65-78. «El movimiento de Células Comunistas y la recuperación del Partido Comunista, 1974-1984», Investigaciones Históricas 40, 2020, pp. 733-762.
17 Eduardo Abad García: «Entre el internacionalismo proletario y la disciplina de partido. Los comunistas asturianos ante la crisis de Checoslovaquia», Historia del Presente 30, 2017, pp. 155-169; «Contra el aventurerismo de izquierda, contra la claudicación de derecha. Las relaciones de los comunistas ortodoxos con el resto de la Izquierda Revolucionaria en la Transición», en Fundación Salvador Seguí-Madrid (coord.): Las otras protagonistas…, pp. 1011-1024; «Ortodoxos, disidentes y revolucionarios. El proyecto político de los comunistas españoles fieles al campo socialista (1968-1980)», en Teresa M.ª Ortega López, Eloísa Baena Luque (dirs.), Francisco Cobo Romero, Miguel Ángel Arco Blanco, Nuria Felez Castañé, Claudio Hernández Burgos, Pablo López Chaves, Gloria Ruiz Román y Juan Antonio Santana González (eds.): Actas del IX Encuentro Internacional de Investigadores del Franquismo. 80 años de la guerra civil española, Sevilla, Fundación de Estudios Sindicales y Cooperación de Andalucía, 2017, pp. 283-292; «El otoño de Praga. Checoslovaquia y la disidencia ortodoxa en el comunismo español (1968-1989)», Historia Contemporánea 61, 2019, pp. 971-1003; «Una ortodoxia transnacional. Notas sobre la historia cruzada entre el PCP y los leninistas españoles», en Ana Sofía Ferreira y Joao Madeira (coords.): As esquerdas…, pp. 129-144. «Viento del este. La URSS en la cultura militante de los comunistas españoles (1917-1968)», Hispania Nova 19, 2021, pp. 196-228.
18 Edward P. Thompson: La formación de la clase obrera en Inglaterra, Madrid, Capitán Swing, 2012, p. 30.
19 Manuel Tuñón de Lara, Metodología de la historia social de España, Madrid, Siglo XXI, 1977, p. 48.
20 Immanuel Wallerstein: «Foreword» en William G. Martin (coord.): Making waves. Worldwide Social Movements, 1750-2005, Colorado, Paradigm Publishers, 2008, p. vii.
21 William G. Martin: «Conclusion: World Movement Waves and World Transformations», en William G. Martin (coord.): Making waves. Worldwide Social Movements, 1750-2005, Colorado, Paradigm Publishers, 2008, pp. 168-174.
22 Edward Shorter y Charles Tilly: Strikes in France 1830-1968, New York, Cambridge University Press, 1976; Sidney Tarrow: Power in Movement. Social Movements and Contentious Politics, Nueva York, Cambridge University Press, 1998, pp. 141-160.
23 Michael O. West: «Like a River: The Million Man March and the Black Nationalist Tradition in the United States», Journal of Historical Sociology (12)1, pp. 81-100.
24 Una obra general donde explica el feminismo como un movimiento estructurado en olas se puede ver en Marlene LeGates: Making Waves: A History of Feminism in Western Society, Toronto, Copp Clark / Addison Wesley, 1996. Para un acercamiento acerca del origen y las opiniones ante esta conceptualización, ver Karen Offen: European Feminism 1700-1950. A Political History, Stanford, Stanford University Press, 2000, pp. 25-26.
25 Esto se puede ver en la existencia de toda una serie de 19 publicaciones bajo el epígrafe: «Breaking feminist waves» de la editorial Palgrave Macmillan. Este texto se ha recogido de la presentación de esa serie que se recoge en cada publicación. Por ejemplo: «Series Foreword», en Gilliam Howie: Between Feminism and Materialism. A Question of Method, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2010, pp. 9-10.
26 Gilliam Howie: Between Feminism…, pp. 4-10.
27 Francisco Erice: «El “orgullo” de ser comunista. Imagen, autopercepción, memoria e identidad colectiva de los comunistas españoles», en Manuel Bueno y Sergio Gálvez (eds.), Nosotros los…, p. 150.
28 Alberto Melucci: L’Invenzione del Presente. Movimenti, Identidá, Bisogni Individuali, Bolonia, Il Mulino, 1982. Y del mismo autor: Challenging Codes, Cambridge / Nueva York, Cambridge University Press, 1996.
29 La identidad nunca es completamente uniforme, sino que se ve atravesada por la clase social, la etnia o el género. En este sentido, una identidad más amplia como la comunista o la comunista ortodoxa se modula siempre en relación con los diferentes contextos. Es necesario partir de la base de que las categorías relacionadas con la identidad deben usarse de forma no esencialista, dando cuenta de las limitaciones que muchas veces plantean estas categorías si se usan de forma estática. También se debe huir de fragmentar en exceso estas categorías, puesto que se podría argumentar que existen tantas identidades como personas. Al mismo tiempo, resulta muy pertinente usarlas para aglutinar una serie de particularidades generales y poder explicar el fenómeno. De tal manera que la mejor forma de operar metodológicamente es realizando un equilibrio riguroso que permita extraer el potencial que tienen estas categorías sin caer en excesivas fragmentaciones.
30 Donatella Della Porta y Mario Giani: Los movimientos sociales, CIS, 2011, Madrid, pp. 134-137.
31 Nancy Whittier: «Political generation, Micro-cohorts and the Transformation of Social Movements», American Sociological Review 62, 1997, pp. 760-778.
32 Manuel Castells: La Era de la información: economía, sociedad y cultura. El poder de la identidad, II, México, Siglo XXI, 1999, p. 29.
33 Ibíd., p. 30.
34 Eduardo Abad: «Ortodoxos, disidentes…», pp. 283-292.
35 Donatella Della Porta y Mario Giani: Los movimientos…, p. 205.
36 Esta clasificación es una adaptación que parte de los esquemas desarrollados en Alberto Melucci: Challenging…
37 Testimonio de José Manuel Álvarez, Pravia, Oviedo, 12 de marzo de 2014.
38 Testimonio de Mario Huerta, Gijón, 4 de junio de 2015.
39 «Empecemos por organizarnos», Por la unidad. Órgano mensual de expresión del MR-PCE-Madrid 3, mayo de 1983.
40 Carme Molinero y Pere Ysàs: «El Partido del antifranquismo (1956-1977)», en Manuel Bueno, José Hinojosa y Carmen García (coords.): Historia del PCE…, p. 23.
41 Por poner solo un par de ejemplos, tanto en la pionera obra de Consuelo Laíz como en las recientes investigaciones de Gonzalo Wilhelmi no existen referencias a esta importante corriente.
42 José Manuel Roca: «La izquierda comunista revolucionaria en España (1964-1992)», Leviatán: Revista de hechos e ideas 51-52, 1993, p. 94.
43 Julio Pérez Serrano: «Orto y ocaso…», p. 271.
44 Víctor Peña González: «Los partidos prosoviéticos…», p. 1036.
45 José Carlos Rueda Laffond: Memoria Roja…, p. 202.
46 Un resumen de las principales posturas de este debate se puede leer en Javier de Diego Romero: «El concepto de “cultura política” en ciencia política y sus implicaciones para la historia», Ayer 61, 2006, pp. 264-266.
47 Stephen Welch: The Concept of Political Culture, Londres, MacMillan Press, 1993, p. 80.
48 Jesús Ibáñez: «Análisis sociológico de textos y discursos», Revista internacional de sociología 1, 1985, p. 129.
49 Joan Tafalla: «Les conseqüències de la transició en el PSUC», en Giaime Pala y Josep Puigsech Farràs (dirs.): Les mans del PSUC…, p. 265.
50 Donatella Della Porta y Mario Giani: Los movimientos…, pp. 28-29.
51 Eduardo Abad: «Ortodoxos, disidentes…».
52 RAE: Diccionario de la lengua española, en línea: <https://dle.rae.es/?id=RFyJugd> (consulta: 15/06/2019).
53 Georg Lukács: Historia y …, Barcelona, Orbis, 1985, pp. 57-58.
54 Este contradictorio proceso ha sido estudiado de forma específica en Emanuele Treglia: «Un partido en busca de identidad. La difícil trayectoria del eurocomunismo español», Historia del presente 18, 2011, pp. 25-41.
55 El uso inicial del término «prosoviético» para referirme a su identidad generó no pocos rechazos en el proceso de establecimiento de contactos con las personas que era susceptibles de ser entrevistadas. En vista de que este fenómeno se repetía con frecuencia se optó por un tratamiento mucho más amplio, partiendo de la base de que existían distintas autopercepciones, aunque existiera un consenso generalizado en que ellos eran ante todo comunistas.
56 Testimonio de Gonzalo Victorino García Fernández, Gonzalín, Fondo series de vida, B2/14, AFOHSA.
57 Testimonio de Juan Torres, Sevilla, 18 de diciembre de 2017.
58 Testimonio de Hugo O’Donell, Oviedo, 31 de enero de 2019.
59 Testimonio de Manuel Góngora, Sevilla, 13 de diciembre de 2017.
60 Testimonio de Manuel Calderón, Nerja, 18 de diciembre de 2017.
61 Fernando Vera Jiménez: «La diáspora comunista en España», Historia Actual Online 20, 2009, pp. 35-48.
62 «Frente al revisionismo del grupo carrillista, los militantes y organizaciones del Partido Comunista de España levantan la bandera del marxismo-leninismo y del internacionalismo», 1970, caja n.º 5, Fondo Pedro Sanjurjo, AHUO.
63 «Boletín de información del Partido Comunista de España» 1, junio de 1973, caja n.º 3, Fondo Pedro Sanjurjo, AHUO.
64 Donatella Della Porta y Mario Giani: Los movimientos…, p. 143.
65 Alberto Melucci: Challenging Codes…; Jhon Drury y Steve Reicher: «Collective Action and Psychological Change», British Journal of Social Psychology 39, pp. 579-604; Judith. A. Howard: «Social Psychology of Identities», Anual Review of Sociology 26, pp. 367-393.
66 Craig Calhoun (ed.): Social Theory and the Politics of Identity, Oxford / Cambridge, Blackwell; Alberto Melucci: L’Invezione del Presente…
67 Francisco Erice: «El impacto de la Revolución rusa en el movimiento obrero español: el surgimiento del PCE», en Juan Andrade y Fernando Hernández Sánchez (coords.): 1917. La Revolución rusa cien años después, Madrid, Akal, 2017, pp. 331-348.
68 Francisco Erice: «El “orgullo” de ser…», p. 150.
69 Gregorio López Raimundo y Antonio Gutiérrez Díaz: El PSUC y el eurocomunismo, Barcelona, Grijalbo, 1981, p. 122.
70 Álvaro Cunhal: Un partido con paredes de cristal, Madrid, Editorial Agitación, 2013, p. 153.
71 Enrique Líster Forján: Así destruyó Carrillo el PCE, Madrid, Planeta, 1983, p. 187.
72 «Rueda de prensa de la Esposa de Líster», El comercio, 9 de octubre de 1977.
73 De la OPI al Partido Comunista de los Trabajadores, PCT, 1977, p. 10.
74 «Non al oportunismu políticu», Asturias Comunista (segunda época) 5, julio y agosto de 1977, p. 3.
75 Manuel Sacristán: «A propósito del V congreso del PSUC», El País, 22 de enero de 1981.
76 Carme Molinero y Pere Ysàs: De la hegemonía…, p. 366.
77 «Entrevista realizada por Joan Cata en el semanario “El Maresme” en diciembre de 1981», en Salida a la superficie. Josep Serradell «Román», PCC, 1998, pp. 134-135.
78 «Ignacio Gallego: La Unión Soviética no nos ha dado un rublo», Cambio 16 713, 29 de julio-5 de agosto, 1985, p. 36.
79 Francisco García Salve: Por qué somos comunistas, Madrid, Penthalon ediciones, p. 218.
80 Julio Pérez Serrano: «Orto y ocaso…», p. 271.