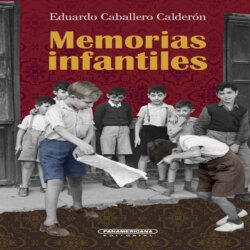Читать книгу Memorias infantiles - Eduardo Caballero Calderón - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3
Mi Primera Comunión no me impresionó mucho, a pesar de sus preparativos espirituales y materiales: pláticas sobre el infierno y el cielo en el oratorio de las Hermanas de la Caridad, visitas a una costurera para la fabricación del traje marinero, y al reformatorio de Paiba para la confección de unos zapatos. Por cierto que era una delicia sentir la caricia del lápiz del oficial de zapatero cuando contorneaba el pie para pintar sobre un papel el molde de la futura suela.
—Hay que dejárselos un poco más grandes —explicaba Cacó—, porque este niño está creciendo mucho.
—¿Entonces para qué me dibujan los pies? ¿Sólo para hacerme cosquillas?
Me aprendí de memoria el Catecismo del padre Astete. Por insinuación del padre Jáuregui mamá me dio a leer las vidas ingenuas y tontas de San Luis Gonzaga, San Estanislao de Kostka y San Juan Bergman, niños santos de la Compañía de Jesús. Esas historias me gustaban mucho menos que las de Tom Playfair, Percy Wynn y Enrique Dy o que los personajes infantiles de los cuentos de Corazón de Amicis; y a las pláticas sobre el infierno y el cielo prefería los relatos de Mama Tayo sobre espantos y aparecidos.
Era capaz de imaginar el infierno como una marea de lava derretida que quemaba, sin consumir, los cuerpos de los condenados. Me sobrecogía de espanto cuando el padre León Ortiz contaba el caso de la monja de Milán, la cual prometió visitar después de muerta a una compañera suya que dudaba de la existencia del purgatorio. Cuando la monja murió y regresó al oratorio del convento donde la otra se hallaba en oración por su alma; cuando puso la mano esquelética sobre una batiente de la puerta que crepitó como tocada por un ascua; cuando el padre León, que tenía cara de caballo, gritaba entonces con una gran voz que hacía tintinear los cristales de la capilla:
—¡Sí hay purgatorio! ¡Vengo a darte la demostración irrefutable en esta huella de mi mano ardiente!
Cuando pasaba todo esto, todos los niños de la Primera Comunión perdíamos el resuello; y el padre León, que abusaba de ciertos recursos oratorios, tiraba en ese momento el breviario que tenía sobre la mesa con un fuerte movimiento de la mano.
Al cielo, en cambio, no lo podía imaginar, ni el padre León lo podía describir, y de ahí que la parte más floja de los retiros fuera la dedicada a las delicias de los bienaventurados en el cielo. Las razones de este desequilibrio podrían ser dos: el que yo estuviera viviendo en un paraíso terrestre, y la incapacidad que tiene el hombre en general para concebir y describir la felicidad absoluta. Cualquier momento feliz, prolongado indefinidamente, se convierte como las cosquillas que me hacía en los pies el lápiz del zapatero de Paiba, en una tortura china. Hasta los dioses griegos se aburrían en el Olimpo y se mezclaban con los seres mortales, se ponían a jugar a la guerra con Aquiles y Ulises, y tomaban partido entre los amigos y enemigos del rey Agamenón. Yo llegué a pensar, o pensaba entonces, que lo que pasó con Adán y Eva fue que se aburrieron en el Paraíso. A Cacó, mi muchacha, a mi hermano menor y a mí, las historias que verdaderamente nos hacían gozar eran las que nos hacían sufrir.
Los héroes infantiles que me impresionaban profunda y perdurablemente podían ser jóvenes u hombres maduros, o niños como los príncipes de los cuentos de hadas; pero tenían que ser activos y vitales, violentamente proyectados sobre el mundo en el cual se plasmaba su voluntad dominadora. El heroísmo al revés, el de los niños santos que renunciaban a la tarea de luchar, vencer y vivir, me dejaba completamente indiferente. Si en lugar de la vida monótona de San Luis Gonzaga me hubieran puesto entre las manos, adaptada a la comprensión de un niño, las biografías de San Pablo, de Juana de Arco, de San Agustín, estoy seguro de que otro gallo distinto del de San Pedro el día de la Pasión me hubiera cantado. Pero el ideal religioso de la vida era un renunciamiento, una fuga, una claudicación, una derrota, y esto mi condición de niño que vivía soñando con el porvenir no lo podía aceptar. Entre San Francisco, que colgaba las armas de caballero para vestir la estameña sucia y áspera de los padres mendicantes, y don Alfonso Quijano que arrojaba lejos de sí el modesto atuendo de hidalgo campesino para vestir la armadura y calzar la espuela de don Quijote de la Mancha, yo escogía cien veces al segundo. También es cierto que todo esto es mera especulación extemporánea, pues cuando era niño, aun el propio día de mi Primera Comunión, no quería ser santo.
Mi primer confesor, el padre Gómez, era un hombre de una ternura casi maternal. Yo me había acercado temblando al confesionario, para mi primera confesión. No recuerdo cuáles serían mis pecados, aunque los había estudiado minuciosamente con mamá en un libro de misa al cual ella había tenido la precaución de arrancarle el capítulo relacionado con los pecados capitales. El padre Gómez estaba en el confesionario entregado a escuchar a los niños y a componer su reloj. Este presentaba al desnudo, sin tapa, por el revés, su complicado mecanismo.
—Pero ¿será un reloj? ¿El reloj que mide el tiempo de la eternidad? ¡No puede ser! El reloj de la eternidad, tal como lo pintan en las ilustraciones de mi Historia Sagrada, es un reloj de arena. Lo que el padre Gómez tiene en la mano debe ser otra cosa…
Debía ser, pensaba yo, un aparato necesario para producir el milagro de la absolución de los pecados. Hubiera querido preguntarle si en mi caso el aparato marchaba y se portaba bien, pero era muy tímido y no le pregunté nada.
Hubo piñata, pues conmigo habían hecho la Primera Comunión dos de mis primos. Vinieron muchos niños al jardín y recibí bellos regalos: pilas con ángel, ángeles sin pila, libros de misa con esquinas de concha, libros de misa con un escondrijo para la camándula, libros de misa sin camándula, crucifijos, niños dioses de loza, de pasta o de madera pintada. Recibí, aun en ejemplares repetidos cuya existencia se fue liquidando en regalos de primeras comuniones posteriores, todo lo que en artículos piadosos vendían El Mensajero y El Vaticano. Lo más emocionante de la ceremonia en la capilla del colegio de la Presentación fue el coro de los primeros comulgantes, vestidos de marinero, con un gran lazo de cinta en el brazo y un cirio en la mano. Subíamos al altar cantando en coro: «Ya llegó la fecha dulce y bendecida, hoy es la mañana bella de mi vida», acompañados por el órgano. Las mamás no podían reprimir los sollozos y durante un momento pensé que así, con ese canto y esa música y ese acompañamiento de lágrimas al fondo, al morir se debía entrar al cielo.
Mi infancia estaba llena de monjas y de frailes. A algunos los quise como si fueran viejos tíos. Me daban estampas religiosas o caramelos que olían a menta y a tabaco, extraídos de las profundidades insondables de los bolsillos del hábito. Había otros que apestaban fuertemente a sudor y a mugre, y me inspiraban una repulsión física. Al padre Alberto, el candelario esquelético y quisquilloso que trabajaba con mi abuela en la canonización del obispo Moreno, le tenía miedo. Por nada en el mundo me hubiera quedado a solas con él. Parecía la encarnación, la osificación de los santos huraños y enigmáticos que colgaban en las paredes del oratorio. Cuando revestía los ornamentos para celebrar, cualquiera pensaría que no sería capaz de soportar sobre los hombros el peso de la casulla bordada de plata y oro.
La de la fiesta de los mártires era de un rojo vivo y me llenaba de entusiasmo; la de la fiesta de la Virgen era azul, de un color tierno e infantil que me ponía melancólico; la de los muertos, negra y opaca, me deprimía profundamente; la blanca, con su cruz dorada a la espalda, debía ser la que en el cielo revestían los santos el día del Juicio Final.
Al padre Cándido lo quise entrañablemente, mucho más que a parientes a quienes nunca veía. Mi abuela lo llevaba a veranear con nosotros para que dijera la misa, encabezara el rosario y jugara a las damas. Hacía trampas, pero eso no tiene la menor importancia. Tenía una voz suave y armoniosa y nos enseñaba a cantar canciones españolas, de su tierra natal.
A la valencianita, trán tran
A la valencianita, trán tran
le di un pañuelo…
con el ran cantaplán chin chin, miau miau
¡le di un pañuelo!…
Se parecía a San Ignacio de Loyola, por lo menos a ese hombre ascético, calvo, de ojos iluminados, que se ve en la estampa que solía pegarse en el revés de las puertas. Tenían esas estampas una leyenda que decía: «¡Al demonio, no entres! Decía este gran Santo…».
Al padre Leonardo, al padre Manuel, al padre Luciano, al padre Marcelino, los recuerdo mal pues por ningún resquicio de mis sentidos lograron penetrar en el huerto sellado de mi imaginación infantil. El padre Jáuregui era un jesuita anciano, encorvado, suave, a quien quería y admiraba mamá. Yo lo veneraba como a un santo y me sorprendía que todavía no hiciera milagros. Cuando en vísperas de los primeros viernes mamá nos llevaba a confesar con él en el templo de San Ignacio, el ángel de mi guarda por boca suya ya le había explicado al padre mis defectos y debilidades, por lo cual me desconcertaba su clarividencia.
—¿Nada más, hijo?
—Nada más, padre.
—¿Y esas cóleras que tienes a veces, sin motivo? ¿Y esas palabrotas que les dices a las sirvientas? ¿Y esas peleas con tus hermanos?
—Eso es así, padre, pero se me había olvidado.
En cambio me producía una invencible antipatía otro jesuita que frecuentaba la casa, el padre Larrañaga, un pelotari gigantesco, vestido con un hábito grasoso y brillante. Hablaba a gritos y me estrechaba contra el vientre, casi hasta asfixiarme. Hacía preguntas indiscretas, era vulgar e impertinente y presumo que carecía por completo de eso que Pascal llamaba «l’esprit de finesse». Y había el doctor Brigard, y el doctor Concha, hijo del presidente. Los dos fueron mis profesores en el colegio, el uno de Historia Sagrada y el otro de Apologética; y el doctor Tejeiro, latinista, secretario del padre Alberto para el asunto de la canonización del obispo Moreno; y el doctor Vergarita, un cura loco que vivía en la misma manzana de mi casa. Tenía una obsesión por la gramática. Detenía en plena calle a cualquier pareja de señoras que iban monologando a dúo, como suelen dialogar las señoras.
—Sepan ustedes que no se dice habían sino había, y la expresión «nada que te pinte» es cursi y muy incorrecta.
El hermano Jacinto, sacristán de la Candelaria, hacía girar la cabeza como si la tuviera plantada sobre esferas. Pertenecía al proletariado, o mejor, al artesanado eclesiástico. Cuando yo iba a misa a la Candelaria me sorprendía la agilidad de Jacinto al trepar por las cornisas del altar mayor a limpiar los santos o a despabilar una vela.
—Si vive como los padres y con ellos, ¿por qué no es sacerdote, mamá?
—Eso es difícil. No creas que amar a Dios consiste solamente en ayudar a misa.
—¿Por qué, hermano Jacinto, no le pide al padre Luciano que lo deje decir misa? —le pregunté alguna vez en la sacristía, adonde nos invitaba a escurrir las vinajeras.
—Porque no sé latines, hijo. Jacinto es un ignorante.
Era tan grande su desprendimiento que se refería a él mismo en tercera persona.
Para levantar un poco la vulgaridad de los sermones de los candelarios, cuya iglesia tenía en la cúpula unos frescos pintados por el padre Leonardo, el padre Carlos Alberto Lleras, hermano del profesor Federico, les echaba una mano de vez en cuando, sobre todo en Cuaresma. Cuando hablaba el padre Marcelino los grandes oradores sagrados de la época acudían a oírlo en calidad de penitencia. Cuando ocupaba el púlpito el padre Lleras, todos los señores del barrio, comenzando por los liberales manchesterianos como papá y el profesor Federico, se precipitaban a oírlo. El pulpito se volvía un Sinaí, y el padre, arrebatado por la ira, era de una elocuencia formidable.
Porque además de elocuente tenía un carácter irascible. Para un sermón de las siete palabras se venía preparando desde hacía varios meses, y en los últimos días lo ensayaba en el solar de la casa del profesor Federico, donde vivía por entonces. Y Carlos, su sobrino, a quien le gustaban los versos y los discursos, espiaba con apasionamiento los ajetreos intelectuales de su tío cura.
—¿Sabes? —le dijo este cuando la familia en masa se trasladó a la iglesia, la tarde de aquel sermón memorable—, a mi sermón le quedó faltando pulimento.
Y tres horas después, cuando terminada la ceremonia religiosa todos los vecinos importantes del barrio se congregaron en el atrio —el doctor Antonio Gómez, el millonario Vargas, el profesor Federico, Monseñor Zaldúa, el doctor Bermúdez, Monseñor Valenzuela, papá, mis tíos, etcétera— para felicitar al padre Lleras, este, embozándose en el manteo, le preguntó a Carlos:
—¿Y cómo te pareció el sermón, hijo?
—Para serle franco, tío, ¡yo creo que siempre le faltó pulimento!
El abate le atizó un coscorrón que por poco lo mata.
Yo jugaba como todos los niños a ser ermitaño del desierto en una cueva armada en algún rincón del jardín, con latas y cartones; pero nunca dije misa como mi hermano mayor, revestido con ornamentos de papel pintado; ni prediqué como uno de mis primos, ni confesé a mis primas, ni aprendí a acolitar al padre Cándido. Sin embargo tenía un espíritu profundamente religioso y vivía en comunión constante con un más allá al cual deseaba llegar arrebatado por la gloria, una gloria de héroe, de sabio, de mártir, que no distinguía bien.
La mayor diferencia que encontraba entre los niños y las personas mayores consistía en que estas eran realidades concretas mientras que nosotros sólo podíamos encarnar temporalmente cuando jugábamos a ser sacerdotes, o militares, o toreros, o ladrones. Mamá era una santa, papá era un héroe que había estado en la guerra montado en un caballo blanco y con una espada en la mano; y como el Dios Padre, más allá de la santidad, el heroísmo y la sabiduría, mi abuela era todopoderosa.
Cuando pocos meses antes de su muerte mamá comenzó a languidecer como una flor que se amarilla, se marchita, se desgonza y finalmente se desgaja del tallo que la ligaba al tronco del árbol, yo rezaba sin parar, convencido de que si dejaba un momento de hacerlo mamá se moriría sin remedio. Cuando la vi morir caí en un estupor religioso. No volví a poner los cinco sentidos en la oración, me limitaba a recitar todas las noches lo que ella me había enseñado, y rezaba conmigo antes de darme la bendición y un beso que rozaba mi frente como el ángel del sueño.
Todo esto vino después, cuando dejé de ser niño. Ahora, a muchos años de ese aciago día, no me pasaba por la imaginación la idea de que mi abuela y mamá pudieran morir. El mundo era dorado y azul, con nubes redondas que flotaban en el cielo de la Sabana. No me gustaba, digo, jugar a ser cura, ni tampoco tenía la menor intención de volverme santo. Pero con los fantasmas y los aparecidos había establecido una comunicación constante. Conocía puertas misteriosas del otro mundo: el cuarto pequeñito debajo de la escalera que llevaba al consultorio de papá Márquez, y un pequeño tragaluz que aparentemente servía para ventilar el sótano debajo de la galería de cristales donde se la pasaba la abuela. Si me encaramaba a los árboles del jardín era para mirar a lo lejos, y si caminaba por el tejado de la casa, a riesgo de romperme las piernas, era para mirar más alto. No establecía fronteras entre el mundo del más allá y el mundo de más arriba, el que se sujetaba a la geometría y al sistema métrico decimal. El cielo debía quedar más alto que el tejado, el más allá al otro lado de las tapias del jardín y el oscuro y frío pasadizo de la muerte podía ser el tragaluz del sótano o el cuarto que quedaba debajo del rellano de la escalera.
Los frailes amigos de la casa nada tenían que ver con estas cosas. Flotaban como barcos en el mar del recuerdo, sin dejar otra estela que su imagen física arrebujada en manteos de color negro.
* * *
Brincando de rama en rama de los brevos del jardín, acababa encaramado en las bardas de la tapia que lo separaba del solar del escritor Gómez Restrepo, del patio del millonario Vargas y del lavadero de la casa de los Cárdenas. Estos vecinos habían llegado hacía poco de Roma donde su abuelo, el expresidente Concha, era embajador ante el Vaticano. El lavadero de los Cárdenas y el patio trasero del millonario Vargas —viejo agrio y solterón— atraían mi curiosidad mucho menos que la casa del escritor Gómez Restrepo. Tenía miedo de que las sirvientas de esas casas me vieran y pusieran la queja, pues de vez en cuando rodaba una teja y se hacía añicos contra el suelo. Era un peligro mortal. Mamá Toya contaba que siendo todavía niña, la hija mayor de mi abuela murió cuando jugaba a las muñecas en el jardín y le cayó una piedra en la cabeza, arrojada por alguien desde una casa vecina. De manera que de esas casas tiraban piedra para matar a la gente.
En el lavadero de los Cárdenas nada había que ver fuera de la ropa puesta a secar en una cuerda, y un par de bicicletas que los niños de la casa habían traído de Roma, y yo todavía no tenía bicicleta. En cambio al solar contiguo solía el millonario salir a tomar el sol, cuando lo había, sentado en una mecedora en la que permanecía horas enteras balanceándose, sin toser, sin hablar, sin moverse, sin abrir ni cerrar los ojos, como un lagarto. Aquella desesperante apatía, que yo incorporaba a mi concepto de lo que debía ser un millonario —un hombre que tiene dinero suficiente para comprar lo que se le antoja, pero a quien no se le antoja comprar nada— me dejaba perplejo.
—¿Qué hace con su dinero el millonario Vargas? ¿Dónde lo esconde? ¿Para qué lo necesita?
Dos o tres días a la semana, a la misma hora, aunque lloviera a cántaros, trepaba en su Victoria arrebujado en una ruana y se iba a dar vuelta a sus haciendas. Lo acompañaban dos únicos amigos que tenía. Él les pagaba un sueldo para que lo siguieran a todas partes, a condición de que no hablaran entre sí ni a él le dirigieran la palabra. Tenía otro compañero, un joyero de la calle 12 a cuya puerta permanecía de pie todas las tardes mirando pasar la gente. Yo lo había visto muchas veces al regresar del colegio.
Muy atildado en el vestir, con un rostro seco y amarillo, una mueca desdeñosa en los labios y unas narices largas de orificios peludos por los cuales parecía aspirar, a todas horas, un olor desagradable, el millonario Vargas me impresionaba mucho. En los días en que me sentía especialmente deprimido porque no me habían dado unos centavos que necesitaba urgentemente para comprar algo que a juicio de mamá yo no necesitaba, acaballado en la tapia medianera planeaba una operación en grande escala para asesinar y robar al millonario Vargas.
De la barda puedo saltar al brevo de su solar. Ya en tierra me deslizaré a lo largo de la tapia, y entraré por la puerta de la cocina siempre abierta… El corazón me late tan fuerte, que lo van a oír… ¡No importa!… El viejo está en el campo o parado a la puerta de la joyería… Cuando después de recorrer paso entre paso, con los zapatos en la mano, todos los cuartos de la casa, de pronto encuentre la cueva del tesoro…
Si jamás pude poner por obra este pensamiento criminal, que no sé por qué olvidaba siempre en mis confesiones, no fue por consideraciones morales sino por dificultades técnicas.
Me atraía más el solar del escritor Gómez Restrepo, quien tenía una cultura formidable, unas gafas de pinzas porque era muy cegato, grandes orejas peludas y una barbita en punta. Parecía un diablo de caja de fósforos, de las que producía mi tío Luis en su fábrica de Chapinero. Al otro lado del solar, entre un brevo y un papayo, se columbraba un cuarto atestado de libros. Toda la casa del escritor, desde el zaguán hasta el solar, estaba llena de libros que según decían pasaban de cuarenta mil, adquiridos en sus viajes por los países europeos en los cuales había desempeñado diversos cargos diplomáticos.
—¿Tú crees, mamá, que el doctor Gómez Restrepo tenga todos esos libros en la cabeza?
—No todos, pero sí muchos.
—¿Como cuántos?
—No sé… Tal vez treinta, cuarenta mil…
—No puede ser. En la sola lectura de Pinocho yo he durado por lo menos seis meses…
El bueno de don Antonio habría de ser mi primera víctima literaria. No tenía quince años cuando estimulado por don Tomás Rueda Vargas comencé a escribir una novela. El tema era macabro y absurdo entreverado de interminables descripciones, con mar al fondo precisamente porque yo no conocía el mar. Después de largos días de angustias y luchas interiores me presenté a la casa del escritor. En dos palabras le expliqué que me había vuelto novelista, y sin darle tiempo a que se pusiera en guardia le leí sin respirar, entre los dientes, todo un cuaderno que tenía escrito a mano y en lápiz. No me atrevía a levantar los ojos para mirarlo, pero de vez en cuando lo oía toser y suspirar.
Ya a los siete años había compuesto, como decía una de mis tías, unos versos que tenían en la primera estrofa dos gerundios como ruedas de molino.
Qué bello está hoy el campo
Con el risueño llanto
Que vierten las maticas,
Bandadas de cigüeñas cruzaban el espacio
Cantando y muy despacio
Posándose en las ramas…
Y un pequeño discurso que leí detrás de las faldas de mamá —pues nadie logró que lo leyera de otra manera— en una sesión solemne del colegio. Era en nombre de los chiquitos a don José María Samper, uno de sus mecenas y fundadores, el día de su cumpleaños. Lo echó a perder una frase que en mala hora le introdujo papá para halagar a don José María al nombrarle «el único varón de su progenie», que era Chepe, amigo y condiscípulo de mi hermano mayor. Nadie podía creer que un niño de siete años supiera qué quería decir varón y que significaba progenie. Para ser mío el discurso era demasiado bueno, y para ser de papá era pésimo.
* * *
Más tarde en mis idas al colegio de las Hermanas de la Caridad y al Gimnasio Moderno, amplié mi visión del mundo antes limitada al contorno de mi casa; y no sólo se fueron integrando en círculos concéntricos el jardín, el barrio, la ciudad, la provincia, el país, sino un pasado que hacía parte de todo aquello. Yo tenía una extraordinaria capacidad de clasificación de las gentes, y una inquebrantable rigidez en los juicios que me formaba sobre ellas. Primero venían las que me gustaban y dentro de estas establecí una escala de simpatías. Las que no me gustaban se dividían entre las que me inspiraban un odio profundo y gratuito y aquellas por las cuales sentía una total indiferencia. Ni siquiera las veía, o si ponía en ellas los ojos era como un cristal al través del cual contemplaba lo que quedaba más lejos. Y las gentes me gustaban o me disgustaban por un simple rasgo fisonómico, por una manera de gesticular, por un lobanillo que tenían en el cuello, por un diente de oro, por un olor a tabaco o agua de Colonia. Por ejemplo, doña Andrea Barón de Montoya, la señora vergonzante dueña de los perros Bloque y Temblor, me gustaba por la habilidad que tenía para hacer girar rápidamente la caja de dientes entre la boca. Para nada influía el que me quisieran o me detestaran, conversaran conmigo o no me dirigieran la palabra. Por desgracia, entre esas gentes que no veía o al través de las cuales veía más lejos, o apenas las veía como opacas figuras de segundo plano, se encontraban las más interesantes y aquellas que años después más hubiera querido reconocer y recordar: el general Reyes, por ejemplo, o el general Ospina que antes de ser Presidente de la República iba semanalmente a bañarse a mi casa, en un baño «americano» que había traído papá de los Estados Unidos.
Una vez un anciano subió al remolque de los pequeños en el tranvía expreso del colegio, que a las seis de mañana iniciaba su viaje en la plaza de Bolívar. Cuando se apeó en San Diego, adonde iba a oír misa, el conductor nos explicó que ese anciano era el Presidente de la República. Años después me enteré de que el señor Suárez estaba haciendo las treinta y tres visitas, con misa y comunión, a una imagen milagrosa que se venera en la iglesia de San Diego. Esto con el fin de llevar a buen puerto el tratado que restablecía sobre una base de equidad las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos, rotas —rompidas escribía el señor Suárez, que era un gramático— desde la pérdida de Panamá.
No recuerdo de mis tíos Calderones viejos —Carlos y Clímaco, que fueron personajes políticos, y el chapín Luis Felipe rector de la Facultad de Medicina— sino a Florentino. Este usaba cachucha entre casa, tenía un vientre enorme y solía emborracharse con champaña sentado en el jardín de su quinta Carmen, contigua a Santa Ana. Alguna vez se encontraba solo y no tenía un amigo con quién conversar al calor de unas copas, por lo cual mandó llamar a Mamá Toya que se encontraba en el jardín de Santa Ana, y alegremente se emborracharon los dos.
Ni recuerdo al general Uribe Uribe, cuyo monstruoso asesinato conmovió a toda la República; ni al general Herrera, compañero de armas de papá en la guerra de los Mil Días. Y sólo veo entre sombras y confundiendo recuerdos y fotografías, a Santiago Pérez Triana, hermano de mi tía Amelia e hijo de don Santiago, antiguo Presidente de la República y maestro de papá. Pero al lado de estos fantasmas, esquemáticos y silenciosos, aparecen en cambio en primer plano fuertemente iluminadas por una luz interior, las viejas sirvientas y las amas que nos soportaron a mis hermanos y a mí durante muchos años, y algunas murieron en la casa de puro viejas. En esa época no se conocían las prestaciones sociales, ni la jornada mínima de trabajo, ni las vacaciones remuneradas. Cuando Cacó, mi ama, cumplió veinticinco años de permanencia en la casa —y hay que ver que Hilaria, su madre, había sido el ama de mamá en la hacienda de Bonza—, mi hermano menor la llamó y le dijo por molestar que a partir de ese día se la consideraba un miembro de la familia y por lo tanto no se le pagaría sueldo; y a ella esto no le pareció extraño. Y era que insensiblemente se convertían en parientes, y participaban de la fortuna y los reveses de la familia, y morían en la casa, y su desaparición constituía un duelo tan grande como el de un pariente muy próximo. Cuando murió Cacó yo sentí más pesar que por la desaparición de infinidad de parientes y amigos a quienes hoy apenas recuerdo. Para los niños la situación social, o económica, o intelectual, de las personas mayores carece de toda importancia y por esto su memoria o sus recuerdos más que una galería de príncipes pintados por Velázquez se parece a una selección de Los caprichos de Goya.
* * *
Ante mí aparecen retazos de imágenes, al margen de toda cronología, muchas de ellas fulminantes como la mancha de sol en una pared en medio de una tarde opaca y de lluvia. Mi infancia vibraba como el silencio en los oídos cuando uno se tira bocarriba al sol para mirar las nubes que flotan en un cielo luminoso. No por el hecho de que las gentes hablaran menos entonces, sino porque las voces de la naturaleza se escuchaban más claras y distintamente, sin ruidos extraños e insólitos que pudieran sofocarlas.
De noche la ciudad caía en un pozo negro de silencio, perturbado de hora en hora por el tañido familiar de las campanas. Las que en mi barrio se encargaban de señalar el paso de las horas eran las de la Candelaria, las de la Catedral, las de Santo Domingo, las de San Francisco, la Enseñanza y la Veracruz, que eran como un eco en sordina devuelto por las oquedades de la noche. A veces los gatos en el tejado —¿o serían las brujas, los fantasmas y los aparecidos?— se quejaban lúgubremente. Dentro del silencio de la ciudad la casa se envolvía en una mudez particular. El alma se me dilataba en ondas concéntricas hasta golpear muy lejos, en las playas del sueño o de la muerte. Y cuando la lluvia repicaba acompasadamente en los vidrios de la ventana, y las canales se descargaban gozosamente sobre el patio con un ruido acuático y metálico, de latón golpeado por un chorro de agua, me dormía arrullado por una música embrionaria. En aquellos momentos limítrofes entre la vigilia y el sueño, acunado por ruidos que se articulaban en melodías y no tardaban en organizarse sobre el esquema de reminiscencias musicales; hipnotizado por los complicados dibujos que pintaba en lo negro la brasa del cigarro de papá que había venido a despedirse y desearme las buenas noches; embriagado por el humo tibio y perfumado del tabaco: en aquellos momentos las ideas, los recuerdos y las imágenes giraban en mi cabeza a una velocidad vertiginosa, como el carrusel que el señor Peinado tenía en el parque de la Independencia. Lo que entonces pensaba, lo que veía en mi pensamiento cada vez más confuso, rápido y distante, ya no podría decirlo.
Pero aquello pasaba en un instante y cuando abría los ojos veía una ventana dibujada con delgados trazos luminosos en el fondo del cuarto. Me asaltaban los ruidos familiares de la calle y de la ciudad que trataba de amalgamar a mi último sueño, cerrando otra vez los ojos para seguir durmiendo, aunque sabía que era inútil pues estaba despierto. Aquilino martilleaba acompasadamente una badana, sentado a la puerta de su tienda. Calixto serruchaba una tabla en la tienda contigua. Las ruedas enllantadas de hierro del carro de la basura rodaban sobre el empedrado de la calle sacando chispas. Sonaban a lo lejos las campanas de la Candelaria anunciando la elevación, y mamá descendería en ese momento las gradas del comulgatorio con las manos puestas y los ojos bajos. Afortunadamente yo estaba enfermo y la noche anterior ella había resuelto que no fuera al colegio…
(El tintineo de una cucharilla en un vaso me produjo un frío mortal en el estómago. Cacó abrió de par en par la ventana y un chorro dorado, caliente, en el que flotaban millones de corpúsculos brillantes, barrió de un golpe las sombras de la noche. Me tapé las narices con dos dedos y venciendo una repugnancia instintiva apuré sin respirar aquella horrible pócima compuesta de jugo de naranja y dos dedos de aceite de ricino que flotaba en la superficie cuando Cacó dejó de agitar aquello con la cucharilla).
Dormir y amanecer en el campo era mucho mejor. Más que los ruidos funcionales de la ciudad que comenzaba a despertar —campanas anunciando la misa, la hora, la elevación; el carpintero y el zapatero con sus trastos del oficio en la acera de la calle; las pisadas de las recuas de burras cargadas de arena o de carbón de palo— eran lógicos y musicales los que podía escuchar en el campo cuando veraneábamos en La Granja, en Contador, en Yerbabuena o en El Castillo de Marroquín, cerca al Puente del Común. El acompasado crujido del tronco de los árboles, el furioso estruendo de cuerdas que producía el follaje, el solo de flauta de un canal en el patio, significaban que afuera, en la profundidad de la noche, galopaba el viento sobre los sembrados. Cuando cesaba el ronroneo de las arterias en el fondo de los oídos, y se elevaban altas y vibrantes las cuatro clarinadas del gallo, sin abrir los ojos para ver la cortina de luz fría y azulosa que cubría el rectángulo de una ventana mal cerrada, sabía que había luna, y noche clara con estrellas errantes que rayarían los ijares del cielo. Y el despertar musical del día era más natural que en la ciudad, donde al fin y al cabo se escuchan de vez en cuando, como las toses en un concierto, ruidos discordantes que perturban el ritmo pausado de los sonidos naturales: los gritos de un niño de Calixto a quien estaban azotando, la voz destemplada del basurero pidiendo la basura, el gemido de un tranvía eléctrico a lo lejos, la voz gangosa de Pomponio Quijano, el cartero, anunciando que traía unas invitaciones para una fiesta o un matrimonio. Alguien le gritaba desde lejos, para fastidiarlo: «Pomponio, ¿quiere queso?».
El campo era una orquesta gigantesca que ensayaba uno por uno o simultáneamente sus instrumentos, antes de tocar algo que yo quisiera oír completo alguna vez pero moriré sin haberlo oído jamás. En Yerbabuena el burro de Limbania rebuznaba para anunciar las cuajadas y los quesillos que traía en el lomo, envueltos en grandes hojas frescas. Los perros le ladraban al burro. Se alborotaban las gallinas en el solar, pues alguna acababa de poner un huevo. De la pesebrera llegaba el ruido —¿qué nombre podría dársele a ciertos ruidos que, sin ser musicales todavía, ya han dejado de ser ingratos y discordantes?— de los chorros de leche en el cubo; más cortos y bajos a medida que este se iba llenando de leche y de espuma.
Todos esos rumores rimaban con mi silencio interior. Eran signos algebraicos de ciertas operaciones campesinas que yo conocía y cuyo coro triunfante anunciaba el comienzo del trabajo en las mañanas de sol, o la muerte del día cuando una racha de viento despeinaba los sauces en la orilla del río y destemplaba en los vallados la garganta de las ranas.
A los nueve, a los diez, a los doce años percibía estas cosas con tanta claridad que si entonces hubiera sabido escribir las habría descrito fotográficamente. Pero si hubiera sabido hacerlo, no me habría interesado el mundo en que vivía sino el literario en el cual, por obra de mis primeras lecturas, comenzaba a vivir. Y aunque entonces no lo supiera ni lo creyera, esas cosas elementales tenían para mí la importancia del agua para un sapo o un pez, la del aire para un insecto o un pájaro, la de la tierra blanda y negra para un gusano o una lombriz. El medio físico era un elemento inseparable de mi propia conciencia. Muchos años después, cuando me pongo a recordar el niño que yo fui, no puedo disociarlo de ciertos hechos, de ciertas imágenes, de ciertas cosas, de ciertos climas. Yo era esas mañanas frías y azules de diciembre, cuando dudaba entre las sábanas tibias y cargadas de sueño si continuaba todavía durmiendo o si me levantaba para acudir descalzo y en camisa a la pesebrera a ver ordeñar. Y era el viento que soplaba a la hora del sol de los venados, desatando un melancólico coro de sapos. Y era la noche batida por la lluvia, tensa de angustia como los troncos de los eucaliptos que crujían estrujados por una mano invisible.
Todo eso se me perdió y se me olvidó cuando misteriosamente el mundo se desprendió de mí y se me convirtió en una realidad presente pero distante. Todo eso se me volvió impresiones algebraicas, meras palabras huecas que se referían a imágenes que ya había dejado de ver. Siento otra vez estas cosas cuando torturado por el estruendo de una motocicleta que pasa por la calle, o abofeteado en pleno rostro por el estridente vocerío que asciende al abrir la ventana, me asalta una nostalgia de campo, de silencio preñado de melodías naturales. Pero yo sé que se trata de una nostalgia infantil, imposible de satisfacer.