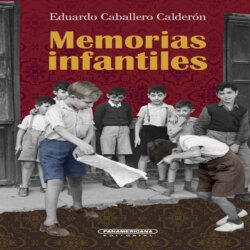Читать книгу Memorias infantiles - Eduardo Caballero Calderón - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1
En 1915 los grandes del cuarto de vidrios hablaban del Viejo Mundo y de la guerra europea, y entre francófilos y germanófilos se trenzaban violentas batallas verbales. Las noticias en aquella época sólo llegaban de tarde en tarde, en los diarios y las revistas que venían de Europa en trasatlántico —en paquebote decían todavía muchas gentes— el cual al cabo de un mes tocaba, de paso, en Santa Marta o en Puerto Colombia. Tardaban esos papeles dos semanas en remontar el río Magdalena a bordo de vapores de rueda que se varaban indefinidamente en los veranos, precisamente cuando las batallas eran más recias en Europa. Y de dos a diez días empleaban en subir a lomo de mula a Bogotá, por el antiguo camino de Honda, que era impracticable en los inviernos.
El cable submarino todavía no se había tendido entre Europa y Suramérica, y Edison y Marconi estaban inventando artefactos que hoy nos parecen naturales.
La guerra europea apasionaba a los comerciantes de la Calle Real, pues un país sin industria, apenas con una rudimentaria artesanía, vivía en su mayor parte de lo que importaba de fuera. La guerra afectaba profundamente el comercio. Los profesionales y los intelectuales dejaban de recibir libros por el conducto de la Librería Colombiana de Camacho Roldán; en materia de modas y novedades las señoras perdían de vista sus puntos de referencia, que eran las revistas francesas; y los ricos ya no podían viajar a Europa.
Los niños ignorábamos todas estas cosas y nuestra visión de una guerra lejana era menos clara y real que la de los judíos de David con los filisteos de Goliath. Para mí, la Historia Sagrada era sin lugar a dudas más importante que la historia de Europa.
Nuestros vecinos por la calle 13, situada a espaldas de mi casa y el jardín de mi abuela, eran francófilos y germanófilos simultáneamente.
—¿Por qué, mamá? ¿Se puede ser germanófilo y francófilo al mismo tiempo? ¿No es un absurdo?
La señora alta y hermosa, de trenzas anudadas en forma de melcocha sobre la cabeza, era alemana, mejor dicho «boche», blanca dentro de mi concepción del mundo internacional, en tanto que su marido era «negro», francófilo, emparentado con un francés concuñado suyo. Mis padres eran amigos de las dos parejas, y por cierto que uno de los hijos del francés y de la alemana era mi hermano de leche por parte de mamá quien nos había criado a los dos. Ese niño se llamaba José Antonio, y más tarde, con su primo el hijo de nuestra vecina alemana, fueron mis condiscípulos en el Gimnasio Moderno.
—¿Cómo puede ser eso mamá? ¿Por qué un hijo de un francés y de una alemana puede ser hermano de leche de un niño colombiano?
Cuando pasaba a jugar a casa de los vecinos, o estos venían a jugar con nosotros al jardín de la abuela, me costaba trabajo concebir que hubiera una casa francófila y germanófila a la vez, y un niño blanco y negro simultáneamente, pues esto se salía del esquema intelectual que tenía el universo para mí. El mundo se dividía en cosas negras y blancas: las teclas negras y blancas del piano en que tocaba mamá, las fichas blancas y negras del juego de damas que los padres candelarios jugaban con mis tíos, las banderitas negras y blancas que señalaban en el mapa que los alemanes de la Calle Real exhibían en los escaparates, el movimiento de los ejércitos franceses y alemanes.
—¿Y por qué tú eres germanófilo? Todos en el barrio, o casi todos menos la señora alemana de trenzas doradas, somos francófilos. Papá dice… —explicaba alguno de los amigos que venían al jardín.
Yo era germanófilo sencillamente porque me gustaban más las teclas blancas del piano de mamá, y las fichas blancas del juego de damas, y las banderitas que señalaban en el mapa el incontenible avance de los alemanes. Oía decir en el cuarto de vidrios que estos les estaban dando a los franceses una paliza imponente, luego tenían razón. Con sus grandes bigotes y montado en un brioso corcel —yo lo había visto en la carátula de una revista ilustrada— el Káiser era el rey de los blancos mientras que los negros, es decir los franceses, no tenían rey. A mí me gustaban más los reyes de la baraja española y los de los cuentos que contaba Mamá Toya, que los señores vestidos de levita y botas de botones, como Briand o como Clemenceau.
En los medios cultos y letrados, en los periódicos y en el Congreso, los grandes se repartían entre francófilos y germanófilos por otras razones. Había los amigos de los gobiernos fuertes y despóticos, que habían sido en Colombia partidarios de la dictadura del general Reyes, y los francófilos que veían en Francia la cuna de la revolución y de la democracia. El problema se complicaba para los primeros, pues Alemania y concretamente su gobierno eran protestantes; y en cambio Francia, el país regicida, racionalista y revolucionario, era la hija preferida de la Iglesia Católica. Los periódicos tomaban la cosa tan a pecho, y lo mismo algunos exaltados educados en Francia o en Alemania, que se producían incidentes personales en los clubes y aun profundas escisiones dentro de las familias. Se hablaba de las trincheras, de los grandes cañones Berta que apuntaban sobre París, de los aeroplanos y de los zepelines, y las señoras organizaban comités de ayuda para los heridos de la guerra, colocadas en un plano neutral.
Todo eso en realidad era ajeno a mí y se deslizaba en una zona vaga de mi conciencia, en la periferia de los tres círculos encantados cuyo centro ideal era mi abuela, sentada en su sillón del cuarto de vidrios, bordando manteles para las iglesias pobres o sacando de una sábana vieja hilas para los leprosos. Con la guerra se habían acabado el algodón hidrófilo y la gasa esterilizada, y era necesario utilizar estos sucedáneos.
Al trasponer el portalón de la calle 12 y luego la puerta de cristales de colores, se abría en redondo el mundo de los grandes. La galería de vidrios y un ancho corredor de ladrillos que la prolongaban, volaban sobre un segundo patio más grande que el primero. Tenía una palmera de tronco barbado y grueso, y una alberca de piedra, y una barda de ladrillo que lo separaba del jardín; y a veces se cubría de una espesa capa de blancura de nieve imaginaria, cuando las lavadoras tendían las sabanas a secar al sol. Del corredor hacia las dependencias del servicio, y la huerta, y la pesebrera, y los lavaderos, se abría el complicado mundo de los criados. Era el reino de las costureras como Mama Tayo y Carmelita Díaz; la cocinera Felipa, Emilia Arce la dulcera, el cochero Salvador, José Fuentes el jardinero, Ismael el muchacho de los mandados, sin contar las amas y las sirvientas de la plancha, del comedor, de adentro y otras que no recuerdo. Ese mundo estaba sujeto a una inflexible jerarquía y al través de Mamá Toya, que era su oficial de órdenes, mi abuela se comunicaba con los patios de atrás. Mamá Toya había nacido en Tipacoque y sin pena, sin remordimiento, ni nostalgia, abandonó su familia por la nuestra y pasó a gobernar indiscutiblemente sobre todo el servicio, el de planta y el que trabajaba por días, como Estefanía la colchonera, Bernarda la modista y las lavapisos que bajaban del Chorro de Padilla a hacer la limpieza cada semana. Un momento…
Bernarda tenía una hija tan linda como la Cenicienta, rubia, espigada, con un rostro ovalado y unos ojazos negros de pestañas crespas. Tenía una mirada vaga y estúpida, pues «la niña es un poco caída del zarzo». Todos mis primos mayores de quince años giraban en torno de Isabela, que bajaba al jardín a jugar con nosotros los días en que Bernarda cosía en el comedor para las hijas de mi tía Lucilita. Cuando mamá le decía a Bernarda:
—¡Cómo se está poniendo de linda Isabela! ¡Parece una princesita!
Ella con una voz desapacible y monótona, pues no la tenía de otra manera, replicaba:
—Isabela es tan bonita como fui yo, pero Dios permita que no resulte tan boba. ¡Ay! ¡Es que lo que he sufrido en esta vida por ser tan boba!
Luego venían las proveedoras de colación, bocadillos de cidra y brevas cubiertas de almíbar; los correístas de Tipacoque que pernoctaban en la casa cuando traían correo de las provincias del norte; y los monaguillos que llevaban los padres candelarios cuando decían misa en el oratorio porque mi abuela estaba enferma y no podía asistir a la iglesia.
Por el conducto de Mama Tayo, quien vivía en el cuarto del zaguán, mi abuela establecía comunicación con los clientes de la cocina: don Eduardo Sarmiento, antiguo portero del Palacio Presidencial, y su perro Capi; el señor Santamaría, que tenía la cabeza blanca y caminaba arrastrando los pies; la loca Valentina, antigua amante de un ministro alemán que murió de congestión en sus brazos; la loca Baracaldo, a quien mi tío Manuel Antonio Cuéllar le había puesto un ojo de vidrio; misiá Andrea Barón de Montoya, que tenía una caja de dientes, que le había regalado mi abuela, y sus perros Bloque y Temblor, y don Rafael Arévalo quien desempeñaba vagos oficios en la casa.
—¿Por qué este perrito se llama Temblor, misiá Andrea?
El perrito me miraba con sus ojos tristes y amarillos de perro pobre.
—Está cundido de pulgas, y cuando se atarea a rascarse hace temblar toda la casa.
Finalmente venía, como la más desvalida y más desgraciada de todos, la pobre Heráclita. En la casa, todo el mundo hasta nosotros, la llamaban Heráclita la Pobre. Su marido, Justo, era borracho y epiléptico perdido y a cuanto cuartillo conseguía Heráclita le ponía la mano, por lo cual la pobre se veía negra para pagar el arriendo de un cuarto en el Dividivi, donde solían vivir las señoras vergonzantes que no habían descendido el último escalón hasta caer en el asilo de las Hermanitas de los Pobres. Heráclita sostenía a pulso, quitándose el pan de la boca, dos hijos que le había dado Justo: Jorge, que era loco de remate, y su hermana María, demente e inofensiva. Jorge se creía sastre, como fue Justo cuando aún no se había casado con Heráclita ni se había dejado arrastrar por el demonio de la bebida. Cuando Heráclita la pobre llegaba los jueves a almorzar y recibir su limosna, Jorge abordaba a la primera persona que se encontraba en el corredor y le pedía trabajo. Ofrecía «voltear» los trajes de los señores y achicarlos para que nos sirvieran a los niños; y si alguno de mis tíos, para poderle dar unos centavos que de lo contrario no recibía de limosna, le entregaba algún traje viejo o un abrigo inservible, al jueves siguiente regresaba con un talego repleto de retazos. Heráclita sonreía tristemente y decía delante de él, como si además de loco fuera sordo:
—Ahora sí está rematado, pero en el asilo no lo quisieron tener más tiempo por falta de espacio para otros locos más peligrosos.
—¿En qué consistirá ser loco? ¿Yo podría volverme loco de repente?
Entretanto María, parecida al retrato de don Carlos II el Hechizado, desconchaba la pared con una uña larga y negra como un garfio, y estallaba de pronto en una risa desdentada y automática que me producía terror. Heráclita la Pobre había sido doncella del servicio en el Palacio Presidencial, y fue alegre y bonita hasta el día en que se casó con Justo y perdió uno a uno todos sus dientes y todos sus encantos.
—El alcoholismo, la locura, la demencia, la miseria, todas esas desgracias reunidas en su cuarto del Dividivi, vienen de haberse casado con Justo —le decía alguien.
Ella lo sabía desde antes de casarse con él.
—¿Por qué te casaste, entonces?
—Ave María Purísima, mi señora: pues por salir de él. ¿No ve mi señora que me tenía loca?
Con mi abuela se entendían directamente, sin intervención de terceros, su secretario don Rodrigo y su relojero don Faso Plata, quien venía todos los viernes a darles cuerda a los relojes de la casa, que eran muchos, aunque allí el tiempo no tuviera la menor importancia. Yo creía que don Faso Plata tenía una conexión especial con el poder misterioso que rige las horas y los días y si él lo quisiera, podría adelantar las vacaciones y recortar las semanas.
Finalmente venía el tercer círculo, nuestro mundo particular: un jardín muy grande plantado de árboles sombríos, caminitos empedrados y sardineles de ladrillo; rincones húmedos y misteriosos donde pululaban los gusanos, las lombrices y las babosas; espacios abiertos de tierra gris endurecida por las pisadas, en los cuales jugábamos a las bolas, al trompo, a la rayuela, a las gambetas, a los ladrones y los policías. En el solar había un rincón destinado a las verduras, en el que crecían hierbas medicinales: yerbabuena, maestranto, poleo, cilantro, manzanilla, perejil; y arbustos como el diosme y el romero, y parásitas como el pepino, y papayos de tierra fría, altos y desgarbados, cuyas frutas sirven para ahuyentar las pulgas y perfumar los salones tiradas debajo de las sillas y de los sofás. En un libro de cuentos yo había leído:
«A buscar en las florestas mis hierbas medicinales…».
A mi abuela le gustaba mirar su jardín desde el cuarto de vidrios. Su amor por los espacios abiertos, los árboles, las flores y las plantas, era una nostalgia de campo, y ella tenía un alma profundamente campesina. Como todas las señoras que se habían criado en una hacienda lejana, aun en la ciudad no concebía la vida sino como un pequeño oasis en medio del mar de los tejados oscurecidos por la lluvia, y le gustaba ese jardín poblado de niños y de pájaros, con gallinas que cacareaban en el solar, caballos que relinchaban en la pesebrera y gatos que maullaban tirados al sol en los corredores del patio.
* * *
Entre las personas y la casa existía una perfecta concordancia, al punto de que yo no podía disociar a Mamá Toya de su cuarto de la claraboya, a Emilia Arce de su despensa de dulces de almíbar, a don Faso Plata de sus relojes, a Mama Tayo de su cuarto del zaguán, pedaleando en su máquina de coser con sus tambores de bordar y una muralla de cestas de mimbre llenas de ropa blanca. No podía desligar a las personas de sabores, olores, colores y apariencias que me parecían sus atributos naturales. Mamá Toya era un chorote boyacense curtido por el aguamiel y el sol, Emilia Arce un alfeñique de los que hacen las monjas con azúcar blanca, Felipa un alfandoque perforado por las viruelas, y doña Isabel Uribe, la artífice de las brevas rellenas y los bocadillos de cidra, era verde como las brevas, pegajosa como el ariquipe y agridulce como la cidra. Isabel, verde, cidra; Rafael, miel; Ana Rosa, señora Santa Ana por que llora el niño, por una manzana que se le ha perdido.
Y la quinta de mi abuela se llamaba Santa Ana, y ella guardaba en sus armarios manzanas canelas para perfumar la ropa…
Pues anda a la huerta y cógete dos
una para el niño y otra para vos.
El niño era yo y vos era Mamá Toya, a quien mi abuela, para distinguirla de nosotros, le decía de vos.
El círculo encantado de las personas mayores, el de las sirvientas y los pobres vergonzantes y el propio nuestro cuyo ámbito era el jardín, no se fundían sino ocasionalmente. Tenían relaciones tangenciales pero cada uno vivía o giraba por separado y a velocidades distintas. Para que los mayores descendieran al jardín o los niños irrumpieran en tropel en el cuarto de vidrios, o las sirvientas y los vergonzantes se estacionaran en el primer patio, se necesitaba un cataclismo. Se necesitaba que el primer aeroplano volara en el cielo de la Sabana, sobre una ciudad enloquecida y perpleja que hasta ese día no había visto volar sino los gallinazos oteando un mortecino; o que un incendio como el de Fenicia, la fábrica de vidrios y botellas, sacudiera aquel ambiente apático y tranquilo.
Asomado a una ventana del mirador, en el consultorio de papá Márquez, el marido de mamá Pepita —eran mis tíos pero les decíamos así—, yo veía arder el cielo de la ciudad por los lados del barrio de la Peña, contra la falda del cerro. Había tan pocos espectáculos nocturnos que este me parecía una fiesta maravillosa. Un chorro de fuego ascendía por el cielo sin nubes. No soplaba el viento, pues de lo contrario hubiera ardido media ciudad. Un pelotón del ejército había aislado el fuego y con la colaboración de los vecinos llevaba agua de la pila del barrio de la Pola, en toda clase de vasijas. Una nube de humo y cenizas planeaba sobre las calles vecinas y el fuego había consumido toda la fábrica. Ahora se levantaba un enjambre de chispas que ardían un instante y desaparecían en lo negro. Poco después de la medianoche, ya en el cuarto de vidrios y en torno de mi abuela, la gente mayor comentaba otros incendios famosos. Mi abuela recordaba, por haberlo oído relatar a un testigo, el de las Galerías en la plaza de Bolívar, y alguien habló del de la Ópera de París. A mí me ardían y me lloraban los ojos.
—¡Vete a acostar, que estás muerto del sueño! —me dijo mamá que veía dentro de mí como si yo fuera una bola de cristal.
Como Bogotá no tenía cuerpo de bomberos, cualquier día podría desaparecer tragada por las llamas. Cuando se desvaneció la mancha encarnada y amarilla, anaranjada y amarilla, anaranjada y rosácea, malva y cenicienta, que flotaba en las faldas de Monserrate, me fui a acostar todavía excitado por la visión del incendio; y aquella noche al cerrar los ojos, se me pegó a las retinas una mariposa gualda y encarnada, como si me hubiera tirado al sol, a mediodía, y viera la luz al través de los párpados.
El vuelo de Knox Martin fue otro acontecimiento que congregó en el jardín a toda la gente de la casa, desde mi abuela hasta José Fuentes el jardinero, y lo recuerdo como una herida cuya cicatriz aún conservo en la frente. Ese día me caí de la araucaria, que era el árbol más alto del jardín.
—¿Pero qué te pasó, por Dios? ¿Te duele mucho la cabeza?
—Ya estoy mucho mejor, ¡pero no me vayan a hacer nada! No quiero que me cosan la cabeza como dice mi tío Manuel Antonio —el cual era médico y casado con mi tía Lulú Calderón.
Había trepado velozmente por las ramas cuando el ruido del motor se escuchó a lo lejos y en lo alto, entre las nubes grises que cubrían la Sabana. Los primeros que lo vieron —los niños— comenzaron a brincar señalando ese punto negro que yo no lograba ver por ninguna parte.
El pájaro de metal lo llamarían los periódicos al día siguiente, y comentarían la increíble intrepidez de Knox Martin, quien había hecho una demostración de acrobacia entre los cerros de Monserrate y Guadalupe, cuando en realidad el chorro de viento helado que soplaba por el boquerón de Cruz Verde había jugado con el aeroplano como con una hoja seca. El aviador vio las duras y las maduras, según lo contó en una entrevista que publicaron los periódicos, y si no se mató en aquel trance y al aterrizar en un barbecho de la Sabana fue de puro milagro. Había remontado el vuelo en Girardot, sin planos y sin instrumentos, y cuando aterrizó acudieron a saludarlo y presentarle su homenaje las autoridades civiles.
—¿Ya te sientes mejor? ¿No te aprieta la venda?
—Cuando sea grande, quiero ser aviador…
—Ahora, ¡duérmete!
Duérmete mi niño
que tengo qué hacer
lavar los pañales
y hacer de comer…
Canturreaba mamá a la cabecera de mi cama, mientras yo me dormía.
Sin embargo, los tres círculos de que hablo entraban en contacto en otras ocasiones que pudiéramos llamar naturales: cuando al fin del año escolar venían las migraciones veraniegas, los domingos para la misa en la iglesia de la Candelaria, y todas las tardes durante la momentánea fusión de señoras y sirvientas, grandes y chicos, propios y extraños, en el oratorio donde un padre candelario encabezaba el rosario:
—Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo…
Mamá y mis tías tenían una voz para rezar, gangosa, unida y monótona. Mamá Toya arrastraba las últimas sílabas, fundía las palabras en la garganta, y no decía «ahora y en la hora de nuestra muerte, amén», sino «aura y en laura de nuestramén». Mi abuela tenía una voz baja, caliente, tremolante, con ciertos matices nasales que en ella expresaban la piedad, la ternura y la devoción. Con esa voz hablaba de los santos, de los muertos de la familia o del último nieto recién nacido. ¿Cómo será mi propia voz? No logro saberlo porque nunca pude oírmela. ¿Estaba diciendo las palabras en voz alta, o simplemente las estaba pensando? A la tercer Ave María de la segunda casa —«el misterio que tenemos que contemplar es el de los cinco mil y más azotes que dieron a nuestro Señor atado a una columnaaa»—, me quedaba profundamente dormido, arrullado por el canto llano del rosario. Cuando me despertaba una tos admonitoria de mamá, o un discreto sacudón de Cacó, mi ama, sobre cuyas rodillas me había desgonzado como un muerto, podía gozar de las letanías que caían de lo alto, como si alguien estuviera desgranando los prismas y las lágrimas de cristal de la lámpara que colgaba del techo. Por la escala de Jacob de las letanías —torre de marfil, casa de oro, rosa mística, estrella matutina— trepaba al cielo oriental de las imágenes bíblicas donde reinaba la eterna poesía. Muchos años más tarde, cuando leía el Cántico espiritual de San Juan de la Cruz, o el Cantar de los Cantares de Salomón, me sentía súbitamente arrebatado al mundo del oratorio, o a una esfera luminosa que se mecía rítmicamente empujada por el acompasado golpe de los ora pro nobis.
Al patio miraba el vestíbulo al través de una galería de cristales. Tenía un piano, espejos de marco dorado, los retratos de mi abuelo y mi tía Ana Rosita Calderón, viuda de Carlos Calderón el político, pintados al óleo por Garay; y las consolas de mármol.
—¿Por qué los pintores pintan los cuadros tan oscuros como si las personas salieran de un túnel nocturno? ¿Qué habrá detrás del retrato del abuelo Aristides?
El vestíbulo abría tres grandes puertas al salón, fúnebre, triste, con las ventanas siempre cerradas, los muebles amortajados en fundas de tela, la alfombra roja que despedía un sutil olor a moho y a papaya, y dos pesadas lámparas que tintineaban cuando nos aventurábamos por allí para despojarlas poco a poco de prismas que descomponían la luz en siete colores, como la cola del caballito del cuento. El vestíbulo y el salón sólo se abrían en grandes ocasiones: matrimonios, operaciones quirúrgicas y velorios importantes. Allí se había celebrado la fiesta del matrimonio de mamá, a comienzos del siglo y cuando papá era ministro del Tesoro del general Reyes. Allí la operaron sin anestesia de un cáncer, y la velaron lo mismo que a mis tíos y a mi abuela. Era un salón lleno de muertos y fantasmas, y su remoto aroma a corona mortuoria y sahumerio rancio me atosigaba la garganta y me producía un vago malestar.
Al lado izquierdo del salón y del vestíbulo se encontraba el departamento de mi tío el médico de niños, a quien le decíamos «papá Márquez», que era un hombre maniático y curioso. Yo le había visto preparar personalmente los teteros de sus hijos, ante la desesperación de las sirvientas a quienes ordenaba evacuar la cocina para que no infectaran el extraño brebaje. Los preparaba envuelto en una sábana, con un gorro de operar en la cabeza y una sombrilla en la mano para evitar que se acercaran las moscas que se estacionaban en el cielorraso. En cambio mi otro tío médico, Manuel Antonio Cuéllar, carecía de prejuicios profilácticos. Decía que la leche de sus vacas de El Vergel, ordeñadas a mano limpia —es decir sucia— por Lorenzo el mayordomo, tenía el más alto puntaje de bacterias en toda la Sabana; pero con esa leche —descontando los hijos de mi otro tío— nos habíamos criado todos.
Esa ala de la casa no me interesaba en lo más mínimo. Había en ella, eso sí, el cuarto de la ropa con su claraboya en el cielorraso, donde nos congregábamos los días de lluvia a escuchar contar cuentos a Mamá Toya.
—Cuéntanos el del Caballito de los Siete Colores.
—¿Otra vez? Ya lo he contado cuatro veces.
—Entonces el de la Bella Durmiente.
—¡No, no! El de «Érase que se era».
—Érase que se era un rey que tenía tres hijos: el primero se fue a la guerra, el segundo a viajar y el tercero…
—Yo quiero un cuento de muertos y fantasmas…
—Mi señora me ha prohibido que les cuente esos cuentos, porque después se desvelan y tienen pesadillas…
—Eso no importa, cuéntalo, cuéntalo… Ahora no es de noche sino de día.
Pero la súbita iluminación de un relámpago y el estruendo de un trueno que vibraba en los vidrios de la claraboya, nos cortaba el resuello…
—¡Santa Bárbara bendita! —decía Mamá Toya, y todos nos santiguábamos con ella.
Su repertorio no era muy grande. El mayor encanto de sus cuentos consistía en que los relataba con las mismas palabras, al punto de que, si se le escapaba una sola, cualquiera de nosotros le llamaba inmediatamente la atención y ella recomenzaba el relato. Variar una frase, el orden de los acontecimientos, o trocar una palabra por otra, eran faltas tan graves como ensartar el Yo pecador en el Señor mío Jesucristo, o comerse uno de los santos a quienes se menciona en la primera de estas oraciones. Lo más curioso es que aunque todos sabíamos de memoria, por haberlo escuchado cien veces, el desenlace del cuento, seguíamos con la misma emoción su desarrollo, y el bello príncipe acababa casándose con la desdichada princesa, y vivían muy felices y tenían muchos hijos, y «colorín colorao este cuento se ha acabao».
—Mamá Toya, vuelve a empezar. Se te olvidó que la princesita calzaba pesados zuecos de madera…
—¿Qué son zuecos? —preguntaba alguno de los menores—. ¿Por qué son zuecos?
—Yo no sé, niños. Pregúntenle a mi señora.
Hoy no sabría decir si los cuentos de Mamá Toya eran buenos o malos. Debían tener su origen en cosas oídas por ella quién sabe cuándo. Tal vez se habían enriquecido con aportes personales y comparaciones extraídas del medio familiar; con palabras exóticas que eran deformaciones y corrupciones de palabras originales y correctas. Mamá Toya decía «Su Sacarrial Majestá», por Sacra Real Majestad.
—¿Qué es Sacarrial Majestá, Mamá Toya? ¿Por qué su Sacarrial Majestá? ¿Tú conociste a Su Sacarrial Majestá?
Era tan burda e ignorante que hubiera sido incapaz de agregar, a lo que oyó decir alguna vez en su vida, una sola palabra de su propia cosecha; pero el encanto singular que se desprendía de esos cuentos —acompasados en sordina por el redoble del granizo en los vidrios de la claraboya— no consistía en lo imprevisto, ni en lo sorpresivo, ni en lo nuevo. Como el del rosario, el suyo nacía precisamente de la repetición mecánica y del conocimiento anticipado de lo que habría de seguir, pues el relato tenía que ceñirse al mismo tono unido y parejo y a las mismas expresiones de sorpresa, asombro, melancolía o júbilo cuando terminaba el cuento con «y entonces se casaron y tuvieron muchos hijos». Era un encanto más de magia que de poesía.
* * *
El oratorio parecía un cielo colonial con su coro de vírgenes de palo, sus arcángeles blandiendo espadas de fuego, sus obispos con catedrales en la mano y sus mártires con la palma en alto. El oratorio era oscuro aun en pleno día. Tenía un sutil aroma piadoso y dulzarrón, al sahumerio que Mamá Toya diariamente distribuía por la casa en un brasero de metal: alhucema, canela, hojas de brevo, etcétera. Los marcos barrocos brillaban en la sombra y el altar era gualda y oro como los santos de bulto. El atril que se encontraba en medio del altar, arqueado por dos grandes candelabros de plata, el reclinatorio de mi abuela, dos hileras de sillas y en un rincón la silla de manos, completaban el mobiliario de aquella estancia.
¡Cómo era de grande la alcoba de mi abuela, con su lecho de madera oscura cubierto de cojines y sábanas que chorreaban encajes por todos lados! Un Cristo de marfil vigilaba su sueño desde una repisa colocada a la cabecera de la cama. Una espesa alfombra de color granate, dos altos armarios de caoba, pesados sillones, un reclinatorio, cuadros negros como túneles entre sus marcos dorados, mesas atestadas de cosas, y en un rincón, sobre una consola, el baño de plata cuya jofaina se utilizaba para bautizar a los recién nacidos.
—¿Para qué sirve, Mamá Toya, ese mueble cuadrado que está en el rincón?
—Cortapicos y callares para los preguntones.
—¿Para qué sirve, Mamá Toya?
Y servía para lo que nosotros suponíamos, pues a pesar de todo aquella vieja imponente que era la abuela no era un cuerpo glorioso.
Nadie podía meter las narices en la alcoba sin exponerse a afrontar la cólera de Mamá Toya. Sólo se abrieron de par en par las puertas cuando la abuela murió, y contrariando todas las leyes de mi lógica infantil, la vi tendida en el lecho, lívida, con las manos cruzadas sobre el pecho y entre ellas un crucifijo de plata. Tenía un pañuelo de seda amarillento atado a las mandíbulas, y si no supiera que había muerto por su propia virtud, hubiera pensado que la habían ahorcado como a la tía Praxedes Tejada de Carreño, hermana de mi abuela. Pero esta es una historia que no quiero contar.
Cuando padecía de pesadillas veía una casa inmensa, perforada por pasadizos, corredores y zaguanes, con cuartos que se comunicaban entre sí y miraban a patios desolados, barridos por un viento helado. Alguien me perseguía incansablemente, como en el juego de las escondidas, y yo perdía el aliento sin encontrar escape. Me despertaba gritando y sudando a mares cuando al abrir una puerta encontraba acostada en el lecho de caoba a mi abuela que no parecía dormida sino muerta.
Y por los patios y por los corredores nos deslizábamos en patines, o en triciclo, o en bicicleta, perseguidos por las sirvientas que querían arrojarnos de allí y confinarnos en el jardín. Con los lentes sobre las narices, Mama Tayo cosía en el cuarto del zaguán. Carmelita Díaz remendaba sábanas en el cuarto de la claraboya. Emilia Arce se emborrachaba en la despensa con un licor agrio y espeso que guardaba en un calabazo. Felipa la cocinera, con el rostro congestionado y picado de viruela, insultaba a la «china» de Tipacoque que le servía de ayudante. Bernarda cortaba trajes en la mesa del comedor. Isabela leía cuentos con voz monótona de niña boba, sentada en el prado del jardín. María Mayorga, alta como una torre, nos llamaba desde el corredor pues se estaba enfriando el chocolate de las onces. Unas mujeres lavaban el patio de atrás. Cuatro amas pugnaban por consolar a otros tantos niños que se habían atacado a dentelladas y ahora chillaban inconsolablemente. Al cuarto de vidrios entraban visitantes de mi abuela, parientes pobres que le decían tía, sobrinos de verdad que acudían a pedirle dinero, sirvientas con bandejas para las onces. Todo el mundo entraba y salía de su casa y salía por el zaguán como Pedro por su casa. En la pesebrera Salvador les daba un pienso a los caballos antes de enganchar el coche para el paseo de la tarde. José Fuentes podaba las matas del primer patio e Ismael hacía que barría los caminitos del jardín. Y del consultorio de Papá Márquez descendía en cascadas una sinfonía de toses y llantos de criaturas atacadas de tos ferina o de cólico. La casa era una sola imagen, redonda y transparente como una bola de cristal, pero ahora se quiebra y se distorsiona en cien destellos fragmentarios como las cosas que me gustaba mirar al través de un prisma robado a la lámpara del salón.