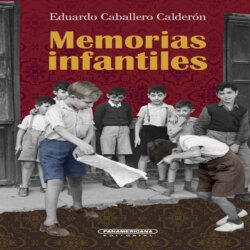Читать книгу Memorias infantiles - Eduardo Caballero Calderón - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPrólogo del autor
Durante muchos años fui un niño inmortal. La vejez y la muerte eran tan ajenas y problemáticas para mí como el infierno y el cielo. Estaba tan arraigado al presente y al mundo circundante que ni lo que quedaba lejos ni lo que había dejado detrás de mí tenían una verdadera existencia. Lo distante y desconocido, las ciudades, los países, los pueblos que hacían la guerra en Europa o morían de hambre en las vegas del río Amarillo, todo eso se deslizaba al margen de seres a quienes conocí y amé apasionadamente cuando era niño y hoy apenas recuerdo.
Recordar la infancia es recordar un sueño. Por ser el mundo del niño un sueño muy largo, las cosas concretas y tal como son apenas le impresionan. De ahí que cueste tanto trabajo recordarlas. Si las viéramos otra vez con nuestros ojos de hombres maduros, seguramente no las reconoceríamos.
¿Podría reconocer hoy en un viejo caserón del barrio de La Candelaria, en una aldea de Colombia sepultada por una fea capital suramericana de millón y medio de habitantes, la casa de mi abuela? Por cierto que al regresar de París, después de varios años de ausencia, a comienzos de 1967 yo quise hacer lo mismo que algunos heroicos compatriotas que abandonaron los barrios residenciales de Chapinero y del norte para radicarse en lo que una vez fuera el corazón de Bogotá: los barrios de La Candelaria, La Catedral, San Agustín y Santa Bárbara. En mi caso se trataba de regresar pues buena parte de mi vida, la mejor, es decir mi infancia, discurrió por aquellas calles y aquellos solares, patios y jardines, cuyos polos magnéticos eran la iglesia de la Candelaria y la casa de mi abuela en la calle 12.
Y era una casa encantada, la única que existía entonces en el mundo, el núcleo magnético en torno del cual giraban en espiral, como una nebulosa, el oratorio del nuncio apostólico con sus vitrales de colores, la biblioteca del escritor Gómez Restrepo con sus estancias llenas de libros, el laboratorio del sabio Lleras con sus olores a fenol y sustancias químicas, la casa del cura Vergara que vivía obsesionado con la gramática, los conventos de monjas donde yacían enterradas en vida dos hermanas de mis abuelos, finalmente la iglesia de la Candelaria adonde mi abuela iba a misa en su silla de manos, con su libro de rezo lleno de estampas de primeras comuniones, su camándula de cuentas de nácar y su perfil orgulloso de ave de presa o de papa del Renacimiento.
En el corto espacio comprendido entre las calles 10 y 14 y las carreras Séptima y Segunda —que entonces no tenían números sino nombres— se encontraba de todo: el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, el de los Hermanos Cristianos con su museo de plantas y animales, el de las Hermanas de la Caridad donde preparaban a los niños para la primera comunión, el Jockey Club, la Farmacia de los Montañas, el Hotel de la Maison Dorée, el Almacén de los Niños, la imprenta de El Diario Nacional, el Salón Samper para conciertos y conferencias, el Cinerama de monseñor Valenzuela, más las residencias de profesionales, hacendados y comerciantes cuyos dueños —los señores de sacolevita y las señoras de mantilla de blonda— así como las sirvientas de pañolón y los artesanos de mandil, confluían los domingos al atrio de la Candelaria. Yo podía patinar tranquilamente en las aceras de lajas, o montar en bicicleta por aquellas calles tranquilas, empedradas con gruesos cantos rodados; y si conocía a todos y cada uno de los habitantes del barrio —los Vergaras, los Samperes, los Bermúdez, los Valenzuelas, los Cárdenas, los Caros, los Mendozas, los Carrizosas, los Moures, los Ortiz, los Silvas, los Brigard, los Torres, los Ayas, los Santamarías, los Montañas, los Ruedas y muchas gentes de mi parentela o amigos de mis padres—, también llamaba por sus nombres a las «señoras vergonzantes», a la boba, el ciego, el tullido y las Hermanitas de los Pobres que para socorrerlos andaban por allí pidiendo limosna.
Yo también quise regresar a mi barrio, por el cual vagaba tenazmente, en mi memoria, la sombra de mi abuela perfilada al través de los cristales de su silla de manos. Contra lo que creía y esperaba mi corazón, por allí ya no encontré sino ruinas, descampados, basureros, sucias casas de vecindad, sancocherías, acaso una anciana gris o un Niño triste que al golpear acude a entreabrir el portón, temeroso, pues hoy presiden el barrio en lugar de los conventos de la calle 11 los calabozos de la policía en la calle 12 con carrera Tercera. Por una ventana arrodillada, por un balcón corrido, por un mirador, ¡cuántas mutilaciones!, ¡cuántos lotes en ruinas!, ¡cuántas culatas feas, cuántos áticos en lugar de aleros! Acaso se ven todavía un patio enmarañado y verdinegro, un pozo de humedad rodeado de los ciegos paredones de alguna construcción nueva. Aquello es el cadáver de un barrio del cual desertaron hasta las mirlas, los toches, los tominejos y los copetones que anidaban en los árboles de los jardines. Los gatos soñolientos que enarcando el espinazo y apercibiendo las uñas los miraban desde los caballetes de los tejados, también huyeron. En una ciudad que escapó de sí misma y desertó de sus tradiciones y de su solar, perdiendo su alma y su cuerpo, resulta una solemne mentira la teoría del eterno retorno, que describió un filósofo alemán deschavetado y anacrónico, como Pomponio el cartero —¡Pomponio! ¿Quiere queso?— cuya sombra ya se esfumó y aún vaga por las calles del barrio de La Candelaria, enamorando a las criadas y asustando a los niños.
Sin embargo, yo quería regresar, aunque franquear el resonante zaguán enlajado, adornado con randas de canillas de perro; mirar al través de los vidrios de colores del vestíbulo el patio con sus tiestos llenos de flores, sus cestas de parásitas, y su fuente de piedra coronada por un ángel de bronce; verlo todo de color naranja, de color malva, de color esmeralda, de color granate; entrar en ese patio y en esa casa de mi abuela, más que volver sería resucitar. Un incontenible impulso me levanta la diestra hacia el golpeador de bronce —una mano agarrada a una bola— y voy a golpear en el portón. Tengo un irresistible deseo de golpear. El zaguán vibra sordamente como una caja de resonancias.
¿Y si adentro ya no encontrara nada, sino cenizas? ¿Si nadie acudiera a mis golpes?
Pero no hay que pensarlo dos veces. Sobre todo ya escucho pasos en el zaguán —los de Mama Tayo, desiguales por sus tacones torcidos—:
—¡Un momento!… Ya vaaaaa… ¡Van a tumbar la casa y a despertar a mi señora que todavía está dormida!
El portón se abrió como todos los días, de par en par, para que pasara mi infancia.