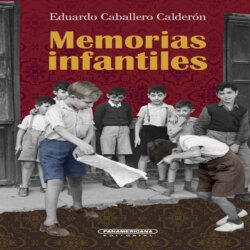Читать книгу Memorias infantiles - Eduardo Caballero Calderón - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2
Sólo una vez, recién casado, papá convino en acompañar a mi abuela en uno de sus viajes a Tipacoque. La primera parte del trayecto, hasta el valle de Duitama donde tenía dos haciendas que manejaba mi tío José Miguel Calderón, el viaje se hacía en cupé, tirado por un tronco de mulas con Salvador al pescante. Las jornadas no pasaban de tres horas, porque la vieja se cansaba pronto del polvo y de las incomodidades del camino. Empezaban tarde y con el sol bien alto y no había detenciones en las posadas sino en una especie de campamento. Viajaba ella con mesa de comedor, catre dorado, vajilla, servicio de baño, provisiones de boca, rodeada de un ejército de criados y mulas que cargaban los almofrejes. Papá y los tíos Calderones la escoltaban a caballo y la gente menor viajaba en las monturas de los peones.
En Tunja hacía una estación de varios días en la casa de mi tío Aristides; en Duitama pasaba una temporada en un caserón que tenía mi tío José Miguel en la plaza del pueblo, y hoy es colegio de monjas. Hasta allí, mal que bien, tal vez hasta el pueblo de Santa Rosa de Viterbo adonde la llevó el general Reyes, la carretera permitía que rodara el cupé sin muchos inconvenientes. Pero del valle de Cerinza hasta el pueblo de Soatá, donde mi abuela tenía otra casa y hacía otro alto, la cargaban en silla de manos los tipacoques que se turnaban por parejas. Para amansarlos y suavizarles el paso, mi tío Antonio María les hacía un entrenamiento especial en los corredores de Tipacoque. De Belén de Cerinza hasta la aldea de Susacón venía la interminable subida del páramo de Guantiva, entre nieblas y lloviznas, por un camino que no lo era sino apenas una rastra para recuas de mulas. Discurrían largos días en esos llanos pantanosos, desiertos, cubiertos de frailejones, encenillos y digitales, que poblaban el páramo. En Soatá pernoctaba la caravana en una casa que tenía la abuela en la plaza, y allí recibía la visita del cura, las autoridades civiles y una parentela pobre que no había emigrado todavía a la capital. De Soatá a Tipacoque, bordeando agrios peñascos, el camino real de Cúcuta se estrechaba y se agarraba a las lajas y los pizarrales para no rodar al abismo. Al cabo de un mes de semejante ajetreo la abuela llegaba a Tipacoque, donde la recibían con arcos como a su amigo el obispo Maldonado y Calvo cuando caía por allí en visita episcopal. Había pólvora, bailes populares en el patio y gran revuelo de campanas en la capilla.
La vieja se aburría a los ocho días de llegar a la hacienda y daba la orden de regresar con tanta lentitud e impedimenta como había venido. Esto cuando no se aburría por el camino, y antes de llegar a Tunja o a Duitama ordenaba intempestivamente volver grupas y regresar a Bogotá. Yo presumo, por todo esto, que mi abuelo Calderón era un santo.
No conocí aquellos viajes a Tipacoque con mi abuela, pues yo no había nacido todavía, pero en cambio varias veces monté con ella en su silla de manos. Uno de los mayores placeres que podía tener —espaciado y caprichoso pues ella era arbitraria y caprichosa como la Divina Providencia— consistía en acompañarla a la misa del barrio. No era por la misa —aunque ya estuviera preparándome para la Primera Comunión en el colegio de las Hermanas de la Caridad—: era por la silla de manos.
Al fin se acabó la misa, que precisamente ese día el padre Marcelino había rezado con excepcional lentitud.
—¿Por qué son tan largas las misas, Mamá Toya?
—No sea descreído, niño. ¡No sea ateo! Voy a decírselo a mi señora para que no lo vuelva a pasear en la silla de manos.
—Me gusta mucho más la misa del padre Cándido, y es muy corta.
—Hoy el sermón fue una belleza. Duró más de dos horas…
Mamá Toya le echaba candado al reclinatorio, recogía el tapete para poner los pies, cargaba el libro de misa, las gafas de aro de metal y la camándula de cuentas de nácar. En el atrio esperaban Ismael y José Fuentes, uncidos o enganchados a la silla de manos, roja y dorada, con gruesos cristales, como un altar de la iglesia de Tópaga. Mi abuela era alta de cuerpo, vestía siempre de negro y caminaba lentamente como un obispo en misa pontifical.
—¿Por qué mi abuela se viste siempre de negro?
—¡Qué ocurrencias! Pues por el luto…
—¿Por cuál luto?
—Pues por el luto del doctor Calderón. ¿Acaso no quiere a su abuelo Aristides?
—No…, es decir sí… Yo no lo conocí, tú sabes.
—Y si no lo conoció, ¿entonces por qué me pregunta esas cosas?
Mi abuela tenía ojos negros que relucían de inteligencia; una nariz aguileña; el labio inferior grueso y prominente y una mata de pelo gris que detrás de la nuca se anudaba en un grueso moño sostenido con peinetas de carey. En sus últimos años, por alguna promesa que había hecho al Señor de Monserrate o a la Virgen de Chiquinquirá, cambió la mantilla de blonda por una lisa y opaca, de monja, y en lugar del llavero a la cintura se ató la correa negra de los agustinos recoletos. Desde la muerte de mi abuelo ocurrida en los finales del siglo anterior, no visitaba a nadie oficialmente ni oficialmente recibía visitas, aunque su casa estuviera siempre llena de gente. Esto quería decir que nunca, fuera de en los velorios, se abrían la sala y el vestíbulo para dar fiestas o recibir a los contertulios; ni nunca iba de visita a otras casas, así fueran las de los parientes o los más íntimos amigos. Todo esto en homenaje a la memoria de mi abuelo a quien seguramente ya ni recordaba pues se había muerto hacía tiempos.
Ahora la rodeaban los pobres del barrio: una boba que producía un extraño ruido, mezcla de risa y de llanto; una mujer cuyas extremidades terminaban en muñones redondos, como bolas; un viejo con una pierna envuelta en una bayeta roja; otro con una llaga que le había comido las narices; una viuda en harapos y con un niño en brazos, etcétera. Yo conocía sus nombres, pero esto no viene al caso. En segunda fila, tímidamente, se alineaban cuatro o cinco beatas de mantilla verdosa, feas, amarillas, arrugadas, sebosas, desdentadas, que prorrumpían en bendiciones. Mamá Toya recibía de manos de mi abuela una bolsa de cuero y repartía las limosnas refunfuñando y trabándose en ásperas discusiones con las beatas que cambiaban ágilmente de puesto para alargar dos veces la mano y recibir la limosna por partida doble.
Mi abuela saludaba a sus amigos del barrio y conversaba con ellos un momento. —Yo ardía de impaciencia, porque la silla se bamboleaba a dos pasos de distancia, con la puerta abierta—. Yo los conocía a casi todos, pues en el barrio las familias eran amigas en diez manzanas a la redonda. A mi abuela le decían Ana Rosa sus contemporáneos, doña Rosa los amigos de una generación posterior, misiá Ana Rosa las beatas y las señoras vergonzantes; mis tíos le decían mi madre y su merced; mamá y mis tías le decían madrecita, y «mi madrecita» le decíamos los nietos.
Existían ciertos matices de lenguaje para expresar grados de afecto, de parentesco o de diferencias sociales. Al dirigirse a Mamá Toya y al tercer círculo de las sirvientas, mi abuela deformaba voluntariamente o inconscientemente no sólo la gramática sino el vocabulario. A nosotros nos trataba de tú, de usted a las personas de respeto y a Mamá Toya de vos: vos querés, vos tenés, vos decís, cuando a nosotros nos decía tú quieres, tú tienes, y tú dices. Y aun imitaba el lenguaje incorrecto de Mamá Toya y las sirvientas con cierto dejo irónico, cuando empleaba extrañas palabras y locuciones que ellas usaban. Bellas palabras —columbrar, atisbar, alaraquear, serenar, aína, no dejante— que años más tarde habría de tropezar en los clásicos, descubriendo con alegría que ese mundo inferior de los cocheros, los jardineros, los peones y las sirvientas que venían de Tipacoque, se expresaba en un lenguaje arcaico, detenido milagrosamente en la época de la Colonia. Mamá Toya hablaba de los humores del cuerpo —no es que Dámaso, el jardinero de Santa Ana, huela: es que tiene «mal humor»—, de los temperamentos —el de Bogotá es frío y no tibio como el de Tipacoque—, de las «malezas» que aquejaban a mi abuela cuando no se quería levantar. Las palabras que se referían a los animales, a las faenas campestres, a los objetos de la artesanía popular, tenían un sabor que en vano trataría uno de encontrar en el lenguaje deshuesado, algebraico, esquemático, de los medios llamados cultos. En estos el lenguaje no se enriquece sino que se cristaliza y se tizna al contacto con los extranjeros, que para un medio tan aislado y recoleto como el de Bogotá, eran los libros. Nosotros también teníamos nuestro lenguaje particular, con expresiones convencionales y palabras claves de nuestra invención, a fin de aislarnos mejor del mundo circundante. Cuando tuve mi primera novia, el paso del ilustre usted al tú me pareció tan importante como el primer beso. El tú era un acto de violación de la intimidad ajena, una caricia, y al decir tú sentía una voluptuosidad tan grande como la de los místicos cuando en el más alto grado del arrobamiento comienzan a tutear al Señor.
Por fin entraba mi abuela en su silla de manos y daba la orden de marcha.
—¡Santíguate!
—¿Para qué, madrecita?
—El padre Astete dice: al salir de la casa, al entrar en la iglesia, al comer y al dormir…
—Pero de la silla de manos no dice nada, pensaba yo.
Descendía el extraño vehículo unos cincuenta pasos por la calle 11, hasta detenerse ante los conventos de Santa Inés y la Concepción: dos viejos caserones coloniales situados frente por frente al Palacio del Arzobispo. Mi abuela les enviaba semanalmente sendos mercados, pues esas pobres viejas vivían de limosna y por lo general muertas de hambre. Tenían los conventos en el patio ulterior una campana gangosa que se echaba a vuelo un día sí y otro no, anunciando a las gentes piadosas que las monjitas no tenían un pedazo de pan para llevarse a la boca. De las principales casas del barrio de La Candelaria acudían entonces sirvientas con soperas humeantes, panes recién horneados y talegos de papa o de maíz.
—¿Qué hacen las monjas?
—Rezar por nosotros. ¿Qué querías que hicieran?
Eran unos pararrayos puestos en la calle 11, decían las señoras viejas, para proteger a todo el barrio. Yo hubiera querido verles el rostro cuando hablaban con mi abuela por entre las rejas o cortinas negras, en el locutorio del convento. Por más esfuerzo que hacía no vislumbraba nada. Mi tía Magola logró vencer los escrúpulos de una de esas viejas ancianas hermanas de mis abuelos, y contaba que cuando la monja descorrió la cortina negra que cubría la reja, y se levantó el velo de la cara, vio con horror una momia, arrugada como una ciruela pasa, desdentada, descarnada y amarilla, cuya sonrisa era una mueca que recordaba la muerte.
Y otra vez, llamado por el médico del convento que por anciano y ser muy cegato no podía poner inyecciones, mi tío Manuel Antonio fue a uno de los dos conventos a inyectar a la reverenda madre, que tenía más de noventa años. La hermana tornera lo condujo por unos corredores helados al través de salas esteradas y sombrías, que olían a moho y a ratón muerto. Al verlo de lejos y escuchar la campanilla que agitaba continuamente la hermana tornera, las viejas monjas se cubrían el rostro con el velo y se santiguaban de prisa. Ya en la celda de nuestra reverenda, halló que esta yacía en una cuja de palo vestida de pies a cabeza, cubierta con una burda tela de lienzo y con la cara tapada. Con voz cascada y gangosa le pidió a mi tío, por la pasión de Nuestro Señor, que le pusiera la inyección al través del hábito, para que no le viera una pulgada de pellejo. «¡Avemaría Purísima!», exclamó impaciente mi tío Manuel Antonio. «¡Concebida sin pecado y por la gracia de Dios!», respondió piadosamente la monja.
—Lo mejor es que su Reverencia se desvista si quiere que le ponga la inyección. Todas ustedes están viejas, flojas y arrugadas, y a mí estas cosas ya no me impresionan.
Cumplido el deber familiar de visitar a las monjas mi abuela volvía a su silla. Por la calle de La Candelaria se dirigía a su casa que quedaba al cruzar la esquina, en mitad de la otra calle. Pasado el alto y ciego paredón de la iglesia, se abría el estrecho zaguán que daba acceso al convento de los candelarios. Ella era grande amiga de esos viejos chapetones que por las tardes y por parejas —el padre Cándido y el padre Alberto, el padre Luciano y el padre Manuel, el padre Marcelino y el hermano Cirilo, el padre Leonardo y el hermano Jacinto— iban a verla al cuarto de vidrios y a tomar chocolate. Sin desmontarse de la silla mandaba llamar al padre Alberto con el cual mantenía largas conversaciones sobre la canonización del obispo Moreno, en la cual ella y el convento —al parecer ni el Nuncio ni el Vaticano— estaban muy interesados. El proceso se arrastraba con la lentitud de su silla de manos. El santo obispo Moreno fue un Prefecto Apostólico de Casanare, donde los candelarios tenían una fundación pues aunque eran muy sedentarios, al fin y al cabo tenían que justificar su condición de misioneros. El obispo murió de un cáncer en la garganta y para subir a los altares le faltaban tres milagros. En buscárselos, a la abuela y al padre —que cargaban a la mano toda clase de reliquias, por si era el caso— se les fue media vida.
Ya en la esquina nos deteníamos ante la tienda del señor Patiño, llamada El Pórtico —«Especialidad en Misceláneas»—, pues mi abuela había entrado en la tentación de comprar unos ovillos de hilo o unas agujas de coser. Sobre ese señor corría una copla que le compuso algún «ingenio» cuando el hombre —que tenía un espeso bigote blanco y unos lentes redondos de aro de plata— recibió calabazas de una bella muchacha bogotana:
Cuando tú me despediste
despreciando mi cariño
dije en El Pórtico triste:
Me alejo, María Patiño.
La silla de manos se balanceaba suavemente por la mitad de la calle que era empedrada y con arroyo al medio. De la esquina hacia abajo, por la calle 12, se encontraba primero la casa de mi tía Amelia Pérez, viuda de Clímaco Calderón, primo hermano doble de mi abuelo. La tía Pérez era hija de don Santiago, expresidente en tiempo de los radicales. El mayor de sus hijos se mataba estudiando, mientras lo mató de veras una tuberculosis en París unos años más tarde. Luego seguía la casa de los Bermúdez Portocarrero, asiduos contertulios del cuarto de vidrios. Finalmente la de mi abuela, con el zaguán ya lleno de clientes de papá Márquez, y pobres que esperaban las sobras de comida que repartía la cocinera. Frente a la casa los vitrales de la Nunciatura relucían al sol como ventanas abiertas a un cielo imaginario.
El paseo terminaba. Mi abuela se sentaba en su cuarto de vestir, ante una mesita donde exhalaban su aroma la changua, el café con leche y el amasijo de María Mayorga. Mamá Toya desataba el plateado caudal de sus cabellos y se ponía a cepillárselos y partírselos en trenzas mientras ella comía. La vieja me daba a mordisquear una tostada todavía caliente, y me despedía inclinando un poco la cabeza para que yo le diera un beso. Por orden suya Mamá Toya me entregaba una de las manzanas canelas que había en los armarios, para perfumar la ropa.
Señora Santa Ana, ¿por qué llora el Niño?
Por una manzana que se le ha perdido.
Pues entra a la huerta y cógete dos,
Una para el niño y otra para vos.
Mi abuela se retiraba pronto a su alcoba, seguida de Mamá Toya, porque sentía «el trastorno». Hasta pasado mediodía, cuando tomaba posesión de su silla en el cuarto de vidrios, permanecía encerrada. Oficialmente se decía que recostada mientras le pasaba el trastorno y Mamá Toya le daba a beber una taza de agua de coca y le frotaba las sienes con agua de Colonia. Según retazos de conversaciones que había pescado al vuelo en la despensa de Emilia Arce, el trastorno consistía en que la vieja, vanidosa a pesar sus ochenta años, se pintaba las mejillas con ungüentos que Mamá Toya le compraba en la farmacia de los Montañas, en la Calle Real.
—Hoy se le fue la mano a mi señora Ana Rosa y amaneció más rosada que nunca —le oí decir una vez a mi tía Magola. Era uno de esos días grises, azotados por la llovizna, que sumían en tinieblas toda la casa, pues durante el día los Samper no «echaban» la luz.
Entraba la vieja como una reina, pasado el mediodía, y preparaba su labor en el costurero lleno de cintas, ovillos, encajes, dedales y tijeras. Una o dos horas más tarde le traían el almuerzo que tomaba allí mismo, pues al comedor sólo pasaba los domingos y en las fiestas solemnes de la Semana Santa. Alguien la acompañaba mientras duraba el almuerzo. Pasado el cual ella se retiraba otra vez a su alcoba, a dormir la siesta, y resurgía a las cuatro de la tarde cuando comenzaban a llegar las visitas para el chocolate o el café con leche de las onces.
El gran reloj de pared hacía tic-tac, cuando las conversaciones cesaban un momento. Mi abuela, mirando el cuadrante por encima de los anteojos, mientras enhebraba una aguja exclamaba:
—¡Dios mío, las cuatro! ¡Cómo pasa el tiempo!
* * *
La Presidencia de la República tenía un landó, que se mecía como una cuna en sus tirantes de cuero. A las carreras y batallas de flores en el Hipódromo de la Magdalena, cuya entrada era una larga avenida flanqueada de eucaliptos gigantescos, los cachacos iban en cabriolet tirado por un solo caballo. En un plano inferior seguían las carretas que usaban los hacendados de la Sabana para el transporte de las cantinas de leche. Luego los carros de yunta, con yugo, lanza gruesa como el tronco de un árbol y pértiga con una espuela en la punta para picar a los bueyes. En realidad, y durante el curso de la vida, las gentes empleaban todos esos transportes. A casarse iban a la iglesia en cupé; a carreras, en cabriolet; a pasear, en victoria descubierta; en carreta a la iglesia del pueblo cuando veraneaban, y en carro de yunta aunque fuera duro como un palo —y era de palo— y lento como un buey —pues lo tiraban dos bueyes— se hacían los paseos al Salto del Tequendama por un camino arrugado y resbaloso que bordeaba el río.
Hastiada de mirar el mundo a través de los vidrios de la galería, en la cual flotaba una imperceptible nube de humo de tabaco, ordenaba a Salvador preparar la victoria y se iba de paseo. Sólo ocasionalmente gozaba el privilegio de salir con ella y montar en el coche que despedía un grato aroma a cuero curado y a sudor de caballo. Nos cubríamos las piernas con una manta suave y espesa, por un lado gris y por el otro verde.
—¿No me dejas subir al pescante?
—¿Prefieres la compañía de Salvador?
—¡No, no! Era por no dejar…
Y hubiera dado cualquier cosa por encaramarme en el pescante al lado de Salvador, calzado de polainas y en la cabeza un sombrero de copa con su cucarda tricolor; pero sólo pude alcanzar este deseo años más tarde, cuando nos trasladamos a vivir a Santa Ana y él me entregaba las riendas de vez en cuando.
Por ir sentado en el «estrapontán», frente por frente de la abuela, veía el mundo en fuga hacia atrás. La victoria se mecía sobre los muelles, como una hamaca, por la calle empedrada que descendía en pendiente hacia la Calle Real. Allí torcía a la derecha, siguiendo la línea del tranvía que era de mulas y comenzaba a convertirse en eléctrico en algunos trayectos todavía escasos.
—¿Para qué tranvías eléctricos? Ya no se podrá andar por la calle.
Dejábamos atrás entre la marea de los tejados y las manchas verdes de los jardines y de los solares, primero las torres encaladas de la Candelaria, luego las de la Catedral doradas por el sol, la cúpula redonda de Santo Domingo con sus tejas vidriadas, la torre cuadrada de San Francisco, la fea torrecita de la Veracruz, la torre minúscula de la Tercera, la blanca espadaña de Las Nieves, las rejas del parque del Centenario y el Bosque de la Independencia, y finalmente la tosca espadaña de la iglesia de San Diego.
Su capellán, el padre Almansa, era un anciano simple como un santo medioeval y vestía el hábito de estameña azul que los franciscanos habían usado cincuenta años atrás. Al pasar por allí lo veía sentado en una piedra al pie de la tumba del virrey Solís, cuya extraña historia oí contar infinidad de veces, pues con la de la Mula Herrada, la Emparedada y el Crimen de los Alisos, era de aquellas que constituían el plato fuerte en los relatos de las costureras y las sirvientas viejas.
—¿Tú crees que el padre Almansa es un santo?
—Eso lo sabrá Dios.
—¿Y qué es ser santo?
—Ser santo es ser un hombre de Dios y vivir como Dios quisiera que viviéramos todos.
—¿Con un hábito azul y pelos grises en las orejas?
—Cállate. ¡No digas boberías!
Hasta ahí llegaba Bogotá. La Calle Real que se había vuelto Camellón de Las Nieves, pasados los parques de San Diego y de la Independencia, del Panóptico hacia el norte, se convertía lisa y llanamente en el camino real. Muchas calles eran todavía empedradas, con cantos redondos de río. Otras empezaban a cubrirse de asfalto. La ciudad era chata, homogénea, con casas de uno o de dos pisos, conventos ciegos del tiempo de la Colonia, gabinetes y miradores, ventanas de balaustres, anchos zaguanes siempre abiertos y balcones corridos.
Quedaban atrás y se alejaban rápidamente las casas de los vecinos. En la cuadra próxima a la Calle Real se veían el almacén y los baños de La Rosa Blanca, las tiendas de unos relojeros suizos o alemanes y el famoso almacén de Victor Huard, en toda la esquina. El descenso por aquella calle despertaba en mi abuela los mismos recuerdos y las mismas observaciones sobre lo que había cambiado la ciudad desde los tiempos en que mi abuelo había sido nombrado Secretario de Gobierno en la administración del señor Núñez y se instaló con la familia en Bogotá. En esa época los vecinos de la carrera 5.ª no habían construido su bella casa de ladrillos, con balcones de balaustres de hierro forjado; ni los padres candelarios habían reformado bárbaramente las torres de su iglesia; ni un coterráneo de mi abuela se había arruinado en esa casa de piedra que hoy ocupaba la Nunciatura Apostólica. Las mujeres eran más elegantes, las muchachas más bonitas, los caballeros no usaban esos horribles borsalinos que ahora estaban de moda, y los bailes en las casas bogotanas eran tan suntuosos como nadie podría soñar. Las familias no se habían ido a vivir a barrios lejanos, en el Camellón de Las Nieves y en el parque de la Independencia; y ahora se veían muchos artesanos por la calle y gentes ordinarias llegadas de provincia. Olvidaba mi abuela —de paso— que ella era una señora provinciana a quien Tipacoque le hacía falta aún en Bogotá.
—En mi primer baile de casada, cuando tu abuelo era presidente del estado soberano de Boyacá, me puse un traje tan descotado que tu bisabuela me colocó sobre el pecho un cuadro de la Santísima Trinidad.
—¿Eso para qué, dime? ¿Era más bonito?
—Eran otros tiempos…
En la calle 12 había una maravillosa tienda de juguetes que se llamaba La Poupée.
—¿Cuándo es la Nochebuena? ¿Está todavía muy lejos?
—Estamos en mayo apenas… ¿Por qué me lo preguntas?
—¿Crees que el Niño Dios habrá visto los trenes de cuerda que llegaron a La Poupée?
En la Calle Real se veían boticas y grandes almacenes oscuros, misteriosos, con un gato soñoliento sobre el mostrador y un señor calvo y amarillo que parado en la puerta miraba pasar la gente. En las boticas vendían unas gomas verdes, azules, rojas, amarillas, que sabían a hoja de eucalipto y producían un chorro de aire frío en la garganta cuando las tomaba porque me daba tos. Desgraciadamente, ahora no tenía tos.
De dos o tres cafés se volcaba sobre la calle, al través de las celosías de la puerta, un olor a empanadas fritas y a cerveza.
—¿Qué hacen los señores en los cafés, madrecita?
—Conversar, jugar al billar, tomar una copa de brandy, qué sé yo…
—¿Cuándo podré ir yo a los cafés?
—Los niños no van nunca a los cafés. Las personas serias tampoco. Tu abuelo nunca puso los pies en un café…
La gente principal de la ciudad se componía de comerciantes que todo lo importaban del exterior —telas, rancho, calzado, trajes, licores, dulces— más unas cuantas familias que alternaban el comercio con la agricultura en las haciendas de la Sabana. Los empleados públicos y privados morían en sus puestos, y en ciertas épocas de inanición, cuando el Gobierno no tenía con qué pagarles los sueldos ni a los agentes de la Policía. Bogotá era la única ciudad del mundo, tal vez con alguna de Holanda, donde el comercio gozara de prestigio social. Se contaba que un diplomático español que llegó a Bogotá en los primeros años del siglo, lo primero que hizo fue visitar los almacenes de la Calle Real y de la calle de Florián para remozar su guardarropa, pues había sudado sus elegancias Magdalena arriba, y en los trasiegos del viaje había perdido varios kilos y varios trajes. Recién llegado fue invitado a un baile muy elegante, de los que solían darse en aquellos tiempos. Cuando le presentaron unos caballeros de frac, acompañados de hermosas señoras cubiertas de joyas, le preguntó con extrañeza al amigo que lo había llevado a la fiesta:
—¿Y han invitado a un baile como este a estos señores que ayer me vendieron el uno unos guantes, el otro un paraguas, aquel un par de zapatos, el que está en el rincón unas mancornas?
El amigo lo dejó todavía más perplejo cuando le explicó que el señor que le había vendido los guantes era el que daba el baile.
Otras veces, en lugar de seguir la carretera del norte hacia Chapinero y Usaquén, la victoria descendía por la avenida Colón para tomar en Puente Aranda el antiguo camino de occidente por el que huyeron los virreyes. Un poco abajo de las estatuas de la Reina Isabel y de Cristóbal Colón, al dejar atrás la estación del ferrocarril de la Sabana y el reformatorio de Paiba, la avenida se volvía un camino. Cada dos o tres kilómetros se ensanchaba formando una minúscula plazuela, y las tapias se abrían en semicírculo con el objeto de que en los tiempos de la Colonia pudiera dar la vuelta la carroza del virrey, de la que tiraban dos parejas de mulas. No era raro encontrar por allí señores a caballo, enzamarrados, con la ruana terciada. Eran «orejones» sabaneros que volvían de sus haciendas, de vigilar la trilla o el ordeño.
La carretera del norte, pasada la iglesia de San Diego, se abría ancha y polvorienta. Era frecuente encontrar recuas de burras cargadas de carbón de palo, que bajaban de La Calera; o partidas de ganado llanero, calzados los animales de alpargatas, que venían de los Llanos del Casanare; o carros de yunta cargados de tierra y arena, de las canteras de Usaquén; o indios que llevaban a cuestas jaulas de huevos o de pollos.
Mi abuela aprovechaba esos paseos para visitar a mi tío Luis que acababa de construir una quinta llamada Albania, con galería de vidrios, mirador que recordaba una torre, y esto en medio de un parque sembrado de árboles. Cuando no echábamos pie a tierra en Albania, seguíamos carretera adelante: choc, choc… choc, choc… al acompasado trote de los caballos. Mi abuela tenía una quinta de recreo, en la cual pasaba temporadas cuando quería cambiar de aire sin dejar la Sabana, que le gustaba mucho. La quinta estaba situada cerca de una quebrada que bajaba del cerro y frente por frente de Villa Sofía, que había construido el general Reyes durante el Quinquenio. A Santa Ana la rodeaba un jardín, sobre la carretera tenía una verja de hierro, y la entrada era una larga avenida con arcos de rosales que olían a gloria cuando salía el sol después de un chubasco o de una llovizna. Era un olor dulce y penetrante, el mismo de esas cajas de almendras de colores muy pálidos que llegaban de Europa. Cuando no estaba ocupada por nadie, cuidaban de la casa Juan el jardinero y María su mujer. Aquel era un hombre robusto, silencioso, de ojos azules y con el rostro oculto en una maravillosa barba blanca. Había servido de modelo para el San Pedro que el padre Páramo pintó en la cúpula de la Catedral, y por eso era el único hombre que con toda seguridad se encontraba en el cielo —el de la Catedral— aun desde la época en que tenía los pies puestos en la tierra como cualquier ser humano.
Mi abuela daba una vuelta con María por los largos corredores de la quinta, hacía abrir los cuartos que olían a polvo o a humedad, entraba en el salón donde se hacían visita los muebles cubiertos con forros de tela, se sentaba en el vestíbulo en una mecedora mientras fumaba su medio cigarro, y subía otra vez en el coche.
—¡Vamos! ¡Hijo!… ¿Dónde se habrá metido ese muchacho, María?
Yo me había subido a los árboles. En esa época, era un perfecto bosquimano.
Juan esperaba a mi abuela con un enorme ramo de rosas y claveles, y el paseo terminaba.