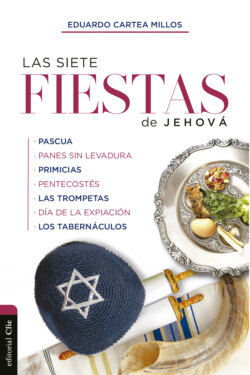Читать книгу Las siete fiestas de Jehová - Eduardo Cartea Millos - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO 2
EL MENSAJE DE LAS FIESTAS
“Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocacionessantas, a las cuales convocaréis en sus tiempos”
Lv. 23.4.
Las fiestas solemnes del Señor eran siete, a la que se les agregaba el sábado. El capítulo 23 del libro de Levítico nos las presenta en el orden en que las consideraremos: el Sábado, que era una fiesta semanal y luego las siete fiestas anuales: la Pascua, los Panes sin levadura, las Primicias, las Semanas (Pentecostés), las Trompetas, el día de la Expiación (o del Perdón) y la de los Tabernáculos (o cabañas). Algunas características de estas fiestas anuales: Eran siete. Además del sábado —que era una fiesta semanal— las celebraciones anuales eran siete. Aunque en Éxodo 23.14 dice: “Tres veces en el año me celebraréis fiesta”, se trata de las tres veces en que, dentro de sus posibilidades, todo israelita —estuviera en Israel o en el extranjero (cp. Hch. 2.5-11)1— debía asistir a Jerusalén a celebrar las fiestas del Señor (Dt. 16.16). De todos modos, las fiestas se celebraban:
–En el mes primero: Pascua, día 14; Panes sin levadura, días 15 al 22 y desde ese día, las Primicias.
–En el mes tercero: Pentecostés.
–En el mes séptimo: Trompetas, día 1; de la Expiación, día 10 y Tabernáculos, día 15.
Observamos que en torno a las festividades de Israel hay una serie de “sietes” muy notable, de modo que deben tener, sin duda, un significado singular.
Notemos: se contaban siete semanas desde el comienzo del año eclesiástico y se celebraba la fiesta de Pentecostés. El mes séptimo era el mes más sagrado, comenzando con la Fiesta de las Trompetas y concluyendo con la de los Tabernáculos. Cada año séptimo era llamado “año sabático” y después de siete series de siete años, se llegaba al año del Jubileo. Por otra parte, durante el año había siete días que eran los más festivos, y en los cuales no estaba permitido realizar “ninguna obra de siervos”2
Indudablemente, el siete es un número prominente en las Escrituras, y es el que más se menciona.3 Siete es el número de la perfección espiritual.
El significado del término siete —heb. Shevah— proviene de una raíz hebrea —savah— que significa “estar satisfecho, tener algo de forma suficiente”. Así que está asociado a la idea de consumación, cumplimiento y perfección. El siete, pues, encierra la idea de algo completo, perfecto, pleno. Como en los colores, como en la música, por ejemplo. Pero, sobre todo, puede verse claramente en el hecho de que en el séptimo día Dios descansó de la obra de la creación. Esto se verá más claramente cuando estudiemos el sábado. Dios descansó porque quedó satisfecho de su obra. Génesis 1.31: “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera”.
Es notable que la semana de siete días es observada universalmente e históricamente en todas las naciones y en todo tiempo.
A través de toda la Sagrada Escritura, maravillosamente se puede ver el número siete repetido en innumerables tipos y símbolos, nombres, títulos, milagros, doxologías, etc.4
De este concepto deriva el término hebreo shavath, que significa cesar, reposar, estar satisfecho, y de este tenemos Shabbath o Sabbath, es decir, sábado o día de reposo, de descanso.
Dentro de este panorama de fiestas anuales, dice A. Edershe:5
“Se pueden distinguir dos o hasta tres ciclos festivos. El primero comenzaría con el sacrificio de la Pascua y terminaría en el día de Pentecostés, para perpetuar la memoria del llamamiento de Israel y de la vida en el desierto; el otro, que ocurre en el mes séptimo (de reposo), señalando la posesión por parte de Israel de la tierra y su homenaje reconocido a Jehová. Puede que deba distinguirse el Día de la Expiación de estos dos ciclos, como intermedio entre ambos, pero poseyendo un carácter peculiar, tal como lo llama la Escritura: “un Sabbath de Sabatismo”, en el que no solo estaba prohibido hacer “obra servil”, sino que, como el sábado semanal, estaba prohibido el trabajo de todo tipo”.6
Las fiestas, esencialmente, eran “sabáticas” en su carácter. La exclusividad de esos días se demuestra por los enfáticos términos hebreos con que se señalan: sabbath sabbathon. Equivale a decir: un “sábado de sabatismo”, o, un “sábado de solemne descanso”. No se permitía absolutamente ningún trabajo.
La santidad de este concepto responde a dos razones:
- Eran un recuerdo del descanso de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, como cumbre de su actividad creadora, descansó (Gn. 2.2, 3). El pecado interrumpió ese descanso “sabático”. La creación fue sujeta a vanidad (Gn. 3.17, 28; Ro. 8.20). Dice S. H. Kellogg7:
“En ese estado de cosas, el Dios de amor no pudo descansar y se vio envuelto en el trabajo de una nueva creación que tenía por objeto la completa restauración del hombre y la naturaleza, recordando que el estado de reposo de todas las cosas en la tierra se había quebrado por el pecado. Ello significó que el sábado semanal no solo miraba hacia el pasado, sino también hacia el futuro; y hablaba no solo del descanso que proporcionaba, sino también del gran descanso del futuro, a ser provisto a través de la promesa de redención”.
- Justamente, la segunda razón incluía un concepto de redención, como se ve claramente en Éxodo 31.13. Era una señal a través de las generaciones futuras de que Jehová, el Señor, había santificado para sí a aquel pueblo, a través del cual extendería su salvación a todas las naciones. También se lee en Deuteronomio 5.15, donde dice: “Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido; por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo”.
El librarles de la esclavitud de Egipto fue para aquel pueblo un verdadero descanso. Así como para aquellos que somos de Cristo, su redención y liberación del yugo del pecado y Satanás significa un verdadero descanso (Mt. 11.28-30).
Como ya comentamos arriba, aunque son siete las fiestas,8 en Deuteronomio 16 encontramos detallada la ordenanza divina tocante a las tres grandes fiestas anuales a las cuales debían concurrir todos los varones al lugar donde Dios era adorado. Estas son: la Pascua y los panes sin levadura (las dos eran consideradas como una sola), la de Pentecostés y la de los Tabernáculos. Dice G. A.9: “La Pascua recordaba la aflicción de Egipto; Pentecostés preanunciaba el gozo compartido con los gentiles (los dos panes); y los Tabernáculos, el gozo completo: “estarás ciertamente alegre”. Y agrega, como aplicación espiritual: “El israelita como el cristiano ahora, no se presentaba ante Dios para adquirir una bendición o un mérito, sino para dar gracias, según la bendición recibida”.
La vigencia de congregarse
Dice J. Burnett10:
“En realidad eran meses en que estaban muy ocupados en sus tierras, pero era necesario ser obedientes primero a los reclamos de Dios. Sus planes anuales, y también de forma perpetua sus vidas enteras giraban alrededor de los compromisos con Dios y su casa. Estos compromisos establecieron sus prioridades y la mayordomía de su tiempo y sus bienes”...
“Los encuentros tres veces por año promovieron el espíritu de unidad en la nación y de esta manera evitar los peligros del aislamiento y la fragmentación en el pueblo de Dios”.
Y agrega:
“Los peligros del aislamiento y de la fragmentación son evidentes en la actualidad. Las reuniones de células, o las de los grupos pequeños pueden ser provechosas, muy especialmente para los creyentes nuevos y el pastoreo general, pues permite un mayor acercamiento de las personas. Deben ser un suplemento pero no un reemplazo de las reuniones congregacionales”.
Sin duda, en la Escritura tenemos clara referencia a la necesidad de que la iglesia local esté reunida en un solo lugar. Esta práctica, no solo era la que el pueblo de Dios mantenía en el principio (Hch. 2.44; 1Co. 11.18; 14.23), sino que además, promueve el orden (1Co. 14.40), la unidad armoniosa y la bendición de la congregación (Sal. 133.1-3). No dejemos de congregarnos (Heb. 10.25).
Eran solemnes. Llamadas fiestas solemnes o solemnidades (Lv. 23.2). Debían observarse como un mandamiento divino. Eran tiempos fijados por Dios para acercarse a Él y para presentarle sacrificios en su honor. Que fueran solemnes no significa que fueran pomposas, litúrgicas o formales. Eran fiestas, por lo tanto, su carácter era festivo. Eran días en los cuales imperaba la alegría y el regocijo. Como dijimos en el capítulo anterior, salvo una de ellas, el día de la Expiación —precedida por la fiesta de las Trompetas— que era tiempo de ayuno, de recogimiento, las demás eran fiestas para reconocer la bondad de Dios para con Su pueblo, y por lo tanto la gratitud y la alegría eran la tónica. Pero todas respondían al precepto divino y a tiempos sagrados dedicados al Señor. Por eso estas santas convocaciones eran solemnes.
Nuevamente citamos a J. Burnett11:
“El hecho de que sean solemnes no significa la ausencia de gozo. El Señor es quien convida a su pueblo a gozarse en lo que Él se goza; que su pueblo se deleite en lo que Él se deleita y se sienta satisfecho con lo que Él encuentra plena satisfacción”.
Además, no solo eran para que las guardasen los sacerdotes, sino todo el pueblo. Por lo tanto, todo el pueblo de Dios era el que las celebraba.
Ninguna otra cosa se debía hacer en ellas. “Ningún trabajo haréis (v. 3)... ningún trabajo de siervos haréis” (v. 7).
Eran santas (Lv. 23.2, 37). Nada tenían que ver con ritos paganos; tampoco eran convocatorias con un significado superficial o intrascendente. Encuentros de un Dios santo, con un pueblo santo y con propósitos santos. Un tiempo apartado, dedicado a Dios, a través de vidas apartadas y dedicadas a Dios12.
Notar que en Éxodo 23.14ss; 34.18ss, se les llama sencillamente “fiestas” (heb. haggim), pero en nuestro capítulo de Levítico se agrega “fiestas solemnes” y “santa convocación” (heb. mo ’adim).
Eran convocaciones (Lv. 23.2). Todo Israel era convocado a ellas. Eran tiempos de comunión festiva para el pueblo de Dios13. La raíz de la palabra “fiestas” realmente significa “citas”. Eran —como ya dijimos arriba— citas, encuentros, reuniones entre Dios y su pueblo.
Es enfático el mandamiento para las santas convocaciones: Lv. 23.2, 3, 4, 7, 21, 24, 25, 35, 36, 37.
Eran dedicadas a Dios (Lv. 23.2). Eran las “fiestas solemnes de Jehová”. En Números 28.2 leemos, en un capítulo dedicado a la ley sobre las ofrendas diarias y las fiestas anuales: “Manda a los hijos de Israel y diles: Mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo”. Notemos la apropiación divina de estas celebraciones y su contenido: Mi... mis.... Eran instituidas por Dios y solo para El.
Con el tiempo, la tradición y los ritos le despojaron de esa condición, y, ya desvirtuadas, carentes de su contenido genuinamente espiritual y excluyendo al mismo Señor, llegaron a llamarse “las fiestas de los judíos” (Jn. 2.13; 5.1; 7.2; cp. Is. 1.13, 14: “vuestras fiestas”).
Eran sacrificiales (Lv. 23.8, 12-14, 16, ss; etc.). En todas ellas había ofrendas dedicadas a Dios. La premisa era, según leemos en Deuteronomio 16.17: “Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías; cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado”. No era posible presentarse con las manos vacías. Justamente “las manos llenas” era la expresión de la consagración de los sacerdotes delante de Dios. En Levítico 8.26-28, después de haber sido ungidos los sacerdotes mediante la sangre aplicada sobre el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho de cada uno de ellos, que les santificaba y separaba para el oficio santo, los sacerdotes eran rociados con la sangre y con el aceite de la unción. Y luego se les llenaba las manos con varias porciones de las ofrendas. Entonces, según Éxodo 29.24, esas ofrendas en las manos de los sacerdotes, Aarón y sus hijos, eran mecidas y luego lo hacían “arder en el altar, sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová”. Eso significaba la consagración (heb. ‘él millu’ím) de los sacerdotes. Y entonces ellos las presentaban delante de Dios como una entrega consagrada.
Dice J. A. Motyer14:
“En Éxodo 29.9 “consagrarás a Aarón” es (lit.) “llenarás las manos de Aarón”. La consagración es la preocupación y el compromiso total sobre algo, tener las manos llenas. Obsérvese que el ‘él millu’ím, “el carnero de consagración (de llenura)” es puesto en las manos de Aarón (v. 24) y desde ahora él es un hombre “con las manos llenas”.
Las ofrendas que el pueblo presentaba podían ser: un cordero (v. 12), flor de harina (v. 13), vino derramado (v. 13), grano nuevo (v. 16), un macho cabrío (v. 19), etc. Podían ser encendidas, es decir, presentadas por fuego; o de cereal (oblaciones) o de libación (derramamiento de líquidos), pero siempre implicaba un sacrificio y su tipología apunta siempre a la gran ofrenda del Señor Jesucristo, su vida inmaculada y su muerte expiatoria.
Eran recordatorios permanentes (Lv. 23.31, 41). Cada una tenía un significado y eso era recordado de generación en generación, por estatuto perpetuo.
Dios les dice vez tras vez que debían guardar estas fiestas como memoriales (p. ej. Éxodo 12.42). La palabra “guardar” (heb. shamar) significa “observar”, “tener en cuenta”, “obedecer”.
Dicen Ceil y Moishe Rosen15:
“Para los antiguos padres hebreos un memorial era algo más que una señal de una tumba o un acontecimiento importante relacionado con el tiempo o el espacio. Usaban el memorial para recordar o para conceder autenticidad a los sucesos importantes. A lo largo del libro de Génesis, Abraham, Isaac y Jacob construyeron altares o colocaron señales en los lugares donde Dios se les había aparecido. Estas señales habían sido colocadas para recordar las promesas de Dios a la simiente de Abraham, de convertirles en una gran nación, dándoles tierra y convirtiéndoles en una bendición para todas las naciones”.
“Dios había mandado el recordatorio anual de la observación de la Pascua para que el pueblo pudiese reflexionar con regularidad acercad de todo lo que Él había hecho por ellos”.
Lo que se aplica a la Pascua, obviamente, es aplicable a todas las fiestas que Dios les había ordenado.
Una verdadera proyección profética
Las fiestas solemnes de Jehová presentan un panorama completo de los eternos propósitos de Dios primeramente para con Su pueblo Israel, pero también para la Iglesia del Señor.
Indudablemente, para Israel estas fiestas tenían un significado profundo, ya sea de recordatorio, de gratitud, de aflicción, de esperanza, todas tenían el propósito de que el pueblo de Dios no olvidara que Dios era su Dios ni la obra que Él había hecho con ellos y en ellos. Pero también encierran, en su tipología, lo que Dios hará en el futuro con su pueblo terrenal y su pueblo celestial.
El año judío
El calendario judío es luni-solar, es decir, que los meses coinciden con el ciclo de la Luna, por lo tanto, las fiestas siempre caen en la misma fase de aquella. Los meses son, alternativamente, de 29 y 30 días. Para que el año lunar de 354 días se corresponda con el solar de 365, es necesario insertar un mes adicional, Adar Bet o Adar Shení, siete veces cada diecinueve años. Este ajuste en el calendario permite que las fiestas caigan siempre en la misma estación, aunque haya alguna fluctuación en la fecha civil de las fiestas entre un año y otro.
Los hebreos tenían un calendario, aunque no es posible saber de qué tipo era antes del mandato divino a Moisés de cambiarlo, según leemos en Éxodo 12.1. Pero es de suponer que tenía que ver con los ciclos agrícolas. Pero Dios lo cambió, determinando así un año religioso que comenzaba en el mes de Abib —luego se llamó Nisán— (Éx. 23.15), correspondiente a un periodo entre el mes de marzo y abril de nuestro calendario. ¿Cuál fue la razón? No necesariamente por razones biológicas o climáticas, sino para que su pueblo Israel recordara para siempre que su vida como nación comenzaba con la Pascua, la primera de las fiestas anuales. La fiesta que recordaba su redención, su liberación y su constitución como pueblo.
Por eso, al ser meses lunares, la variación que existe año tras año con nuestra “Semana Santa”, la que corresponde con la fiesta pascual, está dada por la diferencia de nuestros meses que son de orden solar.
El día judío
El día judío comienza y termina al anochecer; particularmente comienza con la salida de tres estrellas y termina con el ocaso, a diferencia del calendario gregoriano, usado en Occidente, que discurre de medianoche a medianoche. La base para ver comenzar el día con la caída del sol está en Génesis 1.5, donde dice al final del primer día de la creación: y fue la tarde y la mañana, un día. La semana, culmina en el sábado —Sabbath— el día santo de descanso.
Actualmente, los judíos que profesan su religión, aún observan estos principios, tanto semanales como anuales.
Dice Nicholas de Lange16:
“El año también tiene su ritmo regular, llegando al máximo de actividad en las dos épocas festivas de otoño y primavera. Las fiestas mayores tienen orígenes bíblicos, en relación con la peregrinación, tres veces por año, a Jerusalén, en el tiempo de la cosecha. La cosecha ha dejado de ser el tema dominante en la observancia de estas fiestas (aunque se ha recuperado hasta cierto punto dentro del moderno Israel), pero todavía se siente fuertemente la influencia bíblica. El Sukkot (los Tabernáculos) toma su nombre de las chozas o cabañas construidas para la cosecha, adornadas con frutas y flores, que recuerdan las tiendas que habitaban los israelitas en su peregrinar por el desierto, tras el éxodo de Egipto. En la antigüedad, el Sukkot era la culminación del año, y los rabinos antiguos lo llamaban simplemente «la Fiesta»; hoy en día ha quedado relegado, en cierto modo, por las festividades de Año Nuevo y el solemne Día de la Expiación o Día del Perdón, víspera del anterior. El Éxodo se celebraba anualmente en Pessah (Pascua). Siete semanas después, el Shavuot (las Semanas o Pentecostés), conmemora la entrega de la Torah en el monte Sinaí”.
“Pero cada fiesta tiene su mensaje espiritual: la transitoriedad de la vida humana en los Sukkot; la liberación de la opresión en Pessah; la revelación divina en Shavuot. Además, en cada una de ellas se respira el aire de la estación: la madurez en otoño, que en el Oriente Medio es un tiempo de lluvias frescas y vida nueva; la promesa de la primavera y la plenitud del estío. El período de año nuevo tiene un tono especial de introspección y penitencia, en el que la alegría de la renovación está matizada con una reverente búsqueda interior”.
“A lo largo de los siglos han ido surgiendo muchas otras observancias, y el calendario incluye días de ayuno y festividades menores. En particular, dos fiestas han adquirido una gran importancia en los sentimientos de los judíos: Hanukkah, en mitad del invierno, es una festividad de luz de diez días, que conmemora la nueva dedicación del Templo por los hasmoneos17; Pu- rim, a su vez, celebra la liberación de la persecución persa, según la narración del Libro de Ester, y se celebra con fiestas de disfraces y gran alboroto18 ... Hay otro detalle del calendario que merece una explicación. En la diáspora, surgió la costumbre de observar un día adicional para cada fiesta de peregrinaje (incluidos el primero y último día de Sukkot y Pessah). Esta costumbre, que se remonta a la antigüedad, fue abandonada por algunos judíos reformados y conservadores, que, como los israelíes, siguen la normativa bíblica”.
“Los años se numeran a partir de la fecha tradicional de la creación del mundo, en 3.761 a. C. De modo que, por ejemplo, el año comenzado en el otoño de 2.000 es el A. M. (Anno Mundi) 5.761”.
Los meses judíos
1.Tishrei o Tishrí, 30 días (תשרי) - cae aproximadamente en septiembre u octubre.
2.Jeshván, 30 días (חשוון, llamado también Marjeshván -מרחשוון) - octubre o noviembre.
3.Kisleu, 30 ó 29 días (כסלו) - noviembre o diciembre.
4.Tevet, 29 días (טבת) - diciembre o enero.
5.Shevat, 30 días (שבט) - enero o febrero.
6.Adar, 29 días (אדר) - febrero o marzo.
7.Nisán, 30 días (ניסן) - marzo o abril.
8.Iyar, 29 días (אייר) - abril o mayo.
9.Siván, 30 días (סיוון) - mayo o junio.
10.Tamuz, 29 días (תמוז) - junio o julio.
11.Av, 30 días (אב, llamado también Menajém Av - אב מנחם) julio o agosto.
12.Elul, 29 días (אלול) - agosto o septiembre.
Las fiestas anuales
Había tres fiestas en el primer mes, una en el tercero y tres en el séptimo. Y como apunta J. A. Hartill: “Jehová era el anfitrión; Israel los convidados”19.
El siguiente cuadro ilustra sencillamente las fiestas anuales instituidas por el Señor para su pueblo Israel:
Ver Apéndices IV y V, Tablas de las Fiestas anuales.
Significado de las fiestas
El contenido histórico y escatológico. Vistas todas en conjunto, presentan un panorama del plan de Dios para los siglos. La primera, la Pascua, habla de redención en base a la muerte de Cristo (1Co. 5.7). La última, la fiesta de los Tabernáculos, habla de la gloria milenaria, es decir, los tiempos de la restauración de todas las cosas (Hch. 3.21). Ese tiempo futuro, escatológico, es el reino milenial, en el cual, el Señor, el Mesías de Israel reinará en medio de Su pueblo terrenal y lo hará con poder y gloria.
Así que, las siete fiestas prefiguran eventos singulares en la historia de la redención. Los cuatro primeros ya se han cumplido históricamente, los siguientes tres, aún esperan su cumplimiento profético.
Eventos ya cumplidos en el pasado:
La Pascua: la muerte del Señor Jesús, el Cordero de Dios.
Los panes sin levadura: El hombre perfecto que cargó con nuestros pecados; su cruz y su sepultura.
La fiesta de las primicias: La resurrección de Cristo.
Pentecostés: El nacimiento y la consumación de la Iglesia.
Eventos a cumplirse en el futuro:
Las trompetas: La reunión de Israel previa a la segunda venida de Cristo.
El día de la expiación: El arrepentimiento de Israel al ver al Mesías herido que siempre rechazó.
La fiesta de las cabañas o tabernáculos: La gloria del reino milenial del Señor Jesucristo.
La tipología Cristológica.
En el marco de Levítico 23:
| La Pascua | v.4-5 | Mes: Primero, a 14 días del mes. | Cristo, el Cordero Pascual |
| Panes sin Levadura | v.6-8 | Mes: Primero, a 15 días del mes. | Cristo, su perfecta humanidad, su muerte y sepultura. |
| Las Primicias | v.9-14 | Mes: Primero, a 22 días del mes. (1er. día de la semana siguiente al final de la fiesta de los Panes sin levadura). | Cristo, su resurrección, primicias de los que durmieron. |
| Pentecostés | v.15-22 | Mes: Tercero (50 días después del 15 de Abib o Nisán). | El Espíritu que habla de Cristo, muestra su Persona y su obra en toda su dimensión. |
| Las Trompetas | v.23-25 | Mes: Séptimo, el 1er. día. | Cristo obrando para la reunión de su pueblo terrenal. |
| Día de la Expiación | v.26-32 | Mes: Séptimo, a 10 días del mes. | Cristo revelado a su pueblo Israel como Mesías y Redentor. |
| Los Tabernáculos | v.33-43 | Mes: Séptimo, a 15 días del mes. | Cristo reconocido como Rey sobre Su pueblo Israel. |
Lección espiritual para el cristiano.
Estas fiestas tienen un precioso significado espiritual que tiene aplicación directa a nuestra experiencia como creyentes.
Es cierto que los cristianos no tenemos obligación de “guardar” estas fiestas. Esto pertenece al antiguo pacto, a la antigua dispensación de la Ley. Colosenses 2.16-17 nos dice: “Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo”. O dicho de otra forma: “la realidad se halla en Cristo”.
Pablo escribe a los Gálatas y les dice a modo de reproche: “Ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros” (4.9-11).
Pero, aunque no tengan valor de precepto para guardar, tienen un hondo mensaje espiritual para dejarnos, pues “toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir... ” (2 Ti. 3.16).
Dice Hugo Zorrilla20:
“Jesús es el culto verdadero como el cordero de Dios. Pues bien, si los verdaderos adoradores de Dios no tienen que ir a Jerusalén a festejar, y si a Dios se le encuentra en Jesús, entonces el culto está en el seguimiento a él. El culto es obediencia en amor sacrificial. La iglesia primitiva llega, entonces, a aceptar la invalidación de víctimas y de materias sacrificiales. Jesús pone su vida y la vuelve a tomar por sus ovejas (Jn. 10. 17, 18). Las ovejas sacrificadas siguen siendo un culto imperfecto e injusto. Él es el sacrificio perfecto, nuestra pascua, como dice Pablo: “Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros” (1Co. 5.7). Más tarde el Apocalipsis expresará su visión de la nueva Jerusalén: “Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero” (Ap. 21.22)”.
Es notable la secuencia de estas fiestas y su significado. Es notable como el Espíritu Santo ha querido presentar un vivo mensaje de lo que es la experiencia personal del creyente a través del significado de estas fiestas, desde que nace a los pies de la cruz, hasta que transpone los portales de esplendor en la casa del Padre.
Es interesante la formulación que hace Derek Tidball21 sobre las siete fiestas y su significado en el capítulo 23 de ese libro:
–La Pascua: Dios libera (23.4, 5).
–Los Panes sin levadura: Dios alimenta (23.6-8).
–Los Primeros frutos: Dios reclama (23.9-14).
–Las Semanas: Dios provee (23.15-22).
–Las Trompetas: Dios recuerda (23.23-25).
–La Expiación: Dios perdona (23.26-32).
–Los Tabernáculos: Dios recuerda (23.33-43).
Proponemos el siguiente esquema, que guiará nuestro comentario:
| La Pascua | v.4-5 | Mes: Primero, a 14 días del mes. | Redención |
| Panes sin levadura | v.6-8 | Mes: Primero, a 15 días del mes. | Santificación |
| Las Primicias | v.9-14 | Mes: Primero, a 22 días del mes. (1er. día de la semana siguiente al fin de la fiesta de los panes sin levadura) | Consagración o dedicación |
| Pentecostés | v.15-22 | Mes: Tercero (50 días después del 15 de Abib o Nisán) | Plenitud del Espíritu Santo |
| Las Trompetas | v.23-25 | Mes: Séptimo, el 1er. día. | Encuentro y comunión plena |
| Día de la Expiación | v.26-32 | Mes: Séptimo, a 10 días del mes. | Confesión para perdón |
| Tabernáculos | v.33-43 | Mes: Séptimo, a 15 días del mes. | Gozosa esperanza |
1. El término “moraban” del v. 5, en la RVR significa “estaban de visita”, “estaban de paso”.
2. Ellos eran: el primero y el séptimo día de la Fiesta de los Panes sin levadura, el Día de Pentecostés, el Día de Año Nuevo, el Día de la Expiación, y los primero y octavo días de la Fiesta de los Tabernáculos.
3. Según E. W. BULLINGER, “siete” se menciona 287 veces en la Biblia, o sea 7 x 41. Cómo entender y explicar los números de la Biblia, CLIE, 1990, pg.174.
4. Recomendamos la lectura del libro citado de E. W. Bullinger.
5. A. EDERSHEIM, El Templo, su Ministerio y Servicios en Tiempos de Cristo, CLIE, 1990, pg. 214.
6. “El patrón de separar el séptimo día para descansar también se observa en Su mandato de no cultivar ni trabajar la tierra cada séptimo año, llamado en hebreo “shmitá”, o año sabático (Éx. 23.10-11; Lev. 25.3-22). Luego, el año del jubileo cada cincuenta años tiene el propósito de dejar descansar la tierra otro año más. De esa forma, se cultiva la tierra en siete ciclos de seis años cada uno, descansando cada séptimo, y entonces también descansa el quincuagésimo (50º.) año. Dios prometió proveer a Su pueblo gran abundancia durante el año anterior al “shmitá” y Jubileo, para que su alimento dure los dos años posteriores hasta que puedan nuevamente recoger el producto de la tierra” (2005 CasaIsrael.com, traducido por Teri S. Riddering).
7. S. H. KELLOGG, Studies in Leviticus, Kregel Publications 1988, pg. 464.
8. En 1 Reyes 12.32, 33 Jeroboam I, rey de Israel instituye una fiesta en el mes octavo. Nada tenía que ver con el programa que Dios había establecido, que concluía en el mes séptimo. Era una fiesta pagana que “él había inventado de su propio corazón”.
9. Las Siete Fiestas de Jehová, LEC, 1960, pg. 11.
10. JAIME BURNETT, Las fiestas de Jehová, Serie de artículos en Revista Campo Misionero, agosto 2012, pg. 3.
11. Ibíd., mes de septiembre 2012, pg. 2.
12. El término hebreo para “santo” es kódesh y significa “consagrar, dedicar, santificar, poner aparte”.
13. El vocablo hebreo para “convocación” es miqrá, y significa, “una reunión pública, una asamblea, un ensayo”. Si es un ensayo, es la preparación para una “obra final”. Esta llegará a ser el eterno reposo de Dios con Su pueblo, cuyo anticipo será la era del Reino de Cristo en la tierra.
14. J. A. MOTYER, Éxodo, Libros Desafío, 2009, pg. 353.
15. CEIL & MOISHE ROSEN, Cristo en la Pascua, Portavoz, 2006, pg.43.
16. NICHOLAS DE LANGE, Atlas cultural del Pueblo Judío, Editorial Optima, pgs. 88-89.
17. Se celebra el 25 de Kisleu (entre noviembre y diciembre). Referencias bíblicas: Daniel 8:13-14 y Juan 10:22-23.
18. Se celebra los días 14 y 15 del mes hebreo de Adar (que usualmente cae en marzo). Ref. bíblica: Ester 9:20-28.
19. EUGENIO DANYANS, Conociendo a Jesús en el Antiguo Testamento, CLIE, pg. 402.
20. HUGO ZORRILLA, Las Fiestas de Yavé, Ed. La Aurora, 1988, pg. 70.
21. DEREK TIDBALL, Comentario al Levítico, Andamio, pg. 357.