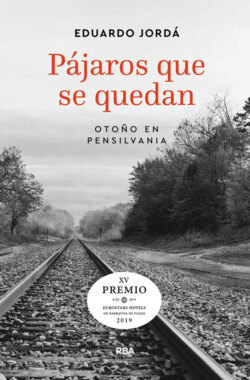Читать книгу Pájaros que se quedan - Eduardo Jordá - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEn septiembre de 2011 me llegó un mail desde un college de Pensilvania del que yo no había oído hablar en mi vida. Un profesor del Departamento de Español había leído un poema mío, «Corazón», que acababa de ser publicado como plaquette por el Centro Cultural de la Generación del 27, de Málaga. El poema llevaba una hermosa ilustración de Madeleine Edberg. Yo imaginaba que «Corazón» había tenido cinco lectores, o tal vez seis si hacía cálculos optimistas. Por lo visto, uno de aquellos lectores era el profesor de Pensilvania. En el mail me preguntaban si quería participar en la Semana Poética del college.
Lo único que yo sabía de Pensilvania era lo que había visto en el libro sobre Estados Unidos que mi padre tenía en su despacho de Porto Pi y que yo había estado leyendo, impaciente, durante la semana en la que creí vivir en América. Muchos de aquellos mapas se habían quedado grabados en mi memoria, pero el mapa de Pensilvania era uno de los que me habían parecido menos atractivos de todos. Recordaba haber visto a un hombre con peluca que se bajaba de un barco. En otro lugar del mapa, un hombre sonriente trabajaba en una fundición que soltaba enormes llamaradas que subían al cielo. El hombre, como casi todos los trabajadores que salían en los mapas, también iba vestido con un mono azul. En medio del mapa solo salían bosques, muchos bosques. Pensilvania, según había leído en el texto que acompañaba al mapa, significaba ‘el bosque de Penn’. William Penn, por cierto, era el hombre con larga peluca de rizos y sobrero triangular que se bajaba del barco en el puerto de Filadelfia (o al menos yo así lo recordaba). Un cuáquero, decía el texto. ¿Qué demonios era un cuáquero? Imposible saberlo. El resto de Pensilvania eran bosques, minas, granjas, un gran río que partía el estado por la mitad y carromatos conducidos por hombres barbudos. Eso era todo. No había ni jarabe de arce ni toneles de trementina. Ni siquiera había pequeñas misiones encaladas ni secuoyas tan altas como montañas. Nada resultaba atractivo.
Durante una buena parte de mi vida, el nombre de Pensilvania apenas logró evocar nada más que lo que se veía en aquel mapa ilustrado con dibujos de cómic. Es cierto que había oído hablar de las acerías de Pittsburgh (que ya estaban en el mapa) y que también había oído hablar de Filadelfia, el puerto donde había desembarcado William Penn. También había oído hablar de los amish —sobre todo desde que vi la película Único testigo—, aunque no tenía muy claro que los amish vivieran en Pensilvania. Aparte de eso, Pensilvania era terra incognita para mí.
Andando el tiempo, aquella invitación a un recital de poesía se transformó en una oferta de trabajo como profesor invitado durante un semestre en el Departamento de Español. Para mí, 2012 fue el peor año de la crisis. Todos los periódicos para los que escribía recortaron las tarifas de las colaboraciones. Las traducciones cayeron en picado. Las propuestas de trabajo prácticamente dejaron de llegar. Y así, en el otoño de 2012, el autor de una oscura plaquette poética llamada «Corazón» se convirtió en visiting scholar de un college de Pensilvania: Professor Jorda, con el visado J-1 de estancia y con el número 58-47-3803 de la Seguridad Social.
Casi cincuenta años más tarde, el anuncio que me había hecho mi padre se iba a hacer realidad.
Llamé por teléfono a mi padre. Se lo conté.
—¿Conque te vas a vivir a América, eh?
—Sí —respondí con orgullo, aunque en realidad no había nada de lo que pudiera sentirme orgulloso. Si me tenía que ir a vivir a América era porque no había sabido ganarme la vida como era debido. Aquel viaje no era una prueba de éxito, sino una indiscutible demostración de fracaso. En una entrada de sus diarios, escrita a comienzos del siglo XX, el cascarrabias de Léon Bloy decía que los nuevos instrumentos de locomoción —los trenes, las bicicletas, los coches— no eran más que medios de huida. «La gente no quiere viajar, lo que quiere es huir», decía Bloy. En cierta forma tenía razón. Y allí estaba yo, un siglo más tarde, huyendo a otro lado porque no había sido capaz de mantener a mi familia.
—¿Y adónde vas? —preguntó mi padre.
—A Pensilvania —contesté.
—Ah, Pensilvania...
Esperé a que mi padre terminara la frase, pero no añadió nada más. ¿Qué había querido decir? En un primer momento, se me ocurrió evocar lo que me había dicho aquel día, con la pluma en la mano, en su despacho de la casa de Porto Pi: «No, ya no nos vamos. Ya no». Quizás ahora querría explicarme por qué no nos habíamos ido a vivir a América cuando yo tenía nueve años. Pero al final no dije nada. La vida de mi padre tampoco iba bien: su hija pequeña —mi hermana— estaba enferma, su vida profesional se había desmoronado, su prestigio se había ido a pique. Ahora incluso rehuía pasar por la calle en la que había estado su casa, que había acabado en poder de los acreedores y los bancos.
—¿Te parece un buen sitio Pensilvania? —pregunté, ansioso por descubrir un indicio de lo que había pasado.
—Bueno, sí, no está mal...
¿Aquello era todo? Durante su carrera, mi padre se había recorrido casi todos los hospitales importantes de Estados Unidos: congresos médicos, conferencias, invitaciones, sesiones clínicas... ¿No tenía nada más que decirme acerca de Pensilvania? ¿Nada? ¿Ni un consejo? ¿Ni el nombre de un restaurante, él, que parecía coleccionar nombres de restaurantes, sobre todo si eran de buena carne de solomillo?
Mi padre dejó la frase sin terminar. Noté cierta incomodidad al otro lado del teléfono.
—Aunque la verdad es que no la conozco muy bien —añadió, después de una pausa que se me hizo muy larga.
Intenté facilitarle un poco las cosas.
—Bueno, ahora soy yo el que se va a vivir a América —dije.
Mi padre no reaccionó. Cambió de tema y se puso a hablarme de política. Estaba claro que no iba a hacer ninguna referencia a aquel viaje a América y al trabajo que le habían ofrecido en un hospital en 1965.
A lo mejor, pensé en un principio, mi padre ya se había olvidado de aquel viaje, pero eso era muy poco probable. Tenía una memoria portentosa, y más aún cuando se trataba de viajes. Recordaba los nombres de los hoteles, los números de vuelo, los horarios, hasta los nombres de los taxistas que lo habían llevado al aeropuerto.
—Papá...
—¿Sí?
Era el momento de preguntarle, era el momento de averiguar qué había pasado con aquel viaje que nunca llegó a ser real. Incluso llegué a plantearme que haber cancelado aquel viaje, tantos años atrás, era una de las razones por las que mi padre vivía encerrado en sí mismo, aislado, huraño, permanentemente en alerta, como si un enigma muy doloroso le estuviera royendo el corazón.
Pero entonces caí en la cuenta de que mi padre tenía derecho a no contar nada de aquel viaje que al final no había ocurrido. Era su secreto, su misterio, la incógnita que siempre guardaría escondida en el fondo de sí mismo, igual que se había empeñado en conservar en el desván de la casa de Porto Pi su enorme colección de tebeos.
Pensé que lo mejor sería cambiar de tema.
—Estoy muy contento, papá.
—Yo también —dijo.
Supe que mi padre no decía la verdad. Yo tampoco la había dicho.
Colgué el teléfono.