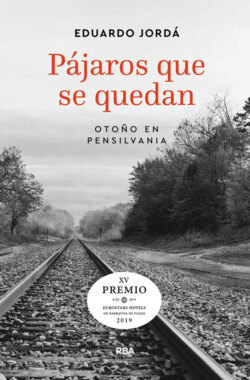Читать книгу Pájaros que se quedan - Eduardo Jordá - Страница 12
Оглавление—Trunk open —anunció, arrastrando ligeramente las palabras, la voz del GPS.
Era una voz femenina, lenta, metálica, muy segura de sí misma. No sé por qué, me pareció advertir un deje burlón en la forma en que nos comunicaba que el maletero del 4 x 4 de Nora no cerraba bien. Como si nos comunicara —sobre todo a mí— que llevaba una sospechosa mancha de mayonesa en el pantalón.
—Trunk open —repitió la voz, unos quince kilómetros más adelante.
Estábamos en la interestatal 78, en algún lugar de Nueva Jersey. Nora acababa de recogerme en el aeropuerto de Newark y me llevaba a mi destino en el centro de Pensilvania. Era el 19 de agosto de 2012, domingo. Un bonito día de verano: despejado, limpio, sereno. Humedad tolerable, nada de calor.
Tuvimos que pararnos en un área de servicio. Abrimos y cerramos varias veces la puerta del maletero. Comprobamos que ajustaba bien. Luego volvimos a cerrarla de golpe y yo le di un empujón con el codo, como veía hacer de niño al comerciante que echaba la persiana metálica frente a la tienda de mi abuelo, en el centro de Palma. Todo parecía en orden.
Volvimos a subirnos al 4 x 4. Al internarnos de nuevo en la I-78, la voz del GPS se mantuvo en silencio. «Por fin», suspiró Nora.
Nora era de Nueva Jersey. Tenía unos cincuenta años, el pelo rubio pajizo y una figura delgada casi de adolescente. Por la autopista, me había contado que trabajaba en el college de asistente para todo. Recogía a profesores en el aeropuerto de Filadelfia o en el de Harrisburg, ayudaba a organizar conferencias, confirmaba reservas de viajes, preparaba reuniones de departamento... A veces, como aquel domingo de agosto, le tocaba ir a Newark.
En el aeropuerto de Newark, Nora me había estado esperando con un cartelito que decía: «Professor Jorda». En Estados Unidos, los profesores universitarios reciben el apelativo de professor, mientras que teacher se usa para profesores de Primaria y Secundaria.
—Welcome, professor —me dijo secamente al estrecharme la mano.
No me gustó nada que Nora me llamara professor. Imaginé que ese apelativo derivaba del herr professor alemán y encima sonaba horriblemente protocolario. Además, yo no era un professor, sino una categoría muy inferior, un visiting scholar que tan solo iba a pasar un semestre en el college. Y por si fuera poco, yo ni siquiera era profesor en España. Si estaba en el aeropuerto de Newark, era porque me habían invitado a dar clases en el college y las cosas iban tan mal en España que había tenido que aceptarlas.
Nora no se preocupó demasiado en fingir que no le interesaba saber quién era yo ni qué hacía allí. Se abrió camino en silencio por el hall de llegadas y fue caminando deprisa hacia el parking. Estaba claro que la idea de tener que perder un bonito domingo de agosto en compañía de un desconocido no la hacía muy feliz.
—Ready, professor? —me preguntó cuando dejé la maleta en el maletero de su 4 x 4.
Nada más subir al coche, le pedí a Nora que me tuteara. Si quería, podía llamarme Eduardo. Nada de professor Jorda, nada de protocolos.
Nora protestó —«pero si no nos conocemos»— y tuve que explicarle que en España casi nadie se trataba ya de usted, si acaso solo los viejos.
—Gracias por no considerarme vieja —dijo cuando salíamos del parking y nos metíamos en la autopista interestatal.
No volvió a hablar en todo el trayecto hasta que la voz femenina del GPS nos avisó de que el maletero estaba abierto y Nora me comentó de que tenía que pararse en el área de servicio.
Había pocos coches en la interestatal 78. Unos doscientos kilómetros nos separaban de Carlisle. El paisaje no era muy interesante. Un estanque a lo lejos, un bosquecillo, una pick-up en medio de un prado, dos casas aisladas, un almacén, postes de electricidad, un letrero que anunciaba descuentos para neumáticos. América.
—Trunk open —volvió a decir la voz metálica del GPS.
Nora hizo un gesto de contrariedad. Me miró, como si quisiera que yo le diera una explicación. Tuve que encogerme de hombros.
En el siguiente desvío, Nora salió de la interestatal. Condujo hasta una gasolinera y nos paramos en el aparcamiento. Un poco más abajo se veía un letrero verde. «Bienvenido a Clinton».
—¿Ya estamos en Pensilvania? —pregunté.
—No. Esto sigue siendo Nueva Jersey.
Volvimos a abrir y cerrar la puerta del maletero y a comprobar la cerradura. Al final, yo volví a darle un empujón con el codo, como hacía cada noche, a la hora de cerrar, el señor de la tienda de lencería que había enfrente de la tienda de telas de mi abuelo.
—No entiendo nada —dijo Nora—. Está bien cerrado.
—Pues la chica no está de acuerdo.
—¿Qué chica?
—La del GPS.
—Esa tía es idiota. Bueno, esa tía no... No es una tía. Ni siquiera sé lo que es.
—Ni siquiera es humana —dije.
—¿Entonces qué es?
—Alguien que está convencido de que el maletero está mal cerrado.
—Pues vaya.
Aproveché para estirar las piernas. Llevaba diez horas metido en un avión. Aquella mañana había cogido un pequeño avión en Sevilla, había volado a Lisboa y allí había cogido otro avión a Newark. A mi lado, en el avión de la TAP, viajaban dos niños que iban a ver a sus padres, inmigrantes portugueses que habían tenido que irse a vivir a Estados Unidos. Su abuelo iba en el asiento de atrás. Él también había tenido que irse a vivir a América.
Por la terminal de llegadas del aeropuerto, caminando deprisa detrás de Nora, vi al abuelo y a los dos niños corriendo hacia un hombre que los estaba esperando. El abuelo tuvo tiempo de verme y dirigirme una sonrisa. Le deseé suerte.
Fui caminando por el parking. Qué agradable era aquel clima tan fresco después del calor de Sevilla. Llegué al extremo del parking y me asomé a la carretera. A pocos metros había un pequeño puente del ferrocarril, lleno de hollín y de pintadas obscenas (Fuck you, wanker). Más allá se levantaban unos feos edificios con las ventanas rotas. Delante, en un descampado, un perro se movía en círculos olisqueando el suelo.
Al otro lado de la carretera, por el arcén, pasó una pareja empujando un cochecito de niños. Los dos eran muy jóvenes: no debían de tener ni veinte años. Era un domingo de verano, pero allí estaban ellos, paseando bajo el puente del ferrocarril en Clinton, Nueva Jersey, entre una gasolinera y un descampado. «Historia, orgullo, progreso».
Volví al coche. Nora me había esperado pacientemente, sentada en el asiento del conductor con la puerta abierta.
—¿Has visto a esa pareja del cochecito? —pregunté.
—No.
—Vaya sitio para pasear.
—A lo mejor van al puente grande que hay al otro lado del pueblo, en el estanque. Las parejas de recién casados suelen hacerse una foto allí.
Nora parecía ahora menos enfurruñada. Ya no le costaba tanto intercambiar unas cuantas palabras conmigo.
—¿Tú conoces esto? —le pregunté.
—No, pero viví de niña en un parque de atracciones cerca de Ocean City. Muchos recién casados se iban a pasar la luna de miel a Ocean City. Todos se subían a la noria. Y muchos venían hasta aquí para hacerse una foto en el puente.
Me pregunté si aquella pareja podría pagarse una semana en un hotel de Ocean City. No parecía muy probable.
—¿Nos vamos? —preguntó Nora sin disimular el tono de impaciencia en la voz.
—Sí, sí, claro. Vámonos.
Seguimos adelante. Bethlehem, Bloomsbury, Still Valley. Más almacenes, bosques, viejos postes de electricidad, otra pick-up en medio de un prado. En Phillipsburg cruzamos el río Delaware. Siempre me ha fascinado cruzar un río: en la isla donde nací, el río más grande que teníamos era un torrente reseco, Torrent Gros, que solo bajaba crecido cada cinco o seis años, después de una tormenta que arrastraba coches y excursionistas. Durante el resto del año, nuestro río no era más que un lecho polvoriento lleno de charcos de agua verdosa y gatos muertos.
Respiré hondo en mitad del río Delaware, y por un segundo me olvidé del viaje, de mis hijos, de mi familia, de todo lo que había dejado atrás. Mirando la vasta extensión de agua que había a cada lado, pensé que América era un gran puente sobre un río, un puente que quizá no llevaba a ninguna parte, pero que todo el mundo tenía que cruzar si no quería caerse al agua y ser arrastrado por la corriente.
Al otro lado del río, Nora empezó a hablar un poco conmigo. Me contó que había pasado su infancia en los parques de atracciones de las ciudades costeras de Nueva Jersey, allá donde iban los veraneantes de Nueva York a jugar en las casas de apuestas y a divertirse en verano. Enumeró los nombres como si estuviera rezando una oración infantil para quitarse el miedo: Cape May, Wildwood, Stone Harbor, Ocean City, Atlantic City... Su padre trabajaba en una noria. Montaba y desmontaba la estructura, ayudaba a colocar las góndolas, arreglaba el generador eléctrico, engrasaba los engranajes, cobraba las entradas. A veces hasta ponía los discos que sonaban en los altavoces. Le gustaba mucho Bobby Darin.
—Vaya, qué curioso —dije—. Vivir tu infancia en un parque de atracciones parece el sueño de todos los niños. Y hasta suena poético. La noria, la casa de los horrores, los coches de choque, la mansión encantada...
—¿Poético? Era una mierda. ¿Has dormido alguna vez en una caravana? ¿Con tres personas más y un perro? ¿Has desayunado, comido y cenado en cinco metros cuadrados? ¿Has hecho los deberes allí dentro? ¿Has intentado ver la televisión?
Tuve que callarme. Sólo intentaba ser amable con Nora. Teníamos que compartir 180 kilómetros de recorrido hasta llegar a Carlisle.
—Sí, sí, lo entiendo —dije por fin—. Tendemos a idealizar las cosas que no conocemos.
—Tú lo has dicho.
Estuvimos un rato en silencio.
—Ya estamos en Pensilvania —dijo de pronto Nora, que ahora parecía más animada—. En cuanto cruzamos el río entramos en Pensilvania. Dios quiera que no choquemos con un oso.
—¿Un oso?
—Sí, un oso. El año pasado hubo 608 atropellos de osos en las carreteras de Pensilvania. Y no siempre se llevaron la peor parte los osos.
¿608 atropellos de osos? Supuse que América, aparte de los bosques y las pick-up y los viejos postes de electricidad, también era aquella obsesión por llevar el recuento detallado de los atropellos de osos.
La interestatal seguía ahora el curso del Lehigh River, un afluente del Delaware.
—¿Has oído hablar de Lehigh College? —preguntó Nora.
—No.
—Está por allí. Es un buen college. No como el tuyo. O el mío, mejor dicho: al fin y al cabo, yo también estudié allí. Cuando yo estudiaba, a finales de los setenta, un tío se cayó por una ventana, de la borrachera que llevaba. Teníamos mala fama. Alcohol, alcohol y más alcohol. Drinkinson College, nos llamaban.
—No suena mal.
—No, no suena mal. Y sobre todo si tienes en cuenta que Pensilvania es uno de los estados donde es más difícil comprar alcohol. A veces esto parece Arabia Saudí. En ningún supermercado te venderán una cerveza. Si quieres comprar cerveza, tienes que ir a un distribuidor especializado y comprar un pack de veinticuatro unidades. Lo dice la ley del estado.
—¿Qué?
—Lo que oyes. Recuerda que Pensilvania fue fundada por puritanos. Y por cuáqueros. No esperes encontrar mucha diversión.
—Entiendo.
—Hasta hace poco —añadió Nora, sin apartar la vista del volante—, el sexo oral estaba prohibido. Imagínate.
Un cuarto de hora antes, Nora y yo apenas si nos atrevíamos a intercambiar unas cuantas palabras. Pero ahora ya estábamos hablando de sexo oral, de atropellos de osos y de packs de veinticuatro latas de cerveza. La vida es extraña.
—Por si te interesa saberlo, me estoy divorciando —anunció Nora.
—Ah —dije, sin saber muy bien por qué. Quizás aquello explicara la impaciencia y el malhumor de Nora cuando nos habíamos conocido en el aeropuerto. Y quizás aquella referencia al sexo oral fuera una forma sutil de sondear el ambiente: algo así como comprobar si yo era un taxi con la luz encendida que indicaba «libre».
Me quedé callado. En los márgenes de la autopista vi un gran letrero: «J. P. Mascaro. Signs & Graphics». Mascaró era un apellido muy mallorquín. En mi colegio había varios Mascaró. Eran de un pueblo, Muro, si no recuerdo mal. Uno de ellos era un tipo alto, delgaducho, que llevaba unos pantalones cortos ridículamente pequeños. Nos burlábamos de él diciéndole que se le veían los calzoncillos. Me pregunté si aquel «Mascaro» del letrero era un pariente lejano suyo, descendiente de un familiar que había emigrado a América en busca de una vida mejor. Si era así, no le había ido del todo mal.
—Trunk open —proclamó la voz del GPS.
—¡Dios santo, cállate ya! —gruñó Nora al tiempo que golpeaba el volante con la palma de la mano.
—Trunk open —repitió la voz, imperturbable.
Volvimos a pararnos en un área de servicio, cerca de un lugar llamado Fogelsville. De nuevo nos bajamos del coche, comprobamos la puerta del maletero y dimos el golpe reglamentario para asegurar que estaba bien encajada.
—Pero si está bien cerrado —protestó Nora.
—La voz no opina lo mismo.
—¿Qué demonios sabrá ella?
—Pues parece saber más que tú y yo.
—Si tanto sabe, podría haberme advertido que no me casara con mi marido.
—Los GPS con asesoría matrimonial incorporada no vienen de fábrica. Hay que pagar un suplemento, creo.
—No tiene gracia.
No, no tenía gracia. Volvimos al coche. Seguía haciendo fresco. La luz de la tarde parecía la luz tranquila del final del verano que uno imagina en un pequeño país en el que nunca hubiera habido guerras ni revoluciones. Todo estaba en orden. Prados, bosquecillos, granjas.
—¿Tienes hijos? —preguntó Nora.
—Sí, dos.
—Yo también, dos. Chico y chica. Mi hija cogió ayer el coche y quizá fue ella la que se cargó el cierre del maletero. Si no, no me explico lo que pasa.
—A lo mejor el GPS está equivocado —me atreví a sugerir.
Nora me miró confusa. Por lo visto, nunca se le había ocurrido aquella posibilidad.
—¿Tú crees?
—Pudiera ser. Nunca se sabe.
—Nunca se sabe —repitió, y se subió al coche.
Sentada frente al volante, Nora se puso a mirar en dirección al GPS.
—Mira, hermana —dijo—, si no sabes lo que tienes delante de las narices, cállate de una vez. Apuesto a que ni siquiera te has enterado de que tu marido es un gilipollas. Pues mira, muchacha, ya va siendo hora de que te enteres.
Nora arrancó el coche y volvimos a meternos en la interestatal. A partir de aquel momento, el GPS se mantuvo en silencio.