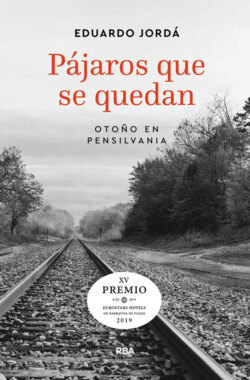Читать книгу Pájaros que se quedan - Eduardo Jordá - Страница 6
POEMA 335
Оглавление—¿Adónde va? —preguntó el desconocido.
El sol acababa de salir. Era un día de noviembre frío y desapacible. Según el mapa del móvil, el autobús que iba a Harrisburg estaba en algún lugar del centro de Pensilvania. El paisaje era el habitual en una autopista suburbana: postes de electricidad, una gasolinera Sunoco, un almacén que un rótulo identificaba como una Tienda de Suministros del Ejército de Salvación, una hilera de naves industriales, un aparcamiento frente a un centro comercial Walmart...
En el autobús viajaban muy pocos pasajeros. En la parte delantera había varias mujeres que bromeaban con el conductor. En Pensilvania no era habitual oír risas ni carcajadas en un lugar público, pero en aquel autobús reinaba el bullicio a primera hora de la mañana. Cosa más rara aún, el conductor participaba en la algarabía general. Las mujeres eran limpiadoras, empleadas, auxiliares de clínica, dependientas. Recién levantadas, muertas de sueño, cansadas de la vida que llevaban, hartas de sus maridos —si los tenían—, iban a trabajar a Harrisburg durante ocho o diez horas por un sueldo de diez dólares la hora, pero aún tenían ganas de reír y de bromear. Pájaros que cantaban desafiantes cuando se acerca la tormenta.
Sin embargo, el hombre que estaba sentado al otro lado del pasillo, en la parte trasera del autobús, no participaba en las risas ni en la alegría de las mujeres. Hasta entonces se había mantenido en silencio, mirando al frente, como alguien que acabara de abandonar un lugar de reclusión —una cárcel, un hospital— y no supiera muy bien cómo debía comportarse en su nueva vida. De repente noté que se levantaba y avanzaba hacia mi asiento. Fue entonces cuando me hizo la pregunta: «¿Adónde va?».
Yo estaba intentando leer un libro de poemas de Emily Dickinson. En el college teníamos la semana de vacaciones del Día de Acción de Gracias y me había propuesto ir a Harrisburg, y desde allí, coger un tren hacia... ¿Hacia dónde? Eso es lo que no tenía muy claro. Quizás hacia Filadelfia o Nueva York, o tal vez hacia Washington. Incluso me apetecía alquilar un coche y volver atrás, hacia el sur, en dirección a Virginia Occidental, un estado que me atraía visitar porque todo el mundo me había disuadido de ir allí («Pero si allí no hay nada más que palurdos y montañas», me decían mis colegas de clase). Bueno, el caso es que mi destino inmediato era Harrisburg, pero todavía no tenía decidido adónde iba a ir. Incluso no sabía muy bien si al llegar a Harrisburg me limitaría a dar un paseo por la ciudad y después volvería a casa, en Carlisle, a cuarenta kilómetros de allí.
Levanté la vista del libro de Emily Dickinson. El hombre que me había preguntado adónde iba se había inclinado un poco más hacia mí. Al cabo de un segundo de indecisión, reconocí quién era. Era un hombre que trabajaba haciendo de chico para todo en uno de los pubs de la ciudad, en el Alibi’s, creo. Cargaba cajas de cerveza, limpiaba los billares, ayudaba a repartir comandas, recogía los dardos y las dianas. Tenía una edad indefinida —quizá treinta y pocos, quizá cincuenta y muchos—, llevaba el pelo largo como un indio, vestía camisas a cuadros y tenía la piel muy blanca, como si nunca le hubiera dado el sol. Yo lo veía a menudo, apoyado en la pared trasera del pub, siempre solo, mirando los coches que pasaban o las ardillas que correteaban por los árboles. Una vez le había visto sonreír solo, como en un irreprimible estallido de gozo, mientras un tibio rayo de sol le daba en la cara.
«¿Adónde iba?», me pregunté yo mismo antes de que aquel hombre volviera a hacerme la pregunta. Intenté encontrar una respuesta, pero no se me ocurrió nada que pudiera responder. Por un segundo pensé en una pareja de motoristas de mediana edad —él con una lacia melena rubia y gafas Rayban y desgastadas botas de cuero, ella con ropa vaquera y una fría mirada de permanente reserva— que siempre estaban sentados en el banco que había frente al juzgado de Carlisle, justo delante de la parada del autobús de Harrisburg. En la moto de gran cilindrada, aparcada en la acera, llevaban una gran bandera confederada. Aquella pareja se pasaba horas y horas sentada en el banco, sin hablar, sin moverse, sin siquiera mirarse. Quizá ya se habían dicho todo lo que tenían que decirse en esta vida. O quizá no se habían dicho nada aún y estaban esperando el momento adecuado para empezar a hacerlo, un momento que por lo visto no llegaba nunca. ¿Adónde iba aquella pareja? ¿Qué pretendía? ¿Qué buscaba? ¿Y qué hacía sentada en el cruce entre Hanover St. y High St., exhibiendo con orgullo la bandera confederada frente al juzgado donde ondeaba la extraña bandera de Pensilvania, de un azul muy oscuro, con sus dos caballos negros encabritados y su águila calva?
El hombre del autobús se inclinó un poco más hacia mí. Pensé que estaba borracho, aunque parecía extrañamente en calma, como si nunca en la vida hubiera estado más sereno ni más lúcido que en aquel viaje en autobús. Antes de que volviera a hacerme la pregunta («¿Adónde va?»), abrí el libro de poemas de Emily Dickinson, por el simple deseo de hacer algo que pudiera retrasar la respuesta. Mis ojos fueron a parar a un verso del poema 335: «Somos —los pájaros— que se quedan».
Era un verso enigmático, como tantos otros versos de Emily Dickinson. Los pájaros no están hechos para quedarse, sino para migrar de un sitio a otro siguiendo el ciclo de las estaciones. Enseguida pensé en mis hijos, que me habían despedido desde la ventana de la casa de su abuela, en Islantilla: «Adiós, adiós, vuelve pronto». Y pensé, no sé por qué, en un profesor del college que había conocido, el profesor Martínez Vidal, un catalán nacido en Lyon que acababa de morir a causa de un linfoma y que cada domingo ayudaba a decir misa en la iglesia episcopaliana de San Juan, que estaba justo al otro lado de High St.
«Somos —los pájaros— que se quedan», decía el verso de Emily Dickinson. «Adiós, adiós, vuelve pronto», me habían dicho mis hijos, asomados a la ventana con su abuela, como si salieran de un cuadro de Murillo. «Si tomara las alas del alba / y emigrara hasta el confín del mar, / aun allí me alcanzaría tu mano», rezaba el profesor Martínez Vidal en la iglesia de San Juan cuando recitaba el salmo 139.
El autobús se detuvo en un semáforo. «Camp Hill», anunció el conductor. El hombre que me había preguntado adónde iba volvió deprisa a su asiento, se sentó y volvió a quedarse quieto, con la vista fija hacia el frente, como cuando salía a tomar el aire y se pasaba un rato en la calleja trasera del pub para que el sol tibio le acariciara la cara.