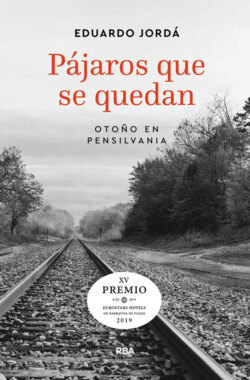Читать книгу Pájaros que se quedan - Eduardo Jordá - Страница 8
ОглавлениеDurante una semana, cuando yo tenía nueve años, fui americano: viví en América, fui al colegio en América, hablé en inglés con mis compañeros de colegio en América y canté cada mañana el himno americano con la mano en el corazón. Eso ocurrió a miles de kilómetros de la Norteamérica real, en la primavera de 1965, en Palma de Mallorca, en una casa frente al mar, en Porto Pi. El número de teléfono sólo tenía cinco cifras: 30356. La dirección también era breve: Calvo Sotelo, 384. Hoy la calle ya no se llama Calvo Sotelo. Ahora se llama Joan Miró.
Un sábado de abril o mayo oí voces muy raras saliendo del despacho de mi padre. Me acerqué tímidamente a la puerta y me puse a escuchar. Parecía la voz de mi padre, pero lo que decía no tenía ningún sentido para mí. Sus palabras, incomprensibles, se repetían varias veces, subían y bajaban de tono, se interrumpían, volvían a fluir. Nadie le contesta ba, nadie parecía escucharle, pero su conversación se reanudaba una y otra vez, siempre con las mismas palabras, siempre con las mismas repeticiones.
—Pase —gritó de repente mi padre, que había desarrollado, como casi todos los funcionarios públicos, un sexto sentido para detectar si había alguien al otro lado de la puerta (o de la ventanilla). Mi padre había adquirido esa habilidad en su consulta de médico de la Seguridad Social. Incluso me llegó a contar que podía averiguar el número exacto de personas que esperaban en el pasillo. Por lo demás, mi padre no distinguía jamás el silencioso despacho que tenía en nuestra casa de Porto Pi de su consulta abarrotada en la planta de Traumatología del hospital de Son Dureta. Todo lo que hubiera al otro lado de la puerta eran pacientes, enfermos, urgencias, enfermeras, celadores.
—Pase —volvió a gritar, al ver que no entraba nadie.
Entré. Mi padre estaba de pie frente a la mesa de su escritorio, donde tenía una estatuilla con un carabao sobre el que iba montado un hombre muy gordo vestido con una especie de túnica. Aquel hombre gordo era Confucio, el sabio chino, según me había explicado mi padre en otra ocasión. ¿De dónde había salido aquella estatuilla? ¿Quién se la había regalado? ¿Y qué hacía allí? Nunca lo supe.
Yo creía que había alguien más en el despacho, pero mi padre estaba solo y tenía un micrófono en la mano. Aquel día, junto al carabao negro de Confucio, había un magnetófono de dos pistas, con bobinas grandes que giraban muy despacio y grandes teclas de plástico. Era un armatoste plateado, enorme, tan sólido y feo como una fábrica de ladrillos.
Mi padre apretó una tecla de la grabadora; las bobinas dejaron de girar. Luego soltó el micrófono. Me quedé embobado mirando la grabadora.
—Nos vamos a vivir a América —me dijo con la vista fija en la grabadora.
—¿Qué?
Yo no sabía nada. Nadie había dicho nada en casa, ni mi madre ni mis hermanos, ni mucho menos mi padre.
—Sí. Me han ofrecido un trabajo en un hospital. Cuando apruebe el examen de inglés, nos iremos.
En aquel momento, mi padre volvió a coger el micro y empezó a hablar con la misma serie de repeticiones y modulaciones que yo le había oído desde el otro lado de la puerta. «Come... back... tomorrow». Mi inglés era pésimo, aunque entendía algunas palabras que había aprendido en los discos de los Beatles que se traía a clase un chico sueco al que todos llamábamos Hokey, por el lobo Hokey de los dibujos animados de Hanna-Barbera: «Tomorrow», «come», «back».
Mi padre debió de darse cuenta de que yo estaba allí, porque se puso de espaldas, mirando hacia la ventana, como si le diera vergüenza que yo lo viera hablar en aquel inglés tibuteante.
Cuando se dio la vuelta, reparé en la mancha diminuta que mi padre tenía en la nuca. Era un triángulo perfecto, equilátero, de pelo blanco en medio de su mata de pelo negro. Mi padre tenía treinta y siete años, pero desde que era muy joven tenía aquel triángulo diminuto de pelo blanco en la nuca. En el baño, yo cogía un espejito de mano de mi madre y me miraba la nuca buscando aquella señal. ¿Era un indicio de algo que iba a determinar mi destino? ¿Una marca de nacimiento? ¿El anuncio secreto de un acontecimiento trascendental? Y si era así, ¿de qué?
Pues bien, ahora ya tenía la respuesta: aquel triángulo de pelo canoso en la nuca de mi padre había sido el anuncio secreto de un hecho extraordinario que justo ahora se iba a hacer real: nos íbamos a vivir a América. ¡América! Para cualquier niño español de los años sesenta, América era California: ese lugar donde las chicas guapas corrían en bikini por la playa mientras los chicos rubios hacían surf sobre las olas; ese lugar que salía en las series de televisión como 77 Sunset Strip: en los recreos nos pasábamos horas intentando aprender a hacernos un tupé como hacía Kookie, el personaje de esa serie que se metía de un salto en un haiga descapotable y que silbaba muy bien y llevaba cazadoras de béisbol que nunca se las habíamos visto puestas a nadie.
Estuve un rato escuchando embobado a mi padre intentando hablar en inglés. ¡América! Mi padre ni siquiera se daba cuenta de que yo estaba en su despacho. Quizás él también tenía la mente puesta en América, en los rascacielos aerodinámicos que parecían hechos a la medida de King Kong, en los hospitales con suelos de linóleo siempre brillante, en las salas de espera con sillones de cuero y apoyabrazos cromados, en la gente limpia y próspera y sonriente que no escupía ni hablaba a gritos por la calle, en ese país afortunado que había tenido un presidente como John Fitzgerald Kennedy...
¡América! En la estantería del despacho vi los lomos de color rojo de unos volúmenes que me gustaba mirar cuando me metía a escondidas a fisgar entre los libros de mi padre. Eran tres volúmenes encuadernados en piel de color burdeos, uno dedicado a Francia, otro a Italia y otro a Estados Unidos. El mundo en color, se llamaban. Eran libros ilustrados que traían mapas de las regiones de cada país con dibujos a modo de cómic. El libro que más me gustaba era el de Estados Unidos, con los cincuenta mapas de cada uno de los estados dibujados por un tal Jacques Lizou. Igual que con el carabao de Confucio, yo no tenía ni idea de dónde había sacado mi padre aquellos libros. Quizá le habían llegado como regalo por una suscripción a la revista Life en español. O quizá formaban parte de la compra de una enciclopedia Collier en veinte volúmenes. Mi padre nunca sabía decirle que no a un comercial que vendiera libros, aunque fuera la Collier’s Encyclopedia, una enciclopedia en inglés —un idioma que nadie entendía— compuesta por veinte gruesos volúmenes con cantos dorados.
Cuando él no estaba, me gustaba entrar a escondidas en su despacho y me ponía a mirar aquel libro en cuero rojo dedicado a Estados Unidos, sobre todo por los mapas maravillosos de estados. A mí me intrigaba mucho el mapa de Vermont, porque había un hombre sonriente, vestido con un mono azul de tirantes, que estaba fabricando jarabe de arce (¿qué demonios sería el jarabe de arce?). También me atraía el de Georgia, en el que otro hombre sonriente —igualmente vestido con un mono azul— cargaba con un tonel de trementina (¿qué demonios sería la trementina?). En cambio, el mapa de California me decepcionaba porque no mostraba haigas descapotables ni chicas en bikini ni chicos rubios haciendo surf. En el mapa de California se veían varias iglesias blancas con nombres poco atractivos —San Diego, Santa Rosa—, y un gran bosque de secuoyas (¿qué demonios serían las secuoyas?) muy cerca de un puente que cruzaba la bahía de San Francisco. También había vaqueros, marinos, granjeros que cultivaban sandías, bañistas, buscadores de oro, pero ni siquiera había un hombre sonriente fabricando jarabe de arce ni cargando con un tonel de trementina. En un islote —la isla de Alcatraz— se veía a un preso taciturno mirando el mar encrespado desde detrás de los barrotes. ¿Aquello era California? No, no, no podía ser. Seguro que el autor del mapa —quienquiera que fuera aquel Jacques Lizou— se había equivocado. O quizás había querido gastarle una broma al lector.
Sin que mi padre se diera cuenta, salí del despacho. Dejé su voz flotando frente a la mirada distraída de Confucio, inmóvil sobre su carabao negro: «Here... work... yesterday». Al salir, nuestra casa del número 384 de la calle Calvo Sotelo ya no estaba en Mallorca, sino en Vermont o en Georgia. «¡Nos vamos a vivir a América!».
Aquella fue la semana en que yo viví en América. Y digo América porque así es como llaman los norteamericanos a su país: América, y no Estados Unidos o Norteamérica, y yo en aquellos días de abril fui americano, no norteamericano ni estadounidense. En el colegio —el Luis Vives de Palma— siempre salía a la pizarra muy seguro de mí mismo, porque yo ya era americano y estaba mascando chicle e iba vestido con camisas a cuadros de leñador y con pantalones vaqueros con el dobladillo subido. Si el profesor me recriminaba no saberme qué era un serventesio, me encogía de hombros y le devolvía una mirada cargada de desprecio, como la que le adivinaba al sabio Confucio del escritorio de mi padre. Total, qué me importaba lo que me dijera el profesor. Y para qué demonios quería saber lo que era un serventesio. Nos íbamos a vivir a América. Orgulloso, desafiante, ya se lo había comunicado a todos mis compañeros de clase. «Nos vamos a vivir a América». Incluso les había explicado en qué lugar de California íbamos a vivir: en Secuoya, justo al lado del puente de San Diego.
El sábado siguiente volví a ir al despacho de mi padre. Imaginé que estaría practicando su inglés para irnos a América, pero no oí nada. Llamé tímidamente a la puerta.
—¡Pase!
Entré. Mi padre estaba escribiendo algo en una de sus gruesas cuartillas de papel barba.
—¡Ah, eres tú! —dijo.
Me senté en uno de los dos incómodos sillones castellanos de estilo antiguo, con respaldo y asientos de cuero áspero. Por suerte, en América los sillones serían cómodos y abatibles, y todos tendrían bonitos apoyabrazos cromados.
—¿Sí? —preguntó sin levantar la vista de la cuartilla.
—¿No íbamos a irnos a América? —pregunté muy despacio.
—No, ya no.
—¿No? —tartamudeé.
—No. Todo se ha anulado.
—¿Anulado?
—Sí.
Esperé que mi padre ampliara la información y me explicara por qué se había anulado el viaje. Pensé que tal vez había suspendido el examen de inglés y tendría que repetirlo, así que estaríamos obligados a aplazar unos meses el viaje. O quizás el hospital americano que lo había contratado había introducido a última hora un cambio de planes y ahora mi padre necesitaría más tiempo para organizar el traslado de toda su familia. Pero mi padre no dijo nada más.
Levantó la vista y me miró con una sombra de desconfianza, como si de pronto hubiera detectado una presencia extraña delante de su escritorio.
—¿Te pasa algo? ¿Estás mal? ¿Te duele algo?
Tragué saliva.
—No, no. Estoy bien.
Se me quedó mirando como si intentara establecer un diagnóstico del estado de su hijo. Pensé que iba a extenderme una receta o a ordenar que me hicieran una radiografía. De hecho, en la escribanía de bronce que tenía en el escritorio guardaba los volantes para las recetas de la Seguridad Social.
—Es que... yo creía que íbamos a irnos a vivir a América —dije.
—Sí, yo también. Pero ya no.
—¿No?
—No.
Miré el carabao de Confucio. Con la pluma en la mano, mi padre miró en la misma dirección que yo. Captó una mota de polvo en el animal y la limpió pasando muy deprisa el dedo índice por el lomo.
—¿No... no nos iremos? —pregunté.
—No.
—¿Ya no nos iremos a vivir a América?
—No.
Dirigí una última mirada al carabao y salí del despacho. Tuve que inventar una historia muy complicada para explicarles a mis amigos por qué no nos íbamos a vivir a América, aunque tampoco hizo falta que me extendiera mucho porque ninguno me había creído.
—¿Secuoya, Secuoya? —repitió en tono burlón Rafa Balaguer cuando anuncié que se había cancelado el viaje—. Pero si en California no hay ninguna ciudad que se llame Secuoya. Y el puente de San Francisco es el Golden Gate, hombre. San Diego está muy lejos de allí, al lado de la frontera mexicana.