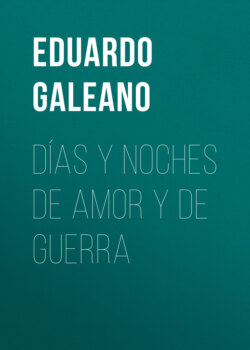Читать книгу Días y noches de amor y de guerra - Eduardo Galeano - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCrónica del burro de Vovó Catarino y de cómo San Jorge llegó al galope en su caballo blanco y lo salvó de las maldades del Diablo
1.
Los automóviles lucían escudos de plástico con los colores de la patria: Brasil: contigo nadie puede. Pelé ya era director de un banco. Más allá de las ciudades, los mendigos acosaban los ómnibus de turismo. El Dodge Dart prometía en los avisos: Usted pasará a la clase dominante. La Gillette decía: Brasil, eu confío em você. Los cadáveres del Escuadrón de la Muerte aparecían mutilados en la Baixada Fluminense. Para que nadie los reconociera, les deshacían las caras a balazos y les cortaban los dedos de las manos. Du Pont, Dow Chemical, Shell y Standard Oil proclamaban desde las páginas y las pantallas: We believe in Brazil. En los barrancos, los niños dormían en el suelo o en cajas de cartón: desde allí miraban la televisión comprada a plazos. La clase alta jugaba a las estadísticas; la clase media, a la bolsa; la baja apostaba a la lotería deportiva. ¿Quién despertaría millonario la mañana del lunes? Un albañil sin trabajo, una lavandera, un lustrador de zapatos: alguien sería elegido: entre ochenta millones de condenados de la tierra alguien sería señalado, la mañana del lunes, por el dedo de Dios.
2.
Yo dormía en lo de Artur Poerner.
Los estudios de la televisión estaban a pocas cuadras de la casa. Cada tarde de domingo, los candidatos a ganar concursos llenaban la calle: ¿Quién es capaz de comer más bananas en una hora? ¿Quién es el brasileño de nariz más larga? Una vez se juntó una multitud de enanos que se miraban con odio. Había una fortuna esperando al enano más chiquito del Brasil.
Otra vez se hizo un campeonato de desgraciados. Desfiló la corte de los milagros: prostitutas desde los ocho años, paralíticos abandonados por sus hijos, ciegos por culpa del hambre o las palizas, leprosos, sifilíticos, presidiarios de toda la vida por delitos no cometidos, niños a los que una rata había arrancado una oreja, mujeres que habían pasado años atadas a la pata de una cama. Se prometían premios de fábula al desgraciado más desgraciado de todos. Algunos llevaban al canal su propia hinchada. Los hinchas deliraban como en el fútbol: “¡Ya ganó! ¡Ya ganó!”, gritaba el gentío desde la platea.
Por las noches escuchábamos, en casa de Artur, estrépitos de tambores. El tam-tam, ritmo de fiebre y trueno, venía del Corcovado. Desde la cumbre, Cristo protegía la ciudad con sus brazos. En los bosques de las laderas, se celebraban misas salvajes. Los fantasmas vengadores traían a esta tierra, a la luz de la luna y las fogatas, el Paraíso prometido por los profetas.
3.
Afuera, el Exilio: casitas de cuatro latas y dos tablones prendidas a la montaña, sábanas de papel de diario, niños barrigones, piernas de alfiler, ojos de susto.
Adentro, el Reino: ardía el fuego en el piso de tierra y sonaban los atabaques: hombres y mujeres se balanceaban, soñaban despiertos, golpeaban a las puertas del amor o de la muerte.
Entramos, con Artur, y encontramos al Diablo en harapos.
—¿Para qué quiero la salvación?
Los cuernos de trapo le colgaban sobre los ojos. Brincaba sentado en lo alto de un montón de vidrios en llamas, su trono de culos de botella y basuras, y golpeaba el suelo con un tridente ferruginoso:
—¡Yo no quiero la salvación! —roncaba desde el fuego—. Lá no inferno está gostoso. El infierno es mi casa. Y allí, nadie me manda.
Las sacerdotisas, vestidas de rojo, cantaban:
El sol ya viene,
ya viene, bahiano.
El sol ya va,
bahiano, ya va.
Había dos altares en el terreiro de Nuestra Señora de la Concepción, madre de Exú: en el del cielo, un San Jorge negro avanzaba a caballo; en el del infierno, la luz enferma de las velas escarbaba calaveras y tridentes.
Las ondas del mar batían…
La ceremonia del Diablo era la fiesta de la favela.
—Sem feitiço a vida não da pé, não da, não da.
Vovó Catarino restregaba un gallo vivo, plumas negras, plumas rojas, a lo largo de las piernas de un enamorado sin suerte.
—Pensá en ella.
Afiló un cuchillo virgen en la piedra del altar. Arrancó lentamente las plumas del pescuezo del gallo. Alzó el cuchillo:
—Pensá en la muchacha.
El pescuezo recién cortado avanzaba y se contraía. El enamorado abrió la boca y bebió.
—Esta noche —anunció Vovó— en la sábana de ella habrá una mancha de sangre. No será sangre de herida ni de menstruación.
4.
Una vieja esperaba turno desde la tarde.
—¿Quién es tu patrón?
—Un héroe de guerra.
—Te pregunto cómo se llama.
—Charles Mann.
—Ese nombre no es de aquí.
—El viene de un lugar que se llama Estados Unidos.
—¿Y cómo es que vino a parar al Brasil?
—El navío de él se hundió y él se vino para acá.
—¿Qué héroe es ése, que corre?
—El tiene muchas medallas.
—Un héroe de mierda, eso es lo que es.
—No digas eso, Vovó. Mi patrón es almirante.
—Almirante de bañera.
—Pero Vovó. Perdió un ojo en la guerra. Tiene un ojo de vidrio.
—Cuando el negro se jode la vista —dijo Vovó— queda sin ojo. Pero un blanco rico se compra un ojo de vidrio. ¿Y saben lo que le pasa? Que deja el ojo de vidrio en un vaso de agua mientras duerme. Y una mañana bebe el agua y se traga el ojo de vidrio. Y el ojo de vidrio le cierra el culo y desde el culo mira para afuera.
Estallaron los tambores y las risas. Tomé también se divertía: la ceremonia iba bien. Tomé era un chivo gordo, vestido como Exú, que fumaba charutos y tocaba el tambor con los cuernos. Lo habían llevado para sacrificarlo y Vovó se había encariñado. Ahora gobernaba las ceremonias: cuando acometía a cornadas contra las paredes o la gente, Vovó comprendía que algo andaba errado; y se iba.
5.
Con tiza roja y tiza negra, Vovó dibujó los signos de Exú en el piso de tierra. Volcó pólvora, hubo una explosión de humo blanco.
—La enfermedad entra por el pie y por el pie se va —me dijo Eunice, sacerdotisa de Vovó—. Aunque a veces entra por la boca, cuando el vecino manda un pastel envenenado.
El enfermo, rostro sin color, vientre hinchado, pies de elefante, ardía de fiebre. Sus hermanos lo habían subido a pulso por el morro. Traían una botella de aguardiente.
Vovó se puso furioso:
—Cuando digo: traer una botella, eso significa: traer siete. Você quer santo barato?
Lo revisó y diagnosticó:
—Hay que preparar la mortaja. Este hechizo fue muy bien hecho.
6.
Vovó alzaba su puño contra Dios, lo llamaba verdugo y carnicero, pero en el fondo sabía que se trataba de un colega.
—¿Por qué tanta tristeza?
La negra movía la cara mojada de lágrimas. Tenía una enorme barriga.
—Ahí no hay un niño —sentenció Vovó—. Ahí hay veinte. Veintillizos.
Pero ella no se reía.
—¿Por qué tanta tristeza, minha filha?
—Por mi hijo, Vovó.
—¿Por los veinte que tenés ahí?
—Yo sé que mi hijo nacerá muerto.
—¿Cómo?
—Sí, Vovó.
—¿Quién te dijo ese disparate?
—Nadie me dijo, pero yo sé. Mi vecina hizo un pacto. Ella me odia. Quiere sacarme a mi marido. Hizo un pacto para que mi hijo nazca muerto.
—¿Y con quién hizo el pacto?
—Con Dios.
—¿Con quién?
Vovo se reía agarrándose la barriga.
—Con Dios, Vovó.
—No, minha filha —dijo Vovó, dijo el Diablo:
—Dios no es tan bestia para hacer eso.
7.
Antes del amanecer, Vovó Catarino se marchaba de vuelta a las profundidades del infierno.
Por las noches volvía a la tierra, entraba por el pie de su Burro y era el médico y el payaso, el profeta y el vengador de la favela. El hombre que lo recibía en su cuerpo, el Burro de Vovó, trabajaba durante el día limpiando aviones en el aeropuerto del Galeão.
Artur y yo subíamos la ladera del Corcovado. Al atardecer charlábamos con el Burro, hombre suave y humilde, que nos convidaba con café. A medianoche bebíamos caña o vino del vaso de Vovó. Asistíamos a los trances y a los sacrificios y lo escuchábamos cagarse en las instituciones y la buena conducta.
Tenían voces distintas, y distintas maneras de llamarnos. El Burro llamaba Carioca a Artur, y a mi Uruguayo; para Vovó éramos Curiboca y Furagaio. Vovó hablaba con la voz ronquísima y enredada de sus miles de años de edad y el Burro no recordaba nada de lo que Vovó decía y hacía a través de él.
En vísperas de mi partida, y sin que yo se lo pidiera, Vovó me regaló una guía de segurança. Me colocó el collar de lata como se arma a un caballero: puse una rodilla en tierra y alcé la cabeza, repicó un tambor, cantaron las voces.
El collar me cerró el pecho. Durante un año no entrarían los tiros ni las desgracias.
8.
La hija de Eunice, Roxana, tenía pocos días de nacida cuando la consumió la fiebre. La bebita era puro llanto y se negaba a comer. Eunice la arropó y subió la cuesta hasta el terreiro de Vovó.
—Se muere —le dijo.
—No.
Caminaron hacia el bosque. Vovó bautizó a Roxana con dos tajitos de puñal en la frente. La hizo nieta suya. Después arrojó doce rosas blancas a la cascada, para que la cascada se llevara la peste a las ondas del mar.
A partir de entonces, Eunice se incorporó al terreiro.
9.
Ella me contó la historia del Burro y de Vovó.
El Burro era un vagabundo. Estaba viviendo con otros bichicomes bajo un puente de Río. Una noche de hambre cazaron una rata, la asaron y se la comieron. El Burro sintió algo raro en el cuerpo y se desmayó. Despertó convertido en Vovó Catarino. Dijo:
—Ahora yo voy a ayudar a todos. Tengo miles de años. Para venir a esta tierra, elegí al que más sufría.
Y se puso a cantar.
—Vovó no se porta bien con el Burro —me dijo Eunice—. Sobre todo en el tiempo de Cuaresma. Vovó adora hacer maldades en Cuaresma.
Tanto lo hacía trabajar que el Burro no dormía. Además, me contó Eunice, lo obligaba a beber orina en las ceremonias.
Un buen día, el Burro se rebeló.
—Yo no soy un perro para llevar esta vida. Me corto y me quemo el culo y ando bebiendo meadas a cambio de hambre y bananas. No voy a hacer más nada por nadie. Por mí que se mueran.
Terminó de decirlo y se sintió mareado. Una voz le secreteó al oído:
—Es que usted no ha comido nada, señor. Ni siquiera desayuno. Vamos al café a tomar algo. Vamos sí.
El Burro cruzó la calle y cayó violentamente hacia atrás. Estiró el brazo para levantarse y volvió a caer. Intentó apoyarse en una mano y paf, otra vez. Los golpes le reventaron la nariz y le abrieron la cabeza. Regresó al morro sangrando y furioso:
—Que no se le ocurra bajar a la tierra hoy. A ese desgraciado de Vovó no le doy más pelota.
Acabó la frase y cayó fulminado. Quedó de trompa contra el piso. No podía moverse por el mucho dolor. Lloró.
Entonces bajó Ogum, San Jorge, el santo guerrero, y lo levantó por las axilas. Era raro que se apareciera un martes, porque San Jorge venía, cuando venía, los viernes de noche.
El Burro le contó todo y le pidió ayuda. San Jorge es el único que el Diablo escucha.
Esa noche Vovó bebió vino y caña. Nunca más exigió pis.
—A veces —me dijo Eunice— el Burro merece el castigo, por desobediente.
El Burro estaba arreglando los altares, mientras se preparaba para ir a su trabajo en el aeropuerto, cuando descubrió un vaso de vino. Vovó lo había dejado allí para tentarlo. El Burro sólo podía beber durante las ceremonias, cuando él era Vovó. Tomó un sorbito y recibió una tremenda bofetada en la boca. Perdió dos dientes.
Bajó del morro para tomar el ómnibus y se cruzó con una carroza fúnebre. La carroza se detuvo. El Burro escuchó que lo llamaban por su nombre. No bien se acercó, lo atraparon por el pescuezo, le taparon la boca y lo zambulleron adentro. Estuvo tres días y tres noches en la región de la muerte. San Jorge lo arrancó de allí. Lo trajo al galope en el caballo blanco y lo devolvió a su casa.
10.
Carlos Widmann, corresponsal extranjero, me pidió que lo llevara al terreiro de Vovó para escribir un artículo. Yo me estaba por ir de Río y el tiempo no daba; pero le dejé las contraseñas.
Después recibí, en Montevideo, una carta de Widmann.
Me decía que el Viernes de Pasión había estado en lo de Vovó Catarino. Varios chivos negros habían sido asados y comidos en el día del ayuno obligatorio. La ceremonia había durado hasta la mañana siguiente. Tomé había asistido, fumando, al sacrificio de sus hermanos. Los chivos habían sido degollados de a poco, para que sufrieran todo el dolor que Dios reservaba a nosotros los hombres, y nos aliviaran. Los invitados habían bebido la sangre caliente en el hueco de la mano.
Ya se habían comido los chivos, cuando Vovó emborrachó con aguardiente a un sapo gigante. Cada uno de los devotos metió en la boca del sapo el nombre o la imagen de su enemigo. El sapo se resbalaba de la mano de Vovó. Después él le cosió la boca con agujas no usadas. Hilo rojo e hilo negro, en cruz. Lo soltó en la puerta y el sapo se alejó saltando como loco.
Yo sabía que eso significaba muerte lenta. El sapo muere por hambre. Si se desea la muerte rápida del enemigo, se entierra al sapo en un pequeño ataúd al pie de una higuera, el árbol maldito por Cristo, y el sapo muere por asfixia.
“Vovó me dijo que pusiera un nombre —me escribió Carlos— y no se me ocurría ninguno. Pero estaba recién llegado de Bolivia. Tenía muy grabadas las imágenes de las matanzas de los mineros. Así que escribí el nombre del general René Barrientos en un papelito, lo doblé y lo metí en la boca del sapo.”
Cuando leí la carta de Widmann, ya el dictador boliviano se había quemado vivo en el Cañadón del Arque, envuelto en las llamas del helicóptero que le había regalado la Gulf Oil Cº.