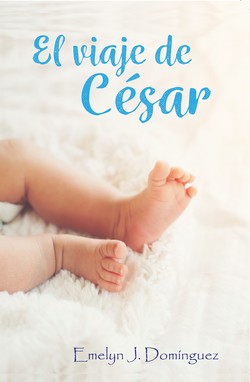Читать книгу El viaje de César - Emelyn J. Domínguez - Страница 7
ОглавлениеUn día a la vez
–¿Usted cree? –preguntó el pediatra señalando al cielo.
–Sí –contestó ella, cabizbaja.
–El niño está muy grave. Nosotros hacemos lo que está en nuestras manos, pero Él –dijo refiriéndose a Dios– tiene la última palabra. ¡Pídale, pídale mucho!
¡Hola! Soy César. Tenía tres días de nacido cuando mi madre escuchó de voz del jefe de la Unidad de Cuidados Neonatales, en el servicio de salud pública, el fatal diagnóstico que pondría a mi familia, al mundo, de cabeza. Mi vida estaba en manos de los médicos, pero en la decisión divina.
Llegué al mundo de tan solo treinta y cuatro semanas o, en fines prácticos, siete meses y dos semanas (el embarazo humano tiene una duración natural de cuarenta a cuarenta y dos semanas, igual a nueve meses). Pesaba dos kilos con ochenta gramos.
Mi cuerpo era apenas más grande que una regla, cuarenta y cuatro centímetros, datos que escuché mientras luchaba por mi vida, en una cesárea de emergencia.
–No va a poder ver a su hijo. Está grave –susurró un muy joven doctor al oído a mi mamá, la frase más dolorosa y fría que se puede escuchar en una sala de parto.
Un intenso frío recorría su cuerpo inmóvil por la anestesia.
No se cruzarían nuestras miradas, ni sentiríamos el calor de nuestros cuerpos. No tendríamos la cita a ciegas que nos venden las idealistas en las cadenas y redes sociales. Sintió que se ahogaba en la profundidad de sus lágrimas.
Ella estaba postrada en la cama semiinconsciente. No podía moverse. Los efectos de la anestesia se lo impedían. Sé que tenía ganas de correr, de abrazarme, de decirme que todo estaría bien. Su piel estaba abierta en varias capas. Lloraba en silencio. ¡Como si en ese lugar no tuviera permiso de sufrir, de gritar o de exigir!
Yo no podía entender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible? ¿Estaba naciendo? ¿Por qué yo podía verla y ella no a mí?
Mientras mi cuerpo luchaba por permanecer con vida, la observé recostada en una camilla con la mirada al cielo y las lágrimas que resbalaban en sus mejillas. Una doctora era la que suturaba su vientre. Había mucha sangre.
Mamá se cuestionaba: ¿Por qué? ¿Por qué a mí, a su hijo? Yo podía ver todo lo que ocurría a mi alrededor, incluso mi propio cuerpo. Los doctores y enfermeras luchaban por reanimarme, pero nadie notaba mi presencia. Era tan confuso.
–¡Estoy aquí! ¡Aquí estoy, mami!
Mi voz no se escuchaba; mi presencia no se sentía.
Los médicos, las enfermeras, todo era un caos en esa sala de parto. Iban y venían. Tenía personas alrededor de mí, intentando hacerme respirar. Sentía que me asfixiaba. Sentía cómo me desvanecía. Nacer no era tan lindo como lo esperé por meses.
Mi abrupta llegada al mundo puso a prueba la fe y el amor de mi familia. Nací el doce de enero del 2019, en medio de la incertidumbre de la vida y la muerte. Una lección que cambiaría la vida de los que me rodeaban, para siempre.
“¿Realmente existe Dios? ¿Era esta otra prueba más de fe? ¿Qué hice mal? ¿Por qué nació antes de tiempo? ¿Fue mi culpa?” Mamá estaba enojada, dolida, desilusionada de lo que estaba pasando. Ambos teníamos tantas preguntas y tan pocas respuestas.
El tiempo pasaba lento. Nuestro mundo se detuvo. Los minutos parecieron horas y las horas, días. Su luz se apagó; y es que nadie espera tener un parto prematuro, cuando debería estar preparando un baby shower, o al menos eso es lo que se acostumbra antes de la llegada de un bebé.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo nacen alrededor de quince millones de niños prematuros (antes de que cumplan la semana treinta y siete de gestación) y la cifra va en aumento. Yo estoy dentro de esas estadísticas. Mis papás me llamaron “guerrero”. Las personas cercanas a mis padres dicen que soy un milagro. Yo todavía no sé si esa definición sea lo más conveniente para mí.