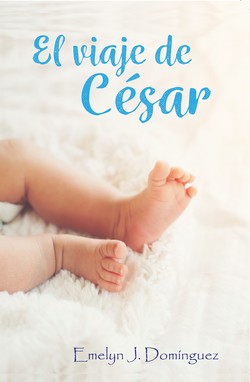Читать книгу El viaje de César - Emelyn J. Domínguez - Страница 9
ОглавлениеPreeclampsia severa
Pasaron las horas sin que mamá me viera. Yo sabía que estaba grave. Sentía pesada la mirada. No podía abrir por completo mis ojos. ¿Moriría de un instante a otro?, me pregunté. ¿Así de corta sería mi vida?
Aún sin saberlo, emprendí mi viaje. Dejé mi cuerpo en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, donde médicos y enfermeras me cuidaban; y acompañé a mamá mientras estaba en recuperación. No podía dejarla sola. Estaba acostada en la cama de hospital unos metros tan cerca, a la vez tan lejos de mí. La melancolía la invadía. Estaba en incertidumbre.
Aunque de alguna manera podía verla desde un plano distinto, ella a mí no podía verme. Extrañaba su voz y la de papá hablándome de los planes a futuro. Eran como suaves melodías cuando aún estaba en su vientre.
Quería volver a sentir cómo se emocionaban mis padres cuando me movía en los ultrasonidos. Quería volver a escuchar las canciones en inglés que cantaba mi hermano para mamá. Quería tener la oportunidad de sentir su calor en mis mejillas; que nuestros ojos se encontraran, que no hubiera más tristezas, consolarla con mis frágiles y pequeñas manos. Necesitaba urgentemente esa primera cita pendiente después de nuestra abrupta separación.
El tercer día en el hospital, mamá presentó un episodio de estrés. La desesperación por no poder conocerme, abrazarme y hablarme provocó que la presión en su cuerpo se elevara. La preeclampsia severa no había desaparecido; una enfermedad silenciosa pero latente. Al sacarme de su cuerpo antes de tiempo, salvaron su vida.
Una presión de 190/100 no es muy normal. Estaba hinchada de sus manos. Sus tobillos habían desaparecido de la manera exorbitante en que crecieron sus pies.
A pesar de sus presentimientos, nadie la escuchó. En cada cita en Ginecología, a cada enfermera que la revisaba, le cuestionaba si la hinchazón era un signo de alarma, pero para todos, siempre, estar hinchada era “normal”.
La preeclampsia es un síndrome que se presenta desde la vigésima semana del embarazo en adelante, durante el parto o el puerperio, caracterizado por hipertensión arterial (niveles normales en presión sistólica es de 140 mmHg y presión diastólica de 90 mmHg) y proteinuria. Esto, según datos de la Secretaría de Salud en México.
Otros signos de alarma los representan los dolores de cabeza intensos, vómitos después de las veintiocho semanas de embarazo, zumbido de oídos y ver lucecitas. Todos los signos de alarma estaban presentes, pero nadie la previno.
En el cuarto, la enfermera solo se limitaba a ver el monitor: 140, 150, 170 marcaba la pantalla. Ella iba y venía afligida, tanto o más preocupada que mi abuela materna, sentada a un lado de mi madre y sin saber qué hacer. Después de canalizarla y medicarla, llegó la representante de Trabajo Social, la psicóloga y hasta la pediatra para tranquilizarla.
Fue entonces cuando entendí realmente la gravedad de una preeclampsia severa.
–Puedes morir –le dijeron–: un paro cardiaco, crisis convulsiva, un derrame cerebral. ¿Quieres eso? ¿Tienes otro hijo? ¿Qué va a pasar con ellos? –le reprochaban, la regañaban.
Algo similar había escuchado antes cuando, en la cita de control prenatal, le dijeron que no debería tener más hijos o podía morir. Sé de buena fuente que ella deseaba con todo su corazón tener tres descendientes; pero la vida y los antecedentes de mis hermanos no la ayudaban; y eso que yo aún estaba por nacer.
Conmigo se fueron las esperanzas de un nuevo bebé. La oclusión tubaria bilateral (salpingoclasia) no era una opción: era una necesidad.
Entonces, pensé: ellos me querían, me necesitaban. Sería el segundo hijo y, naturalmente, el último. Ahora, ¿qué debía hacer? ¿Vivir o morir?
Mamá debía estar tranquila. Reflexioné, en mi corto tiempo de haber llegado a la tierra, cómo podemos luchar con nuestras dolencias o nuestros problemas si nos cegamos, si queremos resolver las cosas rápidamente, y entonces, en nuestra desesperación, terminamos solo empeorando la situación.
Cuando algo no está en nuestras manos, no queda más que tener la capacidad de sufrir y tolerar desgracias, sortear adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse, ni rebelarse. Eso es la paciencia.
¿Qué pasaría con Julem y conmigo si mamá no estaba? Papá nos ama con todo su corazón y nosotros a él, pero la realidad es que mamá es mamá. Ese día no pudieron darla de alta. Tendría que esperar un día más. Eso significaba demasiado para mí, pero tendría que soportarlo.
Y la entendía. El sistema del hospital público, en ocasiones, es cruel. La colocaron junto a dos mujeres que, al igual que ella, dieron a luz; con la diferencia de que sus pequeñas estaban en unas cunitas, a su lado. Mi mamá podía escuchar las risas, los llantos; podía sentir la felicidad de los demás y eso, de alguna forma, sin querer, le generaba estrés psicológico. Su pena era mayor.
Así que intentó encerrarse en una burbuja invisible, hasta que sus oídos fueron sordos para quienes estaban en la misma habitación.
Ella no me conocía. No sabía si tendría la oportunidad de verme con vida; ni por una imagen. No había fotografías. No los dejaban tomar fotos de mi persona en esas deplorables condiciones de salud. De esta manera ejercían en ella algún tipo de violencia obstétrica.
No quería dejarla sola; aunque realmente nunca lo estuvo. En esos días siempre la acompañaron nuestros familiares. Conocí a mis abuelas y a mis tías, que se turnaban los horarios para cuidarla. Deben quererla mucho, pensé.
Qué importante es tener a los familiares unidos en tiempos de adversidad, y no solo de felicidad.
Pero aún más conflicto me hizo preguntarme: ¿Qué pasaría si yo decidiera irme y dejar de luchar? ¿Estaban mis padres preparados para perderme, sin perderse a ellos en el dolor de mi partida? ¿Me iría del mundo tan temprano como llegué?