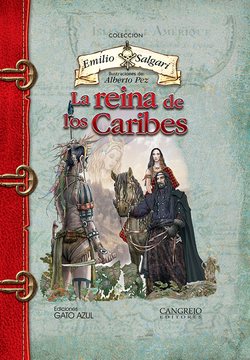Читать книгу La reina de los caribes - Эмилио Сальгари - Страница 10
6 La llegada de los filibusteros
ОглавлениеDespués de aquel cambio de frases irónicas y amenazadoras, que revelaban el buen humor de los sitiados y la impotente rabia de los sitiadores, hubo un breve silencio que nada bueno pronosticaba. Se comprendía que los españoles se preparaban a dar un nuevo y más formidable ataque para obligar a rendirse a aquellos endemoniados filibusteros.
Carmaux y sus compañeros, después de un breve consejo con su capitán, se habían colocado alrededor de la abertura de la escalera con los fusiles cargados, prontos a enviar una buena descarga a sus enemigos. Entretanto, Yara, que estaba en la ventana, les había dado la buena noticia de que todo estaba tranquilo en la bahía, y las dos fragatas seguían sobre sus anclas, sin intentar abordar al Rayo.
—Esperemos —había dicho el Corsario—. Si podamos resistir aún cinco horas, vendrán a libertarnos los hombres de Morgan.
Apenas había transcurrido un minuto cuando otro golpe más violento resonó bajo el suelo, haciendo vacilar los muebles. Los asaltantes habrían arrancado alguna gruesa viga y se servían de ella como de un ariete.
—¡Mil ballenas! —exclamó Carmaux—. ¡Si continúan así harán saltar el pavimento! El peligro está en caer entre los asaltantes.
Un tercer golpe, que sacudió hasta el lecho en que yacía el Corsario, echó por tierra parte de los trastos acumulados en torno al agujero de la escalera. e hizo saltar una tabla del piso.
—¡Fuego por ahí! —gritó el Corsario, que había empuñado sus pistolas.
Carmaux, Wan Stiller y Moko pasaron los fusiles a través de la grieta e hicieron una descarga. Debajo se oyeron gritos de rabia y de dolor, y luego pasos precipitados que se alejaban.
Apenas dispersado el humo, Carmaux miró a través de la grieta y vio tendido en el suelo, con los brazos y las piernas encogidas, a un joven soldado. Cerca de él se veían varias manchas de sangre, indicio cierto de que aquella descarga había hecho alguna otra víctima. Los sitiadores se habían apresurado a abandonar la estancia y a refugiarse en el corredor; pero no debían de estar muy lejos, porque se les oía hablar.
—¡Eh! ¡No confiemos demasiado! —dijo Carmaux.
Iba a ponerse en pie cuando una detonación sonó detrás de la puerta del corredor. La bala arrancó la gorra del filibustero.
—¡Mil diablos! —exclamó Carmaux levantándola vivamente—. ¡Unos centímetros más abajo y ese proyectil me deshace el cráneo!
—¿No te ha tocado? —le preguntó, solícito, el Corsario.
—No, capitán —repuso Carmaux—. Parece que el demonio no quiere dejar de protegerme.
—¡No cometas imprudencias! Los hombres son precisos en estos momentos, y en particular los valientes como tú.
—¡Gracias, capitán! Trataré de salvar mi pellejo para agujerear el de ellos.
Los españoles, creyendo haber matado a aquel terrible adversario, habían asomado por la puerta, aunque guareciéndose con los restos del entredós. Viendo a Wan Stiller y a Moko con los fusiles en disposición de disparar retrocedieron, no ignorando la certera puntería de aquellos bandidos del mar.
—Empiezo a creer que nos dejarán un rato de calma —dijo Carmaux, que se había dado cuenta de la retirada.
—Estén, sin embargo, en guardia —dijo el Corintio—. Alcen aquellas cajas y dispónganlas de modo que los resguarden de las descargas de los españoles, que no dejarán de hacer fuego a través de la grieta.
—¡Es buena idea! —dijo Wan Stiller—. Construiremos un parapeto en torno del hueco de la escalera.
Maniobrando con prudencia, a fin de no recibir una bala en la cabeza, los tres filibusteros dispusieron una especie de valla en torno de la abertura y se echaron al suelo sin perder de vista la puerta del corredor.
Los españoles no habían vuelto a dar señales de vida. No creyéndose acaso en número bastante para expugnar la estancia superior, y a falta de los medios necesarios para dar un asalto en regla, habían acampado en el corredor, seguros de hacer capitular tarde o temprano a los sitiados. Acaso ignoraban que Yara había aprovisionado de vituallas a sus amigos.
Durante tres horas reinó en el torreón una calma profunda, solo interrumpida por algún que otro disparo aislado, bien de los españoles, bien de los sitiados; pero hacia las seis los primeros empezaron a mostrarse en buen número junto a la puerta del corredor, dispuestos, al parecer, a reanudar las hostilidades.
Carmaux y sus compañeros habían abierto de nuevo el fuego desde su refugio, con intento de relegarlos al corredor; pero después de algunas descargas, aunque perdiendo varios hombres, los españoles lograron reconquistar la estancia y guarecerse tras los destrozados restos de las mesas y del entredós.
Los filibusteros, impotentes para hacer frente a las muchísimas descargas de los adversarios, se habían visto obligados a abandonar su puesto, reservándose intentar un supremo esfuerzo en el momento del asalto.
—¡Esto va mal! —dijo Carmaux—. ¡Y falta todavía una hora para anochecer!
—Prepararemos entretanto la señal —dijo el Corsario—. ¿Es plano el tejadillo, Yara?
—Sí, señor —contestó la joven india, que se había refugiado tras el lecho del capitán.
—Me parece que no se podrá llegar a él.
—Por eso no te preocupes, capitán —dijo Carmaux—. Moko es más ágil que un simio.
—¿Qué hay que hacer? —preguntó el negro—. Yo estoy dispuesto a todo.
—Ve deshaciendo la escalera.
Mientras los dos filibusteros disparaban algunas descargas contra los españoles para retrasar el asalto, el negro, con pocos pero poderosos golpes de hacha, cortó la escalera en trozos, que colocó junto a la ventana.
—¡Ya está! —dijo.
—Ahora se trata de subir al tejadillo para hacer la señal —dijo el Corsario Negro. Cuida de no caerte, que estamos a treinta y cinco metros del suelo.
—¡No tengas cuidado!
Salió al borde de la ventana, y alargó las manos hacia el alero del tejado, probando primero su resistencia. La empresa era tanto más peligrosa cuanto que no tenía punto alguno de apoyo, pero el negro estaba dotado de una fuerza prodigiosa y de una agilidad capaz de competir realmente con la de un simio. Miró a lo alto para evitar el vértigo, y con una flexión se izó hasta el alero del tejado.
—¿Estás, compadre? —le preguntó Carmaux.
—Sí, compadre blanco —contestó Moko con cierto temblor en la voz.
—¿Se puede encender fuego ahí encima?
—Sí, dame la leña.
—¡Ya sabía yo que valía más que un mono! —murmuró Carmaux—. Y, sin embargo, lo que ha hecho le produciría fiebre a un primer gaviero.
Se asomó a la ventana y pasó al negro los leños de la escalera.
—Dentro de poco encenderás la hoguera —lo dijo—. Una llamarada cada dos minutos.
—¡Muy bien, compadre!
—Yo vuelvo a mi puesto. ¡Por Baco! ¡Se diría que esos bribones se han enterado de que vamos a llamar en nuestra ayuda a los hombres del Rayo!
Los asaltantes redoblaban en aquel momento sus ataques para expugnar la estancia superior. Ya habían por dos veces apoyado escaleras en el borde del hueco, intentando llegar hasta el parapeto formado por los trastos. Wan Stiller, a pesar de estar solo, había logrado contenerlos y derribar a los primeros con terribles sablazos.
—¡Allá voy! —gritó corriendo hacia él Carmaux.
—¡Y yo! —añadió con voz de trueno el Corsario.
No pudiendo contenerse, había saltado del lecho y empuñado sus dos pistolas. Además, llevaba su terrible espada entre los dientes. Parecía en aquel momento supremo haber recobrado todo su extraordinario vigor.
Los españoles habían ya logrado llegar al parapeto y disparaban enloquecidos, repartiendo a la vez furiosas estocadas para alejar a los defensores. Un momento de retraso y el último refugio de los filibusteros caía en su poder.
—¡Avante, hombres del mar! —gritó el Corsario.
Descargó sus dos pistolas sobre los asaltantes, y con algunos sablazos certeros derribó a dos soldados. Aquel golpe audaz, y, más que nada, la imprevista aparición del hombre terrible, salvó a los sitiados. Los españoles, impotentes para hacer frente a los arcabuzazos de Carmaux y de Wan Stiller, bajaron precipitadamente de las escaleras y se ocultaron por tercera vez en el corredor.
—¡Moko! ¡Prende fuego a la pira! —gritó el Corsario.
—¡Y nosotros tiremos esas escaleras! —dijo Carmaux a Wan Stiller—. ¡Creo que por ahora esos bribones tienen bastante!
El Corsario estaba pálido como la cera. Aquel supremo esfuerzo lo había extenuado.
—¡Yara! —exclamó.
La joven india apenas tuvo tiempo de recibirlo entre sus brazos. El Corsario se había desvanecido.
—¡Señor! —gritó la joven con acento de espanto—. ¡Socorro, señor Carmaux!
—¡Mil rayos! —gritó el filibustero acercándose.
Le cogió entre sus brazos y le llevó al lecho murmurando:
—¡Por fortuna, los españoles han sido rechazados a tiempo!
Apenas acostado, el Corsario Negro había abierto los ojos.
—¡Muerte del infierno! —exclamó con un gesto de cólera—. ¡Parezco una mujercita!
—Son las heridas, que amenazan abrirse, capitán —dijo Carmaux—. Te habías olvidado de las dos estocadas.
—¿Han huido los españoles?
—Nos esperan en el corredor.
—¿Y Moko?
Carmaux se asomó a la ventana.
Un vivo resplandor se extendía por encima de la torre rompiendo las tinieblas, que ya envolvían la tierra con la rapidez propia de las regiones intertropicales.
Carmaux miró hacia la bahía, en la cual se veían brillar los grandes fanales rojos y verdes de las dos fragatas.
Un cohete azul se elevaba en aquel momento tras el pequeño islote que amparaba al Rayo. Subió muy alto, hendiendo las tinieblas con fantástica rapidez, y terminó en medio de la bahía, lanzando en su derredor una lluvia de chispas de oro.
—¡El Rayo contesta! —gritó Carmaux, gozoso—. ¡Moko, responde a la señal!
—Sí, compadre blanco —repuso desde lo alto el negro.
—¡Carmaux! —interrogó el Corsario—. ¿De qué calor era el cohete?
—Azul, señor.
—Con lluvia de oro; ¿no es cierto?
—Sí, capitán.
—Sigue mirando.
—¡Otro cohete, capitán!
—¿Verde?
—Sí.
—Entonces Morgan se prepara a venir en socorro nuestro. Da orden a Moko de descender. Me parece que los españoles vuelven a la carga.
—¡Ya no les temo! —replicó el bravo filibustero—. ¡Eh, compadre; deja tu observatorio y ven a ayudarnos!
El negro echó al fuego cuanta leña le quedaba, con el fin de que la llama sirviese de guía a los hombres de Morgan, y, agarrándose a las vigas del techo, se dejó caer con precaución. Carmaux estuvo pronto a ayudarle a bajar, cogiéndole entre sus brazos.
En aquel momento se oyó gritar a Wan Stiller:
—¡Ohé, amigos! ¡Vuelven al asalto!
—¿Todavía? —exclamó Carmaux—. ¡Son muy obstinados esos señores! ¿Se habrán dado cuenta de las señales que nos ha hecho nuestra nave?
—Es probable, Carmaux —repuso el Corsario Negro—. Pero dentro de diez o quince minutos nuestros camaradas estarán aquí. Por tan poco tiempo podemos hacer frente hasta a un ejército; ¿no es cierto, amigos?
—¡Hasta a una batería! —dijo Wan Stiller.
—¡Cuidado! ¡Vienen! —gritó Moko.
Los españoles habían vuelto al piso inferior e hicieron una descarga tremenda sobre el parapeto. Carmaux y sus amigos apenas habían tenido tiempo de echarse al suelo. Las balas, silbando por encima de su cabeza, fueron a incrustarse en las paredes, haciendo caer trozos de yeso sobro el lecho del capitán. Después de aquella descarga, valiéndose de dos escaleras, se habían lanzado intrépidamente al asalto.
—¡Abajo el parapeto! —gritó Carmaux.
—¿Y luego? —preguntó Wan Stiller.
—Taparan el agujero con mi lecho —repuso el Corsario Negro, que ya se había dejado caer al suelo.
Los trastos que formaban el parapeto fueron precipitados por el agujero, cayendo sobre los españoles que subían por las escaleras. Un grito terrible siguió a aquella operación. Hombres y escaleras cayeron entremezclados con ensordecedor estrépito. Entre los ayes de los heridos, los feroces gritos de los supervivientes y las órdenes de los oficiales, resonaron tres disparos de fusil y dos de pistola.
Los filibusteros y el Corsario Negro, para hacer mayor la confusión y el terror, habían descargado sobre sus enemigos todas sus armas.
—¡Pronto! ¡Vuelquen el lecho! —gritó el Corsario.
Moko y Carmaux estuvieron prontos a obedecer. Con un irresistible esfuerzo, el lecho, aunque muy pesado, fue colocado sobre el agujero, obturándolo completamente. Apenas habían terminado, cuando a breve distancia se oyeron gritos y detonaciones.
—¡Avante, hombres del mar! —había gritado una voz—. ¡El capitán está aquí!
Carmaux y Wan Stiller se precipitaron a la ventana. En la calle un grupo de hombres con antorchas se adelantaba a paso de carga hacia la casa de don Pablo, disparando tiros en todas direcciones, acaso con la idea de aterrorizar a la población y obligar a todo el mundo a permanecer en su casa.
Carmaux reconoció pronto al hombre que guiaba aquel grupo.
—¡El señor Morgan! ¡Capitán, estamos salvados!
—¡Él! —exclamó el Corsario haciendo un esfuerzo para levantarse.
Y frunciendo el entrecejo murmuró:
—¡Qué imprudencia!
Carmaux, Wan Stiller y el negro habían separado el lecho y reanudaban el fuego contra los españoles, que intentaban un último y desesperado ataque.
Oyendo, sin embargo, el estampido de los disparos en la calle, temieron verse cogidos entre dos fuegos, y de repente huyeron en precipitada fuga, salvándose por el pasaje secreto.
Los marineros del Rayo habían entretanto echado abajo la puerta de entrada, y subían gritando:
—¡Capitán! ¡Capitán!
Carmaux y Wan Stiller se habían dejado caer al piso inferior, y después de haber colocado una escalera en el agujero se lanzaron por el corredor.
Morgan, el lugarteniente del Rayo, avanzaba al frente de cuarenta hombres elegidos entre los más audaces y vigorosos marineros de la nave filibustera.
—¿Dónde está el capitán? —preguntó el lugarteniente con la espada en alto, creyendo tener ante sí españoles.
—¡Encima de aquí; en el torreón, señor! —repuso Carmaux.
—¿Vivo?
—Sí, pero herido.
—¿Gravemente?
—No, señor; pero no puede tenerse en pie.
—Quédense ustedes de guardia en la galería —gritó Morgan volviéndose a sus hombres—. ¡Que bajen a la calle y que continúen el fuego contra las casas! —agregó y seguido de Carmaux y Wan Stiller, subió al piso superior del torreón.
El Corsario Negro, ayudado por Moko y Yara, se había puesto en pie. Viendo entrar a Morgan, le tendió la mano diciéndole:
—Gracias, Morgan; pero no puedo menos que hacerte un reproche: tu sitio no es este.
—Es cierto, capitán —repuso el lugarteniente—. Mi puesto es a bordo del Rayo; pero la empresa reclamaba un hombre resuelto para llevar a los míos a través de una ciudad llena de enemigos. Espero que me perdonarás esta imprudencia.
—Todo se perdona a los valientes.
—Entonces, partamos pronto, mi capitán. Los españoles pueden haberse dado cuenta de lo escaso de mi banda y caer encima de nosotros por todas partes. ¡Moko, coge ese colchón! Servirá para acostar al capitán.
—Déjame a mí eso —dijo Carmaux—. Moko, que es más fuerte, llevará al capitán.
El negro había levantado ya con sus nervudos brazos al Corsario, cuando este se acordó de Yara. La joven india, acurrucada en un rincón, lloraba en silencio.
—Muchacha, ¿no nos sigues? —le preguntó.
—¡Ah, señor! —exclamó Yara, poniéndose en pie.
—¿Creías que te había olvidado?
—Sí, señor.
—¡No, valiente joven! Si nada te retiene en Puerto-Limón, me seguirás a mi nave.
—¡Tuya soy, señor! —repuso Yara besándole la mano.
—Ven, pues. ¡Eres de los nuestros!
Dejaron rápidamente el torreón y bajaron al corredor. Los marineros, viendo a su capitán, a quien ya creían muerto o prisionero de los españoles, prorrumpieron en un grito inmenso:
—¡Viva el Corsario Negro!
—¡A bordo, valientes! —gritó el señor de Ventimiglia—. ¡Voy a dar batalla a las dos fragatas!
—¡Pronto! ¡En marcha! —ordenó el lugarteniente.
Cuatro hombres colocaron al Corsario sobre el colchón, y formando en tomo suyo una barrera con sus mosquetes, salieron a la calle, precedidos y seguidos por los demás.