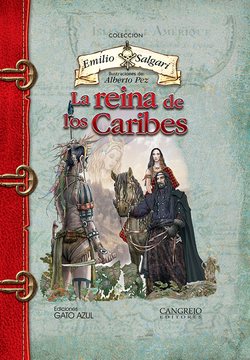Читать книгу La reina de los caribes - Эмилио Сальгари - Страница 11
7 El brulote
ОглавлениеLos veinte hombres que habían sido mandados para desembarazar la calle de enemigos habían empeñado la lucha contra los habitantes de la ciudad y contra los soldados que habían buscado refugio en las casas.
Desde las ventanas partían arcabuzazos en buen número, y eran precipitados a la calle sillas, jarros de flores, muebles y hasta recipientes con agua de más o menos problemática pureza; pero los filibusteros solo estaban atentos a defender la casa de don Pablo.
Con nutridas y bien dirigidas cargas habían obligado a los habitantes a retirarse de las ventanas, y enviado un destacamento de tiradores con orden de tener despejadas las calles laterales, a fin de impedir una sorpresa. Cuando apareció el Corsario Negro, un buen trozo de la calle había caído en poder de la vanguardia, mientras otros que iban delante continuaban haciendo descargas contra toda ventana que veían iluminada o abierta.
—¡Adelante otros diez hombres! —ordenó Morgan—. ¡Otros diez a retaguardia, y fuego en toda la línea!
—¡Cuidado con las calles laterales! —gritó Carmaux, que llevaba el mando de la retaguardia.
La banda, siempre disparando y gritando para esparcir mayor terror y hacer creer que estaba formada por mayor número, partió a la carrera hacia el puerto. Los habitantes, asustados, habían renunciado a la idea de perseguir a los filibusteros en su retirada; pero de cuando en cuando partían de alguna terraza tiros aislados o muebles que arrojaban a su paso.
Ya estaba la banda a unos trescientos metros de la bahía, cuando hacia el centro de la ciudad se oyeron algunas descargas. Poco después aparecieron los hombres de la retaguardia, que corrían rasando las paredes de las casas.
—¿Nos atacan por la espalda? —preguntó el Corsario Negro, a quien llevaban en veloz carrera.
—¡Los españoles se han reunido y caen sobre nosotros! —gritó Carmaux, que le había alcanzado, seguido de Wan Stiller y Moko.
—¿Son muchos?
—Un centenar lo menos.
En aquel momento se oyeron hacia la bahía algunos cañonazos.
—¡Bueno! —exclamó Carmaux—. ¡Hasta las fragatas quieren tomar parte en la fiesta!
El destacamento que Morgan había enviado delante, al oír los disparos de mosquete, se había replegado rápidamente hacia el Corsario Negro, con el fin de protegerle contra el ataque.
—¡Morgan! —gritó el señor de Ventimiglia viendo a su lugarteniente—, ¿qué ocurre en la bahía?
—Nada grave, señor —repuso aquél—. Son las fragatas, que disparan contra la playa, creyendo acaso que tratamos de abordarlas.
—Tenemos la guarnición del fuerte sobre nosotros.
—Lo sé, señor; pero nos molestará poco. ¡Ohé! ¡Treinta hombres a retaguardia, y replegarse haciendo fuego! ¡Y nosotros, adelante! ¡Paso ligero! ¡El camino está libre!
Mientras la retaguardia, reforzada por otros veinte hombres, detenía a los españoles en su carrera, la vanguardia, apresurando el paso, llegaba a la bahía, precisamente frente al lugar ocupado por el Rayo.
La tripulación, ya preparada, había botado a agua algunas chalupas para recoger a los camaradas, mientras algunos artilleros descargaban las piezas del puente en dirección de las fragatas y del fuerte.
—¡Embarquemos! —ordenó Morgan.
El Corsario Negro, colocado en una ballenera en unión de Yara, Carmaux y algunos otros heridos, fue rápida y cuidadosamente transportado a bordo.
Cuando se vio sobre el puente de su nave lanzó un largo suspiro, diciendo:
—¡Ahora ya no me prenderán, amigos! ¡El Rayo vale por una escuadra!
Entretanto, los hombres que quedaban en la playa habían hecho frente al enemigo, que desembocaba por todas partes, engrosando por minutos. Las descargas se sucedían sin interrupción, causando pérdidas por ambas partes e impidiendo a los filibusteros embarcar en las chalupas. El Corsario Negro, que no había querido dejar el puente, comprendió el peligro que corrían sus hombres, y volviéndose a los artilleros de las piezas de cubierta, les gritó:
—¡Metralla sobre los enemigos! ¡Una buena descarga!
Las dos piezas de artillería fueron dirigidas hacia la playa y lanzaron sobre los españoles una nube de fuego. Aquellas dos descargas bastaron para contener, al menos momentáneamente, a los adversarios. Los filibusteros aprovecharon la ocasión para alcanzar precipitadamente las chalupas. Cuando los españoles se rehicieron, los últimos marineros estaban ya a bordo.
—¡Ya es tarde, queridos! —dijo Carmaux haciendo un gesto irónico—. Y además les advierto que nos sobra la metralla.
El Corsario Negro, en vista de que todos sus hombres, hasta los heridos, estaban ya a bordo, se dejó llevar a su camarote. Aquella estancia era lo más rica y cómoda que se puede imaginar. No era una de esas estrechas habitaciones que forman el llamado cuadro de oficiales, sino una salita amplia y bien aireada, con dos ventanillas adornadas por columnas corintias y forrada de seda azul.
En el centro se veía un cómodo lecho de columnas de metal dorado; en los ángulos, estanterías de estilo antiquísimo y divanes; y en las paredes, grandes espejos de Venecia con cornisa de cristal, y panoplias de armas de todas clases. Una lámpara de plata dorada con globos de vidrio rosado extendía en torno una luz extraña, que recordaba la producida por la aurora en los amaneceres estivales.
El Corsario se dejó llevar al lecho sin hacer un gesto de dolor: parecía como si las largas emociones experimentadas y los poderosos esfuerzos realizados hubiesen por fin rendido el alma del formidable Corsario. Morgan entró en el camarote, seguido del médico de a bordo, de Yara y de Carmaux, el ayudante de campo del filibustero.
—¿Qué opinas? —preguntó Morgan al médico después que lo hubo examinado.
—Nada grave —repuso aquél—. Son heridas de menos peligro que dolor, aunque una de ellas es muy profunda. Dentro de quince días el capitán podrá devolver las estocadas recibidas.
—No será necesario, doctor —dijo Carmaux—. Los hombres que le han herido deben de estar a estas horas en casa de Belcebú, su señor.
—Hagan volver en sí al capitán —dijo Morgan—. Debo hablarle con urgencia.
El doctor abrió el botiquín, del cual sacó un frasco, que aplicó a la nariz del Corsario. Un instante después el señor de Ventimiglia abría los ojos y miraba alternativamente a Morgan y al doctor, que estaban inclinados sobre él.
—¡Muerte del infierno! —exclamó—. ¡Creía haber soñado! ¿Es cierto que estoy a bordo de mi nave?
—Sí, caballero —dijo Morgan riendo.
—¿He perdido el sentido?
—Sí, capitán.
—¡Malditas heridas! —exclamó el Corsario con rabia—. ¡Es la segunda vez que me juegan esa mala pasada! ¡Deben de ser dos magníficas estocadas!
—Curarás pronto, señor —dijo el médico.
—Gracias por el augurio. Y bien, Morgan: ¿cómo estamos?
—La bahía sigue bloqueada.
—¿Y la guarnición del fuerte?
—Por el momento se contenta con mirarnos.
—¿Crees que se puede forzar el bloqueo?
—¿Esta noche? Las dos fragatas se tendrán en guardia, capitán.
—¡Oh! ¡De eso estoy seguro!
—Y están poderosamente armadas. Una posee dieciocho cañones; la otra, catorce.
—Veinte más que nosotros.
—Sí, capitán.
Después de breves minutos de silencio, en que pareció vivamente preocupado, dijo:
—De todos modos, saldremos al mar. Es necesario partir esta noche adonde no nos veamos amenazados por las fuerzas de mar y tierra.
—¡Salir! —exclamó Morgan, estupefacto—. Piensa que con tres o cuatro andanadas bien dirigidas, pueden desmantelar nuestra nave y hundirla.
—Podemos evitar esas bordadas.
—¿De qué modo, señor?
—Preparando un brulote1. ¿No hay ninguna nave en el puerto?
—Sí. hay una lancha cañonera anclada junto al islote. Los españoles la abandonaron cuando llegamos nosotros.
—¿Está armada?
—Con dos cañones, y es de dos palos.
—¿Tiene carga?
—No, capitán.
—A bordo tenemos materias inflamables, ¿no es cierto?
—No nos falta esparto2, ni pez, ni granadas.
—Entonces, da orden de preparar un buen brulote. Si el golpe nos sale bien, veremos arder alguna de las fragatas. ¿Qué hora tenemos?
—Las diez, capitán —dijo Morgan.
—Déjenme descansar hasta las dos. A las tres estaré en el puente para mandar la maniobra.
Morgan, Carmaux y el médico salieron, mientras el Corsario volvía a echarse. Antes de cerrar los ojos buscó a la joven india y la vio acurrucada en un rincón.
—¿Qué haces, muchacha? —le preguntó dulcemente.
—Velar por ti, señor.
—Échate en uno de esos sofás y trata de reposar. Dentro de algunas horas lloverán aquí balas y granadas, y el resplandor de los fogonazos cegará tus ojos. Duerme, buena niña, y sueña con tu venganza.
—¡Gracias, señor! ¡Mi alma y mi sangre te pertenecen!
El Corsario sonrió, y volviéndose a un lado cerró los ojos. Mientras el herido descansaba, Morgan había subido al puente para preparar el terrible golpe de audacia que había de dar a los filibusteros la libertad o la muerte.
Aquel hombre, que gozaba de la entera confianza del Corsario, era uno de los más intrépidos lobos de mar con que entonces contaba la filibustería, un hombre que más tarde debía hacerse el más célebre de todos con la famosa expedición del Panamá y con la no menos audaz de Maracaibo y Puerto Cabello. Era de menor estatura que el Corsario Negro; pero, en cambio, era membrudo y estaba dotado de una fuerza excepcional y de un golpe de vista de águila.
Ya había dado muchas pruebas de valor bajo las órdenes de filibusteros célebres como Montbar, llamado el Exterminador; Miguel el Vasco, el Olonés y el Corsario Verde, hermano del Negro, y por eso gozaba una confianza extrema hasta entre los marineros del Rayo, que ya habían podido apreciar su inteligencia y su coraje en gran número de abordajes.
Apenas estuvo sobre cubierta ordenó a un destacamento de marineros que se apoderasen de la lancha cañonera designada para servir de brulote y conducirla junto al Rayo. No se trataba, en verdad, de una lancha propiamente dicha, sino de una carabela destinada al cabotaje, ya muy vieja y casi impotente para sostener la lucha con las aguas del golfo de México. Como todas las naves de su clase, tenía dos altísimos palos de velas cuadradas, y el castillo de proa y el casco muy elevados; así que de noche se podía muy bien confundirla con un barco de mayor porte, y hasta con el Rayo mismo.
Su propietario, ante la aparición de los filibusteros, la había hecho desocupar por temor a que su cargamento cayese en manos de los rapaces corsarios; pero a bordo había quedado aún una notable cantidad de troncos de árbol de campeche, madera usada para fabricar cierto tinte muy apreciado entonces.
—Estos leños nos servirán a las mil maravillas —había dicho Morgan cuando saltó a bordo de la carabela.
Llamó a Carmaux y al contramaestre, y les dio algunas órdenes, añadiendo:
—Sobre todo, háganlo pronto y bien. La ilusión ha de ser completa.
—Déjanos hacer —había contestado Carmaux—. No faltarán ni los cañones.
Un momento después, treinta hombres bajaban al puente de la carabela, ya amarrada a estribor del Rayo. Bajo la dirección de Carmaux y del contramaestre se pusieron rápidamente a la obra para transformar aquel viejo armatoste en un gran brulote.
Ante todo, con troncos de campeche alzaron junto al timón una fuerte barricada para cubrir al piloto; luego, con otros aserrados convenientemente, improvisaron unos fantoches que colocaron a lo largo de las bordas como hombres prontos a lanzarse al abordaje, y cañones que colocaron en el castillo de proa y en el casco. Se comprende que aquellas piezas de artillería solo debían servir para asustar, puesto que eran troncos apoyados en el suelo.
Hecho esto, los marineros amontonaron en las escotillas algunos barriles de pólvora, pez, alquitrán, esparto y una cincuentena de granadas esparcidas por popa y proa, bañando además con resina y alcohol los sitios fáciles de prender fuego rápidamente.
—¡Por Baco! —exclamó Carmaux frotándose las manos—. ¡Este brulote va a arder como un tronco de pino seco!
—¡Es un polvorín flotante! —dijo Wan Stiller, que no se separaba de su amigo ni un instante.
—Ahora plantemos antorchas en las bordas y encendamos los faroles de señales.
—¡Y despleguemos a popa el estandarte de los señores de Valpenta y Ventimiglia! ¿Crees tú que las fragatas caerán en el lazo?
—Estoy seguro —repuso Carmaux—. Verás cómo tratan de abordarlo.
—¿Quién gobernará el brulote?
—Nosotros, con tres o cuatro camaradas.
—Es un buen peligro, Carmaux. Las dos fragatas nos cubrirán de fuego y de hierro.
—Estaremos ocultos tras la barricada. Bastará que dejen una antorcha para prender fuego a este amasijo de materias inflamables.
—¿Han terminado? —preguntó en aquel momento Morgan desde el Rayo.
—Todo está dispuesto —repuso Carmaux.
—Y son las tres.
—Haz embarcar a nuestros hombres, lugarteniente.
—¿Y tú?
—Reclamo el honor de dirigir el brulote. Déjame a Wan Stiller, Moko y otros cuatro hombres.
—Estén prontos a izar las velas; el viento sopla de tierra, y los llevará sobre las dos fragatas.
—No espero más que tus órdenes para cortar las amarras.
Cuando Morgan subió al puente del Rayo, el Corsario Negro se había acostado ya sobre dos cojines de seda extendidos sobre un tapiz persa. Yara, no obstante el deseo del Corsario, había querido desafiar la muerte al lado de su señor, y con él abandonó el camarote.
—Todo está dispuesto, capitán —dijo Morgan.
El Corsario Negro se sentó y miró hacia la salida de la bahía. La noche no era muy oscura y permitía distinguir a las dos fragatas. En los Trópicos y en el Ecuador las noches tienen una extraordinaria transparencia. La luz proyectada por los astros basta para distinguir un objeto, aun pequeño, a distancias notables, casi increíbles.
Las dos grandes naves no habían tocado sus anclas y su masa se destacaba en la línea del horizonte. El flujo las había aproximado algo, dejando a babor y estribor un espacio suficiente para que cada una pudiera maniobrar libremente.
—Pasaremos sin que nos dé mucho que sentir el fuego de los treinta y dos cañones —dijo el Corsario—. ¡Todos a su puesto de combate!
—Ya están, señor. Y un hombre de confianza al mando del brulote, Carmaux..
—¡Un valiente! Está bien —repuso el Corsario—. Le dirás que, apenas prendido el fuego a la carabela, embarque a sus hombres en la chalupa y venga a bordo con la mayor celeridad posible. Un retraso de pocos minutos puede ser fatal. ¡Ah!
—¿Qué tienes, señor?
—Veo luces cerca de la playa.
Morgan se volvió, frunciendo el entrecejo.
—¿Tratarán de sorprendernos? —dijo.
—Llegarán tarde —añadió el Corsario—. Manda levar anclas y orientar las velas.
Y volviéndose a la joven india, le dijo:
—Retírate al cuarto, Yara.
—No, señor.
—Dentro de poco lloverán aquí balas y granadas. Y silbará la metralla.
—Si tú desafías todo, quiero desafiarlo contigo.
—Puede sorprenderte la muerte.
—Moriré a tu lado, señor. La hija del cacique de Darién no ha temido nunca el fuego de los españoles.
—¿Has combatido alguna vez?
—Sí; al lado de mi padre y de mis hermanos.
—Ya que eres valiente, quédate a mi lado. Acaso rae traigas buena suerte.
Con un esfuerzo se puso de rodillas, y empuñando la espada que tenía junto a sí, gritó con voz de trueno:
—¡Hombres del mar, al puesto de combate! ¡Acuérdense del Corsario Rojo y del Corsario Verde!
—¡Al largo el brulote, Carmaux! —gritó Morgan.
La carabela estaba ya libre de sus amarras. Carmaux empuñaba el timón y la guiaba hacia las dos fragatas, mientras sus compañeros encendían los dos fanales y las antorchas de las bordas, para que los españoles pudiesen ver el estandarte de los señores de Ventimiglia que ondeaba en la popa. Un alarido terrible se alzó a bordo del brulote y del Rayo, perdiéndose sobre el mar.
—¡Viva la filibustería! ¡Hurra por el Corsario Negro!
Los tambores redoblaban fragorosamente, y las trompas que daban la señal del abordaje vibraban de un modo ensordecedor. El brulote, con una bordada, había doblado la punta extrema del islote y marchaba intrépidamente sobre las dos fragatas como si quisiese embestirlas y abordarlas. El Rayo le seguía a trescientos pasos de distancia. Todos sus hombres estaban en el puesto de combate; los artilleros, detrás de las piezas y con las mechas humeantes en la mano; los fusileros, en las bordas y en las cofas; los gavieros, en los gallardetes3 y crucetas4. De pronto, un relámpago, y dos y cuatro iluminaron la noche, y la potente voz de la artillería, se mezcló a los hurras de la tripulación y a los gritos de guerra de la guarnición del fortín, reunida en masa en la playa.
—¡Esa es la música! —gritó Carmaux—. ¡Cuidado con los confetti! ¡Son algo duros, y podrían causar dolores de vientre!
1. Brulote: barco cargado de materias combustibles e inflamables, que se dirigía sobre los buques enemigos para incendiarlos.
2. Esparto: sus hojas son empleadas para hacer soga y esteras.
3. Gallardete: tira o faja volante que va disminuyendo hasta rematar en punta, y se pone en lo alto de los mástiles de la embarcación.
4. Crucetas: meseta que en la cabeza de los masteleros sirve para los mismos fines que la cofa en los palos mayores, aunque más pequeña.