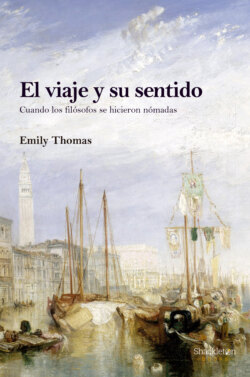Читать книгу El viaje y su sentido - Emily Thomas - Страница 8
¿Por qué les interesa el viaje a los filósofos?
ОглавлениеLos momentos supremos del viaje nacen de la hermosura y la extrañeza.
ROBERT BYRON, First Russia, Then Tibet (1933)
El tren no iba abarrotado, pero sus pasajeros hacían mucho escándalo. Dos asientos por detrás de mí, había una pareja discutiendo sobre Trump y Hillary. Dos por delante, había una pareja enfrascada en un ruidoso acto sexual.
Esto provocó un debate en voz baja al otro lado del pasillo.
—Es que ella tiene la cara metida en los pantalones de él.
—Bueno, cariño, pues más motivo para no decirle nada.
Los susurros me llevaron otra vez a mirar por la ventanilla.
Era principios de primavera, la época de deshielo en Alaska. Al otro lado del cristal, las rachas de aguanieve, al derretirse, hacían que se confundieran los árboles con la nieve y borraban las montañas. Me había subido al Aurora Winter en Anchorage, la ciudad más grande del estado, y me dirigía tierra adentro, hacia Fairbanks. A mí el viaje iba a llevarme todo el día, pero la mayoría de los pasajeros permanecía a bordo unas pocas horas, o incluso menos. Algunos paraban el tren en un ventisquero solo para bajarse en otro ventisquero, aparentemente idéntico, veinte minutos después. Miré hacia los bosques, más allá de las pilas de nieve, e imaginé senderos cubiertos de hojas que llevaban hasta cabañas de troncos.
Retomé mi libro y traté de no hacer caso a los gemidos y quejas que iban en aumento a mi alrededor. Luego dicen que viajar ensancha la mente.
Hay un mito que dice que los filósofos no viajan. Lo alimentan Sócrates, quien nunca puso un pie fuera de las murallas de Atenas, y Kant, quien nunca se alejó más de ciento cincuenta kilómetros de Königsberg, la ciudad donde nació. Es más, la «filosofía del viaje» no se reconoce como ámbito de investigación. No hay libros sobre ella ni clases magistrales universitarias ni congresos.
A pesar de todo, a muchos filósofos les interesa el viaje. El concepto de «filósofo viajero» es antiguo. Estrabón, geógrafo y viajero que escribió en torno al comienzo del siglo I, incluyó a quienes «buscan el sentido de la vida» entre los fanáticos de los «paseos por la montaña». Decía:
Los poetas, al menos, presentan como los más juiciosos de los héroes a aquellos que más se ausentaron de su tierra y más anduvieron errantes por doquier, pues sitúan en la cima de los méritos el «ver ciudades de muchos pueblos y conocer su manera de pensar».1
Algunos filósofos viajaron muchísimo. Confucio dedicó años a recorrer estados que hoy forman parte de China, y cuenta la leyenda que su contemporáneo Lao-Tse escribió casi todas sus enseñanzas en un puesto fronterizo. Descartes fue soldado en Europa Oriental y luego se convirtió en una especie de vagabundo. Thomas Hobbes, Margaret Cavendish y John Locke vagaron por el continente europeo como exiliados políticos. En el siglo XX, W. V. Quine subió a vapores y aviones para visitar 137 países, y Simone de Beauvoir aprovechó su viaje a China para escribir un libro.
Los filósofos también han sostenido que viajar es importante. Francis Bacon decía que hacerlo traería el apocalipsis (en el buen sentido). Jean-Jacques Rousseau lo consideraba fundamental para la formación. Henry Thoreau creía que todos seríamos más felices si nos aventurásemos en la naturaleza y nos dedicásemos a recolectar arándanos.
Viajar está imbricado con la filosofía. Hace que nos planteemos preguntas filosóficas. ¿Conocer a gente nueva nos puede enseñar algo sobre la mente humana? ¿Es ético viajar a la Gran Barrera de Coral cuando sus corales se están muriendo? ¿Viajar es algo exclusivo de hombres? Es más, la filosofía ha influido en el viaje. La filosofía del espacio fomentó el turismo costero. Las ideas filosóficas sobre lo sublime espolearon el alpinismo y la espeleología. La filosofía de la ciencia hizo que surgieran científicos viajeros, como John Ray y Charles Darwin, y animaron a todos los marinos de altura a recopilar piedras y plantas remotas y objetos crípticos «de extraño funcionamiento».
La filosofía del viaje no existe, pero debería. Hacer preguntas sobre el viaje y estudiar las formas en que la filosofía ha cambiado el viaje puede ayudarnos a pensar con más profundidad en los que hacemos nosotros. Suele merecer la pena pensar las cosas con más profundidad: puede aumentar nuestro aprecio y disfrute hacia ellas. De camino, esta expedición demostrará que no todos los filósofos son tan rígidos como podría pensarse: muchos tuvieron vida más allá del sillón. George Berkeley tuvo que defenderse de unos lobos en un puerto de montaña francés. Isaac Barrow luchó contra los piratas mientras navegaba hacia Turquía (aunque pierde puntos de macarra por describir más tarde esta refriega en métrica latina).
¿Por qué les interesa el viaje a los filósofos? Michel de Montaigne, filósofo francés del siglo XVI, propuso una respuesta. Montaigne se pasó años recorriendo Suiza, Alemania e Italia, y sus Ensayos de 1580 están plagados de reflexiones sobre el viaje.2 Sostiene que viajar nos muestra la diversidad y variedad del mundo, lo que obliga a la mente a observar constantemente «cosas desconocidas y nuevas». Viajar nos enseña la otredad.
Experimentamos la otredad cuando entramos en contacto con lo desconocido; es la sensación de que las cosas son distintas, ajenas. Mis libros de viaje preferidos describen lugares remotos: Terra Incognita, de Sara Wheeler, habla de la Antártida; El gran bazar del ferrocarril, de Paul Theroux, abarca Europa, Oriente Próximo y Asia; Una vuelta por el Hindu Kush, de Eric Newby, cuenta cómo es recorrer Afganistán haciendo senderismo. Estas narraciones transmiten una intensa sensación de otredad. Wheeler escribe que, en la Antártida, sus puntos de referencia se disolvían, igual que las columnas de humo del volcán Erebus. Theroux describe un cuenco de sopa que contenía pelos y trozos de intestino cortados de forma que parecían macarrones. Al citar ejemplos de una guía de conversación de la lengua kati, Newby revela la dureza de la vida diaria en las montañas afganas: «Esta mañana vi un cadáver en el campo»; «Yo tengo nueve dedos, tú tienes diez»; «Ha venido un enano a pedir comida».
La otredad puede explicar las distinciones que hacemos entre desplazamientos. Todos ellos implican movimiento, un cambio de lugar con el tiempo. Nuestras vidas están llenas de pequeños movimientos. Nos movemos del dormitorio a la cocina, vamos en coche a ver a amigos, paseamos perros por los parques. Y, sin embargo, cuando hablamos de «irse de viaje», pensamos en términos más elevados: pensamos en desplazamientos como los de Wheeler o Newby. ¿Cuál es la diferencia entre una excursión a la tienda de comestibles y una excursión al Sáhara? ¿Por qué ir en coche a visitar a la familia es distinto de conducir por Botsuana?
La diferencia entre los desplazamientos cotidianos y los desplazamientos de viaje no tiene que ver con la distancia. Muchos de los segundos implican largas distancias; Wheeler, Theroux y Newby han recorrido miles de kilómetros. Sin embargo, el viaje en el sentido más elevado no siempre implica esa distancia. Samuel Johnson viajó únicamente unos pocos cientos de kilómetros para escribir su Viaje a las islas occidentales de Escocia, y Bill Bryson empieza su ¡Menuda América! en su ciudad natal. También es posible partir en largos desplazamientos que no son de viaje. En La vuelta al mundo en ochenta días, de Julio Verne, Phileas Fogg da la vuelta al mundo, pero intenta no tener ninguna vivencia en los lugares por los que pasa, porque pertenece «a aquella raza de ingleses que hacen visitar por sus criados los países por donde viajan». Por ponernos en una situación más cercana, imaginemos a una abogada que viaja en avión de Londres a Hong Kong, asiste a varias reuniones y vuelve a Londres. Su desplazamiento ha abarcado casi diez mil kilómetros, pero parece un desplazamiento cotidiano, no de viaje.
Creo que la diferencia entre los dos tipos de desplazamientos reside en cuánta otredad experimente quien viaja. Los cotidianos implican solo un poco de otredad, mientras que los de viaje implican mucha. Los escritores de viajes buscan, por lo general, aumentar sus vivencias de lo desconocido. En una entrevista de 1950, la aventurera suiza Ella Maillart explicaba que prefería viajar sola porque la compañía, cualquiera que sea, se convierte en «un trozo desgajado de Europa». Sus reacciones serán europeas y eso la obligará a ceñirse a un esquema mental europeo: juntas, construyen una célula extranjera. «Quiero olvidar mi perspectiva occidental —decía Maillart—, notar todo el impacto que produce en mí lo nuevo que me encuentro a cada paso.»3 En la actualidad, muchos viajeros recomiendan viajar «a la antigua usanza», salir al extranjero sin teléfonos móviles ni ordenadores portátiles.4 La tecnología puede envolvernos como en un capullo hecho de redes sociales y nuestras aplicaciones de siempre para saber qué tiempo va a hacer. Un motivo para viajar sin estar siempre conectados es evitar aislarse de lo nuevo.
¿Cuándo y dónde percibe la gente la otredad? Depende de quiénes seamos. Cada ser humano posee un conjunto exclusivo de recuerdos, deseos, creencias. El idioma, la comida o la arquitectura que a una persona le resultan familiares pueden no resultárselo a otra. De ahí que los libros de viajes tengan tanto que ver con sus autoras y autores como con los lugares. Si una especialista en glaciares viviera en la Antártida y escribiera un cuaderno de viaje sobre ello, le saldría un libro muy diferente al Terra Incognita, de Wheeler. Su experiencia habría sido diferente, porque, para ella, lo diferente habría sido diferente.
Montaigne recuerda constantemente a sus lectores que lo que a una persona le resulta nuevo es, para otra, un hábito diario: la promiscuidad, el parricidio, el infanticidio. Algunas sociedades condenan estas prácticas, mientras que otras las permiten. Montaigne se manifiesta contrario a «exotizar» a pueblos desconocidos, a hacer que parezcan demasiado diferentes de los conocidos. En su ensayo Los caníbales, habla de un grupo de gente de Brasil que, según dice, practicaba el canibalismo. Sostiene que esta práctica no es tan rara como podría parecer, pues, a lo largo de la historia, los soldados europeos se han alimentado de cadáveres durante las hambrunas. No se hace ningún mal al «servirse» de nuestra carroña, y supone una «barbarie» mucho menor que el arte francés de la tortura. Montaigne describe además el entorno en el que vive ese pueblo, sus casas, bailes, bodas y dioses. Estos aspectos de sus vidas podrían parecerles familiares a sus lectores, en cuyas vidas también había baile, matrimonio y devoción. La conclusión a la que llega sobre este pueblo remoto es sarcástica: «Todo eso no está demasiado mal; pero, ¡vaya!, no llevan pantalones».
Viajar puede ser bueno para nosotros, porque la otredad es buena para nosotros. Montaigne nos dice que viajar trae beneficios: enseña las ventajas de bañarse, y, respecto a las amistades maritales, «la vicisitud [aviva] el deseo». Es más, experimentar lo distinto nos ensancha la mente. Tener en cuenta cosas nuevas y desconocidas nos obliga a ampliar y reconsiderar lo que sabemos. Tal como dijo el viajero James Howell en 1624, entre los frutos de viajar al extranjero se cuentan «ideas deliciosas y mil pensamientos diversos».5
René Descartes coincide en lo útil que es experimentar lo desconocido. Escribe que es bueno saber algo de las costumbres de distintos pueblos, para que no creamos que todo lo que sea contrario a nuestras modas es «ridículo y opuesto a la razón».6 Las costumbres son formas convencionales de conducta. Por ejemplo, a los británicos les gusta que las patatas fritas vayan acompañadas con puré de garbanzos. En cambio, los neerlandeses prefieren la mayonesa. Por muy extraños que puedan parecer estos hábitos, ninguno es ridículo ni opuesto a la razón. Viajar nos enseña que quizá nuestras propias costumbres no sean las mejores; nos lleva a cuestionarnos lo que aceptamos como obvio.
Bertrand Russell, filósofo del siglo XX, también sostenía que viajar es bueno para nosotros y que vivir en el extranjero reduce los prejuicios. Sin embargo, advierte jocosamente contra el ensalzamiento de todas las costumbres extranjeras:
En el siglo XVII, cuando los manchúes conquistaron China, era costumbre entre los chinos que las mujeres tuvieran los pies pequeños y, entre los manchúes, que los hombres llevaran cola de caballo. En lugar de que cada pueblo abandonara su ridícula costumbre, cada uno adoptó la ridícula costumbre del otro, y los chinos siguieron llevando cola de caballo hasta que se libraron de la dominación de los manchúes en la Revolución de 1911.7
Los viajes y los intercambios culturales son deseables, pero siempre debemos recelar de las colas de caballo.
Algunos filósofos han comparado sus búsquedas con los viajes, y creo que apuntan a la misma idea. Berkeley vinculaba una de sus investigaciones a un «largo viaje» que entrañaba dificultosos desplazamientos por los «laberintos agrestes de la filosofía». David Hume, hacia la mitad de su Tratado de la naturaleza humana, reflexiona sobre el viaje que ya ha emprendido y sobre lo que aún está por venir: «Me parece asemejarme a un hombre que, habiendo embarrancado en muchos bajos y escapado difícilmente a un naufragio […] tiene ahora la temeridad de volverse a embarcar en el mismo navío resquebrajado». Se siente tentado de quedarse en la «infecunda roca» sobre la que se halla, en lugar de aventurarse «en un océano sin límites que se pierde en la inmensidad». Igual que los viajeros, Berkeley y Hume abren, con sus filosofías, caminos nuevos en la naturaleza salvaje. Parten hacia lo desconocido (lo que no les es familiar), pero, de manera implícita, creen que las recompensas merecen la pena. Están ensanchando la mente, buscando nuevas verdades. Berkeley describe con orgullo sus conclusiones filosóficas como una vuelta a casa. Hume, escéptico, está menos satisfecho consigo mismo, aunque añade que, cuando sus especulaciones filosóficas se vuelven demasiado frías y forzadas, siempre puede divertirse con sus amigos y echar una partida de backgammon.8
Por desgracia, me da la impresión de que en la época de Montaigne era más fácil emprender desplazamientos de viaje que hoy. Esto se debe a que muchos de los procesos diseñados para facilitar los viajes en el siglo XXI también reducen la otredad. Para explicar esto, veamos un argumento del historiador Paul Fussell.
En su revolucionaria obra Abroad, Fussell le echa una reprimenda al turismo. Sostiene que viajar no es igual que hacer turismo. Viajar es lo que se hacía en los siglos XVIII y XIX y principios del XX. Al viajar, se combinaba la emoción «impredecible» de la exploración con la placentera sensación del turista de «saber dónde se está». De acuerdo con Fussell, ya no hay viajes, solo turismo. Fussell rastrea sus orígenes hasta mediados del siglo XIX, «cuando Thomas Cook tuvo la brillante idea de mandar grupos de turistas al continente». Los turistas buscan cosas que ya han sido «descubiertas por un espíritu emprendedor» y preparadas «por las artes de la publicidad de masas». Fussell apunta a instituciones turísticas como los campamentos de vacaciones Butlin’s, en el Reino Unido, o las ciudades de vacaciones Club Med, francesas, «donde la desnudez y las cuentas de plástico sustituyen a la ropa y el dinero».9
Fussell publicó su distinción entre «viaje» y «turismo» en la década de 1980, y en ella hay bastantes aspectos problemáticos. Si tiene razón, casi todos los «viajeros» eran europeos, ricos, blancos y varones.10 Da igual lo lejos o el tiempo que viaje alguien en el siglo XXI: nunca será un «viajero».
Aunque no creo que tuviera razón en eso, sí que acertó en algo. Comparto la intuición de Fussell de que, para un europeo, desplazarse a una ciudad de vacaciones francesa es menos viaje que, por ejemplo, el de Maillart a Beijing a través del desierto de Taklamakán. La diferencia reside en la otredad. Los paquetes y ciudades de vacaciones amortiguan lo desconocido. No hay que vérselas con páginas web de reservas en idiomas extranjeros, no hay que leer paneles indicadores autóctonos para averiguar adónde se está yendo. Se puede pasar el rato con gente del mismo país que también está de vacaciones. Pedir platos conocidos en un idioma conocido. Viajar tiene que ver con la experiencia de la otredad, y algunos mecanismos turísticos interfieren con eso.
Desde la época de Montaigne, el propio mundo se ha transformado. Los escritores de viajes suelen lamentarse de una inminente «homogeneización global», de que el mundo se está volviendo el mismo en todas partes. Bill Bryson describe un lugar típico de Estados Unidos así: «Esos innominados parajes que parecen surgir de golpe en las intersecciones de las carreteras interestatales, diminutas islas de reflejos púrpura con fluorescentes de gasolineras, moteles, centros comerciales y cantinas de condumio acelerado».11 Estos afloramientos pueden verse por todo el mundo y suelen estar abarrotados con los mismos champiñones publicitarios: Best Western, Shell, McDonald’s, KFC.
Y, sin embargo, las quejas sobre la homogeneización son más antiguas de lo que podría pensarse. En el siglo XVIII ya se quejaba Rousseau: «Todas las capitales se parecen» o «París y Londres no son a mis ojos sino la misma ciudad». En el siglo XIX, John Stuart Mill albergaba unas preocupaciones parecidas cuando afirmaba que Europa estaba perdiendo su «extraordinaria diversidad de carácter y cultura» y haciendo «a todo el mundo semejante».12
Si el mundo se está homogeneizando, será más difícil vivir cosas nuevas mientras se viaja. Pero está lejos de ser imposible. El truco consiste en apartarse de lo que se conoce. Para el viajero occidental, implica alejarse de los aeropuertos de fórmica, evitar los pubs irlandeses y los Starbucks, tratar directamente con la gente y con los lugares. Como afirma Maillart, podemos sentir el mismo arrojo que un explorador rumbo a lo desconocido la primera vez que nos dirigimos a un «ocurrente» taxista en París o si nos arriesgamos a adentrarnos en un bar tibetano para comer algo que «huele a carne podrida».13 Tal vez nos cueste más encontrar la otredad, pero, desde luego, está ahí fuera.
Mi viaje a lo desconocido empezó en Groninga, una ciudad en la parte más septentrional de los Países Bajos. Está tan al norte que, en invierno, anochece a las tres de la tarde. Llevaba varios años viviendo allí y había pasado casi todo ese tiempo escribiendo una historia sobre las teorías del tiempo en el siglo XVII. El libro se había convertido en algo demasiado familiar. Era descomunal y difícil y, por fin, había conseguido terminar un borrador completo. Pulsé «enviar» para mandárselo por correo electrónico al editor y luego salí trastabillando a la oscuridad exterior.
Estuve vagando por canales y straten, las calles adoquinadas, asomándome a tiendas y cafés iluminados. Necesitaba un descanso y empecé a planear unas vacaciones a algún lugar totalmente distinto de la pintoresca Groninga, tan bonita que parece sacada de una postal de Navidad. En el Vismarkt encontré un puesto del mercado donde vendían esculturas de cartón. Un alce plateado, cuyo hocico era todo planos y ángulos, me miraba fijamente. Sus astas de origami azul despuntaban hacia lo alto. Decidí visitar Alaska.
En las semanas que siguieron, la investigación para mi viaje al 49.º estado de los Estados Unidos de América terminó mezclándose, por algún motivo, con la filosofía del viaje. Antes de entender del todo qué estaba pasando, me vi saliendo de la biblioteca con pilas de libros: How to Lie with Maps, The British and The Grand Tour, The Idea of Wilderness. Me embutí información en los ojos con las dos manos. Pronto tuve el cerebro lleno de datos curiosos aunque inútiles, como una caja polvorienta de adornos navideños. Descartes se llevó consigo dos mil libros en su último (y fatal) viaje a Suecia. Las exploradoras victorianas tenían motivos ocultos para viajar con falda. Los turistas antárticos olvidan todo lo que consiguen aprender sobre los pingüinos. Y así es como terminé en una de las tierras del sol de medianoche, leyendo a Montaigne.
El trayecto en tren hasta Fairbanks se anunciaba como majestuoso, y así fue. Los vagones rugían a través de bosques escarchados, junto a lagos salpicados de caribús. Un trecho de las vías se estilizaba sobre Hurricane Gulch, un puente que dibujaba un arco de noventa metros de altura. Me asomé por la ventanilla con el gorro de lana calado hasta las orejas y contemplé el mundo monocromo de roca y píceas que se desplegaba más abajo.
A pesar de su belleza, para la mayoría de los pasajeros ese trayecto en tren era cotidiano, normal. Iban a visitar a unos parientes en Wasilla, o a trabajar en Talkeetna, o de compras. Yo era una de las pocas personas que se lanzaban a territorio desconocido, rumbo a las tierras polares de Trump. Lo que para una persona es extraño, no lo es para otra.
Al final, los culpables del estruendo sexual se retiraron al baño. Mientras tanto, los analistas políticos encontraron algo que los unía en su desprecio hacia Bernie Sanders: «Es que es socialista».
Todos íbamos haciendo la misma ruta en el espacio, pero nuestros viajes eran diferentes.
'Un billete de Cook le llevará a cualquier parte a bordo del ferrocarril de Londres, Brighton y la Costa Sur o a dar la vuelta al mundo.'