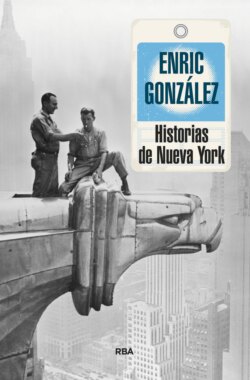Читать книгу Historias de Nueva York - Enric González - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеDicen que cuando en Nueva York son las tres de la tarde, en Europa son las nueve de diez años antes. Es posible. La voracidad del tiempo ha seguido desplazándose hacia occidente y ha cerrado el círculo en oriente: el futuro de hoy ruge en Shanghai. No sé si Nueva York sigue una década por delante. El cine de nuestra memoria nos la hace tan conocida que forma parte del pasado. Da igual, yo llegué con retraso y mis ideas sobre el progreso son confusas. Si hubiera podido elegir, habría visto por primera vez los muelles del Hudson hacia 1960, desde la cubierta de un trasatlántico, y habría desembarcado en una ciudad en la que no había almuerzo sin tres martinis ni taxistas sin corbata, se fumaba sin filtro y Times Square era Babilonia, no una encrucijada ruidosa envuelta en anuncios luminosos. Aquella de 1960 era una ciudad joven y cínica, arrogante, intacta.
Como segunda opción, me quedaría con el largo verano de los años veinte, corrupto y turbulento, con un viaje en mercante y con una llegada nocturna a los muelles industriales del East River. Desde el puente de Brooklyn, con el sol naciente a la espalda, habría visto el amanecer reflejado en un perfil urbano que no era el más célebre del mundo ni abundaba como hoy en torres de cristal. La fachada oriental de Manhattan, con las llanuras de Greenwich, las cumbres de cemento y mármol de Midtown y las colinas de Battery, todavía en construcción.
Otra posibilidad consiste en llegar hoy mismo. Los Yankees habrán ganado y los Mets habrán perdido en circunstancias escandalosas; la gente pasará junto a un solar en construcción donde hubo dos torres muy altas y mirará, como de costumbre, los escaparates de Century 21; en el Holland Tunnel seguirá marcada la frontera con Nueva Jersey y Estados Unidos, ese país inmenso, absorto en sus centros comerciales, sus biblias, sus revólveres y sus fantasmagóricos enemigos exteriores; y en Washington Square alguien se sentará ante el tablero que ocupó Bobby Fischer y moverá, como él, el peón del alfil de la reina negra para construir una defensa siciliana. En Nueva York, que no sabe de nuestra memoria sentimental ni de nuestro calendario, siempre es hoy y todos los momentos valen.
«El presente es tan poderoso en Nueva York, que el pasado se ha perdido.» Lo dijo John Jay Chapman, un ensayista neoyorquino que en 1900 pronunció el discurso de graduación en el Hobart College con la siguiente recomendación: «Haced una hoguera con vuestras reputaciones. Dejaos odiar, dejaos ridiculizar, podéis temer y podéis dudar, pero no dejéis que os amordacen. Haced lo que queráis, pero opinad siempre». Ignoro qué hicieron aquellos jóvenes en la vida. Si hicieron caso a Chapman y se negaron a callar, fueron típicos ciudadanos de Nueva York.
Disiento, sin embargo, de la afirmación de que «el pasado se ha perdido». No. El pasado se olvida sin perderse.
El pasado de Nueva York está prendido de Holanda, la potencia fundadora, y es distinto a los demás pasados americanos. Nueva York no fue puritana como el resto de las colonias; Nueva York nació del comercio, no de la agricultura, y creyó más en los piratas que en los predicadores; Nueva York apenas se rozó con la esclavitud (otra cosa es el dinero de los esclavistas), tuvo poca fe en la independencia y en la Unión y nunca brilló por su respeto a la autoridad. Nueva York, nacida Nueva Ámsterdam, fue y es refugio de librepensadores, charlatanes, inadaptados y gente rara. Sus primeros 400 habitantes de origen europeo hablaban 18 idiomas distintos, aunque casi todos procedieran de Ámsterdam.
Por si quedaran dudas, la bandera de la ciudad de Nueva York luce los colores azul, blanco y naranja, los de la bandera holandesa en el siglo XVII. En el escudo hay aspas de molino, un marinero, un indio, un par de castores y unos barriles de harina.
El presente neoyorquino es tan poderoso que absorbe pasado y futuro. Y, sin embargo, el pasado permanece. Nueva York fue la primera ciudad del mundo en que el trabajador dejó de hablar de dueño o amo (master en inglés), y a partir del término holandés baas, que significaba exactamente «amo», inventó boss, que significa tan solo «jefe». Los neoyorquinos son así, faltones e irrespetuosos ante el mundo en general. A veces mosquean. Insultan por cualquier cosa. Pueden parecer hostiles, pero no: solamente lenguaraces y faltones.
Me parece apropiado hacer una advertencia, tal vez decepcionante, al lector europeo. Los ciudadanos de Nueva York gastan fama de cínicos, descreídos y materialistas porque así les ven los demás americanos; la verdad es que casi cualquier español es más cínico y descreído que el jefe supremo de los chulos del Bronx. En materia de nihilismo, los europeos carecemos de rival. Las causas no vienen al caso, sean históricas, religiosas o dietéticas, a saber. En fin, era solo un aviso, para evitar confusiones.
Sigamos. Cualquier vida neoyorquina, desde la más solitaria y retraída hasta la más mundana y ajetreada, posee, me parece, una rara intensidad. Quizá no se trata de intensidad, sino de alboroto superficial, pero entretiene lo mismo. El monólogo interno del individuo se ve asaltado de continuo, aunque se encierre en casa, por las luces, los sonidos, los olores, el zumbido omnipresente de la dinamo urbana y las palabras, millones de palabras siempre en el aire. El fogonazo de un neón se incrusta en el recuerdo de infancia que teníamos en la mente y lo transporta, deformado, al ahora. Un chispazo de futuro brilla en un escaparate. Las gárgolas ríen, las bocas de alcantarilla escupen el vapor de los caños de agua caliente, se encrespa un coro de bocinas y las palabras revolotean como pájaros.
El neoyorquino es un tipo que habla. Mucho. Todo lo demás es secundario. El dueño de un bar de la terminal de American en el aeropuerto Kennedy, por ejemplo, nunca ha salido de la ciudad, y se enorgullece de ello. Se limita a charlar con los clientes (en dos décadas de profesión ha aprendido a manejarse en español, alemán, italiano y algo de polaco, que yo sepa) y a volver todas las noches a su apartamento en Brooklyn con alguna experiencia prestada: puede relatar con pasión y detalles un aterrizaje de emergencia en el desierto, una boda judía en París o una cena espléndida en Pekín. Es un individuo de gran amenidad.
Pesa la herencia judía, sin duda. Nueva York es la mayor ciudad judía. Eso carece de importancia en muchos aspectos, porque entre un Woody Allen y un rabino ultraortodoxo de Williamsburg hay un mundo de distancia, pero resulta esencial en algo muy concreto: la devoción por las palabras. Nueva York es talmúdica y mantiene una eterna discusión consigo misma en la que utiliza todos los recursos de la oratoria. De esa escuela colectiva brotan historias de forma inagotable. Yo estoy seguro de conocer a miles de neoyorquinos ya muertos cuya alma permanece viva en las hemerotecas. Me basta leer los reportajes que diariamente, durante más de cincuenta años, publicó un señor tímido, canijo y con gafas llamado Meyer Berger en las páginas locales de The New York Times. Berger, judío, hijo de inmigrantes checos, nacido en el Lower East Side, fue uno de los mejores periodistas de todos los tiempos, aunque, con excepción de la condena a Al Capone por fraude fiscal, nunca cubriera acontecimientos de primera página. Lo suyo era hablar con la gente y contar lo que ocurría en tal esquina o tal trastienda. Escribió su primera crónica en 1911, a los trece años, sobre un tipo que engulló 257 manzanas de una sentada. Fueron solo cinco líneas. Pero el comedor de manzanas, como todas las personas que pasaron por la columna de Berger, ganó la inmortalidad. Si Nueva York nos parece tan familiar, es en parte por el trabajo de tipos como Meyer Berger.
Nevaba cuando llegué por primera vez a Nueva York. Era enero de 1984, la epidemia de crack y violencia ocupaba la portada del Daily News y yo iba escaso de dinero. Subí a un autobús para trasladarme desde el aeropuerto al centro y un tipo despeinado y con un cigarro entre los dientes, que resultó ser el conductor, me preguntó si tenía suerte. Deduje que estaba colgado. Lo del crack va fuerte, pensé, y busqué una respuesta lo bastante fláccida para evitar que nuestra incipiente amistad fuera a más. Algo del tipo «Soy europeo, acabo de llegar, ya veremos», balbuceado con una sonrisita mansa. El conductor insistió: «En Nueva York hace falta suerte».
El tipo tenía razón. Yo no lo sabía entonces y tardé en saberlo, pero tenía razón. Una temporada en Nueva York cambia a cualquiera, para bien y para mal. La vida en Nueva York es un deporte de velocidad y reflejos en el que, al final, decide la suerte. Eso tiene que ver, seguramente, con el tipo de persona al que atrae la ciudad. Pocos van a Nueva York para retirarse o para llevar una vida tranquila. A Nueva York se va a trabajar y a vivir con la mayor intensidad posible, lo cual acarrea riesgos. Y hace falta suerte. Supongo que yo la tuve. Algunos de mis amigos no la tuvieron.
Otro aviso, y prometo que es el último. Los libros sobre ciudades suelen ser de dos tipos: embelesadas historias de amor o crónicas tristes de una decepción. En este libro no hay decepción. Nueva York me gusta más allá de lo razonable. Amo a esa ciudad. Por otro lado, Nueva York tiene mucho de amante fatal y en este momento prefiero amarla a distancia. No creo que vuelva a verla.