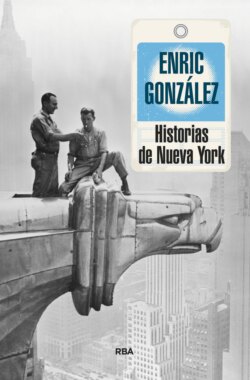Читать книгу Historias de Nueva York - Enric González - Страница 7
3
ОглавлениеInstalarse en una ciudad y buscar apartamento suele ser fatigoso. En Manhattan lo es especialmente, porque las viviendas se dividen en dos categorías: aquellas que uno puede pagar, y aquellas en que uno está dispuesto a vivir. Cuando uno encuentra al fin un apartamento asequible (hablo de un alquiler no superior al sueldo mensual) y habitable (en el sentido en que son habitables los iglús y los cementerios de El Cairo), puede considerarse doctorado en ciencias inmobiliarias.
En los primeros pasos me ayudó Isabel Piquer, la periodista que ya trabajaba en la ciudad para El País y que, en adelante, iba a ser mi compañera de oficina. No la conocía personalmente, solo había hablado con ella por teléfono un par de veces. Pero había utilizado los recursos informativos de la redacción central de Madrid, donde, en teoría, se sabe casi todo de casi todo el mundo. Inquirí discretamente sobre Isabel y me hice una idea del personaje. A mi llegada nos citamos para cenar. Yo esperaba encontrar, basándome en el perfil psicofísico construido a partir de los testimonios recogidos entre mis compañeros, a una señora mayor, poco agraciada y sentimentalmente inclinada hacia las personas de su propio sexo. No sé si me tomaron el pelo o si elegí muy mal las fuentes. Isabel resultó algo bastante parecido a todo lo contrario.
Lola, mi mujer, estaba todavía en Barcelona, ocupada con su propio empleo. Y yo, solo en Nueva York, compatibilizaba mis tareas personales, como la supervisión minuciosa del flujo de camisas y pañuelos entre la lavandería y la habitación del hotel, con las labores propias del corresponsal recién llegado. La rutina de las primeras semanas consiste más o menos en presentarse con traje y corbata en los centros de poder y de información, repartir muchas tarjetas de visita, dejar muchos mensajes telefónicos de los que pocos obtienen respuesta y fiarse de la prensa local al escribir. Uno va muy despistado.
Además de eso, había que instalarse. Lo primero era la obtención, o, más precisamente, la penosa extracción administrativa del Social Security Number. Ese número, como su nombre no indica, es ajeno a cualquier tipo de seguridad social, según el significado que en Europa se da a esas palabras. El número sirve para conocer el crédito de cada uno, su capacidad de endeudamiento, y vendría a servir también como número de identificación personal, al estilo del DNI español. Te solicitan el número al contratar cualquier tipo de servicio, al comprar a plazos, en el banco.
El número que se entrega al ciudadano no es nuevo. Lo han usado otras vidas. Cuando alguien muere, su 028422-86, por poner una cifra al azar, vuelve a las oficinas federales y es reciclado y adjudicado a un ser vivo recién estrenado como residente en los Estados Unidos de América.
Esa fue mi desgracia. Empecé a notar que algo ocurría cuando intenté hacerme con un teléfono móvil. El untuoso vendedor asiático, que se deshizo en sonrisas mientras me ofrecía distintos modelos y me ayudaba a rellenar el formulario, adoptó un tono de pariente lejano del difunto tras hablar con la agencia de crédito. Me devolvió la tarjeta y me dijo que lo sentía.
—Las compañías telefónicas no le aceptan —dijo.
—¿Por qué?
—Su calificación, al parecer, es insuficiente.
El hombre tenía la virtud del «understatement». La agencia de crédito me rechazaba y además, sospecho, recomendaba al vendedor que vigilara la cartera.
Con el tiempo, supe cómo funcionaban las calificaciones otorgadas por agencias como TransUnion o Equifax. Un ciudadano con muchas «A» o muchas estrellas es un tipo considerado solvente, con un patrimonio descomunal o con una gran deuda asumida y con capacidad supuesta para cargar con más. Un «B», digamos un tres estrellas, es alguien de ingresos bajos (no: de gastos bajos; así es como se mide la riqueza o la pobreza en Estados Unidos; un multimillonario que no gasta queda fuera de juego) o de endeudamiento tan desmesurado respecto a su renta que comprar un aspirador a plazos puede hundirle en la bancarrota. Un «C» duerme en una caja de cartón en una acera del Lower East Side.
En todas las tiendas de teléfonos ocurría lo mismo. Y, sin embargo, yo tenía dinero. Había abierto una cuenta en el Chase Manhattan Bank con la generosa provisión de fondos del periódico. (Lo de la cuenta se hizo no sin cierta dificultad: cuando careces de dinero, pasas por indigente; cuando tienes una cantidad notable en efectivo, pasas por narcotraficante o terrorista.) Podía dedicarme un año entero a llamar a un teléfono erótico de Melbourne y pagarlo en «cash» sin problemas. Y mi tarjeta de crédito daba margen para charlar un lustro con el servicio de información municipal de Kuala-Lumpur, una vez colgara la telefonista erótica australiana. ¿Qué tenían las agencias contra mí?
—Eso es que el crédito se construye gastando, y tú aún no has gastado nada —me decía Isabel.
Tenía razón, pero había algo más. No podía ser que, por el simple hecho de carecer de historial crediticio, me mirara tan mal todo el gremio de la comunicación inalámbrica.
Un día conseguí hablar con alguien de una agencia de crédito que me explicó con detalle mi propia vida. Cito de memoria, más o menos, lo que me dijo: yo había cometido fraudes en Arizona, había dejado un reguero de deudas por Louisiana y Alabama y no me alcanzaban los recursos ni para el alojamiento de cartón junto a un pilar del puente de Brooklyn.
Me habían dado el número de un muerto moroso que, por algún cortocircuito burocrático, seguía vivo en los ordenadores federales. Llegué a saber bastantes detalles sobre él. Qué tío. No había pagado una factura en treinta años, y no se privaba de caprichos. Dejó una deuda de más de 200.000 dólares. Mi deuda.
El muerto me persiguió bastante tiempo. Conseguí arreglar el equívoco en las oficinas de la Social Security e incluso accedieron a darme un contrato telefónico (con el que no podía exceder un gasto de 200 dólares mensuales) en una remota tienda del Upper West, exigiéndome, eso sí, una fianza de 700 dólares, porque aunque mi crédito estaba a cero no había quien se fiara del todo, tenía que comprenderlo, de un tipo con un pasado tan turbulento como el mío.
Muchos meses más tarde, al contratar un servicio de Internet, aún me dijeron que no aparentaba en absoluto los setenta y dos años que acreditaba mi Social Security Number.