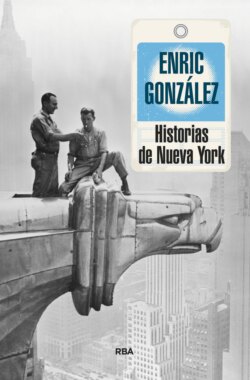Читать книгу Historias de Nueva York - Enric González - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеEntre los mediodías soleados de Metrópolis y las noches lluviosas de Gotham, me quedo con lo segundo. Mi apartamento estaba en el West Village y mi vida después del trabajo se desarrollaba más bien «downtown», al sur de la Calle 14. Las viejas cualidades canallescas del sur de Manhattan se mezclan ahora con el dinero, los estupefacientes, el diseño y la tontería; ignoro si siempre fue así, pero no me extrañaría.
Compré Gangs of New York, un libro de Herbert Asbury del que Martin Scorsese hizo después una película, y descubrí que mi barrio tenía un pasado especialmente turbulento. Cerca de casa, en lo que ahora son las calles Sullivan, Thompson y Grant, estuvo Arch Block, un célebre refugio de rufianes e infelices dirigido por La Tortuga, una gigantesca mujer negra que pesaba más de 150 kilos. Fue uno de muchos lugares terribles que ya no existen y que los neoyorquinos, atareados con el presente, prefieren no recordar.
Desde 1999 se realizan excavaciones arqueológicas en lo que se llamó Five Points y es hoy parte de Chinatown. Me enteré por un periódico de que habían encontrado un yacimiento de diminutos huesos humanos mezclados con loza y pedazos de pipa de arcilla; según un experto se trataba, sin ninguna duda, del sótano de un prostíbulo del siglo XIX. Los abortos y los hijos de las pupilas que nacían muertos eran arrojados a un pozo. Al pozo iban también los niños que morían de enfermedad: la mortandad infantil era altísima, el cólera era casi tan frecuente como el resfriado y en esa zona no había acceso a cuidados médicos. La vida era tan dura como en el East End londinense de la misma época, la segunda mitad del XIX, y mucho más violenta.
El pasado de las ciudades se encuentra en las hemerotecas y en las cloacas. Especialmente en las cloacas. Bajo las del sur de Manhattan se oculta un lago que fue importantísimo en la infancia de Nueva York.
Casi todo el mundo sabe que Nueva York, o mejor Nueva Ámsterdam, nació en el extremo sureste de Manhattan, donde se instalaron unos cien emigrantes holandeses llegados en mayo de 1623, tres años después de que el Mayflower descargara la primera colonia de puritanos en Massachusetts. Los holandeses imprimieron a su trocito de isla un carácter comercial que resultó imborrable, aunque en 1664 el duque de York conquistara la plaza para la corona británica y cambiara el nombre por el suyo.
Yo creía, al principio, que la ciudad holandesa original era muy pequeña y limitaba al norte con Wall Street, la calle del Muro que, suponía yo, alzaron los fundadores como defensa contra las tribus indias locales, los iroqueses y los algonquinos. Los algonquinos manhattanitas formaban la tribu de los lenape, fueron ellos quienes vendieron la isla a los holandeses por los célebres 24 dólares (en realidad, los indios no conocían el concepto de propiedad y consideraron el asunto una simple ceremonia de hermanamiento) y nunca estuvieron fuera de ninguna supuesta ciudadela. Estaban dentro, en las tabernas y los comercios, como cualquier otro neoyorquino. La empalizada de Wall Street se construyó de forma casi póstuma contra los invasores ingleses, que acabaron tomando la ciudad sin disparar un tiro (el general cojo Peter Stuyvesant se rindió con los suyos y siguió viviendo tranquilamente en su finca). Wall Street fue siempre céntrica.
La Nueva York holandesa tenía más o menos los límites de la actual Nueva York. La pequeña colonia de esclavos vivía donde hoy se alza el edificio de las Naciones Unidas. Turtle Bay, donde nunca hubo tortugas, era Deutel Bay, la Bahía del Taco; Deutel, mal pronunciado por los anglófonos, se convirtió en Turtle. Harlem era Nieuw Haarlem. El Bronx era donde estaba la finca de Jonas Bronck. Etcétera.
Por encima de la empalizada, donde hoy discurren calles llamadas Lafayette o Mulberry, se extendía una zona pantanosa con un gran lago de agua dulce que los holandeses llamaron Kalchhook y los británicos se limitaron a describir como Fresh Water Pond y más tarde bautizaron como Collect. Esa era la principal reserva de agua potable de la isla. El pulmón original de la ciudad late en esas aguas, visibles aún bajo las alcantarillas.
La actividad social era intensa en la laguna. En Collect abundaba el pescado y la gente se encontraba en la orilla para tirar un rato la caña. A los protoneoyorquinos la caña debió de parecerles poco productiva y en 1732 hubo que prohibir el uso de redes para evitar la extinción de la fauna. En el centro de Collect había una isla donde fueron ahorcados, quemados vivos o descoyuntados los esclavos negros que se sublevaron en 1741. Los neoyorquinos, hasta 1830, extrajeron el agua potable de los manantiales subterráneos de Collect. Y a Collect fue a parar, con el tiempo, una ingente cantidad de basura.
A orillas de la laguna se establecieron una fábrica de cerveza (inicialmente, cuando el agua estaba limpia), varios curtidores, una fábrica de goma y dos mataderos: el lago se convirtió en el vertedero de la ciudad. En 1802, el Ayuntamiento decidió drenar y cubrir el Collect, para mitigar el foco de hedor y enfermedades. Diez años después se permitió construir en la zona, de salubridad discutible. Brotaron miles de edificios y en poco tiempo empezaron a hundirse en el terreno pantanoso. El único edificio sólido, la antigua fábrica de cerveza Coulter, fue subdividido en minúsculos apartamentos. A su alrededor se formó una madeja de calles estrechas, casas inclinadas y sótanos pestilentes. El Collect acogió a quien no podía establecerse en ningún otro sitio y se convirtió en el barrio de los forajidos, los prostíbulos y los inmigrantes. Eso fue Five Points, un barrio de tabernas, navajazos, emociones fuertes y miseria abyecta, frecuentado por nativos como Walt Whitman y turistas como Charles Dickens.
El urbanismo de Nueva York se forjó con un patrón medieval: millonarios y mendigos convivían en un palmo cuadrado. Eso creó una civilización interesante. Las urbanizaciones de casas iguales para gente igual que piensa igual generan ignorancia y paranoia, los dos males contemporáneos de Estados Unidos.
Los tres caserones para realquilados más sórdidos del Manhattan fundacional eran la Old Brewery, la vieja cervecería de Five Points; la Gotham Court de Cherry Street (donde poco antes había vivido George Washington, como presidente de la nación, y donde ahora hay bloques de viviendas municipales) y Arch Block, en la calle Sullivan. En Water Street se organizaban peleas de ratas contra perros, y había un tipo empleado, digamos, en la industria del espectáculo, cuya especialidad consistía en decapitar ratas con los dientes a cambio de unos centavos. Cuando mi trabajo me parece desagradable, pienso en el suyo.
La vida política giraba en torno a dos partidos, Tammany Hall (futuros demócratas), indescriptiblemente corruptos, y Know-Nothing (literalmente «sabe-nada»), futuros republicanos, antiinmigrantes y anticatólicos, o sea, antiirlandeses, e indescriptiblemente violentos. Los militantes de ambos partidos venían a ser, en total, unos treinta mil en 1855, dedicados todos ellos a la extorsión y al fraude electoral.
El «carnicero» William Cutting, Bill the Butcher, era el cabecilla de los nativos, los Know-Nothing, enemigos de los irlandeses famélicos y recién llegados. La asociación conocida como Tammany Hall se llamaba así en honor de un antiguo jefe indio, Tammany, el amable, y tenía su sede en Frankfort Street. Su gran líder, William «Boss» Tweed, un bombero de origen irlandés, creó la máquina política más formidable que se hubiera visto en Nueva York: Tammany robó unos 200 millones de dólares de los fondos municipales entre 1865 y 1871, falseó todas las elecciones, hizo de la policía un instrumento a su servicio (de ahí la tradición irlandesa de los «cops» neoyorquinos) y la organizó con criterios de mercado: para ascender de patrullero a sargento, el agente debía pagar 1.600 dólares; para ascender de sargento a capitán, 12.000 dólares, y así sucesivamente. El agente recuperaba luego la inversión por la vía de organizarse cohechos y negocietes de protección.
Tammany dominó por completo la ciudad hasta que, en 1934, el republicano Fiorello Laguardia se hizo con la alcaldía y estableció una administración más o menos moderna (con mafia incluida, por supuesto). En Tammany se perfeccionaron las organizaciones mafiosas importadas por judíos e italianos.
«Tammany» es hoy un término peyorativo. Y, sin embargo, la corrupción generalizada del «Boss» Tweed y de Tammany permitió que se integraran en Nueva York millones de personas que llegaban en aludes al muelle de Ellis Island sin otra cosa que piojos, pobreza e ilusión. A falta de una auténtica administración pública, que las clases acomodadas se negaban a financiar, Tweed estableció un sistema delictivo de protección social que salvó muchas vidas. La alternativa a Tweed, representada por los plutócratas y los protorrepublicanos del Club Cincinnati, ricos, «nativos» y elitistas, carecía de la desfachatez y el populismo necesarios en las circunstancias. Yo, que no puedo evitar tomar partido (pónganme delante dos desconocidos jugando a los barquitos, y en cuestión de segundos seré partidario de uno o de otro), estoy con Tammany.
Pasé varias tardes pateando el asfalto sobre Five Points. Hablé con los arqueólogos que excavaban bajo Chinatown, convencí al dueño de un restaurante de Doyers Street para que me dejara visitar el sótano, dediqué horas a caminar con un plano y un lápiz en la mano. Esos merodeos no resultaron fáciles. Nueva York, la ciudad más potente de Estados Unidos y del mundo, no es siquiera capital de sí misma. La capital del Estado es Albany, una pequeña población del norte industrial donde se forjó el credo mormón, donde durante décadas se fabricaron los radiadores de los vehículos Ford, donde la frontera canadiense está a la vuelta de la esquina, donde nieva de forma salvaje y donde abundan los cogotes colorados del proletariado nacional: un red neck es un cateto; un white trash (basura blanca) es un cateto al que las estadísticas socioeconómicas colocan en el mismo nivel que los negros del ghetto. Parece higiénica la costumbre de otorgar la capitalidad estatal a ciudades de tercer orden (Florida, capital Talahassee; California, capital Sacramento; Luisiana, capital Baton Rouge) y probablemente tiene sus ventajas, pero acaba siendo una pesadez que la Comisión Arqueológica de Nueva York esté en Albany. La arqueóloga que había dirigido los trabajos en Five Points se desplazaba a Manhattan un día por semana, justo el día en que yo tenía trabajo hasta las tantas. No llegué a conocerla personalmente. Me facilitó, sin embargo, nombres y direcciones.
Lo cual resolvía una parte del problema. La otra parte consistía en presentarse en un restaurante chino, preguntar, por ejemplo, por el señor Ling Cheng (solía haber tres o cuatro personas llamadas con el mismo nombre en cada establecimiento) y, una vez localizado el susodicho, explicarle, en un inglés comprensible para ambos, que quería echar un vistazo a su sótano. Según mi experiencia, un restaurador chino está dispuesto a mostrarte cualquier cosa menos el sótano. Cuando al fin, tras mucho rogar y mucho esperar a que el personal preparara el almacén para la visita, uno baja la escalera y examina el sótano en cuestión, toma de forma automática dos decisiones firmes: una, renunciar a la comida china por una temporada; dos, renunciar a descubrir lo que el pelotón asiático residente en el subsuelo ha escondido antes de la visita del curioso.
Vi un muro del siglo XVIII y algunos restos ya clasificados por los arqueólogos: monedas, trozos de pipas de arcilla, botones, objetos de vidrio. Vi también montones de sustancia orgánica, supuestamente comestible, en subterráneos llenos de ratas; cientos de patos lacados; mozos de almacén chinos probablemente provistos de pasaportes emitidos ochenta años atrás (nunca muere nadie en Chinatown: la documentación pasa a manos de otro, en una suerte de reencarnación civil), y mucha oscuridad. Poco más.
Buscando vestigios acabé encontrando mi barbería. Estaba a dos estaciones de metro de casa, en Chambers Street, muy cerca de City Hall Park y de la pequeña sede municipal, a la sombra de las Torres Gemelas. La regentaban judíos rusos y la frecuentaban agentes de policía. Me cortaba el pelo una mujer muy pálida que se llamaba Irina y apenas hablaba inglés. Se echaba en falta alguna charla sobre fútbol, una ciencia que en Nueva York solo desarrollan los hispanos. Pero las conversaciones de los cops, los policías locales, garantizaban el entretenimiento; no porque contaran historias muy interesantes o chistes muy divertidos, sino por su casi infinita capacidad de cotilleo. Aquellos tipos gordos, con el oficio de ser más duros que nadie en una ciudad célebre por su dureza, se morían por saber si Britney Spears era virgen o si, como habían leído en Internet, Michael Jackson se lo montaba con su mono.