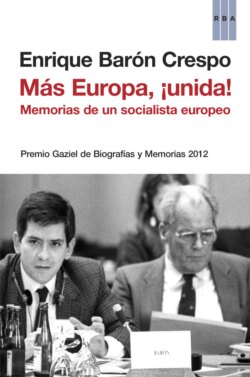Читать книгу Más Europa, !unida! - Enrique Barón - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеUNIVERSIDAD Y SOCIEDAD
Al regresar a España en 1965, acabé la carrera de Derecho por libre en una universidad agitada y convulsa. Ese año se produjo la expulsión de cinco catedráticos (Tierno Galván, López Aranguren, Aguilar Navarro, Montero Díaz y García Calvo) de la Universidad Complutense, que fue seguida de la masiva expulsión de profesores en la Universidad de Barcelona tras «la capuchinada» de 1966.
Las facultades eran recintos de libertad en un campus en el que había manifestaciones día sí, día no, con los «grises», como era conocida la Policía Nacional. Una manifestación nos valió un aprobado general en la dura materia de Derecho Procesal, aprendida a palo seco sin prácticas. Estábamos esperando en el vestíbulo de la Facultad de Derecho cuando hizo su entrada el decano, don Leonardo Prieto Castro, conocido por su elegancia, demudado y vestido de un horrible color verde. Nos pareció muy chocante ese cambio de gusto hasta que comprendimos que había sido regado con agua y anilina por el botijo, el camión antidisturbios.
Terminé la carrera de Derecho por sentido de la responsabilidad, ya que en aquella etapa me interesaban mucho más los temas relacionados con la economía. Después hice un recorrido vital entre la universidad, la defensa de derechos humanos y la conspiración muy común entre los que entramos en el Parlamento en 1977.
Inicialmente, decidí dedicarme a la enseñanza y la investigación en estructura económica, en especial en economía agraria, aprovechando mi especialización en Francia. Empecé mi trayectoria docente como profesor ayudante, entonces denominado profesor no numerario (penene) en la Universidad Complutense, y a la vez de Introducción a la Economía en ICADE y el INEA de Valladolid. La labor pedagógica me atraía; aún hoy me encuentro con ejecutivos y funcionarios que me recuerdan sin acritud cómo les ayudé a iniciar su formación universitaria.
Entré como profesor ayudante en la Cátedra de Juan Velarde, un erudito economista de ideas tan conservadoras como de talante liberal, con un grupo de jóvenes profesores entre los que destacaban Juan Muñoz, Santiago Roldán y José Luis García Delgado (que publicaban bajo el seudónimo colectivo «Arturo López Muñoz»). La estructura económica como estudio central de la economía aplicada vivía una época dorada en la universidad, sin duda, porque nuestra principal preocupación era conocer nuestra realidad. En la facultad también enseñaban José Luis Sampedro con Carlos Berzosa en su equipo y Ramón Tamames. Inicialmente estuvimos en la Torre de Económicas, donde en mayo de 1968 se celebró el histórico concierto de Raimon que constituyó un hito por la convivencia y la libertad. Su papel central en la agitación universitaria aceleró la mudanza a Somosaguas, entonces un remoto descampado.
De la descripción de la realidad del mundo como objeto de la estructura económica de que habla Sampedro pasé a implicarme directamente en cambiarla. Me fui comprometiendo cada vez más en diversos frentes de acción: la defensa de los derechos humanos y laborales, el trabajo intelectual y periodístico, así como la reconstrucción del socialismo.
Mi primera obra de juventud fue Población y hambre,[6] opúsculo de divulgación sobre un gran desafío global de la humanidad que sigue pendiente hoy en día. Preparé mi tesis doctoral sobre el «El final del campesinado»,[7] centrada en el rápido proceso de transformación de la sociedad rural a urbana en España, con un análisis sobre los mecanismos de integración vertical en el desarrollo del capitalismo agrícola, y el Plan Mansholt, pieza clave de la naciente política agrícola en la Comunidad Europea. Aún hoy me encuentro con gente del mundo agrario que me recuerda mi tesis, no solo por lo provocativo del título sino porque, como me comentaban hace poco los responsables de la Universidad Rural Paulo Freire en Palencia, además del diagnóstico se apuntaban tendencias que después se han consolidado. Un viaje de estudios europeos me permitió conocer la marcha de las negociaciones del Acuerdo Preferencial de 1970, que nos integró por la puerta de servicio en el Mercado Común Europeo y fue conducido por Alberto Ullastres, monástico y hermético personaje que, tras participar desde el Gobierno en el Plan de Estabilización de 1959, gestionó las relaciones con la CE durante quince años.
Otros dos viajes de estudios universitarios me impactaron particularmente en aquella época. El primero a Polonia con un grupo de profesores amigos, Ángel Serrano, José Luis García Delgado e Ignacio Cruz, me ayudó a comprender mejor la realidad de la Europa central y del mundo más allá del Telón de Acero. Aprovechamos las vacaciones de Semana Santa para visitar un país comunista con iglesias repletas de clero joven cuando en España el proceso de vaciamiento de los seminarios se aceleraba. Comprendimos el papel de la Iglesia católica como columna vertebral de la identidad nacional en un país borrado del mapa durante siglo y medio, troceado entre las grandes potencias circundantes (Prusia, Austria y Rusia).
La cuestión de Polonia fue una de las claves de la historia europea a lo largo del siglo XIX. La I Internacional nació en un mitin de solidaridad con el país mártir que consiguió renacer tras la Primera Guerra Mundial, y su invasión fue el disparo de salida de la Segunda. Pudimos comprobar la inquebrantable rebeldía polaca que se percibía en detalles y actitudes expresivas. Los gestos de interés por todo lo que supusiera un acercamiento al mundo occidental eran reiterados, así como la voluntad de diferenciarse del mundo soviético.
El ejemplo más gráfico fue la visita a su capital histórica, Cracovia, con su Universidad Jagellónica, considerada el corazón del país. Esta mantuvo siempre una fuerte oposición contra el Gobierno comunista que, tras perder el referéndum sobre el poder popular, decidió construir junto a ella una nueva ciudad, de nombre Nowa Huta, en polaco «nueva siderurgia», bautizada expresivamente Lenin para afirmar la industria pesada como motor económico y el proletariado en lo político. Se procedió a diseñar y construir una ciudad de nueva traza, con la arquitectura cubicular, monótona y gris típica del frío «realismo socialista» con todos los servicios menos una iglesia.
A medida que los campesinos llegaban y mejoraban su situación como trabajadores industriales, la tensión fue en aumento porque no aceptaban que sus familias tuvieran que asistir a los ritos religiosos en medio de la lluvia, el frío y la nieve. Los choques produjeron víctimas. Un joven obispo de Cracovia, de nombre Karol Wojtyla (el futuro papa Juan Pablo II), canalizó la presión popular para construir la Arka Pana, el «Arca del Señor», la mayor iglesia del mundo de tres pisos y con una capacidad de diez mil feligreses. La gestación del proceso fue una complicada guerra de posiciones. Primero se consiguió un solar, después la condición fue que se excavaran los cimientos como trabajo voluntario. Más tarde, el acero de las vigas no estaba previsto en el plan, salvo que se pagara en divisas fuertes, que aparecieron de inmediato; las campanas llegaron de Países Bajos, el órgano de Viena. Cuando visitamos la ciudad, la magna basílica empezaba a emerger de los cimientos. Menos de veinte años después, Nowa Huta era uno de los principales bastiones del sindicato Solidarność [Solidaridad].
Visitamos el campo de concentración de Auschwitz (la actual Oświęcim), a 70 kilómetros de Cracovia. Un peregrinar silencioso y abrumador por el mayor testimonio de barbarie humana ejecutada de modo sistemático en el siglo XX. Entramos pasando bajo el arco con la sardónica inscripción «Arbeit macht frei» [El trabajo libera], y fuimos visitando barracones abarrotados de prótesis, gafas, cabello humano, la clínica de experimentos médicos, hasta los crematorios, que los nazis no tuvieron tiempo de destruir, como sí consiguieron hacerlo en el vecino campo de Birkenau, del que solo queda su siniestra torre de entrada. En aquella época se hablaba poco del tema y en España prácticamente nada.
Al acabar la visita, el guía polaco, exprisionero del campo él mismo, nos dijo que apreciaba mucho el respeto con que habíamos escuchado sus explicaciones, dado que el día anterior un grupo español de estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Iglesia le había dicho al final de la visita que todo aquello era un montaje. Viniendo de un país en el que la Inquisición convirtió la obsesión por la «limpieza de sangre» y la persecución de los judíos en un precedente directo del holocausto, no resulta tan extraña esta actitud negacionista. El trabajo de memoria sigue teniendo sentido.
Primo Levi, protagonista y testigo excepcional de Auschwitz, resumió en un mensaje universal y siempre actual lo que representa el campo para la humanidad:
Si esto es un hombre
Los que vivís seguros
En vuestras casas caldeadas
Los que os encontráis, al volver por la tarde,
La comida caliente y los rostros amigos:
Considerad si esto es un hombre
Quien trabaja en el fango
Quien no conoce la paz
Quien lucha por la mitad de un panecillo
Quien muere por un sí o por un no.
Considerad si es una mujer
Quien no tiene cabellos ni nombre
Ni fuerzas para recordarlo
Vacía la mirada y frío el regazo
Como una rana invernal.
Pensad que esto ha sucedido:
Os encomiendo estas palabras.
Grabadlas en vuestros corazones
Al estar en casa, al ir por la calle,
Al acostaros, al levantaros;
Repetídselas a vuestros hijos.
O que vuestra casa se derrumbe,
La enfermedad os imposibilite,
Vuestros descendientes os vuelvan el rostro.[8]
El segundo fue un viaje por carretera a la Freie Universität Berlin, en el que conocí a Ignacio Sotelo. Alemania fue el único país que vivió la experiencia de los dos grandes totalitarismos del siglo XX: el nazismo y el estalinismo. Una división que hacía de Berlín el escaparate de dos mundos enfrentados con la mayor concentración de armamento convencional y atómico de la historia. En la autopista era normal encontrar convoyes militares con tanques de las cuatro potencias ocupantes. Para acceder a Berlín Occidental había que atravesar un tramo de unos 200 kilómetros por la República Democrática Alemana (RDA). Cuando se llegaba a la frontera, los vopos, policía popular, procedían a un metódico examen de toda la documentación, completado con una minuciosa revisión del coche, incluidos los bajos, gracias a un espejo con ruedas para comprobar que no había pasajeros clandestinos. En la Friedrichstrasse de Berlín, el paso del famoso Check-point Charlie o la estación de metro enlazaban dos mundos. El contraste entre el ambiente vital y contestatario del Berlín Occidental y el tono gris y apagado del Este no podía ser mayor. En el barrio de las Embajadas que Adolf Hitler había iniciado al lado del zoológico, los edificios dañados de las embajadas de Japón, Italia y en particular de España no podían ser más expresivos de un orden felizmente derrotado en Europa.
Poco a poco, la militancia política iba desplazando la vida universitaria, por lo que tomé la decisión de quemar las naves académicas. Decidí publicar la tesis y renunciar a la fraternal confrontación de lucha por la cátedra, vía que siguieron con éxito otros compañeros.
A lo largo de mi vida profesional y política, he tratado siempre de mantener una relación con la universidad. Primero, en la etapa de la transición democrática como invitado a participar y dirigir cursos o debates, especialmente en relación con la Constitución, la reforma fiscal, los Pactos de la Moncloa y después con las políticas implementadas desde el Gobierno. Más tarde, en la creación con Manuel Rodríguez Casanueva y la presidencia del Instituto Eurofórum de El Escorial, adscrito a la Universidad Complutense, rescatando de la ruina la histórica Casa de Infantes y convirtiéndola en un centro de excelencia en la década de 1990. Desgraciadamente, la ceguera de algunos socios capitalistas lo redujo a una residencia universitaria de lánguida vida.
En mi fase europea, he continuado hasta el día de hoy participando en actividades relacionadas con la construcción de la Europa unida. En 2005 defendí mi tesis en la Universidad Complutense sobre «Constitucionalización del poder legislativo en Europa», en la que sintetizaba mi experiencia personal con investigación en un tribunal dirigido por el catedrático Gil Carlos Rodríguez Iglesias, quien presidió durante doce años el Tribunal de Justicia Europeo. Desde 2009 soy titular de una Cátedra Jean Monnet en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Centro de Estudios Europeos de Toledo, sito en el neoclásico palacio Lorenzana, construido sobre la casa del Gran Inquisidor. Un lugar muy idóneo para estudiar la construcción de la Unión Europea como una democracia supranacional.
He desarrollado una actividad peripatética invitado por universidades como La Sorbona, Cambridge, Lisboa, Harvard, Leiden, Burdeos, Saint-Étienne, Roma Tre, Milán, Ca Foscari en Venecia, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), El Cairo, Lausana, Columbia, Miami, Colorado, Buenos Aires, Lima, Singapur, Bangalore o Fudan, entre otras repartidas por todo el mundo. En China no logré averiguar cómo se compatibilizan y puntúan en sus clasificaciones universales de universidades la libertad de cátedra con el hecho de tener el despacho del jefe del partido comunista junto al del decano.
Algunas experiencias fueron particularmente gratas: la Universidad de Bolonia, por su valor simbólico histórico y actual como participante en la creación del programa que lleva su nombre, o los debates en el Minda de Gunzburg Center for European Studies de Harvard. Con todo, mis mejores recuerdos son para las conferencias magistrales en universidades mexicanas. En el paraninfo de la Universidad de Guadalajara, bajo la cúpula con el fresco El hombre creador y rebelde de José Clemente Orozco, invitado por la prestigiosa Cátedra Cortázar para hablar de mi ensayo Las Américas insurgentes,[9] en la Biblioteca Palafoxiana de Puebla para platicar sobre «Europa en el mundo del G-20» o en la Universidad Autónoma de San Cristóbal de las Casas (Chiapas), fundada por fray Bartolomé de las Casas.
Coordiné con el Instituto de Empresa y la PwC un informe sobre «La Fiscalidad verde en Europa», el gran desafío de lograr una economía sostenible hipocarbonada. En la actualidad, participo en el desarrollo del proyecto de investigación OPAL (Observatory of Parliaments after the Lisbon Treaty), con un consorcio científico con investigadores de las universidades de Maastricht, Sciences Po (París), Cambridge y Colonia. Un tema fundamental para el futuro de la Unión Europea como construcción democrática a medio hacer.
Durante el tardofranquismo participé en las más importantes iniciativas de una prensa floreciente que vivía peligrosamente bajo la atenta vigilancia del gran ojo del Ministerio de Información dirigido por Manuel Fraga Iribarne y la censura por su cuñado Carlos Robles Piquer, en una cotidiana guerra de posiciones. Convivir con la censura obligaba a un constante esfuerzo de modular, matizar y envolver las ideas. En efecto, «nadie tiene en tan alto valor la palabra escrita cuanto los regímenes policíacos»,[10] afirmaba el director general Arkadian Porphyritch, personaje de la gran novela de Italo Calvino Si una noche de invierno un viajero... Conciencia con la que seguro Miguel de Cervantes hizo hablar a Berganza y Cipión en El coloquio de los perros, que tanto sedujo a Sigmund Freud; lo que no sabemos es lo que pensaba el Inquisidor que leyó el texto y lo dejó pasar: ¿porque era un diálogo entre canes o porque en el fondo estaba de acuerdo? Sensación compartida por Fiódor Dostoievski en la Rusia zarista, los guionistas de Hollywood bajo el maccarthismo o el Premio Nobel chino Liu Xiaobo en la Filosofía del cerdo. Como señala Calvino, ¿dónde deberían encontrarse los libros prohibidos sino en prisión? De hecho, la mejor colección de literatura marxista del Madrid de la época se encontraba en la sexta galería de la cárcel de Carabanchel, la de los presos políticos.
En este juego de sombras chinescas que era publicar bajo la censura no faltaron casos ridículos. Uno que recordé con Pasqual Maragall fue la prohibición de publicar el dramático poema «Adéu Espanya» de su abuelo Joan Maragall en Cuadernos para el Diálogo. La censura envió a la revista un oficio a nombre del poeta, fallecido en 1911, notificándole la decisión. Otro que viví con Carlos Barral en el Parlamento Europeo se produjo tras las elecciones europeas de 1987, cuando se encontró al entrar en el hemiciclo con Robles Piquer defendiendo fogosamente la libertad de expresión. Hubo que calmarle. Ambos habían tenido unas relaciones «muy quebradas y llenas de altibajos», como recuerda Barral en sus espléndidas memorias. Robles, como jefe de la censura franquista, dio al traste con el Premio Formentor, uno de los proyectos culturales europeos más sugestivos de la década de 1960 con editores como Einaudi, Gallimard, Rowolth y otros que publicaban la obra premiada en sus lenguas, al prohibir editar en España Cambio de piel, del mexicano Carlos Fuentes, calificándola como «cambio de condón».
Ejercí también el periodismo de combate. Colaboré en Triunfo, España Económica, Juventud Obrera, Signo, el diario Madrid con un joven y prometedor Miguel Ángel Aguilar y en la primera etapa de Cambio 16, entre otras publicaciones. Cuadernos para el Diálogo fue seguramente la publicación más importante de la época. Sin duda, fue de la que fui consejero de redacción en su etapa mensual por su papel como plataforma y vivero de políticos, intelectuales y periodistas.
En su gestación fue fundamental el democristiano Joaquín Ruiz-Giménez, que de joven promesa del régimen franquista había evolucionado hacia un fuerte compromiso democrático. De ser ministro de Educación el dramático año de 1956, su actitud frente a la huelga en la Universidad de Madrid le valió salir del Gobierno amenazado por los sectores del falangismo ultra. Entre los fundadores figuraban prestigiosos intelectuales como el ácido Mariano Aguilar Navarro, el sesudo Antonio Truyol o el mecenas Antón Menchaca. Un encuentro entre personas que venían del Régimen con otros que procedíamos del exilio interior o exterior. En la iniciativa fuimos confluyendo jóvenes inquietos llegados de las luchas universitarias, sociales o la dinámica cultural. El ambiente inicial fue un tanto de compromiso histórico entre democratacristianos y marxistas en sus variantes PCE o FELIPE. En línea socialdemócrata éramos relativamente pocos, aunque durante la Transición la mayoría pasó a engrosar las filas de Unión de Centro Democrático (UCD), como Óscar Alzaga o Juan Antonio Díaz Ambrona, o del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), caso de Gregorio Peces-Barba, entonces democristiano, con el que inicié una larga y polémica amistad (con él, era la prueba de ser buenos amigos), Carlos Bru, Leopoldo Torres, Juan Muñoz, Santiago Roldán, Emilio Menéndez del Valle o José María Maravall, entre tantos otros. El secretario de redacción de la revista Cuadernos para el Diálogo, Pedro Altares, y su director, Félix Santos, consiguieron el milagro de que saliera con regularidad.
En su ideario desde el primer número, que reproducía el texto de la Convención Europea de Derechos Humanos, la línea europeísta estuvo entre las primeras prioridades, defendiendo para España la enmienda a la historia que suponía una construcción europea inspirada en valores democráticos. Además de editorialista, publiqué análisis del Plan Mansholt, base de la Política Agrícola Común (PAC) y del acuerdo preferencial con la Comunidad Europea, un cuaderno sobre la civilización del automóvil que empezaba a entrar en España y otro sobre la dimensión social europea.
Al conocer la noticia del fallecimiento del astronauta Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna (21 de julio de 1969), he recordado que al día siguiente de aquel histórico acontecimiento fui citado a la Dirección General de Seguridad. Imaginé que sería algo relacionado con la concesión del pasaporte. Me encontré con un interrogatorio sobre una reunión que la redacción de Cuadernos para el Diálogo había celebrado en Ciudad Ducal como si se hubiera tratado de un comité central del partido comunista. En un momento, para rebajar la tensión, el policía, un gigante, me señaló la portada del periódico que estaba encima de la mesa con la foto del astronauta pisando la Luna:
—¡Hay que ver qué progreso!
Contesté:
—Ya ve, ellos allí, nosotros aquí.
Afortunadamente, se contuvo ante la entrada de otro policía en el despacho. No gané un amigo, pero me sirvió para acortar una humillante y absurda situación.
La dimensión cultural era un aspecto sustancial de la lucha política en la que la dinámica de una sociedad viva chocaba cotidianamente con la camisa de fuerza del Régimen. El homenaje a Antonio Machado en Úbeda, el estreno del Tartufo de Molière recreado por Enrique Llovet con Alfredo Marsillach..., todo tenía una enorme carga política. Otro ejemplo interesante en el que participé fue el Museo de Escultura al Aire Libre de la Castellana. Se creó por iniciativa del ingeniero José Antonio Fernández Ordóñez, encargado de construir un paso elevado sobre el paseo de la Castellana, que para el alcalde Carlos Arias Navarro debía de completarse con un aparcamiento inferior. Constituyó un patronato en el que figurábamos un grupo de amigos que se reunía en casa del artista Eusebio Sempere, y entre los que figuraba Antonio Bonet Correa. El entonces príncipe de España apoyó la iniciativa.
No teníamos fondos, pero sí osadía. Pedimos obra a artistas destacados como Joan Miró, Pablo Palazuelo, Pablo Serrano, Amadeo Gabino, Andreu Alfaro, Rafael Leoz, Manuel Rivera, Gerardo Rueda y Gustavo Torner. Todos aportaron sus obras de forma desinteresada. Tres casos fueron especialmente destacables: los de Julio González, Alberto Sánchez y Eduardo Chillida, tres glorias de la escultura española del siglo XX.
En el caso de Julio González, maestro de escultura de Pablo Picasso, su hija decidió donar La pequeña hoz, con perspectivas de buena venta en Estados Unidos, por tratarse de Madrid. El día de la inauguración en 1972, el alcalde Arias, fiel a su trayectoria como director general de Seguridad, preguntó por el título de la escultura del exiliado amigo de Picasso y seguro que también comunista, y José Antonio salió del paso bautizándolo como «Mujer peinándose por la mañana». Pasó luego Arias a los Toros ibéricos de Alberto Sánchez, y el comentario fue: «Este sí era comunista y murió en Moscú»; y la respuesta: «Efectivamente, en 1956». Más complicado fue el caso de la Sirena varada, la primera escultura en cemento de Chillida de 6 toneladas de peso. Estuvo efectivamente «varada» durante varios años por la oposición de los alcaldes Arias y el ingeniero Juan Arespacochaga a su instalación, con el pretexto de que el puente se hundiría bajo su peso. La democracia la colgó, y el puente no se derrumbó.
En el terreno político, me fui comprometiendo en el asesoramiento jurídico y económico de la Unión Sindical Obrera (USO) a partir del grupo de militantes con el que había contactado en París. Su máximo responsable era Eugenio Royo Errazquin, un robusto guipuzcoano que fue presidente español e internacional de la JOC y que había ido tejiendo contactos a partir de su experiencia. Conspiramos en un sitio tan seguro como la delegación de Fagor en Madrid, enfrente del Ministerio del Interior, y compartimos proceso ante el Tribunal de Orden Público. En su Carta fundacional se afirmaban principios como organización de trabajadores, de las nuevas generaciones a partir de la ruptura que supuso la Guerra Civil, la conciencia de la transformación del país, el rechazo del capitalismo y la voluntad de unidad en el campo socialista.
Una característica fundamental de todos los sistemas dictatoriales a lo largo de la historia, perfeccionada hasta el límite en el cruel siglo XX, es adoctrinar a los individuos, controlar los medios de comunicación con la propaganda y la censura, aislar y vigilar a los disidentes, encarcelándolos si son activos o eliminándolos si constituyen un peligro. La dictadura fue siempre fiel a las directrices del general Emilio Mola de «acción extremadamente violenta contra individuos u organizaciones políticas o sindicales no afectas al movimiento». Tras el desenlace de la contienda, el margen que dieron la Segunda Guerra Mundial y la guerra fría permitió proseguir la sistemática e implacable represión del enemigo interior. La legalidad consistía en que todo lo que no era obligatorio estaba prohibido. Enlazar con organizaciones clandestinas era jugar al escondite, a veces de modo dramático, con la Brigada Político-Social, la policía política del Régimen. Este, por su parte, privilegiaba en su propaganda al PCE como oposición.
El trabajo clandestino consistía en ir tratando de unir sujetos aislados, formar grupos y crear redes. Un continuo tejer y destejer que en la década de 1960 era más factible, ya que las prácticas de la primera época de la dictadura (tortura sistemática, ejecuciones sumarias, consejos de guerra) se hacían cada vez más difíciles de llevar a cabo. La evolución de la sociedad, con la conquista de espacios concretos de libertad, y la paulatina integración de facto en Europa contribuían a hacer más difícil el mantenimiento de un sistema basado en la fuerza bruta.
La conjunción de un movimiento obrero cada vez más activo con jóvenes universitarios que elegían comprometerse ejerciendo su profesión en apoyo a los movimientos sociales constituyó una de las estructuras básicas de la renovación de la izquierda. Eran los laboralistas o abogados de derechos humanos, sus foros eran la Magistratura de Trabajo, en lo laboral, y de los consejos de guerra al Tribunal de Orden Público, en lo político.
Mi primera detención tras el referéndum de la Ley Orgánica del Estado en 1967 hizo pública mi identidad. Había hecho propaganda activa contra la participación en la farsa, pero no me pude resistir a la posibilidad de votar, lo que hice con mi hermano Rafael. Comprobé la dificultad para obtener una papeleta del «No» que además se transparentaba, y después el anuncio de Manuel Fraga de los resultados, con problemas al superar los «Sí» el propio censo en algunas provincias por el entusiasmo desmedido de algunos gobernadores.
Aquella misma semana había una reunión de coordinación de USO y supe que la policía había ido a casa de mis padres a detenerme. ¡Ironías del destino! Acababa de salir del cine Torre de Madrid de ver Al final de la escapada, la famosa película de Jean-Luc Godard, con Jean-Paul Belmondo como protagonista en el papel de un gánster perseguido por la policía, con su exclamación Merde, la police.
La detención fue particularmente desagradable al producirse en la casa familiar y confirmar las preocupaciones de mis padres, que deseaban para su hijo una carrera profesional, mejor de funcionario de algún alto cuerpo del Estado, segura y sin problemas, y veían que se había metido en líos. No obstante, la primera reacción de mi madre cuando corrió la noticia fue decir que su hijo estaba detenido por sus ideas y no por robar o cometer crímenes.
Fui conducido a la Dirección General de Seguridad, la histórica Casa de Correos en la Puerta del Sol, hoy sede de la Comunidad de Madrid. Cuando fui llevado ante el comisario jefe, Saturnino Yagüe, un personaje pequeño, calvo y de ojos saltones, inició su interrogatorio afirmando lo siguiente:
—¿Qué te crees?, yo no soy franquista, soy un profesional, lo fui con la dictadura de Primo de Rivera, la República, ahora con el Régimen, y con lo que vendrá. (No llegó a verlo, se murió antes.)
En esencia, la misma declaración que relata el checo Artur London, brigadista internacional, en La confesión, cuando el comisario comunista le interroga en Praga explicándole que él ya era un profesional bajo la ocupación nazi. El director franco-griego Costa Gavras filmó una gran película sobre el tema con guión de Jorge Semprún e Yves Montand en el papel de London.
—El principal problema que nos plantea la USO es la carencia de datos. Nuestro trabajo es conocer y controlar todo lo que se mueve. Sabemos que habéis participado en acciones reivindicativas en Asturias, el País Vasco, Andalucía y en Renfe. Sois gente joven y entusiasta, pero nos falta conocer quién manda y cómo. Solo te pedimos eso. Piensa si te vale la pena, por no sé qué entusiasmo apostólico de cambiar el mundo, dar un disgusto a la familia y arruinar una prometedora carrera.
El siguiente paso fue el humillante proceso de bajar esposado a los calabozos, ser despojado de gafas, cinturón y cordones de zapatos para, según las normas, evitar tentaciones de suicidio. Paradójicamente, ese fue el origen de la moda juvenil de llevar los pantalones caídos a partir de una práctica similar americana. Después, la ronda de interrogatorios con los policías buenos y malos alternando amenazas, consejos y acusaciones cruzadas. La soledad del calabozo, una celda oscura con una repisa de teselas como las de las pescaderías, en la que se perdía la noción del día y la hora, solo una agónica bombilla a través de la mirilla. De la Puerta del Sol llegaba el contraste de ecos lejanos de villancicos y canciones en vísperas de Navidad. Una de Charles Aznavour que me recordó a un amor con el que acababa de romper. La publicación por Le Monde de la detención supuso una puesta de largo.
El papel del sindicalismo fue clave tanto en el campo laboral como en el universitario. Los jóvenes inquietos acudían a estas plataformas y eran elegidos delegados a partir del liderazgo en la práctica sobre los problemas en el tajo, no sobre la base de una formación teórica. En la universidad, la contestación iniciada por la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE) hizo saltar al Sindicato Español Universitario (SEU). En el mundo laboral, surgieron las primeras Comisiones Obreras en las cuencas mineras, la siderurgia asturiana y vasca, la construcción naval y la metalurgia madrileña, como mecanismo de respuesta espontánea en las fábricas frente al aparato fosilizado y de control del Sindicato Vertical, llamado así porque integraba en su seno a todos los factores de producción, empresarios y trabajadores bajo el control político del Movimiento.
El Partido Comunista de España, al darse cuenta de la importancia del movimiento, abandonó su estructura sindical, la Oposición Sindical Obrera, y se lanzó a controlarlo y extenderlo. El partido comunista había abandonado la lucha armada a finales de la década de 1940. Santiago Carrillo, secretario general del PCE, lo explicó en la entrevista-libro que le hicieron Régis Debray y Marc Gallo.[11]
En su reunión con Stalin en 1948, este le preguntó reiteradamente: hacéis la guerrilla, pero ¿por qué no trabajáis en las organizaciones de masas legales? Vuestro trabajo de masas es muy débil, la experiencia bolchevique demuestra que habría que hacerlo. Hay que tener paciencia —repetía tierpienietz, «paciencia» en ruso— después cuando seáis fuertes golpead [...] evidentemente, el hecho de que fuera Stalin el que hubiera planteado esta cuestión era en aquella época un argumento de gran importancia. Pero después, la práctica ha demostrado que su posición era justa.
Conocí y compartí conspiración con muchos y muchas militantes de la época, gente entregada y valerosa, en algunos casos asumí su defensa o figuré en el mismo sumario. Entre los asturianos, Eleuterio Bayón, histórico líder de Fábrica de Mieres, que llevaba el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la jurisprudencia en el bolsillo de la camisa; Severino Arias, con su proverbial libro bajo el brazo con el que desafiaba a los teóricos. En mis visitas a la cárcel de Segovia organizaba tertulias en locutorio con él, Marcelino Camacho y Julián Ariza. Estuve procesado con el arrumbador Esteban Caamaño, líder del Marco de Jerez, con el que compartí escaño en el Congreso de los Diputados y después en el Parlamento Europeo. Entre los héroes anónimos destacaba un hombre cabal, el líder de los silicóticos asturianos, el gallego Aurelio, que entre hospitales y cárceles fue uno de los impulsores del Instituto Nacional de Silicosis de Oviedo. En una de mis visitas a la cárcel de tercer grado de Palencia, un viejo caserón de estilo mudéjar, al identificarme como abogado, el sargento de la Guardia Civil me paró, lo que me puso a la defensiva. Me preguntó por mi edad y me dijo: «Perdone, si yo hubiera tenido posibilidad de estudiar con su edad, estaría seguramente en su lugar».
Otro personaje admirable era Valeriano Gómez Lavín, trabajador de la Firestone de Basauri deportado a Galicia después de la famosa huelga de Bandas. Incansable y vital activista, me embarcó en una de las batallas más dramáticas que viví: elaborar el «libro negro» de Cee. Un bello pueblo gallego de la Costa da Morte, junto a Finisterre, en el que la grandiosidad de la naturaleza chocaba con la patética realidad de una factoría de acero al manganeso de la Sociedad Española de Carburos Metálicos que durante decenios había contaminado toda la comarca. El manganeso es un mineral cuya manipulación requiere especiales medidas de precaución por su carácter muy tóxico, que puede producir depresión, impotencia, pérdida de memoria y parkinsonismo mangánico. Una comisión de afectados por estos problemas vino a Madrid al Instituto de Medicina Legal, y Valeriano nos los mandó al despacho.
Ante la magnitud de la tragedia, además de iniciar las reclamaciones por vía legal, se trataba de detener un envenenamiento generalizado. A partir de los expedientes de los afectados y sus testimonios, me llevaron a la Casa Rectoral de Cee para preparar un informe. El arcipreste, don Antonino, después de decirme que no quería saber quién era ni mis ideas pero que creía en mi buena intención, puso a mi disposición los libros de registro de nacimientos y defunciones, fuente básica de documentación de la vida local hasta el siglo XX. Estudié en detalle la evolución de las causas de mortalidad. La frecuencia de la llamada pulmonía de Brens (la parte del municipio donde estaba la fábrica y el salto de agua construido para alimentarla) como causa de muerte era palmaria. A ella se unía el aumento de mortalidad por silicosis en los años siguientes a la construcción del túnel de salida de la presa cuando los mineros traídos de Asturias se negaron a trabajar sin mascarilla y se recurrió a trabajadores de la zona. Con todo el material acumulado, redacté el libro que fue editado a multicopista. La portada era el dramático grabado Non morren, sementan de Alfonso Rodríguez Castelao. El efecto fue demoledor en Galicia, con ceses y remociones en el aparato sindical vertical; la Inspección Nacional de Sanidad se movilizó, se procedió a adoptar las medidas de precaución tan solicitadas como ignoradas y conseguimos que los afectados fueran indemnizados. Una batalla ecológica antes de que el término se popularizara.
De nuevo me llamaron con motivo de la huelga de la construcción naval en El Ferrol en 1972, donde el enfrentamiento con los manifestantes en Ponte das Pías dejó varios muertos. Viajé en el expreso de noche con José Luis Núñez, «el Patriarca», un abogado comunista que por su talla y barba no era el más idóneo para pasar desapercibido. Nos separamos, visitamos a familiares y compañeros de las víctimas, jugando al escondite con la policía político-social. Pudimos conseguir información, entonces un bien precioso y escaso, con el que redacté otro libro, además de ocuparnos de las defensas de los procesados. Ignacio Fernández Toxo, el actual secretario general de CC.OO. y presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, era un joven aprendiz de Bazán que fue procesado y condenado por aquellos tristes hechos.
Casi todos los que participamos en aquellos años vivimos episodios de detenciones, procesos, destierros en estados de excepción, expulsiones de la universidad u otras discriminaciones. Nada comparable a lo que se vivió durante la posguerra. Sin duda, el que definió mejor la situación fue el admirable Ramón Rubial, quien, tras una pena de muerte y muchos años de cárcel de los que no se jactaba, cuando le preguntaban contestaba que no tenía ningún mérito porque nunca había ido voluntariamente.
Un período vivido intensamente, alternando el ejercicio profesional y la docencia con la coordinación y el refuerzo organizativo, un pie dentro y otro fuera de la legalidad. Los despachos profesionales eran la base para la defensa y la coordinación, con la utilización de locales religiosos para reuniones más amplias o para tener los aparatos de propaganda (las multicopistas llamadas «churreras»). Un sinfín de reuniones dominadas normalmente por el temor a las caídas en un ambiente tenso por los nervios cargados, envueltos en un omnipresente humo de tabaco. Empecé a fumar cigarrillos entonces, aunque por poco tiempo porque me destrozaban la garganta. También largos y accidentados viajes en coche por unas carreteras que seguían siendo en esencia la red de la dictadura de Primo de Rivera, que se reconocía por el bordillo de granito.
En este tipo de actuaciones en las que se mezclaba la labor profesional de defensa con la obtención de información y la aportación de ayuda solidaria, me fue útil el dominio de lenguas y la posibilidad de viajar por Europa. Además de las relaciones con los sindicatos franceses, desempeñaron un papel destacado la DGB alemana y su poderosa federación del IG Metall, los sindicatos británicos dirigidos por Jack Jones, veterano de las Brigadas Internacionales, y los sindicatos italianos, siempre tan próximos. En Bruselas, la presencia de José Antonio Aguiriano y Curro López del Real fue siempre solidaria y acogedora. En particular, fue muy activa la eficaz ayuda de los secretariados internacionales de las federaciones sindicales basados en Ginebra. Responsables como Otto Brenner y Daniel Benedict en el metal, Charles Levinson en la química o Dan Galin en la alimentación, pioneros en la comprensión de la globalización de los derechos sociales frente al capitalismo transnacional, aportaron una ayuda útil y valiosa. Colaboré en acciones internacionales, como ocurrió con los viajes que realicé a Lisboa a petición de la FITIM entre el alzamiento de Caldas da Rainha y el 25 de abril para aportar solidaridad a los huelguistas de la Standard Eléctrica. Un soldado al que recogí en autoestop me contó lo que había ocurrido en su cuartel de Caldas. El contacto era Francisco Marcelo Curto, abogado con despacho en la avenida da Republica, adonde fui, me identifiqué y les di dos horas para que comprobaran que no era un agente de la PIDE, la temida policía política.
Mi relación con Portugal es intensa y continuada desde aquella época. Comparto con Natália Correia su visión de que «todos somos hispanos», aunque no he ido tan lejos como José Saramago en la defensa de una Federación Ibérica, de la que dio ejemplo con Pilar del Río. ¡Qué gran pareja! Pienso que el gran triunfo que conseguimos los ibéricos fue no solo liberarnos de dos execrables dictaduras, sino además sustituir por primera vez una relación como el Pacto Ibérico de la desconfianza por el Tratado de Amistad y Consulta firmado por Mário Soares y Adolfo Suárez, compartiendo destino en la Comunidad Europea.
De esta etapa data mi primer matrimonio con Adelheid Kopp, profesora alemana, viuda con tres hijas de un buen amigo, Luis Ferreras, fallecido en un accidente de automóvil al regreso de una reunión conspirativa. Viajábamos todos los años a Alemania, lo cual me permitió conocer mejor y estimar más el país, superando barreras que dificultan la mutua comprensión aún hoy en día.