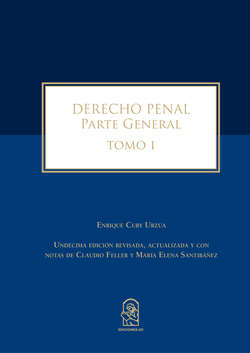Читать книгу Derecho Penal - Enrique Cury Urzúa - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO I
EL DERECHO PENAL EN GENERAL
§ 1. CONCEPTO, DENOMINACIÓN Y FUNCIONES DEL DERECHO PENAL
I. CONCEPTO
El Derecho penal está constituido por el conjunto de normas que regulan la potestad punitiva del Estado, asociando a ciertos hechos estrictamente determinados por la ley, como presupuesto, una pena o una medida de seguridad o corrección, como consecuencia, con el objeto de asegurar el respeto por los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia humana pacífica.1
Esta definición procura ser tan comprensiva como lo exige la situación actual del Derecho penal, cosa que a mi juicio no cumplen del todo las contenidas en otras obras generales nacionales.
Para ETCHEBERRY, por ejemplo, el Derecho penal “es aquella parte del ordenamiento jurídico que comprende las normas de acuerdo con las cuales el Estado prohíbe o impone determinadas acciones y establece penas para la contravención de dichas órdenes”.2 Por consiguiente, su concepto prescinde de las medidas de seguridad y corrección, que no son penas y que, sin embargo, se consideran integrantes del Derecho penal contemporáneo. La definición de LABATUT parece más amplia pues, con arreglo a ella, el Derecho penal es “la rama de las ciencias jurídicas, plenamente autónoma, que consagra normas encargadas de regular las conductas que se estiman capaces de producir un daño social o de originar un peligro para la comunidad, bajo la amenaza de una sanción”.3 Pero aunque el concepto de sanción es más amplio que el de pena, LABATUT, los identifica4 y, además, no conviene a las medidas de seguridad y corrección, por lo menos en teoría; por otra parte, como salta a la vista, él no propone en rigor un concepto de Derecho penal, sino de la ciencia o estudio del mismo, lo que, como se verá más adelante, es algo distinto.5 NOVOA estima que “puede definirse al derecho penal como la parte del derecho público que trata del delito y del delincuente, desde el punto de vista del interés social, y que establece las medidas legales apropiadas para prevenir y reprimir el delito”.6 Sin embargo, en el Derecho penal de actos que prevalece en nuestra legislación, doctrina y jurisprudencia, el delincuente como tal no forma parte de la materia de la regulación, pues las normas mandan y prohíben acciones u omisiones y no enjuician la personalidad de su autor.7 Por esto, en mi opinión, la noción de NOVOA desborda los contenidos del ordenamiento punitivo en vigor.8 Por otra parte, no siempre las medidas de prevención tienen por objeto evitar la comisión de delitos en sentido estricto, sino solo de acciones típicamente antijurídicas. COUSIÑO,9 aunque se hace cargo de las limitaciones de este género de conceptos, acepta la definición de LISZT, acogida también por MEZGER10, conforme a la cual el Derecho penal es “el conjunto de normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado, asociando al delito, como presupuesto, la pena como consecuencia jurídica”.11 El silencio que guarda sobre las medidas de seguridad y corrección sería lógico, si él aceptara que todas ellas son ajenas al ordenamiento penal porque incluso cuando son posdelictuales tienen carácter administrativo. Pero COUSIÑO no piensa así y solo excluye del Derecho penal a las medidas de seguridad y corrección predelictuales.12 Además, esa concepción encierra un peligro de arbitrariedades que no debe asumir ni el Derecho penal del presente ni el del futuro.13 GARRIDO, a su vez, expresa que el Derecho penal es “una parte del sistema jurídico constituido por un conjunto de normas y principios que limitan el poder punitivo del Estado, describiendo qué comportamientos son delitos, la pena que les corresponde y cuándo se debe aplicar una medida de seguridad”.14 Así, se aproxima al concepto propuesto aquí, pero recogiendo solo su parte formal y atribuyendo, además, a las medidas de seguridad y corrección un carácter sancionador que no debiera reconocérseles.15 Finalmente, BULLEMORE y MACKINNON16 parecen inclinarse por una definición “sustancial” y, entre las existentes, prefieren la de SÁINZ CANTERO, con arreglo a la cual el Derecho penal es “el sector del ordenamiento jurídico que tutela determinados valores fundamentales de la vida comunitaria, regulando la facultad estatal de exigir a los individuos comportarse de acuerdo con las normas y de aplicar penas y medidas de seguridad a quienes contra aquellos valores atenten mediante hechos de una determinada intensidad”. Como puede apreciarse, esta noción no se diferencia en lo fundamental de la presentada aquí.
Mi concepto coincide en parte con el de BAUMANN,17 a quien pertenecen asimismo la mayoría de las críticas que dirijo a las otras definiciones. Sin embargo, el suyo, por su excesiva amplitud, me parece impreciso; por esto lo he adicionado con una referencia material que alude al fin perseguido por las distintas formas de reacción penal. En contra de esta clase de referencias se pronuncia explícitamente POLITOFF,18 quien, refiriéndose a la propuesta por WELZEL,19 las identifica con las supuestas inclinaciones de este por el nacionalsocialismo. Aparte de que estas críticas ad homine, aunque comprensibles, me parecen fuera de lugar en una exposición científica, lo cierto es que en el presente prepondera en el mejor Derecho comparado una tendencia a construir el sistema del Derecho penal con base en sus fines, impuesta por autores a los que difícilmente podría considerarse simpatizantes con una posición política nacionalsocialista y casi todos los cuales, sin embargo, aluden a esas finalidades en sus conceptos.20
a) Lo más característico del ordenamiento punitivo es que sus consecuencias constituyen las formas de reacción más severas con que cuenta el Derecho, pues implican irrupciones muy enérgicas en la esfera de derechos del afectado.21 Además, esas sanciones se superponen a los efectos jurídicos ordinariamente previstos para los hechos ilícitos, lo cual les confiere una apariencia de irracionalidad. En efecto, la exigencia civil de que quien no paga el precio de la cosa la restituya e indemnice el perjuicio es lógica y se justifica a sí misma. También lo es que deba hacer eso mismo el que la sustraiga furtivamente o el que se la hizo dar sirviéndose de engaño. En cambio, resultan enigmáticos los motivos por los cuales a estos últimos se les impone, además, una privación de libertad por tiempo más o menos prolongado. Esa adición requiere de una fundamentación especial que en la definición se postula, identificándola con la necesidad de “asegurar el respeto por los valores fundamentales sobre los cuales descansa la convivencia humana pacífica” –es decir, con una función de prevención general positiva–; pero esto ha de examinarse con más profundidad en los apartados siguientes.22
De todas maneras, puede entenderse desde luego que esta peculiaridad de las reacciones penales exige que los hechos a que se aplica estén determinados legalmente en forma rigurosa. Aunque se consiga justificarla, no puede prodigarse una consecuencia grave que no se explica inmediatamente por sí misma. Es preciso evitar, a toda costa, la “superfluidad” de las penas y medidas de seguridad y corrección. Por esto, el Derecho penal tiene que ser empleado siempre como un recurso de última ratio –cuando todos los otros de que dispone el ordenamiento jurídico han fracasado– y solo si existe evidencia de que los sustituirá o complementará ventajosamente (carácter subsidiario del Derecho penal).23 Ello explica también la naturaleza fragmentaria de sus prescripciones (BINDING),24 pues solo en “porciones” aisladas de lo ilícito, delimitadas por su extrema gravedad, se justifica el empleo de un instrumento tan riguroso.25 Todo esto será reexaminado en las páginas siguientes, pero conviene tenerlo presente desde el principio.
b) De la definición del Derecho penal se deduce que los objetos de su regulación son dos: por una parte, los hechos que son o pueden ser objeto de una de sus reacciones características; por la otra, las formas de reacción mismas.
Pese a que el empleo de los recursos propios del Derecho penal no siempre presupone la existencia de un delito en sentido estricto, esta es la situación más frecuente: es decir, las penas y las medidas de seguridad y corrección se imponen, usualmente, como consecuencia de la ejecución de un delito. Por esto, al estudio del conjunto de los presupuestos que autorizan la aplicación de una reacción propia del Derecho punitivo se lo denomina teoría del delito. En cambio, la expresión teoría de la pena, que solía emplearse para designar el análisis de los efectos característicos del Derecho penal,26 ha ido cediendo el paso a otras más comprensivas, tales como “teoría de la reacción penal”,27 “teoría de la reacción social”,28 “teoría de las consecuencias jurídicas del delito (o hecho punible)”29 o, pormenorizadamente, “teoría de las penas y medidas de seguridad”.30 En principio, cualquiera de ellas es satisfactoria. Aquí he preferido emplear la primera por su flexibilidad.31 Por el contrario, la expresión “penología” –que también se ha usado una que otra vez– me parece incorrecta porque sugiere la idea de una ciencia autónoma que no existe como tal. Asimismo, es inconveniente reunir, bajo un rótulo común, las cuestiones relativas a la pena y las sanciones civiles.32
Se discute si además debe distinguirse una teoría de la ley penal, con autonomía semejante a la del delito y la reacción penal. Esa es la tendencia dominante en la literatura nacional.33 Sin embargo, la existencia de esa teoría es dudosa. Su objeto, desde luego, no es sino la ley en sentido estricto, tal como la conoce el Derecho civil o cualquier otra rama del ordenamiento jurídico. Por consiguiente, su estudio pertenece a la teoría general de la ley. En el Derecho penal, es cierto, ella presenta peculiaridades relativas a su estructura, interpretación y efectos, pero solo se trata de excepciones a las reglas generales, que no puede integrarse en un sistema sin incurrir en reiteraciones inútiles de estas. Por eso he preferido incluir su examen en la parte introductoria de este libro, como suele hacerlo parte importante de la literatura extranjera reciente.34
c) Se debe distinguir el Derecho penal subjetivo (ius puniendi) del objetivo (ius poenalis).35 El primero consiste en la facultad del Estado de prohibir o mandar ciertos hechos bajo la amenaza de sancionar la trasgresión con una pena. El segundo en la manifestación de ese poder en la ley positiva.
Esta clasificación es objeto de reparos por una parte de la doctrina que cuestiona la existencia del ius puniendi.36 La crítica fundamental consiste en que el poder del Estado para imponer un castigo no tiene límites establecidos desde afuera, sino solo los que él mismo se ponga, usualmente reconociendo ciertos derechos individuales consagrados en la Constitución respectiva. Pero, se dice, una limitación inmanente no es tal, sino un puro arbitrio emboscado tras una apariencia engañosa.37
En la literatura contemporánea, sin embargo, la opinión dominante reconoce la existencia y el valor del ius puniendi o poder punitivo del Estado, si bien realizando algunas precisiones indispensables. 38
Hasta los teóricos del Derecho penal marxista, no obstante su hostilidad a la noción de los derechos subjetivos, reconocían que el Estado tiene el deber de emplear los recursos penales y el culpable derechos cuyo respeto exigirle.39 Por otra parte, es preciso recordar que el ius puniendi encuentra un reconocimiento implícito en el art. 19 N.º 3º de la C.P.R., que presupone el derecho del Estado a castigar y, por consiguiente, pertenece al Derecho público, a causa de lo cual es necesario examinar sus características prescindiendo de criterios privatistas.40 En efecto, los derechos subjetivos de esta clase no corresponden, en su noción y estructura, a los que maneja el Derecho civil. Corresponden, más bien, a los que se consagran en la C.P.R. y se encuentran reconocidos en el catálogo de garantías que contempla el art. 19 de la Carta Fundamental.
Por lo que se refiere a la existencia y naturaleza de los límites del ius puniendi, se ha producido, a mi juicio, una confusión.
Esos límites del poder punitivo del Estado constituyen, ante todo, una experiencia existencial y una idea enraizada en convicciones histórico-culturales, no una cuestión de lógica formal. En efecto, que ese poder tiene unos límites se aprecia históricamente como algo verdadero, pues ni la organización más autoritaria ha conseguido desbordarlos sin exponerse, tarde o temprano, a que su imperio la doblegue. Incluso cuando el legislador democrático abusa más o menos inconscientemente del ius puniendi –por ejemplo, amenazando con penas excesivas hechos insignificantes– sus límites se le imponen provocando el fracaso práctico de la norma. Por esta causa, precisamente, casi todos los ordenamientos jurídicos cuentan con un grupo de figuras delictivas vigentes pero muertas. En el nuestro, por desgracia, las situaciones de esta índole son numerosas.41 Por esto, decir que un límite no puede, lógicamente, ser inmanente, significa poco. Cuando se trata de analizar el juego de acciones y reacciones ético–sociales, la coherencia lógica suele ser superada por la realidad, que impone soluciones valorativas cuya capacidad limitativa es superior incluso a la de la coactividad trascendente.
Pero, además, no es exacto que el poder punitivo del Estado solo esté sometido a limitantes inmanentes. La sumisión y disolución de la dignidad del hombre, de su naturaleza y su responsabilidad, en obsequio al dogma del Estado omnipotente, solo puede defenderse si se aspira al entronizamiento de un totalitarismo cualquiera o, cuando menos, arriesgándose conscientemente al triunfo de esa alternativa. Estas convicciones no corresponden al estado cultural y a los sentimientos que imperan actualmente en el pueblo, el cual, con razón, los resiste, defendiendo con energía –y desde afuera– las fronteras del poder punitivo del Estado. Por esto cuando se dice, por ejemplo, “que al ius puniendi le han sido trazados unos límites por la dignidad humana y por una firme relación entre culpa y castigo”,42 se ha de agregar también lo que demuestra la experiencia existencial: que esos límites son custodiados por el grupo social y que su trasgresión suele ser sancionada –más allá de cualquier “concesión” constitucional o legal– por actos de fuerza –esto es, de manera trascendente– mediante los cuales el pueblo reasume la detentación de la soberanía.
Por último, nuestro tiempo se caracteriza por los esfuerzos que se realizan con el objeto de perfeccionar instrumentos de Derecho internacional destinados a limitar objetivamente la potestad punitiva del Estado.43 Por supuesto, la coactividad y el contenido normativo de esos documentos todavía son imperfectos. Más que trazar los contornos del ius puniendi, se contentan con establecer la punibilidad de conductas determinadas mediante las cuales se lo desborda.44 Pero es preciso destacar que, desde la última edición de esta obra, se han realizado progresos significativos.
En primer lugar, hay que mencionar el art. 5º de la Constitución Política de la República, con arreglo a cuyo inc. segundo “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitaciones el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana” y “es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Basándose en esta disposición, la jurisprudencia dictó ya algunos fallos que implican el reconocimiento de un ius puniendi supraestatal.
Asimismo, nuestro país concurrió a suscribir, el 17 de julio de 1998, el Tratado de Roma, instrumento internacional multilateral, en el cual se consagran el “delito de genocidio”, los “delitos en contra de la humanidad” y los “crímenes de guerra”, todos los cuales tienen carácter internacional y, además, se crea una Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, que tiene competencia complementaria para conocer y sancionar esos hechos punibles, cuando no se los haya enjuiciado y castigado adecuadamente por el Estado en cuyo territorio fueron cometidos. Sin embargo, aunque La Cámara de Diputados aprobó la ratificación del tratado, el Tribunal Constitucional, requerido por un grupo de diputados, declaró que la ley respectiva era inconstitucional porque implicaba una cesión de soberanía no permitida por la Carta Fundamental. La decisión significó la imposibilidad de efectuar la ratificación constitucionalmente necesaria para que el Tratado de Roma entrara en vigencia en nuestro país, lo cual, según el fallo, solo era viable si se procedía a una reforma de la Constitución, que requería “el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio” (art. 127 inc. segundo de la C.P.R.). Un quorum tan elevado suponía alcanzar un acuerdo multipartidario sobre la materia, el que fue condicionado por las agrupaciones políticas de oposición a que se asegurara la subsidiariedad de la intervención de la Corte Penal Internacional, lo cual requería, como primer paso, que la legislación interna tipificara los diferentes delitos contemplados en el Tratado de Roma. Las gestiones tendientes a ese efecto se dilataron por espacio de una década. Finalmente, a mediados del año 2008 se me confió por el Gobierno la tarea de coordinar los trabajos destinados a formular un proyecto de ley que contuviera los tipos de delitos internacionales. El texto correspondiente fue preparado y discutido por una comisión integrada con representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Secretaría General de la Presidencia, en la que más tarde participaron también especialistas designados por los partidos de oposición. Ese texto dio origen a la Ley 20.357, de 18 de julio de 2009. Sobre la base del acuerdo alcanzado, ya el 30 de mayo de 2009 se había dictado la Ley 20.352, que incorporó a la C.P.R. la disposición vigésimo cuarta transitoria autorizando al Estado de Chile a reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Finalmente, el 6 de julio de 2009 el Tratado de Roma fue ratificado por nuestro país. De esta manera, Chile reconoce actualmente una instancia supranacional destinada a cautelar y sancionar los excesos a que pudiera dar origen el ejercicio del ius puniendi, lo que implica un reconocimiento expreso de que este tiene límites trascendentes y que es posible hacerlos efectivos jurídicamente.
De todo lo expuesto se deduce que, si el Derecho penal está llamado a crear unas condiciones de convivencia mínimas para que los ciudadanos puedan desarrollar en su seno las mejores posibilidades de su personalidad, es indispensable reconocer la existencia de un auténtico derecho a castigar que, como tal, no solo confiere facultades, sino que impone obligaciones y establece límites. Únicamente así se puede realizar la idea de que “el Derecho penal no solo restringe la libertad, sino que también la crea”.45
En la definición del Derecho penal se alude a la existencia del ius puniendi cuando se confía a las normas punitivas la misión de regular “la potestad punitiva del Estado”. En consecuencia, el Derecho penal, como aquí se lo concibe, presupone un Estado de Derecho democráticamente organizado. Las sanciones que no son establecidas por este, que no respetan su idea o que trasgreden los límites que ella les impone, tienden a convertirse en terrorismo estatal, aunque aparezcan ataviadas con el ropaje de leyes formales.
d) Tanto las penas como las medidas de seguridad y corrección tienen por objeto “asegurar el respeto por los valores elementales sobre los que descansa la convivencia pacífica”.46 Este punto de vista es controvertido. No todos están de acuerdo en formular así el objetivo del Derecho penal, y ni siquiera quienes lo están coinciden en el significado que le atribuyen. Por esta razón debe examinarse el asunto en un apartado especial.47 Allí también se discutirán los motivos por los cuales esta característica se incluyó en la definición.
II. DENOMINACIÓN
En la literatura chilena esta rama del ordenamiento jurídico se ha denominado siempre Derecho penal.48 49 Pero esto se debe a que ella no se ha desarrollado sino a partir del siglo pasado, pues en el derecho comparado ese nombre es relativamente nuevo. Los alemanes lo atribuyen a un discípulo del filósofo CRISTIAN WOLF, el consejero de guerra REGNERIUS ENGELHARD,50 quien lo habría empleado por primera vez en 1756.51 De todas maneras, hoy disfruta de aceptación general y ha desplazado al nombre derecho criminal que se prefirió por largo tiempo,52 aunque en Francia y los países anglosajones se continúan usando hasta ahora, indiferentemente, las denominaciones (Droit pénal y Droit criminel, penal Law y criminal Law). Otro tanto ocurre en los países del Este de Europa.53
A pesar de su carácter nominal, la cuestión relativa a la corrección de estas expresiones suele discutirse con algún detalle.54 Para algunos el rótulo “Derecho penal” tiene el inconveniente de acentuar solo una de las posibles formas con que la ley reacciona en su “lucha contra la criminalidad”.55 Por eso MEZGER piensa que “hay… más de un motivo para volver al antiguo nombre de derecho criminal”,56 y SCHMIDTHÄUSER que, si se lo quiere denominar aludiendo a sus efectos, sería preferible hablar de un “derecho de las consecuencias jurídico–penales” (Rech der strafgesetzliche Rectsfolgen) al paso que, si se pretende subrayar la índole de los presupuestos necesarios para la imposición de tales consecuencias, debería emplearse la antigua fórmula “Derecho criminal”.57
En mi opinión estas objeciones no son convincentes.
Por una parte, cuando se sugiere emplear el término “Derecho criminal” se prescinde de que en algunos casos las medidas de seguridad y resocialización se imponen al autor de hechos que, en rigor, no constituyen un “crimen” (delito). Es de esta clase, por ejemplo, la “internación en un establecimiento psiquiátrico” que se contempla en el art. 457 del C.P.P. para el imputado inimputable a causa de enajenación mental, y otro tanto ocurre con la medida de “custodia y tratamiento” prevista en la misma disposición; en ambos casos, en efecto, la medida alcanza a un inculpable cuyo hecho, por consiguiente, no constituye un “crimen” (delito). Por eso, hablar de un “Derecho criminal” resulta tan inadecuando como denominarlo “Derecho penal” salvo, por supuesto, para aquellos que prescinden de la culpabilidad como elemento integrante del hecho punible.58
La denominación propuesta por SCHMIDTHÄUSER es comprensiva, pero tan complicada que difícilmente podría adoptársela en el uso ordinario. Además, también en ella subsiste, aunque atenuada por un rodeo, la referencia a la pena. Entre decir que un Derecho es penal y hablar de un derecho de las consecuencias jurídico–penales, solo existe un abultamiento del leguaje.
Al parecer, por consiguiente, nada aconseja abandonar por ahora la denominación habitual. A fin de cuentas, también en el Derecho penal vigente la pena es el recurso de reacción predominante del ordenamiento punitivo,59 aún prescindiendo de la desconfianza con que la doctrina más reciente contempla a su otro instrumento, esto es, la medida de seguridad y corrección.60 Pero quizás lo más importante es que la expresión “Derecho penal alude a la ley, por cuyo solo mandato, con derogación de derecho consuetudinario, omnipotencia judicial y arbitrio del gobierno, se convertirá una determinada conducta desvalorada en delito punible, sometido al poder punitivo del Estado”. En el “cambio terminológico de derecho criminal a derecho penal se agita el principio rector que ha dominado al Derecho penal” desde el siglo XIX “el principio nulla poena sine lege en sus tres manifestaciones esenciales e imprescindibles para el Derecho penal”.61
Por el contrario, generalmente se cuestiona la expresión “Derecho penal de los jóvenes”, “Derecho penal de menores” o “Derecho penal de los adolescentes”, con la que suele designarse al conjunto de normas que regulan las medidas de reacción aplicables a una parte, por lo menos, de los adolescentes que delinquen.62 Esta solo se considera aceptable si se tiene en cuenta debidamente que ese Derecho penal es un recurso de ultima ratio en el contexto de un Derecho protector de los jóvenes mucho más extenso, para el que se encuentran en primer lugar las medidas de protección, formación, educación y disciplina.63 Más adelante nos referiremos, aunque solo sea sucintamente, a lo que ha significado a este respecto en Chile la entrada en vigencia de la Ley 20.084, de 7 de diciembre de 2005, sobre “responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal”.64
III. FUNCIÓN
Los problemas relativos a la función que compete al Derecho penal y a la forma en que la cumple han experimentado en las últimas décadas una evolución de la cual es indispensable hacerse cargo. Con todo, me parece que existen ciertos aspectos en los cuales hay un acuerdo y que pueden destacarse desde luego.
a) Por de pronto, existe un acuerdo amplio sobre el objeto último que se persigue.
En toda sociedad se ejecutan hechos que atentan en contra de ciertos valores elementales sobre cuya vigencia descansa la posibilidad de convivencia: es decir, se trata de valores tan básicos que su quebrantamiento pone en peligro la posibilidad misma de una agrupación social, pues implica una pérdida del respeto recíproco mínimo y, por consiguiente, de las condiciones para que la vida en común sea tolerable e, incluso, realizable.65 La finalidad de Derecho penal, en consecuencia, no puede ser sino evitar, hasta donde sea posible, la proliferación de tales actos, con el objeto de asegurar la practicabilidad y, con ello, la continuidad de la vida humana, que sin coexistencia estaría condenada a extinguirse. 66
La mayoría de los penalistas también convenimos en que la naturaleza de los valores dignos de protección es cambiante, así como lo es la forma que adopta la estructura de una sociedad a lo largo del tiempo o, incluso, la de dos sociedades contemporáneas.67 Coincidimos, asimismo, en que la pretensión de erradicar totalmente las conductas que los infringen es utópica, pues una comunidad sin delito es tan inimaginable como una vida sin dolor, angustia o enfermedad68 y, probablemente, ni siquiera sea deseable.69 A lo que se aspira, por lo tanto, es a mantener un estado de cosas tolerable, una situación de paz en la cual los individuos pertenecientes al grupo puedan desarrollar, tanto como sea posible, las capacidades de que están dotados,70 en que la dignidad del ser humano sea reconocida y en la cual la convivencia no se transforme en un campo de batalla donde “el hombre sea un lobo para el hombre”.
Así, las cuestiones debatidas se reducen finalmente a dos. La primera se refiere a si el Estado tiene derecho a emplear reacciones suplementarias tan gravosas como la pena y las medidas de seguridad y resocialización para obtener los objetivos, esto es, si el ius puniendi, además de existir como tal y encontrarse limitado,71 está, además, justificado. La segunda, –que presupone una respuesta afirmativa de la anterior–, a la forma concreta en que debe operar y de hecho opera el Derecho penal para alcanzarlos.
b) Por lo que se refiere al derecho del Estado a reprimir y castigar conductas dañinas de los valores básicos, la discusión es más bien teórica. Ninguna sociedad puede subsistir sin echar mano de esos recursos “límite”.72 Por supuesto, en la mayoría de los casos basta con acudir a la sanción civil, que se contenta con restablecer la situación correcta mediante su sistema de restitución, pago, nulidad e indemnización coactivamente ejecutables. Pero en las hipótesis más graves estas soluciones son insuficientes pues, como atacan aquello sobre lo que reposan las bases de la organización social, su reiteración constante conduciría a un estado de cosas caótico, en que el ordenamiento jurídico carecería ya de eficacia para imponerse a los transgresores y obtener el reajuste. Siendo así, no hay otra forma práctica para limitar la proliferación de esas infracciones que amenazarlas con una reacción más enérgica –y, por caracterizarla de algún modo, “supernumeraria”– o, cuando menos, con la adopción de medidas encaminadas a suprimir en el caso concreto la posibilidad de nuevos atentados.
Este modo de proceder, sin embargo, implica costos y peligros que es preciso tener en consideración.
Desde luego, el costo económico de las penas y medidas de seguridad y resocialización es grande, ya que cuando importan una privación de libertad no solo comprende la manutención del recluso sino, además, los gastos del proceso penal, el “lucro cesante” social irrogado por la sustracción total o parcial del sujeto a sus actividades normales, la pauperización del grupo familiar y las obligaciones de asistencia social que ello genera –¡o debería generar!–, el valor del tratamiento cuando es necesario –¡y está disponible!–, etc.73 Pero, además, respecto de toda pena existen costos de otra índole, constituidos por el desajuste que provoca en la sociedad la severidad de una reacción capaz de alterar, incluso, sus valoraciones. En este sentido, un poder punitivo mal administrado puede ser hasta más devastador que la suma de todos los delitos a cuya ejecución trata de oponerse.
Por otra parte, toda pena o medida de seguridad y resocialización significa quebrantar la libertad del afectado. Naturalmente, puede discutirse la existencia de dicha libertad y hasta convenir en que nadie ha presentado pruebas concluyentes de ella.74 Pero la sola sospecha de que el hombre podría ser libre nos obliga a obrar con cautela cuando se trata de actuar en cualquier forma que involucra lesionar ese atributo, incluso concebido como mera posibilidad. Por supuesto, es más cómodo y aparentemente más eficaz comportarse como si los individuos fueran objetos determinados a los que se puede manipular con arreglo a las necesidades del grupo social, pero para un sistema así el costo del error es enorme: pues si, contra lo presupuestado, el ser humano es libre, se habrá hecho al “delincuente” víctima de la mayor indignidad y del sufrimiento complementario que comporta el sentirse tratado injustamente.75
Por consiguiente, la selección de los valores a que se otorgará tutela penal debe ser rigurosa. Desde luego, solo deben protegerse de esta manera los de “umbral más bajo”,76 es decir, los que en atención al reconocimiento generalizado de su importancia para la convivencia suelen ser acatados hasta por los integrantes menos respetuosos de la comunidad. Entre estos se encuentran, en la cultura a que pertenecemos, aquellos que se confunden con la existencia y la personalidad del hombre (los derechos humanos), así como las funciones estatales que sirven a la preservación de la convivencia pacífica en un marco de bienestar y seguridad básicos.77 Pero aún dentro de esta frontera estrecha hay que efectuar restricciones. En primer lugar, no se ha de cautelar con medidas de reacción penal valores puramente éticos, cuya infracción “carece de víctima” individual o colectiva.78 Asimismo, se debe excluir de tal protección a los que por su naturaleza no la admiten porque su vigencia está condicionada a que se los acate voluntaria y no coactivamente. Por último, incluso aquellos valores que reúnen todos los requisitos señalados solo pueden tutelarse mediante reacciones penales cuando se encuentra demostrado que no es posible defenderlos satisfactoriamente acudiendo a recursos menos drásticos (naturaleza subsidiaria del Derecho penal)79 y si, además, existe evidencia fiable de que el instrumento punitivo aumentará el respeto por su vigencia en una medida razonable.
Por desgracia, en la práctica el legislador suele olvidar estos criterios de política criminal. Con frecuencia se intenta tutelar penalmente valores con escasa significación social, tipificando “delitos de bagatela”, como ocurre a lo largo de todo el Libro III del C.P. (faltas), y también en muchas otras disposiciones, de las que puede citarse los arts. 404 y 405 del C.P., por solo mencionar algunos. Constituye un caso de delito sin víctima, destinado a proteger solo valores éticos cuya infracción no repercute socialmente, el incesto consentido entre adultos, que cae dentro de la previsión del art. 375, nueva redacción. Hoy, por fortuna, se han derogado figuras como las del adulterio y mancebía, contempladas antes en los antiguos arts. 375 y sigts. del C.P., las cuales constituían preceptos con los que se trataba de tutelar penalmente un valor cuya vigencia depende de que se lo acate voluntariamente, con la consecuencia indeseable de que la acción penal (privada) se había convertido en un instrumento mediante el cual maridos inescrupulosos extorsionaban a cónyuges o amantes adinerados. Cuando se incriminó la realización de operaciones de cambio que infringían los acuerdos del Banco Central de Chile, en lugar de obtenerse un mayor acatamiento de los ciudadanos a las regulaciones cambiarias se fomentó el mercado negro de divisas, transformando a casi todos los habitantes del país en delincuentes, y a una gran parte de ellos en alegres y confiados recidivistas. Lo sucedido fue que los valores protegidos por ese tipo delictual no eran familiares para el hombre común, el cual, a causa de eso, no los internalizó ni tampoco entendió las razones por las que se castigaba conductas en las que no percibía infracción debido a la complicación técnica del asunto.80 Finalmente, la difusión de material pornográfico (contrario a las buenas costumbres) del art. 374 del C.P. es una norma simbólica, sin aplicación práctica, porque el instrumento penal parece ser ineficiente para defender el valor comprometido, no obstante que en este caso la conducta crea un riesgo social efectivo.
Siempre que se ignoran los criterios mencionados la amenaza penal fracasa y, lo que es peor, tiende a desvalorizar todo el ordenamiento criminal, pues una norma que no se cumple desalienta a los que la respetan y estimula con la esperanza de la impunidad a los que experimentan la tentación de desafiarla. La eficacia del Derecho penal está condicionada por la certeza de que sus medidas de reacción operan realmente cuando sus prohibiciones o mandatos son infringidos,81 y esta seguridad es inversamente proporcional a la frondosidad de las incriminaciones.
Por supuesto, es imposible evitar errores, pues en los límites las valoraciones son difíciles de realizar. Sin embargo, cuando las incriminaciones desafortunadas son consecuencia de una equivocación o de la confusión provocada por circunstancias coyunturales, sus efectos indeseables pueden repararse. Pero si el Estado echa mano deliberadamente de los recursos penales para superar dificultades ocasionadas por los defectos de la organización imperante o para imponer arbitrariamente la voluntad de los que gobiernan, la situación se vuelve insostenible, pues tan pronto como el Derecho penal deja de garantizar la seguridad y el orden, entra en escena la autodefensa de los ciudadanos e incluso la lucha de todos contra todos, según ha enseñado repetidas veces la más reciente experiencia histórica.82
A causa de los peligros generados por la reacción penal, en las últimas décadas se desarrolló una concepción que propicia su abolición.83 La idea es atractiva y coincide con los requerimientos de la doctrina para que se despenalice a un buen número de hechos punibles. Pero el propio HULSMAN –que es quien la ha formulado y defendido con más entusiasmo– conviene en que la desaparición del Derecho penal y sus sanciones no suprimiría los conflictos sociales contra los cuales este reacciona.84 Él cree que el sistema civil y algunas fórmulas de control social desformalizadas bastarían para solucionarlos.85 Pero esto, si bien puede funcionar con la “delincuencia blanda” y hasta con algunas manifestaciones de la “dura”, sería insuficiente para afrontar las infracciones más severas. Nadie sabe cómo se las arreglaría la sociedad con esos atentados si se suprimen las formalidades rígidas impuestas por el sistema penal. HULSMAN sostiene que debe dotarse a la policía, “en el marco del mantenimiento de la paz pública”, de mayores facultades preventivas, instaurando al mismo tiempo “un serio control judicial del poder de coacción” que así se le confiaría.86 Pero esto es más fácil de decir que de poner en práctica. ¿Cuánta capacidad de control es capaz de ejercitar la judicatura ante quienes detentan la fuerza –sobre todo, en países menos desarrollados– si además los que abusan ya ni siquiera se sienten obrando en forma ilegítima? ¿No florecerían en tales circunstancias modalidades encubiertas de venganza privada? Con toda razón se ha dicho que “quien pretende abolir el Derecho penal, lo único que quiere es ahuyentar al diablo con Belcebú” porque “en todo caso lo que en el sistema de control social viniera a ocupar el sitio del Derecho penal sería quizás algo peor que el Derecho penal mismo”.87
El abolicionismo se encuentra correctamente orientado y sus intenciones está fuera de toda duda, pero sus proposiciones son exageradas. Hay que abogar por la despenalización de numerosas conductas cuya punibilidad no está justificada. Al mismo tiempo, sin embargo, es necesario convenir en que no puede prescindirse de la pena para combatir hechos que lesionan la convivencia de manera grave e, incluso, en que las complejidades de la vida moderna han creado nuevas posibilidades de atentar contra ella de modo insoportable, a causa de lo cual es indispensable, a menudo, consagrar delitos nuevos. Pero, si se actuara con prudencia, no hay duda de que en el futuro el catálogo de hechos punibles debiera experimentar una reducción que, en todo caso, de ninguna manera conducirá a su supresión.
c) Respecto a la forma en que actúa el Derecho penal para cumplir su cometido, a mediados del siglo XX se produjo una polémica exagerada, provocada por disensiones teóricas que no guardaban relación con la magnitud de los resultados prácticos. En la primera edición de este libro todavía la describí como un antagonismo casi irreducible, aunque anticipé que podía resolverse “en un cierto compromiso”.88 En los años siguientes pensé que la discusión había formado parte de una evolución normal que ahora podía considerarse superada.89 Esta esperanza se ha visto parcialmente confirmada en el derecho comparado más prestigioso, pero la discusión sigue vigente en el nacional y en algunos casos conserva virulencia, porque compromete convicciones filosóficas y políticas difíciles de superar. La exposición siguiente, si bien persevera en una aspiración al compromiso, se hace cargo de la situación y, en algunos aspectos, toma postura frente a las cuestiones más controvertidas, hasta donde ello es posible en una obra general como la presente.
aa) La concepción tradicional, que imperó durante la segunda mitad del siglo XIX, puso mucho énfasis en que la misión del Derecho penal consiste en evitar que se produzcan ciertos resultados. La esencia del delito, es decir, su carácter injusto, radicaba en que lesionaba un bien jurídico o lo ponía en peligro (desvalor de resultado). Con esto se obtenía un concepto de ilícito que se fundaba por entero en un acontecimiento objetivo, en el sentido de “externo” o “perceptible por los sentidos”, asegurando la prueba cierta de sus componentes y garantizando al imputado contra apreciaciones arbitrarias del juzgador sobre su actitud interna. Al mismo tiempo se satisfacían las tendencias naturalistas en boga, que aspiraron a dotar al derecho de un sustrato material, susceptible de verificación experimental, y se puso el centro de gravitación del injusto típico en la existencia de una relación de causalidad física entre el comportamiento del autor y el resultado.90 “Este aspecto objetivo del hecho comprendido en el tipo, se completaba con el aspecto subjetivo caracterizado como ‘culpabilidad’, que consistía en la relación psíquica del autor con su hecho y aparecía en las dos formas de culpabilidad, dolo e imprudencia”.91
La crítica principal que se ha dirigido a este criterio consiste en que desvincula la determinación de lo que es justo o injusto de la acción u omisión a las que puede imputarse el resultado. Es inadmisible afirmar que el Derecho solo prohíbe causar resultados o manda evitar la causación de resultados, desentendiéndose de la dominabilidad del hecho por el sujeto agente. Este punto de vista, en efecto, provoca consecuencias que, si bien en nuestro medio algunos juristas defienden todavía,92 para el hombre común son incomprensibles y ahora son rechazadas también por la mayoría de la doctrina comparada. Así, por ejemplo, si alguien conduce un automóvil de manera prudente, pero atropella y da muerte a un suicida que se arroja sorpresivamente bajo las ruedas del vehículo, es absurdo sostener que ha incurrido en un hecho injusto porque infringió la prohibición de causar un resultado mortal, con prescindencia de que se ha comportado correctamente. El ordenamiento jurídico no puede desvalorar la causación de una muerte considerada solo en su cualidad de tal, dirigiendo mandatos al azar, porque este escapa a sus posibilidades de control. Por la inversa, si en el proceso está probado que un funcionario de policía privó de libertad a un vecino con el cual había reñido con el propósito de intimidarlo, y solo después se impuso que contra el detenido se había librado una orden de arresto por un juez competente, es insatisfactorio afirmar que la detención fue justa porque, aunque el autor no lo sabía cuando la causó, la lesión de la libertad de ese hombre estaba autorizada por el derecho. La autorización desconocida para causar el resultado es insuficiente, en sí, para convencernos de que la conducta dirigida conscientemente a infringir una prohibición debe ser aprobada por el ordenamiento jurídico. Con este criterio, el Derecho penal renunciaría en casos de esta clase a ordenar positivamente la convivencia pacífica, y se contentaría con que las cosas resultaran bien por casualidad.
La posición expuesta se sustentó, básicamente, en la convicción de que las respuestas a los problemas sistemáticos se encontraban en la ley positiva, y que el intérprete debía abstenerse de efectuar valoraciones, pues estas estaban todas contenidas en el texto legal. Este formalismo jurídico conduciría a la crisis del sistema tradicional.93
bb) En los últimos años del siglo XIX y el primer tercio del XX, la concepción naturalista fue superada por una concepción neokantiana, que introduce elementos normativos (valorativos) en los distintos componentes de la estructura del hecho punible y, consiguientemente, del sistema del Derecho penal en su totalidad. Estos puntos de vista se imponen principalmente desde la llamada Escuela Sudoccidental Alemana, encabezada por WINDELBAND, RICKERT y LASK, y se expresan, en primer lugar, en el ámbito de la antijuridicidad, incorporando el concepto de antijuridicidad material.94 A su vez, en el tipo prevalece la idea de que este debe ser concebido y elaborado teniendo en cuenta su función de protección de bienes jurídicos, noción a la cual se desarrolla de una manera que todavía no puede considerarse concluida, y a la que en ocasiones se pone en entredicho.95 Finalmente la culpabilidad es concebida, a partir de FRANK,96 como un concepto eminentemente normativo que consiste, básicamente, en el “poder obrar de otro modo”.
De esta manera, la teoría del delito de los neokantianos es portadora de modificaciones muy importantes que, sin embargo, no alteran el enunciado de los componentes de la estructura del hecho punible ni su orden de precedencia; lo que, hasta cierto punto, la hizo pasar desapercibida entre nosotros, donde se la trata confundida con las concepciones naturalistas que la precedieron,97 no obstante la enorme influencia que ejercieron sobre nuestra doctrina sus cultores más destacados.98 Por otra parte, las concepciones penales neokantianas, con su invocación a valores culturales desvinculados de las exigencias de la ley positiva, posibilitó el advenimiento de las doctrinas generalizadoras que caracterizaron al pensamiento jurídico nacionalsocialista y, por tal razón, compartieron el desprestigio de este último que se produce en la segunda mitad del siglo pasado.
cc) Un punto de vista distinto hace su aparición en el segundo tercio del siglo XX con la teoría finalista, encabezada por HANS WELZEL y secundada por MAURACH y NIESE, entre otros.
De acuerdo con esta nueva concepción, el lugar central en la construcción del sistema corresponde a las estructuras lógico–objetivas, de carácter ontológico, a las que tienen que subordinarse todas las categorías componentes del hecho punible, de las cuales el elemento fundamental es el concepto finalista de acción. La misión del Derecho penal erigido sobre esa base se cumple asegurando el respeto por los “valores del actuar conforme a derecho, arraigados en la permanente conciencia jurídica” que “constituyen el trasfondo ético social positivo de las normas jurídico penales”.99 La tarea del ordenamiento jurídico consiste en fortalecer esa conciencia ético social elemental de la comunidad, afianzando la fidelidad de los ciudadanos a tales valores.
Con esto pasó a un segundo plano la causación del resultado lesivo o peligroso (desvalor de resultado) y se concedió prioridad a la reprobabilidad de que era portadora en general la acción en la cual se exteriorizaba una voluntad desobediente a los mandatos y prohibiciones del Derecho (desvalor de la acción). Lo injusto es la infracción consciente del deber y no la mera producción causal del daño o peligro del bien jurídico. La protección de los bienes jurídicos se realiza “por inclusión”100, es decir, como una consecuencia de su función prevalente. Por tal motivo se debe castigar aun cuando la acción –la manifestación de voluntad desobediente– no ha causado daño ni ha puesto en peligro al bien jurídico, o en los casos en los que la lesión estaba autorizada pero el autor lo ignoraba. A la inversa, cuando no existe desvalor de acción el hecho es lícito, aunque haya causado un resultado lesivo. Así, esta concepción resuelve los dos ejemplos presentados en el párrafo aa) en forma contraria tanto a la de la teoría tradicional como a la del neokantismo: el conductor prudente ha obrado de manera justa no obstante haber dado muerte al suicida; el funcionario de policía ha cometido un secuestro punible, aunque disponía, sin saberlo, de una autorización del ordenamiento jurídico para privar de libertad al vecino. Como este criterio acentúa la antijuridicidad del acto dirigido conscientemente a quebrantar un mandato o una prohibición, se lo identifica con la teoría finalista de la acción.101 Ello es exacto en el sentido de que todos los partidarios de esa concepción coinciden con el expresado punto de vista, pero ahora existen muchos autores que no participan de la posición finalista y reconocen la importancia del desvalor de acción en la determinación del injusto.102 103
El criterio expuesto tuvo el mérito de destacar la importancia del desvalor de acción en la constitución del injusto, estableciendo un concepto personal del injusto104 que hoy es absolutamente dominante en la doctrina comparada; pero no fue acertado que, sobre todo a causa de sus puntos de partida ontológicos –que no logró imponer–105 relegara el de resultado a un plano secundario e, incluso, prescindiera de él en ciertos casos, como lo hacen en el presente algunos de sus defensores más extremos.
A causa de este énfasis en la reprobabilidad de la acción, por ejemplo, la teoría no logra encontrar un criterio satisfactorio para fundamentar la impunidad de la tentativa inidónea (tentativa irreal, tentativa supersticiosa) y se conforma con incluir en ella los casos que tradicionalmente se atribuyen a esas constelaciones, sea negando sin motivo aparente su ilicitud, sea afirmándola y pronunciándose por la impunidad solo en el ámbito de la “necesidad de pena”.106 Por la misma razón, WELZEL impugna el sistema de las legislaciones que establecen una pena más benigna para la tentativa (acabada) que para el delito consumado, pues tanto en uno como en otro caso el desvalor de la acción es idéntico y la diferencia relativa al resultado irrelevante,107 y lo mismo ocurre con la impunidad de la conducta imprudente que no ocasiona lesión alguna.108 Sin embargo, desde el punto de vista político criminal, estas críticas no son convincentes109 y, aunque la regulación referente a tales materias ha experimentado en algunas legislaciones modificaciones que coinciden parcialmente con ellas, es poco probable que la tendencia se acentúe o prolifere en el futuro pues ha sido objeto de considerable resistencia. Finalmente, el desprecio por el desvalor de resultado conduce a una solución inapropiada cuando en el caso concurren los presupuestos objetivos de una causal de justificación, pero el autor lo ignora: como la voluntad contraria al mandato o la prohibición se ha expresado igual que en cualquier otra situación, y la lesión del bien jurídico se ha producido, WELZEL aprecia un delito consumado, prescindiendo de que el resultado está autorizado.110
Este tipo de conclusiones han provocado críticas, a menudo infundadas,111 que han dificultado la comprensión del concepto del desvalor de acción –confiriéndole un sentido equivocado112 o tiñéndolo de connotaciones políticas que poco tienen que ver con su contenido y rendimiento judicial113 114 y, consiguientemente, la apreciación de su importancia, no solo en la determinación de las funciones del Derecho penal, sino en la obtención de consecuencias prácticas adecuadas. Así, por ejemplo, no es cierto que la concepción de WELZEL signifique entronizar un “derecho penal del sentir”,115 en el que se castiga ya la “actitud mala del autor”. Tanto WELZEL como sus seguidores han subrayado siempre que para la punibilidad es indispensable la exteriorización de la voluntad desobediente,116 de manera que es erróneo atribuirles la idea de apoyar todo el injusto en factores subjetivos.117 Por sus presupuestos filosóficos y su actitud general, WELZEL está lejos de ello. Pero como él –y, sobre todo, un grupo de sus seguidores encabezados por KAUFMANN y ZIELINSKY– otorgan una prevalencia tan marcada al desvalor de acción sobre el de resultado, algunas de sus consecuencias prácticas posponen la relevancia de los factores objetivos en la determinación de la ilicitud hasta aproximarlas a las que defendería en esos casos el “derecho penal del ánimo”.
En definitiva, el finalismo no ha conseguido imponer sus criterios fundamentales. La idea de que en esta materia haya de aceptarse un ontologismo como el propiciado por el profesor de Bonn no ha encontrado eco y, con ello, ha fracasado su concepción referente a las estructuras lógico objetivas. A su vez, el concepto de acción finalista tampoco ha conseguido superar las críticas según las cuales no se adecua a los delitos omisivos y a los imprudentes e, incluso en el campo de los delitos dolosos de acción presenta dificultades que lo hacen difícilmente defendible. Finalmente, la teoría extrema de la culpabilidad, tenazmente defendida por WELZEL hasta el fin de su vida, continúa siendo rechazada por la posición dominante tanto en el derecho comparado como en el nuestro. Sin embargo, la contribución de WELZEL a la estructura sistemática de la teoría del delito ha sido decisiva para su forma actual118 y los conceptos de desvalor de la acción y de injusto personal, así como la teoría de la culpabilidad en lo referente al error de prohibición, se encuentran incorporados a ella por completo.
dd) Las concepciones actualmente predominantes son, en parte, herederas del finalismo, pero, a su vez, han efectuado un desarrollo de criterios normativos que las aproximan de manera decisiva al neokantismo imperante en el primer tercio del siglo XX. La posición que adopto ahora en las explicaciones siguientes, adhiere básicamente a lo que se denomina un funcionalismo moderado propiciado por CLAUS ROXIN, de acuerdo con el cual las estructuras fundamentales del Derecho punitivo deben construirse teniendo en consideración ciertos presupuestos ontológicos que, sin embargo, es preciso elaborar normativamente, de conformidad con los fines político criminales perseguidos por el ordenamiento jurídico.119 120 Con arreglo a este punto de vista, en consecuencia, el sistema penal no está supeditado a estructuras lógico–objetivas determinadas sino que se desenvuelve teleológicamente atendiendo a las finalidades que persigue en su tarea de preservar la paz social, si bien al hacerlo debe respetar los presupuestos ontológicos implicados en la materia de sus prohibiciones y mandatos.
Frente a este criterio, una postura funcionalista radical, representada especialmente por GÜNTHER JAKOBS,121 quiere construir el sistema de acuerdo a puntos de vista exclusivamente normativos, orientados a partir de la pena preventivo general. El Derecho penal, en general, no tiene otro objetivo que preservar la estabilidad de las normas con el objeto de asegurar las expectativas ciudadanas. Estos criterios, que se apoya en la teoría de sistemas de LUHMANN y en la concepción de la pena de HEGEL, conducen, a mi juicio, a soluciones en que la función preventivo general del ordenamiento está exagerada y, como contrapartida, las garantías del ciudadano frente al poder estatal se encuentran peligrosamente disminuidas. En nuestro país, esta forma de funcionalismo ha encontrado expresión en obras de JUAN IGNACIO PIÑA122 y ALEX VAN WEEZEL.123
Conviene, en todo caso, matizar las críticas que se dirigen a esta concepción, las que en ocasiones no tienen en cuenta sus propósitos exactos. JAKOBS, en efecto, no abandona por completo las posibilidades de efectuar una crítica al sistema penal imperante en una sociedad determinada, pero quiere puntualizar que él, tal como existe, es un resultado de la organización de esa sociedad, cuyas estructuras no dependen, de acuerdo a su punto de vista, de factores controlables por el Derecho.124 Aquí no se puede profundizar en el tema, que escapa a los propósitos de una obra general, pero creo que es justo alertar sobre una condena apresurada de un punto de vista que merece ser discutido desapasionadamente.
De conformidad con lo expuesto, en mi opinión, el Derecho penal cumple con su misión de preservar los valores fundamentales sobre los que descansa la convivencia, amenazando con una pena a quien lesiona o pone en peligro un bien jurídico mediante la realización de una acción o incurriendo en una omisión desaprobadas por sus prohibiciones y mandatos. Por consiguiente, para la constitución del injusto penal se requiere tanto el desvalor de resultado como el desvalor de acción.
1. El desvalor de resultado consiste en la lesión o puesta en peligro del bien jurídico.
i) Los bienes jurídicos son estados sociales valiosos que hacen posible la convivencia y a los que, por eso, el ordenamiento jurídico les ha otorgado reconocimiento.
Puesto que son estados sociales, los bienes jurídicos preexisten a su consagración como tales por el Derecho, el cual se limita a conferirles ese carácter mediante el otorgamiento de su protección.125 En efecto, la vida, la integridad corporal, la salud, la libertad, el honor, la probidad de los jueces y de los funcionarios o la propiedad, existen y valen para sus titulares y para la sociedad antes de que el ordenamiento jurídico los reconozca. El Derecho toma la decisión de preservarlos a causa de que percibe el significado de esos valores para sus detentadores y para salvaguardar la vida en sociedad, lo cual exige conservarlos, protegiéndoles contra daños y peligros.
Los estados que constituyen el sustrato de los bienes jurídicos pueden adoptar distintas formas: un objeto psicofísico (la vida) o espiritual–ideal (el honor), un estado real (la intimidad de la morada), una relación vital (el parentesco), una relación jurídica (la propiedad) o la conducta que se espera de un tercero (la probidad del funcionario público o la imparcialidad y sujeción a Derecho del juez). Así, WELZEL los define en general como “cualquier estado social deseable que el derecho quiere resguardar de lesiones”.126
Como BELING advirtió hace tiempo, para el legislador el acuñamiento de las figuras delictivas y, por consiguiente, la selección de los estados sociales a los que conferirá el carácter de bienes jurídicos “no significa ningún juego de capricho”.127 En efecto, solo debe escoger aquellos cuya lesión o puesta en peligro constituye un riesgo para la convivencia porque deterioran las condiciones de supervivencia mínima de la sociedad. Ahora bien, en el estado actual del desarrollo cultural de la humanidad, existe consenso en atribuir esa significación a algunos de tales estados, como la vida, la salud, la libertad ambulatoria y de autodeterminación sexual, etc. Ellos constituyen el “núcleo duro” del ámbito de protección penal. Pero la coincidencia no es completa y cada ordenamiento jurídico tiende a extender el campo de la protección penal, incorporando bienes cuya importancia es discutible. La fijación de un límite a esta expansión es difícil aun en países que han logrado consolidar el Estado Democrático de Derecho.128 Para orientar una solución hay que tener en cuenta, aparte de lo que ya se ha dicho,129 que en la sociedad contemporánea se entiende que la soberanía procede del pueblo y que, por lo tanto, solo se justifica la protección penal de bienes que pertenecen a todos los integrantes de la comunidad y no solo a grupos de clase, posición o poder, o a convicciones morales, religiosas o políticas determinadas.
La idea de que el Derecho penal tiene por finalidad proteger bienes jurídicos se originó a fines del siglo XVIII. Pero los escritores liberales de la Ilustración no emplean este concepto, sino que se refieren a derechos subjetivos.130 131 De acuerdo con su opinión, solo pueden castigarse con una pena los hechos que lesionan a esas entidades espirituales (poderes) consustanciales a la naturaleza humana, pertenecientes al individuo, a las cuales se atribuye una existencia real susceptible de ser reconocida por la razón. De esta manera limitan el campo de lo punible, reservando la defensa mediante la pena solo para las infracciones materiales a esos derechos, cuya dañosidad social es, por tal motivo, incuestionable. En esta concepción se inspira el Code Penal francés de 1810, del cual son herederos el español de 1848–50 y, a través de este, el chileno.
A medida que la complejidad de la sociedad contemporánea exigía al Estado una intervención mayor en el cumplimiento de tareas destinadas a salvaguardar intereses individuales y colectivos, el concepto de los derechos subjetivos resultó insuficiente para fundamentar la misión del Derecho penal. Estas funciones estatales nuevas, que eran también decisivas para establecer una convivencia pacífica, no eran captadas correctamente por una noción construida de conformidad con la concepción individualista propia del liberalismo temprano.
De acuerdo con la información disponible, el primero en describir el concepto de bien jurídico fue BIRNBAUM, en 1834, quien no empleó explícitamente ese concepto sino solo el de “bien”, con la “finalidad de lograr una definición natural de delito independiente del Derecho positivo”.132 Sin embargo, quien lo impuso parece haber sido BINDING,133 que lo formalizó, poniéndolo al servicio de su concepción positivista del derecho: el bien jurídico es cualquier bien al que se ha otorgado protección jurídica. Con esto el concepto ya no constituye un límite para el legislador, pues de este depende conferir tal carácter a cualquier interés individual o social.
Por esto es importante el giro que realiza LISZT cuando atribuye al bien jurídico un contenido material preexistente a su reconocimiento por el Derecho.134 Pero no consiguió hacerlo prevalecer. Durante gran parte del siglo XX el bien jurídico es, sobre todo, un concepto metodológico que se aproxima mucho a la idea de ratio legis, cuya función principal consiste en servir de instrumento para la interpretación de las normas y no de garantía política frente a la expansión de la función punitiva del Estado.135 Debido a la enorme influencia del pensamiento europeo en nuestro medio, esta noción formalizada corresponde a la que se expone en las obras de autores chilenos hacia la década del sesenta.136 Solamente GRISOLÍA defendió explícitamente otro punto de vista en esa etapa.137
Paradójicamente es WELZEL quien inicia el movimiento que intenta devolver al bien jurídico su contenido material y la función consiguiente de limitar el arbitrio legislativo en la consagración de los tipos penales.138 En efecto, él lo vincula con las valoraciones ético–sociales, anteponiendo la vigencia de estas a los propósitos ordenadores del legislador. Asimismo, él es quien introduce la idea de que el bien jurídico presupone un “estado social deseable” en el lugar de un simple “interés”, con lo cual materializa más aún el concepto, porque ya no depende de una pura apreciación sino de una situación objetiva. Esto se reconoce hoy de manera amplia y nada tiene que ver con que, a juicio de WELZEL, el modo preferible de defender los bienes jurídicos consiste en acentuar la prevalencia del desvalor de acción por sobre el de resultado. Tal conclusión es, más bien, una consecuencia de la significación que WELZEL atribuye a esos bienes, por lo cual su defensa no debe limitarse a la prohibición de lesionarlos o ponerlos en peligro, sino que exige también –y, en su opinión, principalmente– el acatamiento subjetivo de su vigencia.139
A partir de ese momento se produjo un rescate progresivo de la concepción de LISZT140 y un esfuerzo creciente por dar cada vez más concreción a su noción material del bien jurídico.
Sin embargo, el bien jurídico tal como lo entiende LISZT tiene un carácter prejurídico. Por tal motivo, podría cumplir razonablemente bien la función político criminal de limitar el arbitrio legislativo, permitiendo exigir que solo se consagren tipos destinados a salvaguardar intereses reales y preexistentes a su acuñación. En cambio, no se lo puede emplear como instrumento dogmático de interpretación teleológica, debido a que no procede del Derecho en vigor.141
En Alemania, España e Italia esto se intenta hacer obteniendo un concepto material de las Constituciones respectivas, cuya afirmación del Estado Democrático (y Social) de Derecho constituye el punto de apoyo dogmático para esa elaboración.142 De esta manera, los tipos penales encuentran un límite en los principios fundamentales sobre los que descansa la idea del Estado de Derecho y no podrían atribuir el carácter de bienes jurídicos a prescripciones morales o ideológicas, lesionando las libertades básicas de los ciudadanos amparadas por la Carta Fundamental. Al mismo tiempo, el concepto de bien jurídico extraído del texto constitucional es capaz de cumplir también la función hermenéutica que se le había asignado a la noción formalizada imperante a principios del siglo. Después de las reformas que se le introdujo en 1989, de la C.P.R. han desaparecido casi todas las disposiciones que dificultaban en nuestro país el empleo de este procedimiento y se citaban en ediciones anteriores de este libro.143 Por consiguiente, a partir de ellas este camino se encuentra expedito y perfeccionarlo dependería de la elaboración jurisprudencial. El punto de partida es que en una “República democrática” (art. 4º de la C.P.R.) en la cual “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana” y “es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” (art. 5º inc. segundo de la C.P.R.) la función primordial de la Constitución consiste precisamente en la preservación de estos derechos, consagrándolos explícitamente, amparando al ciudadano contra abusos del poder que los lesionen, pero también de manifestaciones legislativas que los desconozcan. A esta idea básica tienen que subordinarse todas las normas y cuando la contradicen son inválidas, incluso si alguna se contiene en el mismo texto constitucional, pero se refiere a materias que, respecto de ella, son secundarias. Desde esta perspectiva es posible a los tribunales –en especial, al Tribunal Constitucional– y a la dogmática penal elaborar el concepto de bien jurídico en una forma semejante a la propuesta por la doctrina europea. En esta obra no cabe desarrollar más extensamente el criterio expuesto.144 En todo caso, debe consignarse que hasta ahora la jurisprudencia solo ha acogido en forma parcial las ideas que lo sustentan.
Los puntos de vista descritos, por supuesto, no implican una solución definitiva para la evolución del concepto del bien jurídico y la afirmación de su importancia. Una posición contrastante expresa, por ejemplo, JAKOBS, quien sostiene que “el rendimiento positivo de los esfuerzos por conseguir un concepto de bien jurídico es escaso”,145 agregando que “bien jurídico–penal es la validez fáctica de las normas, que garantizan que se puede esperar el respeto de los bienes, los roles y la paz jurídica”.146 En la legislación positiva, entretanto, se consagran delitos en los cuales es difícil identificar la existencia de un bien jurídico concebido como se ha expresado antes; así ocurre, por ejemplo, respecto del incesto (art. 375 del C.P.)147 o el delito de maltrato o crueldad con los animales (art. 291 bis del C.P.).148 No obstante estas constataciones y la viva discusión que al respecto existe en la actualidad, estimo que el concepto del bien jurídico debe prevalecer y continuar empleándose como punto de vista crítico fundamental para el enjuiciamiento de los tipos delictivos.149
Finalmente, vale la pena destacar que, aunque el concepto del bien jurídico no es manejado por el Derecho anglosajón de la manera en que lo hace la doctrina continental150, la idea de emplear el estatuto de garantías constitucionales como límite trascendente a la legislación penal se ha impuesto implícitamente en los Estados Unidos de Norteamérica a través de decisiones de la Corte Suprema sobre inconstitucionalidad de normas punitivas. En ese país, en efecto, el más alto tribunal de la Federación ejerce un enérgico control tanto sobre el ordenamiento jurídico federal como sobre los estatales, lo cual la ha constituido históricamente en garante de las libertades ciudadanas y del Estado Democrático de Derecho. 151
ii) La lesión del bien jurídico consiste en la destrucción, deterioro, supresión o menoscabo del estado social deseable protegido por el Derecho. Tiene carácter objetivo, en el sentido de que existe o no con prescindencia de los juicios del autor o de un tercero. Debe distinguirse siempre de los resultados materiales del hecho punible, con los cuales a veces tiende a confundirse. Así, por ejemplo, en el homicidio la lesión del bien jurídico es la destrucción de la vida en cuanto derecho reconocido a la víctima por el ordenamiento jurídico y el resultado material, la interrupción física de las funciones vitales de un hombre; en la falsificación de un documento público, la lesión del bien jurídico es el menoscabo a la seguridad del tráfico jurídico, y el resultado material puede faltar por completo –en las falsificaciones ideológicas– o consistir en algo como la contrafacción del instrumento –en las falsificaciones materiales– que, de todas maneras, es en sí jurídicamente irrelevante.
iii) El peligro consiste en el pronóstico efectuado por un observador razonable e imparcial, en conformidad a las reglas de la experiencia, de que en el caso dado la acción ejecutada puede ocasionar la lesión del bien jurídico.152
A diferencia del de lesión, el concepto de peligro descansa sobre un juicio (el pronóstico) que se pronuncia de acuerdo con las reglas que regulan los hechos de la naturaleza. Es, por consiguiente, normativo. Pero esto no significa que se trate de un diagnóstico hecho al azar, pues debe contar con la base objetiva fundada en la experiencia general, sobre la probabilidad de que la acción ocasione el resultado. Por tal motivo se tiene que estar a la opinión del observador objetivo, es decir, del hombre razonable que posee conocimientos apropiados y generalmente aceptados sobre las leyes causales aplicables al caso (conocimiento nomológico). En la práctica, este observador es el juez, quien debe procurarse los antecedentes necesarios mediante el estudio de los hechos y la información pericial relativa a los aspectos técnicos implicados.
El pronóstico recae sobre el caso dado, es decir, tal como se lo representaba el autor, lo cual depende de la información de que disponía sobre las circunstancias objetivas concurrentes al hecho, incluidas sus propias habilidades para dominar la situación (conocimiento ontológico). Por eso, para efectuarlo, el juez debe imaginarse presente en el momento de ocurrir el hecho y disponiendo de los mismos datos objetivos que el autor tenía en ese instante sobre las circunstancias concomitantes concretas. A este juicio, que se emite después, pero suponiendo que se lo hace en las condiciones que existían antes, se lo denomina juicio ex ante, prognosis póstuma o prognosis posterior. Es, pues, un pronóstico relativo al hecho concreto entre cuyos componentes fácticos se encuentra también la percepción que el autor tenía de él, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes y sus conocimientos personales.
Finalmente, para que exista peligro basta con que, de acuerdo a la prognosis posterior, la lesión del bien jurídico sea posible dentro de términos razonables. No es necesaria la “probabilidad” entendida como un “alto grado de posibilidad”.153
Ejemplos: Existe peligro cuando el autor realiza maniobras abortivas sobre una mujer que no está embarazada, si él creía, por razones objetivas, en la existencia de la preñez. Por el contrario, no lo hay si estaba consciente de que el embarazo era aparente, porque había examinado a la paciente y verificado su estado real.154 Hay peligro si el autor dispara contra la víctima con un arma que él había cargado, pero a la que en el intervalo un tercero había quitado las balas subrepticiamente (conocido como “caso Albrecht”); no existe, en cambio, si gatilla la pistola descargada, porque es tan ignorante en materia de armas de fuego que las supone capaces de matar con solo accionar el disparador.
La prognosis póstuma plantea dificultades, por la inseguridad que implica siempre un juicio.155 Sin embargo, estos inconvenientes son inevitables para el Derecho, puesto que su misión consiste en efectuar valoraciones e imponer su acatamiento para el logro de fines sociales. La experiencia enseña que cuando se trata de eludir un problema de esta clase en una parte del sistema –arriesgándose incluso a distorsionarlo– reaparece en otra.156 Para combatir la inseguridad es más apropiado elaborar criterios cada vez más diferenciados y precisos por grupos de casos, a fin de disminuirla al máximo. Por lo demás, quienes impugnan el procedimiento de prognosis póstuma por su falta de precisión, solo proponen sustituirlos por otros, que son lógicamente indefendibles, o terminan renunciando a cualquier consideración del desvalor de resultado lo cual, por supuesto, es socialmente aún más riesgoso.157
2. El desvalor de acción consiste en la reprobabilidad ético-social objetiva de la conducta peligrosa para un bien jurídico, expresamente descrita por la ley como delito, y en la cual se exterioriza además una voluntad inadecuada a los mandatos o prohibiciones de las normas respectivas.
Los distintos casos en los que una conducta es portadora de este desvalor se examinarán más adelante.158
La inadecuación objetiva supone la realización externa del hecho peligroso159 y su dominabilidad por el autor, y se establece en abstracto. Es, por consiguiente, un juicio referido al deber, y hay que diferenciarlo del reproche que luego se dirige al autor porque lo ejecutó pudiendo abstenerse de hacerlo en el caso concreto.160 Cuando un enfermo mental da muerte dolosamente a una persona, realiza una acción ética y socialmente inadecuada (contraria en general al deber) que, sin embargo, a él no se le puede reprochar personalmente a causa de su incapacidad para autodeterminarse conforme a Derecho. El ordenamiento jurídico quiere impedir también que los enfermos mentales maten a otros; pero, si el hecho ocurre, no puede “cargárselo a su cuenta”, porque ellos no están en condiciones de acatar sus mandatos y prohibiciones.
La precisión de lo que ha de constituir el desvalor de acción ha sido descuidado por la doctrina que, en cambio, se ha preocupado intensamente de discutir la imputación del resultado a la conducta, situando incluso en ese ámbito cuestiones pertenecientes más bien al primero. Un esfuerzo profundo por delimitar los dos campos se ha realizado por FRISCH161 pero, posiblemente debido a su complejidad, todavía no encuentra suficiente repercusión en la doctrina dominante.
3. Puesto que el desvalor de la acción y del resultado son ambos indispensables para justificar la intervención del Derecho penal, si falta uno de ellos no puede imponerse una pena, y si cualquiera de los dos se encuentra reducido, ello tiene que expresarse también en una atenuación de la punibilidad.
Ejemplos: 1) Cuando se produce una tentativa absolutamente inidónea, como si alguien trata de dar muerte a su enemigo sirviéndose de hechizos, no existe desvalor de resultado, porque el observador imparcial razonable juzgará que esa conducta no crea peligro alguno para la presunta víctima; por consiguiente, no debe imponerse pena. 2) La conducta del que gobierna su automóvil con prudencia y da muerte a un suicida que se arroja de manera imprevisible bajo las ruedas del vehículo es adecuada a los mandatos del derecho, es decir, justa. En este caso falta el desvalor de acción y, por supuesto, se excluye la punibilidad. 3) En la tentativa el desvalor de resultado es inferior que en el delito consumado, pues ella solo pone en peligro el bien jurídico pero no lo lesiona. Por eso es correcto que la pena con que se amenaza a la tentativa sea inferior a la establecida para el delito consumado e incluso que, como ocurre en ordenamientos jurídicos extranjeros, el hecho tentado solo se castigue respecto de ciertos delitos. 4) La inadecuación al Derecho de la conducta imprudente es menor que la de la dolosa. En consecuencia, como su desvalor de acción es reducido, solo se la debe sancionar con una pena cuando se le suma un desvalor de resultado considerable, es decir, la lesión efectiva de un bien jurídico de gran valor (porque no basta el puro peligro, la tentativa de un delito imprudente es impune; porque el bien jurídico no es de suficiente valor tampoco se castiga el delito imprudente de hurto consumado, etc.).
Las consecuencias expresadas en este párrafo son discutidas.
RODRÍGUEZ MOURULLO, por ejemplo, sostiene que el desvalor de acción no es importante “para excluir la antijuridicidad cuando concurre el desvalor de resultado”.162 Cita como ejemplo el error sobre la concurrencia de los presupuestos de una causal de justificación. En esta situación no existiría desvalor de acción y, sin embargo, el propio WELZEL considera que subsiste el injusto (la antijuridicidad). Pero la objeción solo es contundente si se está de acuerdo con RODRÍGUEZ MOURULLO en el sentido de que en estos casos falta el desvalor de acción. En mi opinión, ese no es el caso, pues el error sobre los presupuestos de una causal de justificación no excluye el injusto del hecho, aunque en cuanto a las consecuencias se lo trate como si lo hiciera.163
En otro sentido, autores como JESCHECK164 y ROXIN165 afirman que cuando se dan los requisitos objetivos de una causal de justificación, pero el autor lo ignora, de manera que no está presente el elemento subjetivo correspondiente, hay que castigar por una tentativa a pesar de que “no existe desvalor de resultado”. Es decir, en este caso la ausencia del desvalor de resultado no sería óbice para la imposición de una pena. De acuerdo con el punto de vista que se ha desarrollado más arriba, la solución es correcta,166 pero la fundamentación, distinta. En el caso propuesto, en efecto, el desvalor de resultado no consiste en la lesión del bien jurídico, porque esta se encontraba autorizada objetivamente por el derecho; pero, en cambio, como el observador imparcial, al efectuar el juicio ex ante con el conocimiento de las circunstancias de que disponía el autor, apreciaría un peligro, este subsiste y permite fundamentar el desvalor de resultado que autoriza a constituir el injusto de la tentativa punible.
4. Los criterios que se han defendido aquí habilitan en principio para comprender el sistema de Derecho penal en nuestro país. En efecto, hay aspectos de la ley chilena, como la punibilidad disminuida de la tentativa y el delito frustrado,167 la apreciación unitaria de los hechos ejecutados por varios partícipes168 o los requisitos de las causales de justificación,169 que no se pueden explicar si no se concede la debida importancia al desvalor de acción en la constitución del injusto. A su vez, la significación del desvalor de resultado es imprescindible para fundamentar la impunidad de la tentativa absolutamente inidónea (tentativa irreal),170 la de la tentativa de participación171 o la del delito imprudente sin lesión o con lesión de poca trascendencia.172
En la práctica, sin embargo, la ley vigente no es siempre consecuente con estos puntos de partida. Ya se ha destacado que en ella se consagran tipos penales que no cumplen con la exigencia de proteger bienes jurídicos auténticos,173 traspasando a menudo las fronteras de la moderación y tolerancia que han de caracterizar a la legislación de un Estado de Derecho respetuoso de la libertad de sus ciudadanos. Por otra parte, también existen figuras delictivas cuyo injusto se ha establecido sin tener en cuenta para nada el desvalor de resultado. Así sucede con algunos delitos de peligro abstracto174 mediante los cuales a veces se castigan puras desobediencias. Finalmente, en algunos casos la ley sanciona hechos en los que no concurre el desvalor de acción, como sucede con los delitos calificados por el resultado.175 Para la cultura jurídica de nuestro tiempo, todas estas son situaciones repudiables.
d) El Derecho penal no puede cumplir su misión de proteger los bienes jurídicos en la misma forma respecto de todos los participantes en la convivencia, porque no todos ellos están en condiciones de reaccionar en forma normal ante sus exigencias. A la mayoría les exige que acaten sus prohibiciones de ejecutar conductas inadecuadas que generan peligro de lesionar esos bienes o sus mandatos de actuar para evitar tales situaciones y, para motivarlos176 a que lo hagan, amenaza la transgresión con una pena. Pero en la sociedad existen personas de las que no puede esperarse que reaccionen apropiadamente frente a las perspectivas de la sanción porque no está capacitadas para auto determinase correctamente, a causa de que no distinguen lo justo de lo injusto, o bien porque sus controles inhibitorios están dañados o insuficientemente desarrollados.177 A ellas, por consiguiente, la amenaza de la pena no puede motivarlas a detenerse mediante sus prohibiciones o a actuar mediante sus mandatos, y a su respecto el ordenamiento punitivo debe limitarse a cumplir una función preventiva especial,178 renunciando a la aspiración de formarlas en el respeto por los bienes jurídicos: para esto echa mano de las medidas de seguridad y corrección, que se aplican en lugar de la pena.
Hay, además, otros individuos con un deterioro severo y más o menos permanente de la personalidad, causado por malformaciones psíquicas más superficiales, experiencias traumáticas, defectos de educación, alteraciones del medio, etc.179 Por regla general, ellos no están inhabilitados para autodeterminarse según las exigencias del Derecho, pero su capacidad de hacerlo se encuentra debilitada. A su respecto, pues, pueden cumplirse al mismo tiempo las funciones preventivo generales180 y preventivo especiales.181 Para ello se acude al sistema de doble vía o duplo binario182 que consiste en la irrogación tanto de una pena como de una medida de seguridad o corrección, cuya ejecución puede ser sucesiva, simultánea o sustitutiva (sistema vicarial).
En la práctica, el Derecho penal contemporáneo en todas las naciones occidentales es de doble vía, a pesar de que a esta se la hace objeto de críticas severas. Por una parte, se observa que las medidas de seguridad y corrección impuestas en forma coactiva significan, de todas maneras, un mal para el sujeto.183 En ciertos casos esto es tan evidente que KOHLRAUSCH lo calificó como “fraude de etiquetas”, pues afirmaba que “el paso de presidio (pena) a internamiento de seguridad (medida) se agota frecuentemente en la traslación del preso, bajo un régimen invariable, del ala oriental a la occidental del establecimiento”.184 Pero también la ejecución de otras medidas más benignas importa una irrupción en la personalidad del individuo cuyos efectos son difíciles de evaluar.185 Por otro lado, la institución misma de las medidas de seguridad y corrección se mira con desconfianza a causa de que su imposición no se vincula a la culpabilidad, sus presupuestos son imprecisos y en la ley solo pueden perfilarse de modo general, su duración es indeterminada y el juicio de prognosis relativo a la incapacidad para dejarse determinar por el Derecho (peligrosidad), inseguro. Finalmente, se objeta también la idea misma de corrección o resocialización en tanto implica una socialización determinada por las opiniones de los grupos hegemónicos, sin tener en cuenta la de quienes la conciben de una manera distinta, todo lo cual puede conducir al “totalitarismo de uno, algunos, o de la mayoría sobre la minoría”. 186
Por los motivos expuestos, la literatura contemporánea expresa desencanto por no poder prescindir de la dualidad de pena y medida.187
En efecto, sería deseable que al autor del hecho injusto solo se le impusiera un mal adecuado a su culpabilidad por la acción ejecutada, es decir, una pena. El ideal es que, si además es preciso actuar sobre su personalidad para corregirlo, se contase con su consentimiento y el tratamiento se desarrollara durante el período de ejecución de la pena e, incluso, que apareciera solo como una forma de ejecución de esta.188 Ni lo uno ni lo otro es posible por completo pues, aun diversificando las formas de ejecución de la sanción a fin de ofrecer más alternativas para que se adecue simultáneamente a los límites impuestos por la reprochabilidad y a la necesidad de resocialización, siempre existirá un número de casos en los que la congruencia de ambos factores será imposible;189 entretanto, no siempre puede esperarse que el sujeto acepte ser tratado y colabore a su recuperación, incluso prescindiendo de consideraciones atendibles sobre la discrepancia que agravan más el problema.190
De este modo el Derecho penal, al cual compete manejar la indeseable reacción punitiva, ha de asumir también la responsabilidad de manipular esta otra, aún más lamentable. Pero, por eso mismo, es inaceptable que delegue esta tarea en otros ordenamientos que ofrecen al ciudadano menos garantías.191 De lege ferenda las medidas solo deben aceptarse cuando su imposición tiene como presupuesto a lo menos la ejecución de un hecho típico y antijurídico (medidas posdelictuales) siendo, en cambio, intolerables las que se fundan únicamente en una prognosis insegura sobre la peligrosidad del sujeto, no exteriorizada todavía en actos típicos (medidas predelictuales).192 Asimismo, la irrogación de la medida ha de ser materia de un procedimiento penal, seguido ante el juez competente para conocer de causas criminales y rodeado de las garantías correspondientes.193 Por último, si bien la magnitud de las medidas de seguridad y resocialización no depende de la culpabilidad, sino de la peligrosidad del sujeto, no debe imponerse una que sea desproporcionada al hecho cometido, al temor de que incurra en otras infracciones o al peligro efectivo que genera su presencia en la sociedad.194 Por consiguiente, aunque el pronóstico sobre la peligrosidad del autor sea sombrío, no puede sometérselo a una medida que importa una privación de libertad prolongada si solo ha sustraído una cosa de valor insignificante. La medida también tiene que determinarse, en definitiva, de acuerdo con la situación concreta, no según previsiones abstractas.195
e) El Derecho penal, por la naturaleza de las funciones que debe cumplir, constituye un sistema de control social.196 De acuerdo con lo que se ha expuesto, su misión es obtener que los integrantes de la sociedad se comporten de un cierto modo y no de otro, con el objeto de asegurar la paz social, esto es, de solucionar los conflictos asegurando que se cumplan las expectativas de la comunidad recogidas por las normas “que existen para la protección de los bienes jurídicos”.197 Con este próposito, y a partir del supuesto de que un estado de cosas es más deseable que otro, el Derecho penal impone su respeto sirviéndose de la amenaza de la pena o recurriendo a la medida preventiva. Pero el orden que defiende no es absoluto. Por el contrario, depende de las particularidades de la estructura social. Una de las tareas más importantes que compete al jurista es efectuar la crítica de esa estructura a la luz de convicciones más altas sobre lo justo y lo injusto, y sobre el destino y la dignidad del hombre.
El Derecho penal es el sistema de control social más enérgico y, a causa de ello, se ha impuesto la necesidad de formalizarlo para proteger al ciudadano contra excesos del poder estatal.198 Sin embargo, existen mucho otros sistemas de control social informales, cuya importancia es probablemente mayor que la del ordenamiento punitivo199 y sin cuya intervención este sería ineficaz o no subsistiría siquiera. Así, por ejemplo, las normas que regulan la coexistencia familiar, educacional, laboral o las que configuran las relaciones sociales; los preceptos éticos y las reglas de conducta impuestas por la religión, la cultura ambiente e incluso la cortesía, constituyen otros tantos regímenes de control que van moldeando el comportamiento de los individuos con arreglo a expectativas diversas. Todo el ordenamiento jurídico no penal cumple también esa función.
En muchos casos, cualquiera de esos sistemas realiza mejor que el Derecho penal la tarea de preservar los estados sociales deseables. Por eso es absurdo e inútil el empeño que se pone en incriminar todo lo que se considera contrastante con las valoraciones dominantes en la sociedad. El Derecho penal solo es guardián de las vigas maestras del edificio social y, para que cumpla su tarea con seriedad, debe realizarla garantizando que no dañará las otras estructuras que lo componen. Además, tiene que estar atento a los cambios experimentados por la trama de las relaciones sociales, a fin de no constituirse en un instrumento insoportable de dominación interesada y conservadora.
§ 2. CONCEPTO, NATURALEZA Y FIN DE LA PENA
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y SU SISTEMÁTICA
Como para cumplir su misión el Derecho penal se sirve predominantemente de la pena, es indispensable referirse ahora a la naturaleza de esta y a la forma en que debe actuar para la obtención de tales objetivos. La respuesta a estas preguntas configura la teoría de la naturaleza y el fin de la pena que ha dado origen a un debate secular.
En una exposición pedagógica sería deseable encabezar el análisis de la cuestión con un concepto de pena. Sin embargo, como este depende del criterio que se adopte respecto a su naturaleza y finalidad, parece preferible asumir primero una posición frente a esa materia, para solo después ofrecer una noción que sea congruente con ella. Esa es la razón del orden en que se encuentran dispuestos los apartados siguientes: en ellos el concepto de la pena es la consecuencia de mis puntos de vista sobre su naturaleza y objetivos.
En la literatura chilena y latinoamericana en general, es usual postergar el tratamiento de estos problemas, haciéndose cargo de ellos al iniciar la teoría de la pena.200 El empleo de esa ordenación tiene la ventaja de presentar en conjunto todo lo relativo a la reacción punitiva. Sin embargo, la experiencia demuestra que muchas cuestiones referentes al delito o la ley penal, e incluso las más generales relativas a la función del Derecho penal, no pueden resolverse con propiedad sino a partir del concepto de pena que se defiende, con el cual la solución a esas cuestiones tiene que ser consistente. Así, por no mencionar sino uno de los más importantes, el de la noción, inclusión, ubicación y función de la culpabilidad en la estructura del hecho punible.
En consecuencia, el asunto de la naturaleza y el fin de la pena condiciona la unidad del sistema, del cual es un presupuesto y no un puro aspecto parcial. Es probable, incluso, que, si no se lo tiene presente desde el principio, la exposición dogmática aparezca como un despliegue académico de tecnicismos insustanciales. Porque, en efecto, la eficacia práctica del Derecho penal se mide con lo que la pena es capaz de hacer por la sociedad en su lucha contra el delito, y por las consecuencias que acarrea su empleo. Entonces, si no se percibe la relación que existe entre estas cuestiones y el esfuerzo por depurar el concepto de otras instituciones, se experimenta la sensación de que todo el complicado andamiaje dogmático está destinado a soportar una arquitectura monumental, pero inútil. En cambio, cuando esa relación se tiene en cuenta, se comprenden también las razones por las que es preciso discutir cuestiones aparentemente abstrusas como la estructura del tipo, los elementos subjetivos de las causales de justificación, los casos de error de prohibición y sus efectos o la antijuridicidad de la tentativa inidónea. Uno afirma que el que intenta cometer un robo valiéndose de un arma simulada para intimidar a la víctima debe ser castigado, no por conservar la simetría teórica, sino porque piensa que la pena, como la concibe, es apropiada para resolver el problema social que genera ese comportamiento. Se desea saber si el dolo pertenece al tipo o la culpabilidad, porque se tiene conciencia de que el proceso penal surte ya muchos efectos propios de la sanción punitiva, y se quiere averiguar si es posible cerrarlo más temprano, eludiendo el empleo de aquellos procedimientos que provocan consecuencias accesorias no deseadas.201 Por estas razones, aquí el concepto, naturaleza y fin de la pena se examinan a la cabeza del sistema.202
II. LAS PRINCIPALES TEORÍAS SOBRE LA NATURALEZA Y FIN DE LA PENA
a) Teorías absolutas y relativas de la pena
Sobre la naturaleza y el fin de la pena existe una amplia gama de concepciones que se han desarrollado por más de veinticinco siglos, a lo largo de la historia de la Filosofía y el Derecho occidentales.203 Sin embargo, todas ellas son variantes de tres principales, cuyo contenido se encuentra sintetizado en la pregunta clásica: ¿Punitur quia Peccatum est aut ne peccetur? (¿Se castiga porque se ha pecado o para que no se peque?).204
Las teorías absolutas responden en el primer sentido: al autor se lo castiga porque pecó, esto es, por el delito ejecutado, de manera que la pena no persigue finalidades ulteriores y se justifica a sí misma. Por el contrario, las teorías relativas son de índole preventiva. La pena se impone para que no se peque, es decir, con el propósito de evitar la comisión de otros delitos. Se justifica, por consiguiente, solo en relación a ese objetivo, y de allí su denominación como relativas.
Las teorías relativas, a su vez, tienen dos vertientes: la teoría de la prevención especial pretende alcanzar su meta mejorando al autor (reformándolo, readaptándolo, resocializándolo); en cambio, la de la prevención general, actuando sobre la comunidad y el propio autor del delito mediante la amenaza de la pena y su ejecución, las cuales deben constituir un motivo de abstención para los que desean evitar el riesgo de encontrarse expuestos a ella.
Junto a estos puntos de vista básicos, que en sus formas ortodoxas se excluyen unos a otros, se han desarrollado las teorías mixtas o unitarias. Como su nombre lo indica, ellas procuran conciliar, atribuyendo a las penas características y objetivos múltiples, que satisfacen, en cierta medida, los presupuestos y exigencias de las tres concepciones anteriores. Estas teorías predominan en la actualidad, pero esto no implica uniformidad de criterios pues las combinaciones y conciliaciones pueden ser muy diversas.
En esta exposición no se puede describir detalladamente la polémica que se agita en torno a la materia, pero en los párrafos siguientes se intenta profundizar un poco en los aspectos esenciales de cada teoría y destacar las críticas más certeras que se les han dirigido.
b) Las teorías absolutas: la retribución
La más representativa de las teorías absolutas es la de la retribución. Con arreglo a ella, la pena es el mal que se irroga al autor de un hecho injusto, en consideración a que este puede serle reprochado por constituir una decisión contraria a los mandatos y prohibiciones del Derecho. El sujeto, que podía comportarse en la forma exigida por las normas, ha preferido transgredirlas; la pena es la consecuencia de esta conducta culpable, en la cual no solo se funda, sino que además constituye la medida de la que se le impondrá.205
La teoría de la retribución goza de un prestigio teórico indiscutible. Su seducción se debe, en parte, a la lógica interna del razonamiento en que se sustenta, a cuya profundidad y perfección han contribuido algunos de los filósofos idealistas más importantes, como KANT y HEGEL.206 En parte, también, a que su concepción del castigo se aproxima a la que los pensadores cristianos consideran propia de la reacción divina frente a la trasgresión de sus mandatos (pecado). No es raro, pues, que encuentre eco en los grandes teólogos y filósofos católicos y protestantes, como SANTO TOMÁS DE AQUINO, SAN AGUSTÍN DE HIPONA, ALTHAUS y TRILLHAAS207. Así, en el mensaje de PIO XII al VI Congreso Internacional de Derecho Penal celebrado en 1954, se afirma que “el Juez Supremo, en su juicio final, aplica únicamente el principio de la retribución, el cual, por lo tanto, debe poseer un valor digno de ser tomado en cuenta”.208
Una de las formulaciones más consistentes de la teoría retributiva procede de KANT. Según su punto de vista, “el derecho de castigar es el derecho que tiene el soberano de afectar dolorosamente al súbdito por causa de la trasgresión de la ley”. “La pena jurídica (poena forenses) …no puede nunca aplicarse como un simple medio de procurar otro bien, ni aun en beneficio del culpable o de la sociedad, sino que debe serlo siempre contra el culpable por la sola razón de que ha delinquido”. “La ley penal es un imperativo categórico, y desdichado aquel que se arrastra por el tortuoso sendero del eudemonismo, para encontrar algo que, por la ventaja que se puede sacar, descargase al culpable”.209
Sobre estos presupuesto, KANT llega lógicamente a la solución de su célebre ejemplo, muchas veces repetido: “Si la sociedad civil llega a disolverse por el consentimiento de todos sus miembros, como si, por ejemplo, un pueblo que habitase una isla decidiera abandonarla y dispersarse, el último asesino detenido en prisión debería ser muerto antes de esta disolución, a fin de que cada uno sufriese la pena de su crimen, y que el crimen de homicidio no recayese sobre el pueblo que descuidase el imponer este castigo, porque entonces podría ser considerado como cómplice de esta violación pública de la justicia”.
Esta idea de retribución tan depurada es chocante, porque resulta ajena a las exigencias de la realidad. Empujado por la fuerza de su razonamiento, KANT concluye deslizándose, sin repugnancia, hasta el talión: “No hay más que el derecho del talión (jus talionis) que pueda dar determinadamente la cualidad y la cantidad de la pena, pero con la condición bien entendida de ser apreciada por el tribunal (no por el juicio privado); todos los demás derechos son movibles y no pueden concordar con la sentencia de una justicia pura y estricta a causa de las consideraciones extrañas que con ella se mezclan”.210
Algo parecido sucede con la concepción dialéctica de HEGEL, según la cual la pena es la expresión de la “voluntad general”, representada por el ordenamiento jurídico, y tiene como finalidad negar la “voluntad especial” del delincuente que se ha manifestado en la infracción del Derecho. De este modo se restablece la vigencia de la ley, demostrando la inutilidad del delito.211
En todo caso, antes de enjuiciar esta teoría es preciso recordar que, como puntualiza WELZEL, ellas deben entenderse como posiciones contrarias a las teorías de la pena desarrolladas por el Derecho natural profano y en el período de la Ilustración, y por esta razón solo pueden ser explicadas “desde este trasfondo histórico y desde su propio sistema”.212 De otra manera, uno se expone a emitir sobre ellas un juicio ajeno a la historia, como les sucede a ciertos autores que parecieran imaginar a KANT y HEGEL, encabezando movimiento políticos contemporáneos. Además, por exagerada que parezca –y quizás por eso mismo– la concepción retributiva absoluta posee, como se verá,213 un valor considerable para la determinación de la naturaleza de la pena y, a consecuencias de ello, para la comprensión de los límites que deben observarse en su imposición.
La teoría de la retribución está sometida a varios reparos:
aa) En primer lugar, presupone aceptado que el hombre se autodetermina, que es libre, pues solo sobre esa base es posible dirigirle un reproche y hacerlo responsable por su hecho. Esto implicaría funcionar sobre un postulado,214 pues la libertad del hombre sería improbable a pesar de todos los esfuerzos desplegados para acreditarla. Tal cosa supondría asumir un riesgo de error peligroso, sobre todo si se tiene en consideración que de ese punto de partida dudoso se extraerán consecuencias graves no solo para el afectado por el castigo sino para la comunidad en general.215
bb) Por otra parte, la concepción retributiva, sobre todo en sus formas ortodoxas, tiene una marcada tendencia moralizante que parece impropia de la misión confiada al ordenamiento jurídico. En esto acusa su origen religioso. Sobre esta base, sin embargo, la pena retributiva difícilmente puede justificarse, pues para hacerlo es necesario atribuirle alguna función social práctica que, claro está, no puede ser, como quería HEGEL, la de honrar al delincuente en cuanto ser racional.
cc) La afirmación de que la pena se basa en la culpabilidad por el injusto trae aparejada la de que una pena solo es justa si corresponde a la medida de la culpabilidad. Esto, sin embargo, sería impracticable, pues no existe una forma de cuantificar la reprochabilidad de la conducta ejecutada por el autor. Más aún: ni siquiera se podría establecer empíricamente el grado de libertad aparente con que ha obrado, porque eso sería reproducir la situación en que lo hizo, y ello es imposible, prescindiendo de que intentarlo sería inmoral.216 A causa de esto, la teoría de la retribución parece incapaz de funcionar. La pena no podría operar como retribución justa porque no hay manera de conocer la magnitud de la culpabilidad ni de adecuarla a ella.
dd) Finalmente, la teoría retributiva no explica la razón por la cual ciertos injustos culpables deben ser sancionados con una pena y otros no. En atención a su punto de partida y a la lógica de su raciocinio, esto no tendría fundamento, pues solo podría encontrárselo atendiendo a consideraciones de utilidad social que ella rechaza porque contradicen su planteamiento.
c) Las teorías absolutas: la expiación
De acuerdo con la teoría de la expiación, la finalidad de la pena es “la comprensión, por parte del autor del injusto realizado, así como de la necesidad de la pena, con la consecuencia de una reconciliación con la sociedad”.217 Entendida de esta manera clásica, carece actualmente de sostenedores.218 Lo característico de la expiación moral radica en que el sujeto la experimenta de manera inmanente, como sentimiento de culpa. Con la pena esto puede no ocurrir, como en el caso del vagabundo, para el cual constituye un agrado pasar en el establecimiento penitenciario los meses más crudos del invierno después de haber cometido, ex profeso, un pequeño delito, pues este ni siquiera la siente como un mal.219 Pero, incluso si se prescinde de situaciones excepcionales, lo cierto es que la mayoría de los condenados juzga su destino como un infortunio inmerecido o como la realización de un riesgo inherente a su actividad, y de ninguna manera como la reparación justa por un comportamiento que, en realidad, no genera en ellos remordimiento.220 En todas estas situaciones la pena como expiación no puede justificarse; para hacerlo, es necesario atribuirle alguna finalidad social práctica.221
d) Las teorías relativas: la prevención especial
A diferencia de las teorías absolutas, las relativas sostienen que la pena solo se justifica si se la emplea como medio para luchar contra el delito y evitar su proliferación. La de más reciente data, y que contrasta más radicalmente con la de la retribución, es la teoría de la prevención especial cuya consolidación se debe fundamentalmente a FRANZ VON LISZT.222 Con arreglo a ese punto de vista, el cometido de la pena es resocializar al delincuente, actuando sobre él para conseguir que se adapte a las exigencias de una convivencia organizada y, cuando ello no es posible, neutralizándolo a fin de proteger a la sociedad. Por esta razón, es preciso despojarla de connotaciones punitivas, sustituyéndolas por reeducación, terapia y formación laboral. Así, la pena ya no es castigo, sino tratamiento.
En rigor es posible descubrir vestigios de esta concepción en PLATÓN y ya se encuentran expresiones prácticas de ella en algunas ideas sobre la ejecución de la pena que despuntan antes del siglo XVII, para desarrollarse a fines del siglo XVIII y principios del XX (PENN, MACONOCHIE, OBERMAYER, MONTECINOS Y CROFTON).223 Asimismo, está en la base de la teoría correccionalista de ROEDER224. Pero el período de su desenvolvimiento sistemático coincide con el de la Escuela Positiva italiana, la Política Criminal de LISZT y la obra de DORADO MONTERO. Tiene influencia prolongada en el pensamiento jurídico anglosajón –que, en el último tiempo, sin embargo, tiende a distanciarse de ella, orientándose a la retribución y la prevención general– y en un sector amplio de la doctrina europea continental. Es defendida también con preponderancia por los adherentes a la teoría de la nueva defensa social (GRAVIN, ANCEL, PINATEL) y, dentro de ella, con especial energía por el grupo genovés (GRAMMATICA).
La teoría de la prevención especial tiene el atractivo de ser una concepción aparentemente generosa, que contempla al delincuente con acentuada humanidad. Pero tampoco está exenta de reparos.
aa) Así como la teoría de la retribución postula la libertad del hombre, la de la prevención especial arranca de un presupuesto determinista tan improbable como aquel. En efecto, la idea de que al delincuente es preciso resocializarlo en lugar de castigarlo presupone la noción de que el hecho no puede reprochársele porque constituye el resultado de una constelación de factores causales que el autor no puede controlar.225 Así, la misión de la pena consiste en remover esas condiciones para obtener la adaptación del sujeto a las exigencias de la convivencia. Pero, como la cuestión de la libertad del hombre continuaría siendo una aporía insoluble, en la práctica la teoría de la prevención especial se mueve por lo menos tan a ciegas como la de la retribución y con peligros semejantes. Pues el abuso de los recursos resocializadores puede conducir a consecuencias más devastadoras que el de los expiatorios. Aunque responda a propósitos humanitarios y generosos, una intromisión coactiva en la personalidad y el medio del autor es capaz de causar sufrimientos y distorsiones inconmensurables.226
Por otra parte, la teoría de la prevención especial no explica cómo es posible que siendo el juez y las autoridades de ejecución de las penas determinados ellos mismos, estén en condiciones de intervenir y modificar los cursos causales que condicionan la personalidad y los actos del delincuente. Este es un asunto que no se ha discutido con detención. Pero es evidente que hasta para hacer algo tan sencillo como detener la caída de un cuerpo, se precisa la interposición de alguien que se encuentre situado fuera de ese proceso causal y no esté condicionado por él. Dos personas que se están hundiendo en un pantano no se pueden sacar la una a la otra y lo que causa desconcierto en alguno de los frescos del Giotto en Asís es que San Francisco pueda estar impidiendo la caída de la iglesia, sosteniéndola, aunque se encuentra dentro de ella. Ahora bien, tratándose de relaciones tan complejas como las que presuntamente actuarían sobre el delincuente, la posibilidad de ser un determinado no comprometido es inimaginable.227
bb) La teoría de la prevención especial nunca ha podido explicar lo que debe hacerse con quien comete un delito irrepetible. Imagínese el caso de un sujeto que se ha especializado en robos con escalamiento y solo comete ese tipo de delitos. Al dar un nuevo “golpe”, cae desde un tercer piso, quedando inválido para el resto de su vida. En rigor, la teoría de la prevención especial debería sostener su impunidad, pues parece absurdo imponer una medida para mejorar o inocuizar a quien ya no necesita serlo.228 Pero ni sus partidarios más consecuentes llegan tan lejos, lo cual solo puede explicarse como una concesión a criterios de retribución o prevención general. Con ellos, la teoría pierde consistencia.
cc) Si la pena persigue resocializar al peligroso, es inútil esperar que cometa un delito para imponérsela. Sin embargo, solo el positivismo italiano, que postulaba la sustitución de las penas por medidas de seguridad y resocialización, se atrevió a sostener esa consecuencia, abogando por su irrogación predelictual. En cambio, todos los partidarios ortodoxos de la prevención especial que conservan el concepto de pena en sus sistemas retroceden ante este resultado, asilándose más bien en la concepción del “Derecho penal de doble vía”.229 De esta manera, sin embargo, se abandonan los criterios fundamentales de la concepción pues, contrastada con la medida, la pena parece recuperar su carácter retributivo.
Tampoco es satisfactorio el argumento de que el delito constituye el más seguro indicio de inadaptación y peligrosidad, y por eso la imposición de la pena resocializadora solo se justifica después de que el sujeto lo ha cometido. Esto es falso. Muchos individuos que no son peligrosos cometen ocasionalmente delitos. Es más, probablemente todos hemos incurrido alguna vez en ellos230 sin que nadie deduzca de eso que somos temibles. Si la ejecución de un hecho punible constituyera verdaderamente un índice de peligrosidad seguro, habría que considerar peligroso tanto al que sustrae unas cuantas monedas del bolsillo de su vecino (art. 432 C.P., segunda parte) como al que se apropia indebidamente del libro que le prestaron (art. 470 Nº 1º C.P.); pero, curiosamente, los partidarios de la prevención especial no extraen esta consecuencia y aceptan como integrantes de la “sociedad respetable” a personas en cuyas bibliotecas pueden encontrarse muchos volúmenes mal habidos.
dd) Otra consecuencia ineludible de la prevención especial es la pena absolutamente indeterminada. Para resocializar a un delincuente será preciso “tratarlo” durante más o menos tiempo, sin que al momento de dictar la sentencia pueda preverse cuánto. Pero la implantación de un sistema como este entraña tantos riesgos que casi nadie intenta defenderlo con seriedad.
ee) Desde el punto de vista político, la prevención especial es, finalmente, objetada porque se presta para encubrir abusos insoportables.231
El problema consiste en que la sociedad no es homogénea. En ella coexisten diferentes grupos que adhieren a sistemas de valor también distintos. En consecuencia, el individuo que pertenece a uno de tales conglomerados puede encontrarse perfectamente socializado desde el punto de vista de este, porque adhiere y respeta el orden valorativo que impera en él y, en cambio, desocializado respecto de otro, porque no acata el sistema axiológico sustentado por sus integrantes.232 Esto es notorio, por ejemplo, en regiones donde conviven grupos culturales, étnicos o religiosos desemejantes, al extremo de que, en muchos casos, el conflicto ha desembocado en rupturas sangrientas, de las cuales en los últimos años hemos visto ejemplos dolorosos. Pero el problema se presenta asimismo en sociedades de apariencia uniforme, en las cuales, no obstante las desigualdades de fortuna, de educación o, simplemente, de enfoque sobre la realidad, provocan también diferencia en las concepciones valorativas más marcadas de lo que una apreciación superficial permite sospechar.
Si la resocialización se concibe como un intento de obligar a todos los participantes en la convivencia a comulgar con un orden de valores impuesto por la fuerza, por pretendidas superioridades intelectuales o éticas, o por la mayoría, entonces no es más que un instrumento de dominación.233 Una resocialización apropiada tendría que intentar tan solo obtener de los individuos que acaten los pocos valores fundamentales respecto de los cuales existe consenso en todas –o, por lo menos, en la gran mayoría– de las agrupaciones sociales, incluyendo entre ellos la tolerancia, y haciendo, por consiguiente, del respeto a las diferencias una meta primordial. Esto, sin embargo, es difícil de lograr. La tendencia de los conglomerados sociales a imponer sus valoraciones particulares es muy fuerte. Hasta entre los que impugnan los criterios preventivos especiales fundándose en argumentos semejantes a los expuestos aquí, suele percibirse la creencia de que la resocialización es defendible si la sociedad se constituye con arreglo a sus propias opiniones sobre lo que es justo. Aun en las naciones organizadas de manera más democrática, el auténtico pluralismo es una aspiración constantemente frustrada y no una realidad vivida. Mientras sea así –y probablemente lo sea siempre– la resocialización solo puede justificarse si se limita a conceder oportunidades de desarrollo individual, pero no como una función coactiva del recurso penal.234
e) Las teorías relativas: la prevención general
La teoría de la prevención general también atribuye a la pena la función de evitar la comisión de nuevos delitos, pero no mediante la resocialización del delincuente, sino actuando sobre la comunidad en su conjunto. Dentro de ella se subdistingue actualmente dos tendencias: una teoría de la prevención general negativa y otra positiva.
i) Teoría de la prevención general negativa o intimidatoria
Históricamente esta es la forma clásica de la concepción preventiva general. De acuerdo con ella, la pena tiene por objeto disuadir a los integrantes de la sociedad de cometer delitos mediante su amenaza y ejecución.
En la práctica, este criterio ha informado un poco más o menos a todos los sistemas punitivos adoptando, a veces, formas “intimidatorias” de una ferocidad repulsiva. En la doctrina, sin embargo, su florecimiento coincide con el de la Ilustración, hacia fines del siglo, XVIII, que la reelabora para adaptarla y ponerla al servicio de sus concepciones humanistas y liberales.
Así, para FEUERBACH, “todas las contravenciones tienen su causa psicológica en la sensualidad, en la medida en que la concupiscencia del hombre es la que impulsa, por placer, a cometer la acción. Este impulso sensual puede ser cancelado a condición de que cada uno sepa que a su hecho ha de seguir ineludiblemente, un mal que será mayor que el disgusto emergente de la insatisfacción de su impulso al hecho”.235 Es decir, la amenaza penal es concebida como un contramotivo psicológico destinado a inhibir en los ciudadanos el impulso a delinquir.236 La función de coacción psicológica corresponde a la “amenaza penal”, en tanto que la “imposición de la pena” solo tiene por objeto confirmar la seriedad de esa advertencia. “El objetivo de la conminación de la pena en la ley es la intimidación de todos, como posibles protagonistas de lesiones jurídicas. El objetivo de su aplicación es el de dar fundamento efectivo a la conminación penal, dado que sin la aplicación la conminación quedaría hueca (sería ineficaz)”237. De esta forma FEUERBACH procura superar el utilitarismo de algunos de sus predecesores, como BECCARIA y BETHAM, que habían provocado la crítica de KANT.238
Unos pocos años antes, en efecto, BECCARIA sostenía en Italia “que el fin de la pena no es atormentar y afligir a otro ser sensible, ni deshacer un delito ya cometido”, sino “impedir al reo hacer nuevos daños a sus conciudadanos y apartar a los demás de cometer otros iguales”.239 Por consiguiente, “para que una pena consiga su efecto basta con que el mal de la pena exceda al bien que nace del delito; y en este exceso del mal debe calcularse la infalibilidad de la pena y la posible del bien que el delito produciría. Todo lo demás es superfluo y, por tanto, tiránico”.240
Esta concepción es sencilla, clara y coincide hasta cierto punto con las convicciones del hombre común. Pero también está expuesta a críticas.
aa) Desde el punto de vista práctico se le imputa, precisamente, el fracaso histórico de la pena como disuasivo. En efecto, ni los castigos más atroces han sido capaces de intimidar a los delincuentes, como lo demuestra la clásica historia del ladrón que durante el enrodamiento de otro de los suyos sustraía las bolsas a los espectadores del suplicio. Pero tampoco las sanciones moderadas obtienen resultados mejores. Por eso se ha dicho irónicamente que la pena solo atemoriza a los que tampoco delinquirían si ella no existiera, esto es, a los “ciudadanos honestos”. El delincuente profesional no se deja intimidar por el castigo, pues siempre espera escapar impune gracias a su experiencia y habilidad y, en todo caso, lo considera como un “riesgo” propio de su “trabajo”; el pasional, a su vez, se encuentra tan obnubilado cuando actúa, que no se detiene a pensar en las consecuencias de lo que hace; para los delincuentes sexuales pareciera ser indiferente o, en todo caso, ineludible; para el delincuente por convicción constituye el costo que siempre está dispuesto a pagar para la afirmación de su posición ideológica.241 Una prueba de todo esto es que en aquellos países en los que se ha abolido la pena de muerte, la delincuencia “capital” no parece haber experimentado incrementos significativos y, en algunos casos, hasta ha disminuido.
bb) Una concepción como esta crea el riesgo de una progresiva exasperación de las penas, con el objeto de aumentar el efecto disuasivo.242 A pesar de los buenos deseos expresados por los penalistas de la Ilustración –y, en especial, por los utilitaristas– los castigos se volverán inhumanos si los delitos aumentan y se juzga necesario incrementar su intensidad para fortalecer su efecto disuasivo. Pero por lo mismo que este último es dudoso, el fenómeno se producirá inevitablemente.
En estas circunstancias, es curioso que en años recientes este punto de vista utilitarista haya vuelto a plantearse, pero no ya por juristas sino por economistas que, como GARY S. BECKER y GEORGE AKERLOF y JANET S. YELLEN, lo presentan como una cuestión de “costo beneficio”.243 Este punto de vista parece ignorar el fracaso de la concepción utilitaria clásica sobre la prevención general negativa y, por supuesto, está sometido a las mismas críticas que aquella. Constituye en todo caso una demostración de lo inconveniente que resulta la intromisión de las disciplinas en campos ajenos a su competencia, sin un trabajo interdisciplinario más profundo.244
cc) El reparo más severo que se ha dirigido a la teoría de la prevención general negativa es que atenta contra un principio ético fundamental, posiblemente el más importante entre aquellos sobre los cuales descansa la cultura occidental contemporánea. En efecto, cuando se castiga a un hombre para intimidar o disuadir a otros, se lo emplea como un medio. Esto es inaceptable, “porque jamás un hombre puede ser tomado por instrumento de los designios de otro ni ser contado en el número de las cosas como objeto de derecho real; su personalidad natural innata lo garantiza contra tal ultraje”. 245
ii) Teoría de la prevención general positiva
Con arreglo a la teoría de la prevención general positiva, la pena tiene por objeto “la afirmación y aseguramiento de las normas básicas”,246 reforzando la seriedad de sus mandatos. La amenaza de la imposición del castigo y la condena del culpable –que pone de manifiesto la seriedad de aquella– constituye una manera de enfatizar la importancia del bien jurídico protegido y, consiguientemente, de los valores en juego, y de reafirmar el respeto de ellos por el grupo social, procurando que los introyecte y los acate, respetando la prohibición de ponerlos en peligro o el mandato de actuar para evitar esos riesgos.247 Una de las formulaciones recientes de la prevención general positiva es la de JAKOBS, de conformidad con la cual, “misión de la pena es el mantenimiento de la norma como modelo de orientación para los contactos sociales”.248
Tal como se la entiende actualmente, la prevención general positiva implica distinguir a su vez tres fines y efectos distintos, aunque “imbricados” entre sí: a) un efecto de aprendizaje, motivado social–pedagógicamente; b) el ejercicio en la confianza en el Derecho que se origina en la población por la actividad de la justicia penal, esto es, el efecto de confianza que surge en los ciudadanos cuando ven que el Derecho se aplica y, por fin, c) el efecto de pacificación que se produce cuando la conciencia jurídica general se tranquiliza, en virtud de la sanción sobre el quebrantamiento de la ley, y considera solucionado el conflicto con el autor.249 Sobre esta base se habla también de una teoría de la prevención general integradora.
La teoría de la prevención general positiva es, sin duda, preferible a la de la negativa, sobre todo porque una prevención general concebida de tal manera tiende a morigerar el rigor de las sanciones, ya que la función formadora del respeto a las normas solo puede cumplirse mediante la amenaza e imposición de penas razonables. Por otra parte, la adopción de este criterio se coordina con la misión reconocida al Derecho punitivo,250 del cual la pena es el recurso principal. Probablemente, además, no está sujeta al reproche de ineficacia disuasiva que se dirige a la prevención general negativa, pues “la afirmación de la eficacia de la norma” no es dependiente de su acatamiento en los casos concretos. Sin embargo, ella también puede ser criticada desde el punto de vista de su licitud ética. En efecto, como la seriedad de las conminaciones penales exige que ellas se cumplan, en la práctica también esta concepción instrumentaliza al delincuente con el objeto de alcanzar sus fines, incurriendo en el mismo reproche que se ha dirigido a la prevención general negativa.
III. LAS PRINCIPALES TEORÍAS SOBRE LA NATURALEZA Y EL FIN DE LA PENA (CONTINUACIÓN): LA SOLUCIÓN PROPIA EN EL ÁMBITO DE LAS TEORÍAS UNITARIAS
a) Introducción: concepto de teorías unitarias
El cuadro descrito en el apartado precedente es desalentador y parece conducir al escepticismo sobre cualquier posibilidad de encontrar una justificación racional para la pena. Uno tendría que resignarse a reconocer en ella un quiebre del Estado de Derecho, que en la situación límite echaría mano de un recurso sin sentido, solo porque constituye una herramienta de represión poderosa y dispone de la fuerza necesaria para servirse de ella. Naturalmente, las consecuencias políticas de esta concepción son desastrosas. Las puertas de la organización social quedarían abiertas a la arbitrariedad y la lucha por la Justicia y la paz social no sería más que una mascarada destinada a ocultar una situación de guerra latente, contenida por los más poderosos mediante el empleo de la violencia.
Por desgracia, concepciones como esta no son inimaginables. Ideas semejantes se encuentran tras cualquier punto de vista que acentúa las exigencias de seguridad colectiva o pretende erigirse en solución dogmática excluyente del disenso. Allí donde la pena se pone al servicio de la tranquilidad colectiva o del Estado sin consideración al hombre, o se transforma en custodio de la “única verdad posible”, de grupo, clase o pueblo “elegidos”, termina por no servir a nadie, ¡ni siquiera a los que la esgrimen!
En otro sentido, el escepticismo puede traducirse en la aspiración a deshacerse del sistema penal. Si este no es más que un instrumento de dominación destinado a mantener a raya a los débiles y a los disidentes, parece razonable abogar por su desaparición. Pero, como ya se ha dicho,251 este tampoco es un camino confiable. La imposición de la pena en un procedimiento formal constituye una garantía de los individuos frente al poder del Estado, que no puede ser sustituida por otros sistemas de control social menos regulados.252 En tanto es así, no debe renunciarse a ella.
Pero la situación no es tan crítica como parece a primera vista. La prolongada polémica entre las teorías absolutas y relativas es producto, hasta cierto de punto, de falta de flexibilidad en las posiciones básicas. Eso es inevitable en una discusión compleja, que compromete intereses de tanta significación. Pero el debate ha permitido también superar dificultades y establecer con cierta claridad así tanto la naturaleza de las distintas cuestiones como los límites de su posible solución. En parte, esos logros constituyen el sustrato sobre el que se han desarrollado las teorías unitarias, las cuales intentan una concepción de la pena en los que los puntos de vista de las teorías absolutas y relativas se realicen, hasta donde sea posible, combinadamente, en los distintos momentos en que ella actúa sobre la comunidad en general y sobre el individuo que ha delinquido en particular.
Para comprender correctamente lo que se proponen las teorías unitarias, es necesario tener en cuenta los siguientes puntos:
aa) Las teorías absolutas y relativa no solo se diferencian en su concepción de la pena, sino que implican visiones distintas sobre el Derecho y su función. Para las teorías absolutas, la finalidad del ordenamiento jurídico es la realización de la Justicia, es decir, de un orden social ideal en el que a cada cual se da lo suyo. Para las teorías relativas, en cambio, el objetivo del Derecho es de carácter práctico y consiste en la preservación de la paz entre los integrantes de una sociedad plural.253
bb) A causa de este antagonismo en sus puntos de partida, las teorías absolutas y relativas no pueden compatibilizarse, pretendiendo que la pena cumpla al mismo tiempo los distintos fines que cada una de ellas le atribuye. Así, por ejemplo, en el caso de un sujeto peligroso que ha sido condenado varias veces por delitos violentos y provoca unas lesiones insignificantes a su adversario durante una riña, las teorías absolutas exigirán la imposición de una sanción pequeña, proporcionada a la magnitud del injusto y de la culpabilidad del autor, mientras las relativas se inclinarán por un tratamiento resocializador prolongado (prevención especial) o una pena severa que disuada definitivamente al delincuente de incurrir en tropelías (prevención general negativa). En este caso, probablemente la teoría de la prevención general positiva tenderá a plegarse a una solución parecida a la de la retribución, pues la reafirmación de la vigencia de los valores jurídicos solo puede conseguirse mediante una pena proporcionada al injusto. Pero, aunque no es posible conciliarlas, las concepciones absolutas y relativas pueden, en cambio, limitarse recíprocamente evitando los excesos a los que las induce una afirmación exagerada de sus fundamentos respectivos.254
cc) Como las teorías de la prevención especial y de la prevención general pretenden que la pena asegure sus fines básicos acudiendo a procedimientos diferentes, tampoco se las puede mezclar. Cuando alguien comete un delito grave, pero “irrepetible”, la teoría de la prevención general (negativa o positiva) estará por imponer una pena también grave; en cambio, la prevención especial debería no reaccionar o, por lo menos, reducirse a una intervención limitada. Así pues, no es posible cumplir conjuntamente los objetivos de prevención especial y general, pero luego de decidirse básicamente por una de ellas, se puede intentar que, cuando sea necesario, la pena obtenga también, siquiera en parte, los resultados a que aspira la otra, actuando para ello en el momento oportuno dentro de los varios en que despliega su eficacia.
De estas consideraciones se deduce que las teorías unitarias son variadas y su contenido depende del punto de partida que se elija.255 Ahora bien, la decisión a favor de uno de ellos es, en cierta medida, el resultado de convicciones personales sobre la naturaleza del hombre, de la vida en sociedad y del Derecho que escapan a una racionalización rigurosa. Pero depende también de las condiciones históricas y culturales de cada época, las cuales explican la preferencia de que goza uno u otro en períodos distintos.256
La solución que se expone en los párrafos siguientes es fruto de estos criterios.
b) El punto de vista personal
En mi opinión, la pena tiene por finalidad primordial la prevención general positiva, mediante la amenaza de que quien infrinja determinados mandatos o prohibiciones del Derecho, lesionando o poniendo en peligro un bien jurídico, sufrirá un mal que no podrá exceder del injusto culpable en que incurrió y cuya ejecución debe procurar, en la medida de los posible, evitar perturbaciones accesorias de su desarrollo personal y su capacidad de reinserción en la convivencia pacífica.
Esta concepción que, con ligeras variantes, corresponde a la defendida en la segunda edición de este libro,257 implicó abandonar el criterio que mantuve hasta la primera,258 de acuerdo con la cual se distinguía entre naturaleza y fines de la pena, sosteniendo que aquella es retributiva y que estos son preventivos.
Las razones de ese cambio fueron de dos clases.
En primer lugar, llegué a la convicción de que la pena no tiene una naturaleza en sí. Consiste, más bien, en aquello a que el ordenamiento jurídico decide destinarla,259 pues esto determina su contenido y su forma. Es verdad que siempre adopta la apariencia de una devolución de mal por mal;260 pero esto se debe, precisamente, a que a menudo se la emplea como prevención general y lo que mejor asegura la eficacia de esta en cualquiera de sus formas es la amenaza de un mal, es decir, un castigo.
Por otra parte, me he convencido también de que la retribución justa, esto es, aquella mediante la cual se sanciona idealmente la culpabilidad por el injusto, no es una tarea para la cuan sean competentes los tribunales del hombre. En estricto rigor, estos ni siquiera están en condiciones de conocer con exactitud el hecho que juzgan, pues como nunca obtendrán de él una reproducción fiel y precisa en el proceso, no lograrán tampoco comprenderlo a cabalidad.261 Además, para ser justos, tendrían que estar en condiciones de sancionar todo delito que se cometa, pero todos sabemos que son muchos más los que permanecen impunes que los efectivamente castigados.262 Los jueces humanos, pues, solo pueden aspirar a ser “justos” en el sentido de conceder al inculpado todas las garantías de imparcialidad, atención, defensa, celeridad, protección y otras que la ley consagra para ampararlo frente a los excesos en que puedan incurrir esos poderosos adversarios que son la administración y sus órganos. En lo demás, tienen que cumplir sus funciones de aplicar la coacción con criterio social sin sentirse administradores de una justicia absoluta que está reservada a Dios.263
Así pues, como la pena no puede ser retribución justa, es conveniente que se la limite a ser prevención apropiada.
aa) La verdad es que un Derecho penal de tipos estrictos,264 como el que impera en el ordenamiento vigente –y en la mayoría de los contemporáneos– el objeto de la pena solo puede explicarse como prevención general. ¿Para qué, si no, se preocuparía el legislador de describir con minuciosidad las conductas que pueden ser castigadas, determinando además la sanción que impondrá a cada una de ellas?265 Cuando se establece, en efecto, que quien mata a otro sufrirá una pena de presidio de diez años y un día a quince años (art. 391, Nº 2º, C.P.) la ley se está dirigiendo a todos los ciudadanos para advertirles que si no respetan la vida ajena, deberán padecer, como consecuencia, esa enérgica y prolongada privación de libertad. Con eso, por cierto, pretende obligarlos (coaccionarlos) a comportarse en la forma exigida por la norma, observando una conducta de respeto por la vida humana.
A mi juicio, la literatura no destaca bastante la relación que existe entre los principios de legalidad y tipicidad y la prevención general. Sin embargo, salta a la vista que quienes echaron la bases de aquellos fueron también partidarios de esta.266 Tanto para BECCARIA como para FEUERBACH los delitos tienen que encontrarse descritos previamente en una ley, con el objeto de que los ciudadanos sepan lo que pueden hacer o no hacer sin verse expuestos a un castigo. Con ello perseguían evitar arbitrariedades. Pero de eso se deduce también que, si algunas conductas son presentadas como punibles, es para tratar de que los integrantes de la sociedad ponderen el riesgo asociado a su ejecución y la exigencia de respeto al bien jurídico expresada en el mandato o prohibición respectiva, y se abstengan de realizarlas. Ambas cosas explican que para BECCARIA sea primordial la claridad de las leyes, pues “cuanto mayor sea el número de los que entiendan y tengan entre las manos el sagrado código de las leyes, tanto menos frecuentes serán los delitos porque no hay duda de que la ignorancia y la incertidumbre de las penas favorecen la elocuencia de las pasiones”;267 asimismo, permite comprender la aspiración de FEUERBACH, que exigía la redacción de un “Código Penal para el pueblo”, el cual debía emplearse como libro de lectura general y texto escolar, y habilitar a todo el mundo para conocer la ley penal.268
Si, en cambio, la pena se concibe como retribución, todo esto carece de sentido, pues lo justo o injusto de una conducta no depende de que se la haya descrito cuidadosamente por la ley. Hay muchos hechos que lesionan bienes jurídicos y que el legislador ha omitido tipificar, sea por consideraciones políticas, sea por consideraciones axiológicas, sea porque no ha percibido su seriedad, sea porque en su momento no las pudo imaginar o, simplemente, por olvido. Desde el punto de vista de la retribución, todos ellos deberían castigarse –con prescindencia del silencio de la ley– si el autor es consciente de su lesividad y de que contrarían los fines del Derecho. A su vez, para la prevención especial el principio de reserva está aún menos justificado, porque una persona que se comporta mal y hace daño a los otros debe ser resocializado, aunque sus fechorías no estén previstas y sancionadas por la ley como delitos.
Por otra parte, la pena, cuando es impuesta, significa siempre un sufrimiento y un mal para quien la soporta. Esta es así en tanto se los somete a ella coactivamente y por eso fracasa todo intento de transformarla en tratamiento resocializador. Un “tratamiento” forzado es castigo, nos guste o no, pues solo es auténticamente tratado quien ha consentido en serlo. Entonces, si la pena es un mal, y si no podemos explicar su empleo mediante criterios de justicia absoluta que escapan a nuestra capacidad de conocimiento, de juicio y comprensión, solo podemos entenderla como un recurso destinado a motivar a los ciudadanos para que se conduzcan en la forma exigida por el Derecho y se ejerciten en el respeto por los bienes jurídicos.269
bb) Las razones por las cuales es preferible atribuir a la pena una función preventivo general positiva se han expuesto más arriba.270
La pena es siempre, ante todo, prevención general. Lo es, sin duda, en el momento de la pura amenaza abstracta contenida en la ley, pues con ella se persigue, justamente, motivar la conducta del conglomerado social, asegurando su respeto por los valores sobre los que descansa su organización y los bienes jurídicos en los que se encarnan. Lo es también en el de su imposición en el caso concreto, porque mediante ella se afirma la seriedad de la advertencia que hizo la ley. Finalmente, sigue siéndolo en el de la ejecución, pues en ella se materializa la irrupción en los derechos del condenado, cualquiera sea la forma que adopte, e incluso si se procura, con la mejor voluntad del mundo, asemejarla en todo lo posible a un tratamiento resocializador. El propio ROXIN, que en esta etapa quiere otorgar prevalencia a la prevención especial, conviene en que “tampoco cabe eliminar completamente de la fase de ejecución el punto de partida de prevención general, pues está claro que la especial situación coercitiva, en la que entra el individuo al cumplir la pena privativa de libertad, trae consigo graves restricciones a la libertad de conformar su vida, de las que, en atención a la efectividad de las conminaciones penales, no se puede prescindir en los delitos graves, ni siquiera aun cuando, por ejemplo, renunciar a una pena privativa de libertad fuera más útil para la resocialización”;271 pero a mí me parece que si en los casos límite las consideraciones de prevención general se imponen y desplazan a los de prevención especial, ello significa que también en el momento de la ejecución la función que predomina es aquella y no esta; sin perjuicio, por supuesto, de que, por razones de humanidad y eficacia, en esa instancia debe intentarse una combinación de ambas tan perfecta como lo permita la naturaleza de las cosas.272
El punto de vista expuesto contrasta, sin duda, con el principio de que el hombre es un fin en sí mismo y nunca un medio.273 Hasta cierto punto, puede afirmarse que este no es infringido mientras la pena es solo una amenaza que se dirige indeterminadamente contra cualquiera que vulnere las prohibiciones y mandatos del Derecho penal. Pero una amenaza carece de eficacia si no es seria, si no se cumple. Por eso, la pena tiene que imponerse al trasgresor y, al hacerlo, ese individuo es empleado como instrumento para la afirmación de la efectividad de la advertencia contenida en la ley. Tal situación constituye una realidad que no se puede ignorar. La sociedad ha obrado en esa forma a lo largo de toda su historia, sin que hasta ahora se vislumbre una alternativa mejor para oponerse a los quebrantamientos severos de las reglas de convivencia. Sin embargo, “el hecho de que nuestros antepasados impusieran penas todavía no justifica” ese procedimiento;274 por eso hay que examinar esta cuestión con detenimiento.
Para la sociedad, esta es una situación de necesidad extrema. Si quiere sobrevivir como tal, tiene que preservar los estados que hacen posible la vida en comunidad, esto es, los bienes jurídicos de más valor. Para ello solo cuenta, en la última línea de defensa, con la reacción punitiva, es decir, con la violencia. En la coyuntura trágica e ineludible se ve forzada a echar mano de ese recurso desesperado para protegerse y proteger a sus integrantes, aunque ello implique quebrantar una exigencia ética.
Es bueno hacer conciencia de esta realidad. Por mucho tiempo la sociedad ha eludido enfrentarse con ella, tratando de superar el conflicto moral mediante la ilusión de que la pena puede justificarse a sí misma (teorías absolutas) o ponerse al servicio de finalidades generosas, curativas y educativas (teoría de la prevención especial). Pero eso, si bien le “tranquiliza la conciencia”, también la habilita para abusar del recurso represivo sin auto reparos. Por esto es preciso que se despoje de estas pretensiones de sublimación y contemple la cosa tal como realmente es: una situación impuesta por las limitaciones de la naturaleza humana, que la obliga a servirse de la fuerza y a instrumentalizar a algunos hombres para satisfacer su necesidad de conservación, aun sabiendo que el comportamiento de esos individuos, en la mayor parte de los casos, es el producto de las imperfecciones en su propia organización de la convivencia.275 Esta percepción debe inducirla a conducirse con prudencia en el empleo de la pena, usándola solo en los casos en que no es posible salvarse de otra manera y cuidando, incluso en ellos, de examinar sus propios pecados antes de “tirar la primera piedra”.276
ee) Aunque no es útil para justificar la amenaza e imposición de la pena, el criterio retributivo constituye, en cambio, el límite principal a los posibles excesos de la prevención general. Para que esta última sea eficaz, en verdad, es indispensable que el castigo sea racionalmente adecuado a la magnitud del injusto culpable. Por eso, todo intento de acentuar la prevención general exasperando las penas está condenado al fracaso. La injusticia implícita en ese empleo arbitrario del recurso punitivo lo vuelve inoperante. Las penas grotescas, en lugar de invitar al respeto de los bienes jurídicos, provocan rebelión precipitando la guerra de todos contra todos y destruyendo hasta la misma conciencia de comunidad. Solo si se limita la pena de acuerdo con los puntos de vista de la retribución, puede conseguirse que sirva a los fines de prevención general que se le confían.277
Pero no solo es indispensable que la pena sea justa respecto a la proporción que ha de guardar con la culpabilidad por el hecho ilícito: también tiene que serlo en relación con la situación que autoriza su empleo. Para que exista un verdadero estado de necesidad social, es preciso que los valores cuya vigencia se encuentra en peligro sean de aquellos cuyo reconocimiento es necesario para asegurar la convivencia en general, no un cierto ordenamiento de ella en especial. Lo que ha de encontrarse en juego es la posibilidad misma de vivir juntos, de compartir la existencia, de dialogar, de subsistir como hombres en el mundo. Solo cuando los valores comprometidos son de tanta magnitud como para que eso esté en peligro, y no exista otro medido disponible y más razonable para preservarlos, puede emplearse el castigo proporcionado de un hombre como último recurso para hacerlo.278
El hecho de que la prevención general solo es admisible cuando se trata de salvaguardar la convivencia en general y no una forma de ella en particular, explica la desconfianza que inspiran los delitos políticos.279 Asimismo, en ello ha de encontrarse la razón de que todos los ordenamientos jurídicos rechacen la extradición si el hecho por el cual se la solicita no es constitutiva de delito en el país requerido (art. 353 C. de Bustamante):280 al menos en principio, cabe sospechar que lo que no es punible en un Estado constituye un error de valoración en la legislación del otro que lo incrimina. Por supuesto, esto no implica que las condiciones de posibilidad de convivencia sean idénticas para toda sociedad imaginable. Por eso, los estados cuya preservación es elemental para una pueden ser distintos en otras de las contemporáneas, o por ella misma en circunstancias históricas diferentes. En este punto son decisivas las condiciones fácticas en que se desenvuelve cada sistema social. En general, sin embargo, las líneas gruesas son comunes, y solo se alteran a lo largo de procesos paulatinos, determinados por un entrelazamiento de interacciones complejo.
La exigencia de esta limitación tropieza, claro está, con los reparos que se han dirigido a la teoría de la retribución: la improbabilidad de la libertad humana tanto en abstracto como en concreto y la dificultad que existe, aun prescindiendo de aquella, para medir la culpabilidad.281.
Sobre la primera de estas objeciones debe volverse hoy desde una perspectiva nueva.
La idea de que no puede fundarse en una conducta libre del autor la imputación del hecho a su culpabilidad por la realización del injusto, ignora las condiciones del mundo cultural en el que vivimos y en el que el Derecho en general y el penal en particular, pretende regir el comportamiento de los participantes en la convivencia. Con razón se ha observado que en el leguaje de que nos servimos todos aquellos que nos comunicamos en idiomas indoeuropeos, las estructuras gramaticales de este implican “una determinada visión del mundo. En efecto, la construcción de las frases con un sujeto agente y un objeto que padece la acción, así como las formas gramaticales de la voz activa y la pasiva muestran una visión del mundo conformada por el sujeto activo y, en última instancia, por su libertad de acción, que constituye un punto de partida del que no se puede prescindir en cuanto tales estructuras lingüísticas dominen nuestra sociedad”.282 Así, los hechos, esto es, los acontecimientos que pueden imputarse a una persona porque tenía una alternativa, solo se comprenden desde nuestra realidad cultural como originados en su libertad.283 En este contexto, la pretensión de establecer un Derecho penal sobre bases deterministas no pasa de ser un espejismo intelectualista que pugna con las percepciones de la sociedad en su conjunto y el sentido común y que, además, ni siquiera podemos “pensar” porque tampoco estamos en condiciones de “decirlo”. El hombre del tiempo y espacio en que vivimos y actuamos “habita” en un mundo de libertad en el que descansa su responsabilidad por lo que hace.
Por las razones expuestas, para la determinación del límite superior del castigo el hombre debe tratar al hombre como persona libre y, en consideración a ello, la pena no debe superar a la que corresponde a su decisión voluntaria de quebrantar la norma, no obstante contar con alternativas dominables que lo habilitaban para evitarlo.284 Frente a esta exigencia, que es una consecuencia de las bases materiales sobre las que descansa el Estado Democrático de Derecho, pasan a un segundo plano las consideraciones sobre seguridad ciudadana y preservación del orden público que pudieran aconsejar una pena superior, y también las relativas a la necesidad de resocializar al hechor.
Por lo que se refiere a la imposibilidad de “medir” la culpabilidad en el caso concreto, la objeción tampoco es significativa si se trata de evitar que la sanción exceda el límite de la culpabilidad. Es cierto que en este punto existe el peligro de errores perjudiciales para el imputado, pero es también una consecuencia de las imperfecciones que afectan a la capacidad de conocimiento del ser humano y, por consiguiente, al juez, y que es consubstancial precisamente a la actividad de juzgar. Además, este riesgo es siempre inferior al que se corre si la sanción se determina atendiendo solo a un criterio de utilidad práctica y con ese pretexto se exime al tribunal del respeto debido a la persona del imputado.
La proporcionalidad entre la culpabilidad y el castigo solo debe tomarse en cuenta para fijar el límite máximo de este.285 En cambio, si las exigencias de prevención general quedan satisfechas con una pena inferior a la que correspondería con arreglo a la culpabilidad, o permiten prescindir incluso de toda pena, la sanción debe atenuarse o excluirse.286 En tales casos recobra vigencia el mandato de “no juzgar”, porque la irrupción coactiva en los derechos del inculpado se justifica solo si se funda en una necesidad extrema de preservar la paz social; y en tanto ella no concurre, o puede cumplirse con una pena más benigna, es arbitrario imponerla o agravarla con el pretexto de hacer Justicia absoluta.
El límite máximo de la pena no lo determina solo la culpabilidad,287 sino la culpabilidad referida al injusto. En primer lugar –y de manera general– el legislador adecua la sanción a la magnitud del desvalor del hecho considerado en abstracto. En el caso particular, sin embargo, la determinación del castigo se realiza considerando la medida en que ese injusto es reprochable personalmente al autor (desvalor del hecho en concreto).288 En igualdad de circunstancias, la reprochabilidad de quien ejecuta un injusto más grave será superior a la del que perpetró uno más leve; por ejemplo, un homicidio cometido en estado de arrebato emocional será siempre sancionado con más severidad que unas lesiones de mediana gravedad ocasionadas en la misma situación (arts. 391, Nº 2º y 399, en relación con el 11 Nº 5º del C.P.). Pero también es posible que a quien ejecuta un injusto considerable no se le deba imponer pena o haya que aplicársele una benévola si, en atención a la situación en que se encontraba, su culpabilidad era insignificante; por tal razón quedará impune el homicidio cometido a causa de un miedo insuperable (art. 10 Nº 9º C.P.), y se castigarán, en cambio, las lesiones de poca consideración que se infligieron fríamente.
El hecho de que la pena se limite con arreglo a la culpabilidad por el injusto implica también la consecuencia de que siempre debe estar conectada a la ejecución de una conducta previa. Por tal motivo, la sanción punitiva nunca puede ser una medida de pura prevención aconsejada por consideraciones relativas a la personalidad del sujeto o a las características de la situación.
ff) Las exigencias de prevención especial constituyen también un límite a los fines de prevención general, y no un objetivo positivo de la pena.289
La socialización adecuada de los participantes en la convivencia es una tarea que debe ser cumplida por instancias de control social distintas y anteriores al Derecho penal. Para obtenerlas es más apropiada la educación, la moral, la religión, el arte y una organización política y jurídica justa, tolerante y capaz de ofrecer posibilidades de desarrollo humano a todos los integrantes de la comunidad. La pena, en cambio, es siempre un recurso al que se echa mano cuando ya el imputado ha adquirido una socialización defectuosa –o, por lo menos, desviada de las normas básicas que regulan la convivencia pacífica– y que, por la coactividad de su imposición, contribuye más bien a profundizar su desocialización. Los aportes más valiosos de la teoría de la prevención especial consisten, a mi juicio, en haber denunciado estos defectos de la pena preventivo general, enfatizando aquellas de sus características o modalidades que más la agudizan. Pero el error radica en pretender que la pena podría ser transformada en tratamiento resocializador eficaz, no obstante las desventajas que implican las condiciones y la oportunidad en que se la impone y las circunstancias en que se la ejecuta.
A lo que la prevención especial puede aspirar no es a resocializar al delincuente –que muchas veces ni siquiera necesita serlo– sino a protegerlo contra los efectos desocializadores de la misma pena. En este sentido, ella debe cumplir funciones de importancia primordial, tanto en relación con la naturaleza de las sanciones como respecto a la procedencia de su aplicación en los casos concretos y, sobre todo, de sus formas de ejecución. Existe en esta materia un campo de acción inagotable, que aún espera ser explorado por los especialistas, en el cual el criterio preventivo especial no ha prevalecido. A lo largo de la exposición siguiente, se encontrarán referencias a la posibilidad de conformar las penas de la manera que menos perjudique a la socialización del afectado.
En ciertos casos, como los de quienes cometen hechos punibles atribuibles a su inmadurez (menores de edad), a perturbaciones mentales clínicamente detectables o a toxicomanías (alcoholismo, drogadicción, etc.), la función preventivo general carece de sentido porque la pena es ineficaz para motivarlos a observar una conducta correcta. Al mismo tiempo, en ellos es realmente indispensable que la sociedad ofrezca a los autores una posibilidad de superar sus problemas. Para tales situaciones, por consiguiente, es deseable contar con una vía de reacción alternativa, como las medidas de seguridad y resocialización, u otras de la misma naturaleza, en cuya formulación prevalecen criterios como el de ultima ratio290 y el de proporcionalidad291 y respeto a la dignidad humana del afectado,292 pues también en ellos la sociedad es corresponsable de las desviaciones e insuficiencias que se han producido en la personalidad del sujeto o de asegurarle un desarrollo normal de esta, y no puede tratarlo como a un objeto perjudicial al que es posible modificar o suprimir sin cortapisas. Por eso, la imposición de estas medidas debe estar rodeada de tantas garantías como la de una pena en sentido estricto.293
IV. CONCEPTO DE LA PENA
Con arreglo a lo expuesto, la pena es un mal que consiste en la disminución o privación de ciertos bienes jurídicos, el cual se impone a quien comete culpablemente un injusto de aquellos a que la ley amenaza expresamente con ella, para fortalecer el respeto a los bienes jurídicos, evitar, hasta donde sea posible, la proliferación de tales hechos y asegurar así las condiciones elementales de convivencia, todo ello dentro de los límites que determina la dignidad humana del afectado.
Por consiguiente, no constituyen penas las medidas coercitivas que el Derecho privado o el Derecho procesal autorizan a imponer en ciertos casos con el objeto de forzar el cumplimiento de una obligación o de deberes jurídicos, algunas de las cuales pueden adoptar formas que las asemejan a la reacción punitiva, incluyendo privaciones breves de libertad. De esta clase son, por ejemplo, los apremios “al deudor para la ejecución del hecho convenido” a los que da derecho, en caso de mora, el art. 1553 Nº 1º del Código Civil, la detención del testigo que citado legalmente no comparezca, para forzarlo a hacerlo, y la mantención del arresto de quien, compareciendo, se niega sin justa causa a declarar, de que tratan los arts. 380 incs. segundo y tercero del Código de Procedimiento Civil y 190 inc. segundo del Código Procesal Penal. La diferencia radica, ante todo, en la naturaleza y finalidad de estas instituciones. Mientras la pena es prevención general, las medidas descritas solo constituyen coacción para que se cumpla un hecho jurídicamente debido. Por eso, estas últimas no presuponen la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, sino únicamente la existencia de la situación descrita por la ley; asimismo, ello explica que se ponga término al apremio tan pronto el afectado realiza el acto debido o cumple la obligación, o demuestra que se encuentra en la imposibilidad de hacerlo. En atención a la autonomía de ambas formas de reacción, su imposición simultánea no implica infracción del principio non bis in ídem,294 como lo demuestra el hecho de que en el art. 380 del Código de Procedimiento Civil y en el art. 299 del Código Procesal Penal se ponga a salvo la posibilidad de una eventual responsabilidad penal.
En cambio, no pertenece a esta clase la disolución de la corporación prescrita por el art. 559 inc. segundo del Código Civil. En este caso se trata, más bien, de una pena administrativa (gubernativa) de aquellas a las que se refiere el art. 20 del C.P.295
Más difícil es precisar la diferencia que pudiera existir entre la pena en sentido estricto (pena penal) y las penas administrativas y disciplinarias mencionadas por el art. 20 del C.P. Ella requiere un examen detallado que se realizará en otro lugar.296
§ 3. LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL DERECHO PENAL
I. ENUNCIADO
El Derecho penal es público, secundario o subsidiario, fragmentario y personalísimo. Con arreglo a la ley en vigor debe afirmarse, además, que el chileno es, predominantemente, un Derecho penal de actos.
II. CARÁCTER PÚBLICO DEL DERECHO PENAL
El Derecho penal es público en dos sentidos que no coinciden del todo con el significado atribuido tradicionalmente a tal calificación, pero sobre los cuales existe acuerdo.
En primer lugar, ello quiere decir que la función de consagrar el carácter delictivo de una conducta y establecer la pena aplicable a quien la ejecuta pertenece exclusivamente al legislador y es, por consiguiente, pública. Desde este punto de vista, dicha característica se encuentra vinculada con el principio nullum crimen, nulla poena sine lege y con la función de garantía del Derecho penal. En el ordenamiento punitivo no existen figuras “innominadas” creadas por la voluntad de los particulares. Las partes de un contrato no pueden, por ejemplo, someter de común acuerdo el incumplimiento de una cláusula del pacto a una pena penal.297 Lo que por ley no es delito, no lo es para nadie en absoluto; por tal motivo, una pena que no está establecida en la ley no puede imponerse en ningún caso.
Por otra parte, el Derecho penal es público porque la función de realizarlo, diciéndolo y ejecutándolo, pertenece exclusivamente a órganos del poder público (Tribunales, Ministerio Público, instituciones penitenciarias o de asistencia, etc.).298 En el Estado de Derecho actual, por lo tanto, se encuentra proscrita la justicia penal “de propia mano”: el particular no solo no puede castigar por sí mismo al que lo hizo víctima de un delito sino que, además, por regla general tampoco cuenta con la facultad de impedir que se imponga una pena al ofensor, o evitar la ejecución de ella.
Esta situación se explica por la función del ordenamiento punitivo.299 Como ella consiste en asegurar la paz social mediante la preservación del respeto a los bienes jurídicos en los cuales encarnan los valores fundamentales sobre los que descansa la convivencia, el Derecho se guarda de admitir las reacciones personales del afectado, a menudo emocionales y descontroladas, pues solo conducirían a un estado de violencia aún más perturbador para la comunidad que los efectos del delito. Por otra parte, para fortalecer el respeto a los bienes jurídicos,300 es preciso tratar de igual forma a todo el que los ataca. Esto no se conseguiría si se abandona a la víctima la decisión relativa a la imposición o ejecución de la pena.
La existencia de unos pocos delitos de acción privada o mixta no contradice lo expuesto. Respecto de ambos ocurre tan solo que el interés social en la imposición y ejecución de la pena está supeditada a otro, también social, de no ejercitar la pretensión punitiva cuando hacerlo puede dañar otros valores básicos para la convivencia. Como en tales casos la cuestión de si dichos valores se encuentran en peligro depende de la forma en que la víctima aprecie el contexto de la situación o de la posición que ocupa en ella, la ley le confía la decisión de activar la función pública del Derecho punitivo, ya sea en forma limitada (los mal llamados delitos de acción mixta) o amplia (delitos de acción privada).301
De todas maneras, en ambos casos, si el particular resuelve exigir que el procedimiento se active, es un órgano público (el Tribunal) el que adopta en definitiva la resolución de si ha de hacerse, cómo y en qué medida. Asimismo, la ejecución de la sanción a que se condene también corresponde a los organismos públicos (autoridades penitenciarias, etc.).
Tampoco se opone al carácter público del Derecho penal que algunas penas puedan cumplirse en recintos particulares (por ejemplo, la residencia del condenado, en el caso de algunas penas restrictivas de libertad). Se trata de situaciones en las que la ley ha instrumentalizado esos lugares para el cumplimiento de su finalidad, incorporándolos de esa manera al servicio de un objetivo público.
El punto de vista expuesto fue aceptado en un período histórico reciente, al menos como regla general. Por una parte, las sociedades antiguas, de composición y organización más simple, solían delegar la facultad de castigar ciertos delitos en los particulares o en organizaciones como la familia o las corporaciones. No es claro si esto ocurría en Roma.302 En cambio, no cabe duda de que el Derecho penal de los pueblos germanos admitía en una medida muy amplia, tanto la venganza privada como un sistema de composición penal pecuniaria.303 Por otro lado, solo un Estado poderoso, capaz de ejercer soberanía sobre un territorio extendido y bien delimitado, se encuentra en situación de reclamar para sí el monopolio de la función punitiva. Hasta donde sabemos, estas condiciones se dan por completo solo a partir de la Época Moderna y, más precisamente, hacia fines del siglo XVIII, si bien existen ya antecedentes en los reinos francos a partir de los siglos V y VI de nuestra era.304
En rigor, el proceso mediante el cual los poderes públicos obtienen para sí el monopolio de las reacciones penales puede haberse iniciado con el fortalecimiento del feudalismo, el cual permitió a los señores acaparar esa función a cambio de la protección que dispensaban a sus súbditos. Pero la forma que asume actualmente el carácter público del Derecho penal corresponde a las ideas de la Ilustración y es contrastante con ese poderío avasallador que se atribuyeron los caballeros feudales primero y los monarcas absolutos más tarde. La entrega de las decisiones a la ley las transfiere la voluntad del “señor” a la del pueblo como titular de la soberanía que ejercita por intermedio de sus representantes. Para completar el sistema, el poder de juzgar se radica en órganos independientes del Ejecutivo.
El resultado, por cierto, no es perfecto. Por una parte, la complejidad de la sociedad contemporánea y sus dimensiones gigantescas hacen imposible que el Estado cumpla a cabalidad con la tarea de prevenir los hechos delictivos. Por otra parte, una serie de conflictos sociales, que importan infracciones de las leyes penales, se solucionan al margen de ellas y sin intervención de los tribunales, porque el conglomerado social acepta tácitamente que sea así (piénsese, por solo mencionar algunos ejemplos, en la sanción de las lesiones deportivas305 o en la forma en que se resuelven ciertos problemas delictuales al interior de los establecimientos educacionales, de las grandes empresas o de los círculos familiares o de amigos). Finalmente, es verdad que los órganos del poder público obran con una imparcialidad relativa y “seleccionan” a quienes sufrirán una pena por motivos ajenos a los dictados de la ley.306 Aun así, todavía no se ha diseñado ni experimentado un sistema que sustituya con ventajas al del Derecho penal público tal como aquí se ha descrito y pareciera que el camino más productivo es el de seguir trabajando por su perfeccionamiento hacia el futuro. La mantención de ese criterio general, sin embargo, no debe impedir que se discuta la posibilidad de otorgar mayor eficacia a la voluntad de la víctima en el manejo de la pretensión punitiva estatal.307 No se trata de abogar por una ampliación de las posibilidades de reacción punitiva del ofendido, rompiendo los marcos impuestos por la institución de la legítima defensa. Tampoco de limitarse a un incremento del número de delitos de acción privada, una solución que, en todo caso, contra lo que sostuve hasta hace relativamente poco tiempo,308 es lícito explorar. Se trata, más bien, de otorgar al afectado la oportunidad de intervenir en una solución conciliatoria del conflicto cuando ella no perjudique a la función preventivo general de la pena ni se preste para presiones indebidas.309 Cuando la víctima ha recibido una reparación satisfactoria del ofensor y ha llegado a comprender sus motivos, y si la paz social puede preservarse sin necesidad de sanción, la imposición de una pena a toda costa no es la opción más conveniente desde el punto de vista político criminal. En parte importante, estas ideas se han materializado ya en el C.P.P. en los arts. 241 y sigts. sobre acuerdos reparatorios, si bien sobre un círculo de delitos más bien limitado.
III. CARÁCTER SECUNDARIO O SUBSIDIARIO DEL DERECHO PENAL
El Derecho penal es secundario o subsidiario, porque la pena solo debe ser empleada cuando contra el ataque al bien jurídico no puede reaccionarse de manera apropiada acudiendo a los medios de prevenirlo de que disponen las otras ramas del ordenamiento jurídico. La pena es, pues, un recurso de ultima ratio.310 Lo mismo debe decirse de las medidas de seguridad y corrección.311 Este carácter secundario o subsidiario del Derecho penal es una consecuencia de las tendencias político criminales del presente, inspiradas en el principio de humanidad.312
El carácter accesorio, sancionatorio o secundario del Derecho penal fue destacado hacia fines del siglo XIX y principios del XX por BINDING y BELING,313 y dio lugar a una polémica que, en parte, se debe a los distintos significados que pueden atribuírsele,314 de los cuales solo algunos son objetados.
a) BINDING vinculó esta característica del ordenamiento jurídico con su fragmentariedad y, en efecto, ambas se relacionan estrechamente.315 Pero, a causa de que percibía a esta última característica como un defecto,316 su exposición dio pie para que la subsidiariedad del Derecho penal se interpretara en el sentido de que este carece de autonomía para consagrar la ilicitud de un hecho y debe limitarse a recortar de entre los que las restantes ramas del ordenamiento declaran antijurídicos, aquellos a los que conectará una pena.317 Así, un grupo de autores importante sostiene que el Derecho penal cumple una función de refuerzo de las prohibiciones y mandatos erigidos por las normas constitucionales, administrativas, civiles, comerciales, etc., y considera que esta concepción determina la posibilidad de afirmar la unidad del injusto para todo el ordenamiento jurídico. 318 319
En los últimos decenios este criterio ha sido abandonado. Hoy la mayoría de la doctrina reconoce autonomía al Derecho penal en la constitución de sus prohibiciones y mandatos.320 Es cierto que, en muchos casos, estos ya han sido formulados (lógicamente) por otras ramas del Derecho cuando el punitivo resuelve sancionar sus infracciones con una pena; pero también son numerosas las disposiciones penales cuyos imperativos no encuentran correlato alguno en los otros sectores del ordenamiento jurídico, de manera que la constitución de la antijuridicidad del hecho no puede atribuirse a ellos ni siquiera desde un punto de vista lógico. Además, en los casos del primer grupo, la formulación del precepto penal no se encuentra sometida a la configuración de los mandatos y prohibiciones extrapunitivos; y ello cobra gran importancia práctica en el momento de su interpretación,321 que no debe plegarse a la de los conceptos civiles, administrativos o de cualquier otra índole, aunque, por supuesto, tiene que tomarlos en cuenta al efectuar la elaboración propia. Las dificultades que existen para distinguir los ilícitos penales de los administrativos322 tampoco son un argumento concluyente.323 Desde el punto de vista práctico, ellas deben resolverse acudiendo a criterios que proceden de otros planos. Finalmente, el supuesto carácter subsidiario del Derecho penal, entendido de este modo, no es necesario para conservar el postulado de la unidad del injusto. La antijuridicidad del hecho sigue siendo válida para todo el ordenamiento jurídico, cualquiera sea la rama de él que la ha constituido o la diversidad de los efectos que le atribuyen unas y otras.324 Así, por ejemplo, el que fuera del Derecho penal no exista norma alguna que consagre un deber de solidaridad como aquel cuya infracción se sanciona en el art. 494 Nº 14 del C.P., no significa que la omisión de socorro sea una conducta aprobada o siquiera indiferente para el Derecho civil o el laboral; solo indica que la sanción punitiva es, en estos casos, la única idónea para resolver el conflicto generado por ese quebrantamiento. De la misma forma, el incumplimiento de las obligaciones contractuales también es una conducta antijurídica para el Derecho penal, aunque su autor no se encuentre amenazado por una reacción punitiva.
b) Por el contrario, la idea de que el Derecho penal es secundario o subsidiario, en el sentido que ahora se le ha dado aquí, constituye una opinión dominante en la doctrina contemporánea, aunque siempre existen opiniones disidentes. La constatación de que la pena es el medio de control social más violento de que puede servirse el Estado de Derecho y de que, por consiguiente, su mayor eficacia relativa no justifica su empleo indiscriminado, ha conducido a una actitud prudente respecto del uso que ha de dársele. En tanto la infracción no pone en peligro la posibilidad de convivencia, siempre serán preferibles las sanciones no punitivas para remediarla, eludiendo las consecuencias desocializadoras del castigo penal.325 Pero debe reconocerse que actualmente reaparecen énfasis en concepciones preventivo generales negativas, que influyen a menudo en la legislación, la cual se comporta a este respecto de manera errática.326
Como consecuencia de este carácter secundario del Derecho penal, existen amplias zonas de la antijuridicidad respecto de las cuales no se producen efectos penales327 y, de todas maneras, la tendencia predominante en la doctrina es extenderlas todavía más.
IV. CARÁCTER FRAGMENTARIO DEL DERECHO PENAL
El carácter fragmentario del Derecho penal significa que este no pretende alcanzar con sus efectos a todas las conductas ilícitas, sino solo a aquellas que constituyen ataques intolerables en contra de bienes jurídicos cuya subsistencia es capital para la preservación de la convivencia pacífica. Esto se expresa en el hecho de que las acciones a las que se amenaza con una pena se hayan descrito por la ley en una forma que precisa sus contornos tan nítidamente como le es posible, y todo lo que yace fuera de esas descripciones se encuentra sustraído a la reacción punitiva. Lo que se castiga, por consiguiente, es nada más que fragmentos de lo antijurídico. BELING destacó esta idea, afirmando que “del común dominio de la ilicitud culpable fueron recortados y extraídos determinados tipos delictivos”328 y “de este modo, redúcese el actual Derecho penal a un catálogo de tipos delictivos”.329
Como se advirtió en el apartado anterior, existe una relación estrecha entre esta característica y la subsidiariedad del ordenamiento penal. Asimismo, es evidente que ella corresponde a una conquista del “movimiento liberal”, afanado en delimitar con precisión lo punible de lo que no lo es, lo cual se ha transformado en una exigencia del Estado de Derecho contemporáneo. De este modo, el carácter fragmentario del Derecho penal, en el que BINDING creyó ver un “defecto grave”,330 se considera hoy uno de sus rasgos más apreciables. Por eso, nunca se insistirá bastante en la necesidad de hacer comprender a la sociedad que no todo lo que infringe las normas ha de ser castigado con una pena y, por el contrario, solo sectores reducidos de lo que es ilícito justifican su empleo.
El carácter fragmentario del Derecho penal debe extenderse también a las medidas de seguridad y corrección si, con arreglo al punto de vista correcto, estas deben ser siempre posdelictuales. En efecto, en ese caso la medida solo se impondrá cuando el sujeto haya ejecutado una de las conductas pertenecientes al catálogo de tipos delictivos, aun en aquellas situaciones en las que no se dan todos los presupuestos necesarios para sancionarlo con una pena. En cambio, dicha característica cesa de ser exacta si en el sistema se incluyen medidas predelictuales, ya que para irrogarlas basta que sobre el individuo se haya pronunciado un diagnóstico de “peligrosidad”. Es verdad que en algunas legislaciones la sujeción a una medida predelictual no depende solo del pronóstico sobre peligrosidad sino, además, de que concurran otros presupuestos descritos por las normas respectivas. Sin embargo, tales descripciones, aparte de no ser siempre concebidas satisfactoriamente, resultan en general demasiado imprecisas y no salvaguardan las funciones de garantía que competen al Derecho punitivo.331
V. CARÁCTER PERSONALÍSIMO DEL DERECHO PENAL
El Derecho penal es personalísimo en dos sentidos: en primer lugar, ello significa que la pena o la medida de seguridad y corrección en su caso solo pueden imponerse al que ha participado en el hecho punible, y no deben afectar a terceros, cualquiera sea el género de relaciones que tengan con el autor (matrimoniales, parentales, hereditarias, amistosas, etc.); en segundo, que es en ese sujeto en quien debe ejecutarse, esto es, el que debe sufrir sus efectos. El Derecho penal no admite representación.332 De aquí se deduce como consecuencia –y no como tercer aspecto autónomo de tal característica–333 que ni la pena ni la medida de seguridad como tales, ni su ejecución, son transmisibles; la responsabilidad se extingue con la muerte del sujeto.334
También en esto se ha producido una evolución histórica que, en ciertos aspectos, todavía no concluye.
En muchos pueblos primitivos, en efecto, la reacción contra el delito afectaba a todo el grupo familiar del autor e, incluso, al clan o tribu a que pertenecía. Esa tendencia se trasmite a organizaciones sociales y políticas más desarrolladas y complejas, en las cuales, aun superado el período de las venganzas colectivas, se continúan imponiendo penas cuyas consecuencias recaen sobre la familia del responsable. Así, por ejemplo, en el Derecho romano y hasta muy avanzada la Edad Moderna.
Pero todavía hoy esta naturaleza personalísima del Derecho punitivo solo parece ser completamente reconocida en el primero de los sentidos expuestos. En cambio, varias legislaciones contemporáneas reproducen disposiciones como la del art. 93 Nº 1º del C.P., según la cual la muerte del responsable extingue la responsabilidad penal en cuanto a las sanciones “personales” pero, respecto de las pecuniarias, “sólo cuando a su fallecimiento no había recaído sentencia ejecutoria”. Con razón MAURACH afirmaba que esta norma “no solo representa un efecto tardío de la codicia fiscal, sino además la infracción más grosera del principio de la alta personalidad de la pena”,335 pues, en efecto, ello significa ejecutarla en perjuicio de los herederos.
Por otra parte, lo cierto es que la pena constituye hasta el presente un castigo cuyos efectos sociales persiguen muchas veces al cónyuge y los hijos de aquel a quien se impuso e, incluso, del que solo ha sido imputado y en definitiva fue absuelto.336 Asimismo, prácticamente en todos los casos la sanción provoca daños económicos y familiares que gravitan sobre el grupo familiar y no solo del condenado. Comprobar todo esto constituye otro motivo para subrayar el carácter subsidiario del Derecho penal: el ordenamiento jurídico debe echar mano de un recurso cuyos efectos colaterales indeseables no está en situación de controlar, únicamente cuando es el último de que dispone para preservar los fundamentos de la convivencia.
Excurso: La responsabilidad penal de las personas jurídicas
Este rasgo del Derecho penal se relaciona con la cuestión relativa a la responsabilidad criminal de las personas jurídicas: ¿pueden estas ser sujetos activos de un delito y, consiguientemente, pasibles de una pena penal?
La solución de este problema se ha vinculado históricamente al criterio que se sostenga respecto a la naturaleza de la persona jurídica. Los que ven en ella un ente o figura ficticia (teoría de la ficción), al que el Derecho atribuye por razones prácticas algunas características propias de la personalidad (SAVIGNY, WINDSCHEID) niegan generalmente su capacidad delictual.337 Para algunos de los partidarios de este punto de vista, las personas jurídicas son, en tanto que tales, incapaces de ejecutar una acción. Para otros, en cambio, sería decisivo el hecho de que a tales entes no se les puede dirigir un reproche de culpabilidad, pues los actos que realizan no se originan en su voluntad –de la cual, en rigor, carecen– sino de las personas que los dirigen y administran (ejecutivos) o constituyen la mayoría de sus órganos de decisión (directorios, consejos, juntas de accionistas). Así, solo la conducta de estos últimos puede ser objeto del juicio de desvalor personal en que consiste la culpabilidad penal. En cambio, la teoría de la personalidad colectiva real (GIERKE) considera que la persona jurídica es, como la natural, una entidad con sustancia y voluntad propia, distinta de la de sus integrantes, directivos o administradores. Como es lógico, esto significa atribuirles también la capacidad de cometer culpablemente un hecho injusto y, por lo tanto, un delito punible.338
A las consideraciones sistemáticas sobre las que se desarrollaba la polémica, en los últimos decenios se han sumado argumentos de política criminal. Quienes abogan por reconocer la responsabilidad criminal de las personas jurídicas enfatizan el incremento de cierta clase de delincuencia (económica, ambiental, fiscal, etc.) protagonizada por grandes corporaciones, muchas veces con alcances transnacionales. Para combatir esa criminalidad no bastaría castigar a las personas naturales que intervienen en los hechos pues, aparte de que éstos están compuestos por una malla de actos complejísimos y es imposible establecer los límites de la participación en ellos, además, los ejecutores materiales suelen cumplir políticas generales de la empresa, cuyos negocios, en conjunto, se desarrollan en las fronteras de la ilicitud. Por su parte, quienes se oponen a la persecución penal de los entes colectivos subrayan que el tipo de las sanciones aplicables a ellos solo pueden ser pecuniarias o consistir en su disolución. Las primeras, dentro de límites razonables, pueden imponerse administrativamente, sin que sea necesario forzar la naturaleza de las cosas para atribuirles una pena penal.339 La disolución, entretanto, puede provocar perjuicios a terceros inocentes, quebrantando el principio de personalidad de la pena. Desde luego, la soportan también los socios (comúnmente accionistas) que no tuvieron intervención alguna en los hechos antijurídicos o en la decisión de ejecutarlos o, incluso, en la determinación de las políticas generales de la corporación, porque formaban parte de una minoría. Además, daña a los trabajadores, a menudo numerosos, que pierden sus empleos o ven reducidos sus ingresos.
De acuerdo con el art. 58 inc. segundo del C.P.P., “la responsabilidad penal solo puede hacerse efectiva en las personas naturales. Por las personas jurídicas responden los que hubieren intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil que las afectare”. De esta manera, la ley se decide en principio –y correctamente, a mi juicio– por la teoría de la ficción, coincidiendo con el concepto que proporciona el art. 545 del C.C.
La expresión “hayan intervenido en el acto punible” debe entenderse en un sentido amplio, que abarca tanto a los autores como a los partícipes y encubridores.340 No se trata, pues, solo de los que han tomado “parte en la ejecución del hecho” (art. 15 Nº 1º C.P.) ni de quienes tienen el “dominio del hecho”,341 sino de cualquier concurrente.
La Ley 20.393, publicada el 2 de diciembre de 2009, consagró la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos de lavado de activos (art. 27 de la Ley 19.913) financiamiento del terrorismo (art. 8º de la Ley 18.314) y las formas de cohecho contempladas en los arts. 250 y 251 bis del C.P. –ambas con un contenido más restringido que el que tienen actualmente en cuanto a la naturaleza del beneficio que caracteriza al soborno–. Sucesivas reformas a esa ley han ampliado el catálogo de los delitos base que pueden dar lugar a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y todo indica que ese impulso expansivo no se detendrá. Por añadidura, no solo se han incorporado nuevos delitos base, sino que también se ha ampliado el contenido típico de varios de ellos. La redacción actual de la Ley 20.393 establece como delitos base de la responsabilidad penal de las personas jurídicas los contemplados en los artículos 136, 139, 139 bis y 139 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el artículo 27 de la Ley 19.913 (lavado de activos), en el art. 8° de la Ley 18.314 (financiamiento del terrorismo), y en los artículos 240 (negociaciones incompatibles), 250 (cohecho activo o soborno), 251 bis (cohecho a funcionarios públicos extranjeros), 287 bis, 287 ter (ambos incorporados al C.P. por la Ley 21.121 publicada el 20 de noviembre de 2018, con el objeto de penalizar conductas que son expresivas de “corrupción entre particulares”), 456 bis A (receptación) y 470, numerales 1° (apropiación indebida) y 11 (el delito de administración desleal, recientemente introducido a nuestro ordenamiento por la mencionada Ley 21.121), del Código Penal.342
El art. 1º inc. tercero de la Ley preceptúa que, “Para los efectos previstos en esta ley, no será aplicable lo dispuesto en el inc. segundo del art. 58 del Código Procesal Penal”, de donde debe deducirse que, en lo referente a delitos distintos de aquellos sobre los que versa el inc. primero, subsiste lo prescrito en esta última norma.
La Ley 20.393 fue redactada de acuerdo con el punto de vista desarrollado por TIEDEMANN, que se basa en la idea “de que a la persona colectiva le afecta una culpabilidad propia por su organización”.343 Con razón afirma ROXIN que, de todas maneras, ello implica valerse de una ficción “ya que la organización defectuosa no puede ser realizada por la propia persona colectiva, sino por sus directivos”; por otra parte, no cabe duda de que es distinta la responsabilidad, generalmente culposa, por el fallo organizacional en que pudiera haberse incurrido por el ente colectivo, y la dolosa por el delito que efectivamente se imputa.
A su vez, la idea de hacer una imputación directa a la persona jurídica, que también es defendida por algunos, supone crear conceptos de acción, injusto y culpabilidad diferentes de aquellos de que se sirve el Derecho penal en la actualidad.344 La problemática permanece latente. El detalle pertenece a la Parte Especial.
Estas normativas se han originado en la aparición de nuevas formas de delincuencia, que se generan en la complejidad y volumen de los grandes negocios. Hasta ahora, sus efectos preventivo generales parecieran no haber sido importantes y su aplicación es infrecuente.
VI. DERECHO PENAL DE ACTOS Y DERECHO PENAL DE AUTOR
Se dice que un Derecho penal es de actos cuando lo que en él se castiga son las conductas ejecutadas por el sujeto, con prescindencia de las características personales de este. Así, en un ordenamiento punitivo de esta clase se sanciona “el homicidio”, “la violación”, “el robo” o “la injuria”, describiendo los hechos en que consiste cada uno de esos delitos, y no a las personas que los cometen o tienen tendencia a cometerlos.
Por el contrario, se habla de un Derecho penal de autor para referirse a aquel que sustituye el catálogo de las conductas punibles por el de unas descripciones de características personales o modos de vida, a los cuales se conecta la reacción punitiva o la medida correctora o segregadora. En lugar de sancionar hechos, aspira a configurar tipos de hechores (“homicidas”, “delincuentes sexuales”, “delincuentes contra la propiedad”, “delincuentes ocasionales”, “delincuentes peligrosos por tendencia”, etc.).
El Derecho penal de actos tiene la ventaja de su objetividad. En este sistema el castigo se asocia a un hecho perceptible y, hasta cierto punto, verificable por el juez. Las particularidades personales, las motivaciones y el pasado del inculpado no debieran desempeñar papel alguno en el juicio que se pronuncia en su contra, el cual solo es determinado por el comportamiento que infringió el mandato o prohibición. No hay lugar, por lo tanto, para apreciaciones antojadizas ni desigualdades enraizadas en diferencias de credos, razas, educación, ideas políticas, situaciones familiares u otras semejantes. De aquí que el Derecho penal de actos posea enorme prestigio en los ordenamientos jurídicos fundados en concepciones liberales.
Pero esta objetividad, con todo lo apreciable que es, también genera dificultades. Al prescindir de las características personales, parifica la responsabilidad, impidiendo o al menos dificultando la individualización de las penas. Para un Derecho penal de actos en su forma más pura, el homicida ocasional que dio muerte a la víctima en estado de arrebato emocional debería ser castigado en la misma forma que el “matador” a sueldo de una banda de pistoleros. Con él, sobre todo, se justifica el sarcasmo de ANATOLE FRANCE, según el cual la norma, en su majestad, exige el mismo respeto por la propiedad ajena a los banqueros y a los vagabundos que habitan bajo los puentes del Sena.
El Derecho penal de autor, a su vez, atribuye importancia a las características individuales del hechor, que son, en definitiva, las determinantes de su asignación a un “tipo de autor”. Pero para hacerlo tiene que acudir a apreciaciones subjetivas, y esto crea un riesgo tremendo de arbitrariedades. Además, para cualquier totalitarismo es fácil describir como “tipo de autor” el modo de vivir y pensar de sus adversarios y, aun, sus características físicas personales o la clase de sus actividades (lícitas). Esa tentación acecha también al Estado de Derecho, pues siempre existen personas inadaptadas a las cuales parece cómodo neutralizar echando mano del recurso punitivo o cautelar. Eso es inaceptable. Una organización social solo puede prevalecer si es capaz de tolerar las discrepancias, ordenando la convivencia de manera que realice la unidad y la paz también para los distintos. Aquí no se trata de algo tan simple como organizar un club de amigos fundado sobre la uniformidad de origen, instrucción, educación, clase y buenos modales. Eso conduciría a la paralización del progreso social, lo cual, sobre ser desastroso, es irrealizable. ¡A fin de cuentas, las personalidades desagradables son inconfortables, pero constituyen también una advertencia! A causa de todo esto, el Derecho penal de autor nunca se ha impuesto de una manera explícita y hasta los penalistas que lo contemplan con simpatía, como LISZT, son cautelosos y algo inconsecuentes en sus resultados.345
b) De acuerdo con lo expuesto, el Derecho penal de actos prevalece en los ordenamientos jurídicos de origen liberal –a los cuales pertenece el nuestro– en el sentido de que lo que decide sobre si se impondrá una pena es la ejecución de una conducta desaprobada por el ordenamiento jurídico y no las características personales del hechor. Una personalidad defectuosa no es fundamento suficiente para la irrogación de un castigo.
Sin embargo, la consideración del autor ha cobrado cada vez más importancia para la determinación de la pena que se aplicará a quien ejecutó el hecho punible.346 A ello ha contribuido, por una parte, el desarrollo de la teoría normativa de la culpabilidad347, según la cual la medida de la pena tiene que ajustarse a la medida del “reproche” que se puede dirigir al sujeto por su comportamiento contrario al mandato o la prohibición, reproche que, a su vez, depende de sus circunstancias personales (medio, formación, educación, salud psíquica y corporal, posibilidades de trabajo, etc.). Asimismo, ha influido la progresiva importancia que se atribuye a las consecuencias de la pena concretamente impuesta en el desarrollo ulterior del autor, tanto respecto de su propia existencia como del contexto social a que pertenece, lo cual también exige hacerse cargo de sus particularidades individuales. En esta subjetivización de los criterios de determinación de la pena han cumplido, por cierto, un papel importante los progresos de la criminología,348 las consideraciones de prevención especial349 y las político-criminales.350
En todo caso, es preciso recalcar las siguientes conclusiones:
aa) Las decisiones relativas a qué se castigará deben realizarse siempre con arreglo a los criterios de un Derecho penal de actos y, lógicamente, preceden siempre a las referentes a la determinación de la pena, pues si la conducta ejecutada no es constitutiva de delito según la ley, no existe pena que determinar y ninguna característica de la personalidad del sujeto justifica la imposición de una, cualquiera que sea. 351
Esta afirmación parece perogrullesca y, sin embargo, no es superflua. Los tribunales tienen que evitar la tendencia a decidir sobre la punibilidad de un hecho atendiendo a consideraciones sobre los “antecedentes” del autor, su “procedencia”, su “prestigio”, sus “malas costumbres” u otras semejantes. En esa etapa del enjuiciamiento solo es relevante la tipicidad de la conducta. Desgraciadamente no siempre se cumple esta exigencia, y las decisiones prácticas son influenciadas por una serie de prejuicios originados en características personales del imputado. Como los jueces son seres humanos, eso no puede erradicarse por completo. Pero ayudaría mucho a impedir los errores que se tenga presente el principio desde el que se ha de partir.
Por otra parte, la idea expuesta también debe regir para la irrogación de la otra forma de reacción penal, esto es, las medidas de seguridad y corrección. De entre ellas, las únicas que actualmente rigen (arts. 455 y sigts. del C.P.P.) presuponen la ejecución de una conducta típica y antijurídica, cuya ocurrencia en el caso concreto tiene que apreciarse independientemente de las perturbaciones psíquicas del autor.352
bb) En la determinación de la pena hay que tener en cuenta, además de ciertas particularidades del acto ejecutado, los rasgos personales del autor. La indagación sobre estos últimos, sin embargo, tiene que hacerse con prudencia, pues en las situaciones extremas prevalece la dignidad humana353 del imputado. La indagación sobre su intimidad no puede llevarse nunca más allá de ciertos límites, incluso cuando tienda a favorecerlo, si con ello se lesiona su condición de hombre y los derechos que son consustanciales a ella. Para el Derecho punitivo y el procedimiento penal es un desafío angustioso y casi irrealizable tratar de mantener este equilibrio precario, que en muchos casos ni siquiera puede hacerse depender de la voluntad del afectado.354
c) El Derecho penal chileno se encuentra estructurado en sus líneas fundamentales de acuerdo con el esquema expuesto en el párrafo anterior.355 Lo que se castiga por la ley es la ejecución de una acción ilícita, prescindiendo de la personalidad del autor. Esta última, sin embargo, se toma en cuenta para determinar la pena, como lo pone de manifiesto la agravante de reincidencia (art. 12, Nºs 14, 15 y 16 del C.P.) o las atenuantes de irreprochable conducta anterior (art. 11 Nº 6), las emocionales (art. 11 Nºs 3, 4 y 5) y la de haber obrado por celo de la justicia (art. 11 Nº 10)356 En algunos casos esa consideración determina incluso la exclusión de la pena, como sucede respecto de los enfermos mentales (art. 10 Nº 1 C.P.) y menores de edad (art. 10 Nº 2 del C.P., en relación con el art. 3º de la Ley 20.084 sobre Responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal), sin perjuicio de que se puedan imponer al infractor medidas de seguridad y corrección o cautelares. Hasta es posible que en unas cuantas situaciones se introduzcan referencias a la personalidad del autor en la descripción del hecho punible, como ocurre con la exigencia de “habitualidad” contenida, entre otros, en el art. 367 inc. segundo del C.P. (favorecimiento o promoción de la prostitución).357 358 359 Por el contrario, es inadmisible que se sancione a alguien fundándose en características de su personalidad (peligrosidad, vicio, malas costumbres, taras, etc.). Una personalidad defectuosa no constituye base para la irrogación de una pena.
Contra el sistema predominante en la ley conspiran todavía disposiciones que elevan a la categoría de conductas típicas lo que no es sino un “modo de ser” del individuo. Posiblemente las situaciones más características eran la vagancia y la mendicidad a que se refería el § 13 del Título VI del Libro II del C.P., arts. 365 y sigts., hoy felizmente derogadas por la Ley 19.567. Sin embargo, subsisten algunas figuras sospechosas como, por ejemplo, el tipo de favorecimiento de la prostitución del art. 367 del C.P., que pareciera castigar un modo de “conducción de vida” (discutible).360
Finalmente, debe señalarse que el procedimiento de determinación de la pena consagrado en la ley chilena es rígido y no garantiza una apreciación adecuada de la personalidad del autor en esta etapa del enjuiciamiento.361
§ 4. LAS FRONTERAS DEL DERECHO PENAL CON OTRAS RAMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO
I. GENERALIDADES
Como el Derecho penal suele amparar bienes jurídicos que también reciben protección de otros ordenamientos, sus relaciones con ellos son múltiples y estrechas. Por esto, a mi juicio resulta algo superfluo detenerse en el examen pormenorizado de tales vínculos.362
Sin embargo, el estudio de estas relaciones cobra un significado especial en zonas fronterizas cuyos límites no se encuentran trazados con nitidez, a consecuencia de lo cual presentan dificultades que, a veces, son prácticamente insolubles, o en ellas se han desarrollado principios e instituciones que pertenecen en común –aunque solo sea parcialmente– tanto al Derecho punitivo como a otro u otros ordenamientos. Aquí examino únicamente ese tipo de vinculaciones. Esto explica el rótulo empleado para encabezar la exposición.
Son muy importantes, en el sentido expuesto, los puntos de contacto del Derecho penal con el constitucional, el civil, el administrativo y el procesal.
II. RELACIONES DEL DERECHO PENAL CON EL CONSTITUCIONAL
Al Derecho penal se le confía la defensa de valores que constituyen el fundamento de la convivencia, mediante el empleo de los recursos más vigorosos con que cuenta el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, es lógico que los límites de su actividad estén establecidos en la instancia legislativa más alta, a fin de garantizar a las personas contra arbitrariedades. De esta clase era la norma contenida en el art. 11 de la C.P.E. de 1925 y reproducida ahora, con modificaciones que la perfeccionan, en el art. 19 Nº 3º, incs. octavo y noveno de la C.P.R. de 1980, la cual consagra el principio de legalidad (nullum crimen nulla poena sine lege). En virtud de ella, tanto los hechos constitutivos de delito como las penas correspondientes deben estar determinados en una ley formalmente tal, antes de la ejecución de la conducta por el sujeto.
Otras de las disposiciones de la C.P.R. que aluden a materias penales son, en cambio, solo mandatos constitucionales que producen efectos más o menos directos en el campo del Derecho punitivo.363 Así, por ejemplo, la del art. 19 Nº 7º, letra i), establece, en realidad, un Derecho civil de orden público, cuya fuente es el sometimiento a proceso364 o la sentencia penal condenatoria de “cualquier instancia” que haya sido declarada “injustificadamente errónea o arbitraria” por la Corte Suprema: la vinculación con el Derecho penal es, pues, muy tenue.365 Por el contrario, las letras g) y h) de ese mismo artículo y número establecen limitaciones auténticamente penales, prohibiendo la pena de confiscación, con una reserva, y la de pérdida de derechos previsionales. También es norma penal que por razones políticas se elevó a un rango constitucional la del art. 61 de la C.P.R. sobre inviolabilidad parlamentaria.
Desde el punto de vista político criminal, es importante la cuestión relativa a si existen otros principios que, como el nulla poena, deban incluirse en la Constitución. Si se prescinde del nulla poena sine indicio,366 del principio del “debido proceso” y de la presunción de inocencia que ampara al imputado mientras no se dicta sentencia condenatoria en su contra –todos los cuales son primordialmente de índole procesal– restan por considerar, todavía el de que no hay pena sin culpabilidad,367 el de la igualdad de las personas ante la ley penal,368 el del carácter personalísimo de la responsabilidad penal,369 el de la legalidad de las medidas de seguridad y corrección370 y el non bis in ídem.371 En el fondo, eso pretendían los párrafos V, VI, VII y IX de la Declaración de Principios de la Comisión Redactora de un Código Penal Tipo para Latinoamérica,372 a mi juicio correctamente. Entre nosotros, solo el primero ha recibido un reconocimiento constitucional parcial, mediante la fórmula ambigua del art. 19 Nº 3º, inc. séptimo de la C.P.R., que prohíbe presumir de derecho la responsabilidad penal, sobre cuya interpretación los tribunales se muestran vacilantes y solo en los últimos años del siglo pasado y primeros del actual la jurisprudencia ha tendido a uniformarse.373 374
Tan importante como lo anterior es la tendencia que se ha desarrollado en el Derecho comparado en los últimos años, con arreglo a la cual en un Estado Democrático de Derecho las normas constitucionales que establecen garantías ciudadanas son aplicables directamente en la decisión de los casos concretos que se encuentran llamados a resolver y no únicamente mandatos dirigidos al legislador.375 Así pues, este criterio, del que fue pionera la Corte Suprema de los Estados Unidos, estima que los mandatos constitucionales forman parte de las leyes que cada tribunal debe tener en cuenta en la solución de los conflictos sociales y que a estos, por consiguiente, no les es lícito hacer interpretaciones o aplicaciones de disposiciones legales que importen una infracción de esas normas superiores, aun cuando no existan declaraciones formales sobre la inconstitucionalidad de las mismas. En un Estado Democrático de Derecho, la Constitución determina la actividad concreta de todos los Poderes del Estado y, ciertamente, también del Judicial. De esta manera, las garantías constitucionales se integran directamente a la normativa penal, configurando su sistema y decidiendo sobre la aplicación del mismo a los ciudadanos. La importancia política y jurídica de este desarrollo, que desformaliza los conductos a través de los cuales las normas constitucionales imponen sus directivas a la jurisprudencia, es de una trascendencia capital para el perfeccionamiento de la democracia en el futuro. En efecto, por su intermedio las declaraciones abstractas del Derecho contenidas en la Carta Fundamental se transforman en un instrumento puesto al servicio inmediato y concreto de los ciudadanos para la defensa de sus derechos personales, y en un recurso de control de la constitucionalidad de los actos ejecutados por el legislador y por los órganos de la administración estatal.
Un procedimiento de esta clase no solo es posible en el ámbito de nuestro ordenamiento jurídico, sino que se encuentra imperativamente consagrado en el art. 6º incs. primero y segundo de la C.P.R., de conformidad con los cuales “los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella” y “los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo”. Siendo así, parece evidente que los Tribunales deberán estarse a los mandatos y prohibiciones de la Carta Fundamental cuando se encuentran abocados a la aplicación de las normas legales, si entre ambas existen contradicciones o si de dos interpretaciones posibles de una disposición, el precepto constitucional exigiría estarse a una de ellas.376 Aunque en algunos casos lo han hecho así, se trata de un criterio que todavía no se ha consolidado en la práctica judicial. 377 378
III. RELACIONES DEL DERECHO PENAL CON EL CIVIL
Las relaciones entre el Derecho penal y el civil son numerosas y sería ocioso intentar una enumeración de todas ellas, pues solo se manifiestan completamente en el examen pormenorizado de ambos ordenamientos.379 Más interesante que esto es discutir brevemente en qué medida las normas de cada uno de ellos son vinculatorias para el otro.
La afirmación del carácter subsidiario del Derecho penal, entendido en su sentido tradicional,380 se ha prestado para sostener que este se encuentra en una relación de dependencia respecto del ordenamiento civil.381 Tal criterio tiene que ser desestimado. Los objetivos y la particularidad de los recursos del ordenamiento punitivo lo distinguen claramente del Derecho privado y exigen un tratamiento diferenciado de sus normas tanto por el legislador como por el intérprete y, por lo tanto, así en lo práctico como en lo dogmático.
Pero esto tampoco significa sostener que exista una autonomía total, como consecuencia de la cual el Derecho penal deba desentenderse por completo de los conceptos elaborados por el Derecho civil y de las reglas contenidas en sus disposiciones. No se puede perder de vista que, a fin de cuentas, ambos ordenamientos forman parte de un todo que aspira a regular coherentemente la vida social, y, por lo mismo, la interacción entre ambos es constante. Lo importante es advertir, más bien, que la solución de cada situación depende de consideraciones prácticas relativas a sus consecuencias y no de definiciones apriorísticas. Por esto, cualquiera de los dos Derechos puede tomar del otro los conceptos o desarrollos que le sean útiles. Muchas veces, incluso, esto dependerá de la existencia de remisiones legales expresas. Pero al mismo tiempo, hay que evitar el error de entronizar en el Derecho penal un “pancivilismo” perturbador, que obliga a respetar los enfoques privatistas también cuando originan soluciones inconvenientes desde el punto de vista político criminal;382 asimismo, por supuesto, la pretensión de imponer al ordenamiento privado nociones y desarrollos propios del Derecho punitivo.383
En nuestro medio esto se olvida con frecuencia y existe una marcada tendencia a extrapolar los conceptos y resultados del Derecho civil al penal. Esto, que es muy acentuado en la práctica, pero que se manifiesta también en la doctrina, no ha contribuido a un desenvolvimiento adecuado del Derecho penal. Uno podría decir que el desarrollo alcanzado por este último hasta el presente se ha producido no obstante ese prurito, manifestado sobre todo en cierta ceguera de la jurisprudencia frente a los progresos de la ciencia y el Derecho comparado. Un ejemplo paradigmático lo proporcionó la persistencia hasta en el dogma error juris nocet (inexcusabilidad del error de Derecho) que sobrevivió, incluso en parte de la literatura, hasta los últimos años del siglo pasado, a pesar de las consecuencias aberrantes a que conducía y su consiguiente abandono por la práctica, teoría y legislación comparadas más importantes.384
Suele afirmarse que esta situación ha sido provocada por la influencia del Derecho romano sobre nuestro ordenamiento jurídico. Contra esta creencia hablan el vigor evolutivo y la enérgica capacidad de adaptación al telos, que son característicos del Derecho romano. Por eso pienso, más bien, que la han causado, en parte, el prestigio de que han gozado entre nosotros las instituciones civiles francesas, más desarrolladas que las penales, y la monumentalidad que todavía se reconoce al Código de Bello, después de un siglo y medio de vigencia; en parte, también, la tradición positivista que imperaba al establecerse nuestro ordenamiento jurídico, y que formó en los tribunales el hábito cómodo de asilarse en las prescripciones del Código Civil cada vez que la ley no le procura una solución expresa para el conflicto sometido a su decisión. Esta última actitud es difícil de corregir, pero, a la larga, la jurisprudencia tendrá que ir asumiendo la responsabilidad de desarrollar las prescripciones penales con arreglo a criterios político criminales enraizados en las convicciones ético-sociales imperantes y en la normativa constitucional, y no remitiéndose a textos concebidos para resolver otra clase de problemas.
De entre las muchas zonas en que la relación entre los conceptos penales y civiles necesita ser analizada, pueden destacarse algunas que constituyen ejemplos ilustrativos. ¿Hasta dónde rigen para el Derecho penal las definiciones de dolo e imprudencia (culpa) que consagra el art. 44 del C.C.? ¿O la propiedad, tal como se encuentra establecida en el art. 582 de ese mismo texto legal? ¿O las reglas de interpretación de las leyes de los arts. 19 y sigts. del C.C.? ¿Qué se entiende por documentos públicos o auténticos en los arts. 193 y sigts. del C.P. y en qué medida se corresponde esa noción con la del art. 1699 del C.C.? He aquí, escogidas desordenadamente, unas cuantas preguntas que permiten formarse una idea del número, complejidad e importancia de las situaciones a que me estoy refiriendo.
IV. RELACIONES DEL DERECHO PENAL CON EL ADMINISTRATIVO
Las relaciones del Derecho punitivo con el administrativo son especialmente complejas. Sobre todo, a partir de mediados del siglo XIX385 se han vuelto cada vez más enmarañadas, a consecuencias de una serie de factores que han oscurecido sus fronteras y, en especial, las existentes entre sus respectivos recursos de reacción frente al ilícito. La distinción entre la pena penal, la administrativa y la disciplinaria ha llegado a constituirse en un problema cuyas consecuencias prácticas son graves y cuya solución teórica, entre tanto, dista de ser unánime y satisfactoria.
A causa de la importancia que se atribuye a la materia, la Asociación Internacional de Derecho Penal la incluyó en el temario de su XIV Congreso Internacional de Derecho Penal, que se celebró en Viena en 1989. En el precoloquio preparatorio sobre el tema, realizado en Estocolmo entre el 14 y el 17 de junio de 1987, se advirtió una importante coincidencia entre los penalistas presentes respecto de las cuestiones fundamentales. Sin embargo, la reunión verificó que en la práctica esos problemas están resueltos de manera anárquica en las legislaciones de los distintos países y que, incluso, los hay que ni siquiera son abordados por ellas. Por otra parte, pudo vislumbrarse que los especialistas en Derecho administrativo no siempre comparten los puntos de vista de los penalistas y que a menudo no se pliegan a las exigencias de garantía formuladas por estos. La unidad de pareceres teóricos, por consiguiente, en varios aspectos es más aparente que real.
Aparte de esto, se discuten también las vinculaciones que existen entre el Derecho administrativo y las medidas de seguridad y corrección, como asimismo entre aquel y el Derecho penitenciario.
A. Pena penal, administrativa y disciplinaria
a) Orígenes del problema
En rigor, el Derecho penal anterior a la Ilustración era Derecho administrativo pues, aunque las sanciones fueran impuestas por tribunales, los funcionarios judiciales estaban sometidos de tal manera a la Administración que sus decisiones se orientaban de acuerdo con las necesidades y exigencias de esta. Por otra parte, al menos desde el advenimiento del Estado absoluto, los intereses de la comunidad se identificaban con los del órgano administrativo supremo. La idea de que el “Estado era el monarca” traía aparejada la de que los intereses de este eran vitales para la preservación de la convivencia pacífica.386 Así se entroniza sin reparos una “justicia de gabinete” con una división puramente técnica del trabajo entre tribunales y autoridades administrativas.387
En la mayor parte de Europa occidental, el triunfo de las ideas liberales impuestas teóricamente por la Ilustración y realizadas por las revoluciones norteamericana y francesa, conducen a una situación opuesta. Con arreglo a la interpretación tradicional del principio de separación de los Poderes del Estado, la función punitiva pertenece por entero al Legislativo y al Judicial, en tanto que el Ejecutivo, como titular de la Administración, se encuentra despojado de ella.388 Todo hecho merecedor de un castigo debe encontrarse descrito en una ley formal y su imposición tiene que estar precedida por un proceso seguido ante la jurisdicción ordinaria.
El principio aludido prevaleció en lo fundamental, especialmente en Europa Central, aunque es improbable que haya sido aplicado de manera rigurosa, pues siempre se reconocieron a la administración facultades correctivas.389 La consecuencia fue una hipertrofia de los códigos y de la legislación penal accesoria, recargado por la incorporación de infracciones intrascendentes a las que la literatura alemana denomina gráficamente, “delitos de bagatela”. A esa tendencia se debe también la tripartición de los hechos punibles en crímenes, simples delitos y faltas,390 que permitió reservar la última categoría para las infracciones de menor entidad.
Tal situación pudo mantenerse mientras se acordó al Estado una función eminentemente subsidiaria de la actividad privada, pues entonces la injerencia administrativa se encontraba reducida a su expresión más modesta. Pero a medida que la realidad obligó a superar esa concepción individualista exagerada y nuevos puntos de vista ideológicos aceleraron la expansión de la actividad estatal, las cosas se agravaron. El Estado, comprometido con tareas sociales cada vez más vastas y complejas, e invadiendo progresivamente espacios tradicionalmente reservados a los entes privados, se vio precisado a extender la actividad de sus órganos administrativos que, por su parte, adquirieron dimensiones desmesuradas. Incluso el contraste entre intereses de la administración y de los individuos entró en crisis, junto con acentuarse los progresos de una organización social en que la participación reclamada por los ciudadanos era cada vez mayor.391 En semejantes condiciones, la pretensión de exigir una intervención formal de los tribunales para la sanción de toda infracción se volvió utópica. Para sortear las crecientes dificultades se recurrió, por una parte, a las “leyes penales en blanco”392 y, por la otra, a la pena administrativa, entendida como algo distinto de la pena penal y, por lo tanto, no sometida a las restricciones que implica la amenaza e imposición de esta última. La administración, a su vez, acelera este proceso, asegurando que, para cumplir las extensas obligaciones que le asigna una concepción social del Estado, necesita disponer de facultades sancionadoras.
En nuestro país la evolución histórica, si bien participa de algunos de los rasgos descritos, sigue un camino algo diferente, en parte a causa de las peculiaridades de nuestra sociedad y, en parte, debido a las de la Madre Patria. Como España no vivió el proceso de liberalización con la misma profundidad que Francia, Alemania, Italia u Holanda, por ejemplo, en ella las facultades de la administración para establecer sanciones perduraron más tiempo y, en el hecho, nunca se las suprimió del todo, pues la repugnancia frente al ejercicio de ese poder fue menos intensa en el ámbito del pensamiento político español que en el de otras naciones.393 Ahora bien, hay buenos motivos para suponer que esa actitud peninsular informó la mentalidad de los legisladores y la jurisprudencia chilenos mucho más que la procedente de otras naciones. De aquí entonces que en Chile no se haya vivido el proceso de penalización de las infracciones “de bagatela”, como en los países de Europa Central. Por influencia del Código Penal francés, recibida a través del español de 1948–50, se acogió la división tripartita y la inclusión en el texto legal de una cantidad de pequeños atentados agrupados en forma desordenada en el Libro III del C.P. Pero es seguro que, al mismo tiempo, la administración conservó siempre una amplia injerencia en la imposición de medidas sancionadoras. Naturalmente, al producirse más tarde una cierta “legitimación” práctica de estas últimas aún en los países de tradición liberal más auténtica, ello tiene que haber repercutido en nuestro medio determinando una creciente cesión de facultades en los órganos administrativos, con consecuencias que distan de merecer aprobación. De esta manera hemos llegado a un punto en el cual, así como ocurre todavía en España, “es más urgente la desadministrativización (privación del poder sancionador de la administración) de lo que lo es la despenalización (entrega a la administración del poder para castigar las contravenciones, los llamados asuntos baladíes)” en el resto de los Derechos continentales.394 Esto acentúa los problemas a que se refieren los párrafos siguientes.
Tampoco el Derecho anglosajón evolucionó como el del continente europeo, y siempre reconoció a la administración una facultad de imponer sanciones más bien amplias. Pero esta situación no es comparable a la de nuestro país. En los Estados que pertenecen a esa área, el poder de los tribunales es enorme, y ellos se atribuyen la facultad de examinar la legalidad de todo acto administrativo, incluyendo por cierto los sancionadores. Ningún órgano de la administración se atreve a oponerse a esta fiscalización o a desconocer las decisiones adoptadas por los jueces en ejercicio de su derecho a realizarla, pues cuando lo han intentado los tribunales reaccionaron con una autoridad avasalladora e impusieron sus facultades y autonomía a toda costa. En esas condiciones la potestad de la administración para sancionar se encuentra sujeta a limitaciones reales que la fuerzan a ejercitarla con prudencia. A pesar de esto, por supuesto, hay abusos, especialmente porque se trata de un sistema que ha evolucionado más tardíamente que el continental. Pero las posibilidades que tiene el ciudadano de que se corrijan son mayores que las que le asegura una situación como la imperante entre nosotros hasta el presente.
b) El concepto de pena administrativa y su clasificación: Penas gubernativas y disciplinarias
El concepto de pena administrativa tiene un doble sentido.395 Por una parte, puede atribuírsele un significado procesal, en cuyo caso las penas administrativas son aquellas medidas sancionatorias que, de conformidad con el ordenamiento vigente, se imponen por la autoridad administrativa, sin intervención de los tribunales de justicia, no obstante su naturaleza punitiva (o, por lo menos, su semejanza con las formas de la pena criminal). Por la otra, también es posible conceptuarla de acuerdo con un criterio material, y entonces serán administrativas las aplicadas a hechos que atentan contra la estructura, organización y funciones de la administración, o contra otros bienes jurídicos cuya violación, por encontrarse estrechamente vinculados con ella, la afectan de manera directa.
Lo que de ordinario se llama Derecho penal administrativo se encuentra integrado por el conjunto de infracciones a que alude esta segunda noción, las cuales puede, en ciertos casos, encontrarse amenazadas con penas penales propiamente tales, como ocurre con aquellas a que se refiere la mayor parte del Título V del Libro II del C.P., y en otros con sanciones administrativas entendidas en el primero de los sentidos, esto es, impuestas por la autoridad administrativa. Sin embargo, el rótulo también se emplea a veces para designar únicamente el grupo de hechos castigados por la administración, con prescindencia de los tribunales o, viceversa, para referirse a los auténticos delitos contra la administración. Todo lo cual, por supuesto, origina confusiones perturbadoras para la solución de las cuestiones debatidas.
En el art. 20 del C.P., que se refiere en forma expresa al tema, la frase “multas y demás correcciones que los superiores impongan a sus subordinados y administrados en uso de la jurisdicción disciplinal o atribuciones gubernativas” alude al significado procesal de la pena administrativa, como lo demuestran las palabras que se han enfatizado. Por lo tanto, en las consideraciones siguientes se lo emplea en ese sentido.
De conformidad con el citado art. 20 del C.P., las sanciones administrativas se pueden clasificar en gubernativas y disciplinales. Las primeras, a las que la mayor parte de los autores identifica con el género,396 son aquellas que la autoridad puede imponer a cualquier ciudadano; la segundas, en cambio, están reservadas para castigar a quienes se encuentran vinculados con la organización administrativa por una relación de subordinación en cuya virtud deben acatar ciertas reglas de conducta destinadas a la conservación del orden dentro de ella. Mientras las penas gubernativas se encuentran dispersas por todo el ordenamiento jurídico, las disciplinales se agrupan de preferencia en el C.O.T., el Estatuto Administrativo y el C. de J.M.
No se deben confundir las penas disciplinales propiamente tales con algunas que la ley a veces denomina así, pero que en rigor no son sino sanciones administrativas de orden destinadas al que debe reinar en ciertos lugares o durante la celebración de actos determinados.397 A una de ellas se refiere, por ejemplo, el art. 426 del C.P., cuya primera parte establece que “la calumnia o injuria causada en juicio se juzgará disciplinariamente por el tribunal que conoce de la causa”. En efecto, la parte, el abogado, el testigo, etc., que incurren en la acción injuriosa o calumniosa, no se encuentran relacionadas con el tribunal por un vínculo de subordinación, de manera que la facultad concedida a este se funda, más bien, en la necesidad de que quienes intervienen en los actos del proceso observen una actitud respetuosa.398
c) La relación entre penas penales y gubernativas (administrativas)
Existen dos tendencias respecto a la naturaleza de la relación entre las penas penales y las gubernativas (administrativas). Conforme a la primera de ellas, los dos tipos de sanciones se diferencian por la naturaleza de las infracciones a las cuales se imponen, de manera que son cualitativamente distintas. La segunda, en cambio, estima que entre los ilícitos castigados con penas penales y aquellos amenazados con una sanción gubernativa únicamente existe una distinción de magnitud. Por consiguiente, solo se distinguen cuantitativamente.
aa) Aunque las teorías cualitativas obedecen todas al criterio expuesto, no están de acuerdo sobre lo que distingue al injusto penal del administrativo. Esto no siempre es tomado en cuenta por la literatura nacional, que suele combinar sus puntos de vista en forma algo arbitraria.
La más prestigiosa de estas concepciones fue elaborada por JAMES GOLDSCHMIDT y “dotada de una fundamentación filosófico–jurídica” por ERICK WOLF.399Con arreglo a ella, el injusto administrativo solo protege intereses administrativos y no bienes jurídicos auténticos. Según este punto de vista, el hombre ocupa en la sociedad una posición doble. Por una parte, es un individuo cuya conducta se rige por su voluntad autónoma a la que solo limitan leyes generales constitutivas de ilícitos; por la otra, es un integrante de la comunidad y su voluntad se subordina a este aspecto y a las finalidades de bienestar y progreso común. Ahora bien, los injustos creados por las leyes que restringen la autonomía de la voluntad individual obedecen a la necesidad de proteger bienes jurídicos de otras personas o de la sociedad en cuanto puede ser titular de ellos. En cambio, las infracciones administrativas aspiran únicamente a asegurar el cumplimiento de obligaciones de los gobernados para con la administración. Han sido impuestas a fin de proveer al buen funcionamiento de esta y, por consiguiente, a la posibilidad de alcanzar los objetivos prácticos que le son peculiares. Así, la naturaleza de los ilícitos penales y administrativos es distinta; por lo tanto, también la naturaleza de las sanciones impuestas a unos y otros.
El punto de vista de GOLDSCHMIDT y WOLF no es convincente, a pesar de su cuidadosa construcción.
Desde luego, se funda en un contraste casi total entre los intereses de la sociedad y el individuo, que en presente carece de vigencia. Ni siquiera conceptualmente es posible practicar la separación entre las dos posiciones que atribuyen a los seres humanos. En efecto, en la sociedad contemporánea el sujeto tiene y aspira a una participación cada vez mayor que, recíprocamente, importa una asunción creciente de responsabilidades sociales por los individuos. En ese contexto, la separación categórica de ambas posiciones resulta ilusoria.400Es así, aparte de que nunca ha sido sino la consecuencia de un liberalismo fundamentalista, pues tampoco el pensamiento que antecedió a la revolución industrial aceptaba esa escisión tajante entre los intereses de los particulares y de la organización social.
Tras la teoría de GOLDSCHMIDT se oculta, además, la antigua distinción entre el delito natural y el de mera desobediencia (conductas que se prohíben porque son malas y conductas que solo son malas porque están prohibidas).401.Aquí no es posible discutir esta concepción en detalle, pero se sabe que actualmente se encuentra abandonada.402
En la práctica, por otra parte, la teoría conduce a resultados contrastantes con las concepciones liberales.403 En efecto, se presta para enmascarar, tras el rótulo de penas administrativas, una serie de reacciones punitivas cuya aplicación se sustrae, con ese pretexto, al sistema de garantías que rodea la imposición de la pena penal. A lo largo de todo el siglo XX y hasta el presente, los regímenes totalitarios han hecho uso de ese recurso en forma escandalosa, recuperando de ese modo la facultad de hacer “justicia de gabinete” y retrotrayendo las cosas a la situación en que se encontraba antes de enunciarse el principio de separación de los Poderes del Estado, cuyo objetivo fue, entre otros, el de ponerle fin.
La idea de que las infracciones administrativas no lesionan bienes jurídicos sino meras obligaciones impuestas por razones de orden, 404 tampoco es aceptable. Es cierto que al organizar ciertas actividades la administración puede adoptar decisiones arbitrarias, escogiendo una de varias alternativas intercambiables. El ejemplo característico lo constituye la obligación impuesta a los conductores de vehículos motorizados de transitar por el lado derecho de las calzadas. Por cierto, nada obsta a que la orden se invierta y en algunos países, como Gran Bretaña, el tráfico circula por la izquierda. Pero tras esas elecciones se halla siempre presente la necesidad de ordenar, en alguna forma –esta o aquella– el desplazamiento vehicular, con el objeto de reducir, hasta donde sea posible, los riesgos que origina para la vida, integridad corporal, salud y propiedad de los participantes en la convivencia. Aunque mediatizada, la salvaguarda de los bienes jurídicos también se encuentra presente, pues, en la adopción de opciones como la descrita; por eso, la infracción a la regla elegida apunta también contra ellos de manera indirecta.405
Muchas de las infracciones a las que los partidarios de esta teoría atribuyen carácter administrativo –incluso expresamente– aparecen sin embargo hasta el presente consagradas como “faltas” penales en el Libro III del C.P. y, a menudo, como delitos propiamente tales. ¿Qué son, en efecto, sino atentados en contra de la organización de la Administración los nombramientos ilegales del art. 220, la usurpación de atribuciones del art. 221, la denegación de auxilio simple del art. 253 inc. primero y el abandono de destino simple del art. 254 inc. primero? De algunas de esas conductas puede sostenerse que su inclusión entre los delitos es errónea y deberían ser trasladadas a leyes en las cuales se les impusieran simples sanciones administrativas.406 Pero eso no es válido para todas, pues respecto a algunas de ellas nadie postularía una solución así, precisamente porque revisten cierta gravedad. En última instancia, pues, es la magnitud del ilícito y no su calidad lo que determina la clase de castigo que se considera apropiada para él.
Menos aceptable que la concepción de GOLDSCHMIDT y WOLF son aquellas que deducen la distinción entre ambas clases de injusto de supuestas diferencias en sus consecuencias. Así, por ejemplo, la que sostiene que las infracciones administrativas se castigan sin consideración a la culpabilidad del autor, al paso que las penales requieren de esta para ser sancionadas.407 Esta afirmación constituye una petición de principios. La cuestión de si el injusto administrativo requiere además ser reprochable a su autor, además de ser discutible408 depende, precisamente, de si su naturaleza es en efecto distinta de la de la pena, pero no a la inversa.
Por último, tampoco es convincente la afirmación de que los ilícitos administrativos solo ponen en peligro remoto a los bienes jurídicos, al paso que los penales los lesionan inmediata y directamente. Un examen somero de la legislación penal demuestra que eso es inexacto, pues nadie querría transformar en infracciones administrativas a todos los delitos de peligro en los cuales la seguridad de los bienes jurídicos es afectada solo de manera remota o mediata y, en los de peligro abstracto ni siquiera de modo concreto.409 Por otra parte, quien conduce en forma negligente un vehículo, provocando un accidente del que resultan daños cuantiosos en la propiedad ajena, incurre únicamente en una sanción administrativa –sin perjuicio, claro de está, de las indemnizaciones civiles a que haya lugar–, no obstante la lesión inmediata y actual de un bien jurídico.410
bb) Por las razones expuestas, en mi opinión la diferencia entre el ilícito gubernativo (administrativo) y el penal es exclusivamente cuantitativa. Entre ambos, en efecto, solo puede hacerse una distinción de magnitud. El administrativo no es sino un injusto de significado ético–social reducido, que por eso solo debe estar sometido a sanciones leves cuya imposición no requiere garantías tan severas como las que rodean a la de la pena penal. Ese es el criterio predominante en el Derecho comparado.411 412
cc) En contra de la distinción cuantitativa, en la literatura chilena se invoca el art. 20 del C.P., con arreglo al cual “no se reputan penas, las restricciones de la libertad de los detenidos o sometidos a prisión preventiva u otras medidas cautelares personales, la separación de los empleos públicos acordada por las autoridades en uso de sus atribuciones o por el tribunal durante el proceso o para instruirlo, ni las multas y demás correcciones que los superiores impongan a sus subordinados y administrados en uso de su jurisdicción disciplinal o atribuciones gubernativas”413. Esta norma, se dice, traza una frontera categórica entre las penas criminales y las sanciones gubernativas (administrativas), que impide aceptar la existencia de una identidad sustancial entre ellas y, por lo tanto, distinguirlas exclusivamente por la cantidad del ilícito a que se conectan.
El argumento no es concluyente. En efecto, no solo existen valiosas razones sistemáticas, históricas y materiales para desestimarlo, sino que el propio texto del art. 20 del C.P. proporciona bases para sostener que la ley acoge el punto de vista cuantitativo expresado, además, en otras disposiciones cuyo contenido solo puede explicarse acudiendo a él.
En primer lugar, el art. 20 expresa que las medidas descritas en su texto “no se reputan penas”, esto es, que formalmente no se las tiene por tales, aun reconociendo que participan de su misma naturaleza. Si el legislador hubiese creído de verdad que esas reacciones jurídicas eran cualitativamente diferentes de la pena criminal, el precepto lo habría consignado mediante el giro “no son penas” u otro equivalente que, incluso, habría resultado superfluo. Pero el empleo del verbo reputar en el encabezamiento de la norma enfatiza el carácter artificioso de la distinción, pues significa que a tales sanciones no se las tendrá por penas no obstante que naturalmente lo son.414
Una segunda consideración, que no se refiere únicamente a las sanciones gubernativas, afecta a todo el contenido del art. 20. De conformidad con dicha disposición, tampoco se reputan penas las restricciones de libertad de los detenidos o sometidos a prisión preventiva u otras medidas cautelares personales. Sin embargo, el art. 26 establece que “la duración de las penas temporales empezará a contarse desde el día de la aprehensión del imputado”, y el art. 348 inc. segundo del C.P.P., complementándolo, dispone que “[L]a sentencia que condenare a una pena temporal deberá expresar con toda precisión el día desde el cual empezará esta a contarse y fijará el tiempo de detención, prisión preventiva y privación de libertad impuesta en conformidad a la letra a) del art. 155 que deberá servir de abono para su cumplimiento”. Ahora bien, es indudable que si la privación de libertad del imputado puede imputarse (abonarse) a la pena que se le imponga, a pesar de no reputarse tal, ello se debe a que su naturaleza es semejante y a que, en consecuencia, la diferencia consagrada en el art. 20 no está fundada en bases cualitativas. Es así, pues de otra manera incurriríamos en el absurdo de aceptar que la sentencia condenatoria tiene la virtualidad sorprendente de mudar retroactivamente la naturaleza de la detención sufrida por el afectado con anterioridad a su dictación415 o que cosas distintas pueden ser sustraídas unas de otras.
Por esto, creo que el art. 20 del C.P. no está fundado en una supuesta diferencia cualitativa entre penas criminales y gubernativas, sino que, por el contrario, constituye una demostración de que el legislador la consideraba impracticable. En el efecto, el propósito de esa norma parece haber sido, más bien, despojar a ciertas sanciones leves de las connotaciones estigmatizadoras y aflictivas que rodean a la pena penal, con el objeto de sustraerlas a la vigencia de los principios nulla poena sine lege y nulla poena sine judicio, haciendo de esta forma más expedita su imposición a infracciones de ordinaria ocurrencia y escasa significación ético-social.416 El legislador percibió, sin duda, que con eso vulneraba el postulado de la Separación de los Poderes del Estado. Sin embargo, al mismo tiempo, se daba cuenta de que, si la irrogación de tales penas era confiada a los tribunales de justicia, estos serían abrumados por una multitud de asuntos sin importancia que entorpecerían su actividad. Así, en un intento por conciliar las exigencias políticas y doctrinarias con las necesidades prácticas, buscó una solución en la distinción formal que, al paliar los efectos de ciertas penas, permitía administrarlas de manera más discrecional.417
Que la diferencia entre las sanciones gubernativas (administrativas) y la pena criminal es meramente cuantitativa se deduce también del art. 501 del C.P, que establece como límite de la pena para las infracciones gubernativas (administrativas) la consagrada en los arts. 494 y siguientes para las faltas.
dd) En la literatura comparada más reciente se ha abierto paso una solución mixta, a la que algunos autores denominan cuantitativa–cualitativa, con arreglo a la cual, si bien el punto de vista cuantitativo debe considerarse prioritariamente, hay un límite en que la diferencia de magnitud del injusto es tan considerable que asume significación cualitativa.418 Se trata, por cierto, de un criterio que puede ser deseable discutir con detalle. Pero como los autores que lo sostienen concluyen que “hoy se entiende que la potestad penal stricto sensu y la potestad administrativa sancionadora son expresiones del mismo ius puniendi” y que ambos conforman lo que se ha dado en llamar un Derecho penal en sentido amplio, al “compartir una sustancia común”,419 para los efectos prácticos resulta ampliamente coincidente con el punto de vista cuantitativo defendido aquí. ¡Por cierto, nadie querría administrativizar la punibilidad del homicidio, la violación o el secuestro de personas! Pero eso se debe justamente a la magnitud del desvalor que encierran esos hechos punibles; y esto, a su vez, permite aseverar que también tras la distinción cuantitativa subyacen criterios de valor, como los defendidos por la concepción comentada.
ee) El punto de vista expuesto en los párrafos anteriores conduce a conclusiones que se apartan de las defendidas por la opinión dominante en la doctrina nacional.420
En primer lugar, es preciso reconocer que las sanciones gubernativas constituyen una necesidad impuesta por la complejidad de la sociedad contemporánea. Esto exige, en efecto, una regulación de actividades que generan peligros graves e, incluso, daños para los bienes jurídicos individuales o colectivos. Como es lógico, las infracciones más serias a tales normativas deben y pueden ser reprimidas acudiendo a una pena criminal, pero existen otras, de menor entidad o cuya reprochabilidad es inferior, frente a las cuales ha de reaccionarse con una sanción a la que, sin embargo, sería inconveniente atribuir las consecuencias de la penal, rodeando su imposición con las mismas garantías. Según ya se ha dicho, esto último implicaría gravar a la magistratura con el conocimiento de una infinidad de atentados insignificantes, entorpeciendo el desempeño de funciones más trascendentales. No hay, pues, otra solución que entregar a la autoridad administrativa la facultad de imponer esas medidas en un procedimiento expedito, aligerado de formalidades hasta donde sea prudente.
Pero, si se acepta este punto de partida, hay que reconocer también las limitaciones que derivan de ese proceder.
1. Ante todo, la de que ese género de sanciones es admisible solo para reaccionar contra infracciones leves cuya significación ético-social es reducida, sea por la naturaleza de los bienes jurídicos afectados, sea por el modo o circunstancias del ataque, sea por la escasa o ninguna reprochabilidad que este involucra. Por consiguiente, la magnitud de estas reacciones no puede sobrepasar una medida modesta y, en especial, su naturaleza debiera limitarse a la irrupción en esferas de derechos cuya significación es reducida, como los patrimoniales. Confiar a la Administración, como ocurre entre nosotros, la facultad de fulminar multas confiscatorias o imponer incluso privaciones de libertad prolongadas, constituye un atentado en contra del principio de legalidad y, por ende, una violación de las normas constitucionales en que se encuentra consagrado.
Por lo demás, esta es una consecuencia confirmada por la ley positiva. En efecto, el art. 501 del C.P. dispone que “en las ordenanzas municipales y en los reglamentos generales o particulares que dictare en lo sucesivo la autoridad administrativa no se establecerán mayores penas que las señaladas en este Libro, aun cuando hayan de imponerse en virtud de atribuciones gubernativas, a no ser que se determine otra cosa por leyes especiales”. Esto significa que, para los autores del Código, las sanciones administrativas no debían exceder de las de las faltas, para las cuales actualmente solo se prevén multas de hasta 4 Unidades Tributarias Mensuales.421 Como era lógico, dejaron abierta la posibilidad de que se contemplaran excepciones, pues no podían imponer su voluntad al legislador del futuro. Pero en todo caso la norma consagra un criterio orientador422 que en la actualidad no se respeta en absoluto.
En relación con este aspecto, la Administración sostiene que, para cumplir sus funciones, necesita que se le reconozcan facultades sancionadoras enérgicas. No es posible ignorar este reclamo que se encuentra avalado por la realidad. Sin embargo, este es uno de esos puntos donde el contraste entre los intereses y necesidades de la sociedad, y los de los individuos que la integran debe resolverse haciendo opciones político-criminales definidas. Puede convenirse en que, a veces, el bienestar de la comunidad exige confiar a la Administración el derecho a reaccionar frente a ciertos hechos excepcionalmente perturbadores mediante sanciones patrimoniales más severas que las ordinarias. Así puede ser, sobre todo, en materias que son capaces de provocar daños sociales serios y extendidos, y en los que los autores de las infracciones suelen ser corporaciones poderosas, no susceptibles de ser perseguidas criminalmente a causa del carácter personal de la pena,423 como sucede, por ejemplo, en el campo de los negocios y las finanzas, en el de la protección del medio ambiente y en el de las obligaciones tributarias. En cambio, no debe autorizárseles nunca a los administradores una irrupción en derechos más elevados y personales, como lo es, en especial, la libertad ambulatoria. Cuando la Administración considere que un hecho no puede ser reprimido apropiadamente sino privando de libertad al responsable o restringiéndosela, lo razonable es que acuda a los tribunales ordinarios de Justicia, pruebe en un proceso sustanciado de acuerdo con todas las garantías constitucionales y legales la existencia de un delito penal, y se atenga a la decisión resultante. Porque, aunque eso sea menos eficaz desde el punto de vista social, el respeto a los ciudadanos tiene prioridad a este respecto.424
En muchos casos, esta decisión exige al legislador elegir los hechos que serán combatidos mediante una simple sanción administrativa así limitada, y los que se incorporarán al catálogo de los tipos penales. Para hacerlo no existen criterios absolutos. Sin embargo; existen investigaciones orientadoras, que proporcionan puntos de partida aprovechables.425
2. No es admisible que un mismo hecho se castigue con una sanción gubernativa y una pena criminal, pues eso constituye una infracción al principio non bis in ídem. La circunstancia de que algunas leyes y reglamentos acepten esta posibilidad significa un abuso que se debe impugnar enérgicamente, evitando a toda costa elevarlo a la categoría de norma general.
En todo caso, las disposiciones de esta clase no pueden mudar la naturaleza de las cosas, y por eso resulta equivocado invocarlas para argumentar a favor de la pretendida distinción material entre penas criminales y administrativas.426
En el último tiempo, la jurisprudencia tiende a uniformarse en el sentido de rechazar la dualidad de sanciones. En este sentido se había pronunciado ya el 11 de enero de 1951 la C.S., en sentencia publicada en R. de D. y J. tomo 47, Sección 4ª pág. 15. NOVOA consideró equivocado este fallo, pero la jurisprudencia posterior ha insistido en el planteamiento.427.
3. Tampoco existe un motivo atendible para independizar las sanciones gubernativas de la exigencia de culpabilidad. Lo mismo que las penas penales, estas solo deben ser impuestas a quienes puede dirigirse un reproche personal por la ejecución de la conducta prohibida.
Este punto también fue objeto de acuerdo en el Coloquio de Estocolmo de la Asociación de Derecho Penal. En la Recomendación relativa a “principios de Derecho sustantivo”, se sostiene que la “responsabilidad penal administrativa de las personas naturales debe basarse en la culpabilidad personal (dolo o negligencia)”. Incluso, más adelante se llegó más lejos, declarando que “las causales de justificación y exculpación reconocidas por el Derecho penal, incluyendo el error de prohibición (error de Derecho, mistake of law en el original)428 debe regir igualmente en matera de Derecho penal administrativo.
4. Aunque conviene simplificar el procedimiento administrativo sancionatorio, debe conservar, en todo caso, una forma que garantice los derechos fundamentales de la defensa, incluyendo la presunción de inocencia del inculpado.429
5. En el futuro, además, será aconsejable asegurar siempre la posibilidad de que la medida sea revisada por tribunales de Derecho, a fin de establecer una barrera eficaz frente a posibles abusos de la Administración.430
En el ordenamiento jurídico chileno hay cada vez más leyes que cuidan de este aspecto. Desgraciadamente, muchas de ellas confían el conocimiento del recurso al tribunal que ejerce jurisdicción en lo civil.431 Esto se debe, probablemente, a que las infracciones administrativas, no obstante su desvalor de acción relativamente reducido, suelen causar resultados graves y generar la responsabilidad civil consiguiente. Sin embargo, si se tuviera en cuenta la diferencia puramente cuantitativa que media entre las sanciones gubernativas y penales, lo correcto sería que de la reclamación conociera un tribunal con jurisdicción en lo penal.
6. Para terminar, también es preciso reclamar que, atendiendo al campo cada vez más extenso abarcado por las regulaciones administrativas, en lo sucesivo se intente una tipificación precisa de las conductas que las infringen.432 Naturalmente las descripciones correspondientes no pueden ser tan minuciosas como las penales. Sin embargo, deben contemplar por lo menos los límites generales más allá de los cuales se prohíbe a la Administración toda intervención punitiva.433 434 435
ff) La sanción gubernativa más característica es la multa,436 aunque, como se desprende de los mismos arts. 20 y 501, no es la única posible. Junto a ellas pueden mencionarse, entre otras, la clausura de establecimiento comerciales, la prohibición de habitar edificios cuyas condiciones materiales o sanitarias sean defectuosas, la suspensión de actividades u obras, el comiso de instrumentos y efectos, etcétera.
A causa de las mismas razones por las cuales es difícil distinguir las penas criminales de las gubernativas, en muchos casos no se puede determinar fácilmente si una multa es de naturaleza penal o administrativa. El hecho de que su imposición esté confiada a un órgano de la Administración no es decisivo.437 COUSIÑO estima, con acierto, que, a falta de un criterio más firme, debe acudirse a la convertibilidad.438 Solo la multa penal puede transformarse en una privación de libertad con arreglo al art. 49 del C.P. en caso de no ser satisfecha por el condenado; la administrativa no, puesto que ello significaría desconocer el sentido de la distinción efectuada por el art. 20, cuyo objetivo consiste, precisamente, en despojar a estas sanciones de connotaciones aflictivas.439
gg) A causa de que el art. 20 del C.P. las excluye formalmente de entre las penas penales, hay varios efectos de estas que no alcanzan a las sanciones gubernativas. Desde luego, su imposición no consta en los antecedentes penales del autor. Por consiguiente, no puede tomársele en cuenta para configurar la reincidencia y no excluye la atenuación por “irreprochable conducta anterior”. Asimismo, la pena gubernativa no tiene otras consecuencias accesorias que las establecidas en la disposición en que se consagra.
En cambio, es errónea la opinión, bastante generalizada, de que las sanciones administrativas no prescriben, salvo cuando en el precepto respectivo se haya establecido expresamente un plazo para ello. Como el propósito del art. 20 es hacer menos gravosa para el autor la irrogación de penas de esta clase, permitiendo de ese modo su manipulación más expedita, la solución debe ser precisamente la contraria. Si la norma que la crea no ha señalado un término de prescripción, ha de aplicarse a las penas gubernativas el que se consagra en general para las faltas, esto es, seis meses (art. 97 inc. final C.P.) Ello, además, está en consonancia con el precepto contenido en el art. 501 del C.P. que expresa implícitamente el propósito de someter las infracciones administrativas al mismo tratamiento que las contravenciones en todo lo que les sea aplicable.
Aquí no puedo hacerme cargo de otros problemas más de detalle que genera la relación entre ambos tipos de sanciones. Pero si se quiere el imperio de un auténtico Estado de Derecho Democrático, en lo sucesivo será indispensable abordar su estudio concienzudamente.440
d) La relación entre penas penales y disciplinales
Por su naturaleza y objetivos, las penas disciplinales son las que más se asemejan a las criminales. En efecto, también ellas están destinadas a castigar conductas que ponen en peligro la convivencia dentro de unos grupos de relación determinados y más restringidos, pero indispensables para la organización y el desenvolvimiento de la sociedad en general.
Las auténticas sanciones disciplinales se caracterizan porque están destinadas a preservar el funcionamiento de organizaciones públicas sin las cuales la existencia de la sociedad se vería amenazada. Este es el caso de la Judicatura, la Administración Central del Estado, las Fuerzas Armadas, la policía, la organización municipal y algunas otras instituciones de la misma naturaleza e importancia que, por eso mismo, forman parte de la estructura estatal entendida en sentido lato. Solo a este género de medidas se refiere el art. 20 del C.P.
En cambio, hay que descartar la existencia de un “Derecho penal disciplinario” destinado a regir a instituciones tales como sociedades, corporaciones de Derecho privado, fundaciones, universidades y otros establecimientos educacionales, clubes sociales y deportivos, comunidades religiosas y otras organizaciones semejantes.441 Dichas agrupaciones requieren ciertamente conservar un mínimo orden interno y, para lograrlo, pueden imponer a sus integrantes algunas sanciones de poca entidad. Sin embargo, tales medidas solo producen efecto si el afectado las acata voluntariamente, pues la institución no cuenta con la posibilidad de hacerlas cumplir en forma coactiva. Por supuesto, siempre existe el recurso de expulsar al desobediente, pero esto solo significa excluirlo de unas actividades a las que se lo había admitido bajo la condición de aceptar determinadas reglas; por consiguiente, se asemeja mucho más a la resolución de un contrato por incumplimiento de obligaciones que al ejercicio de una facultad de castigar propiamente tal.
Con todo, no debe despreciarse el control social que realiza ese pretendido “Derecho penal disciplinario” de carácter privado. Como se ha visto más arriba,442 la fuerza vinculante inmanente a este tipo de sanciones es muy grande, y su eficacia preventivo general más extendida que la de la pena. Además, en un buen número de casos actúan como alternativas socialmente aceptadas del castigo criminal, al cual desplazan en la práctica.
No obstante este parecido entre las penas disciplinares y las penales, la opinión predominante considera que su naturaleza es diferente.443 De conformidad con ella las penas disciplinarias solo tienen por objeto preservar el funcionamiento correcto de las organizaciones dentro de las cuales se aplican. Su imposición, por esto, no presupone la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, como lo es, en los auténticos delitos funcionarios, “la confianza pública en la pureza del ejercicio de la función”444; aquí bastaría, en cambio, solo con una falta de lealtad para con la institución445 aunque no signifique deterioro de su imagen hacia el exterior. Por esto no precisan de una tipificación previa y pueden irrogarse conjuntamente con una pena penal sin infracción del non bis in ídem.
Esta argumentación no es convincente. Lo mismo que en el caso de las regulaciones administrativas, el “orden interno” de las organizaciones administrativas puede ser cambiante,446 pero su objetivo final es la existencia de uno que asegure la eficacia y “pureza” de la función a que está destinado. Por consiguiente, cuando se lo preserva mediante la amenaza de una pena disciplinaria, el bien jurídico que se protege existe, aunque aparezca difuminado tras el interés de tutelar la lealtad funcionaria por sí misma. Cuando un miembro del ejército o de la Administración Central del Estado no acude oportunamente a cumplir sus obligaciones, no se produce, claro está, un sentimiento generalizado de desconfianza, pues solo un círculo reducido de personas lo percibe, pero es evidente que esas conductas dañan la estructura, la eficacia y la fiabilidad de las organizaciones a que pertenece el autor y, si se generalizaran, podrían llegar incluso a deteriorarlas por completo. Que en situaciones semejantes la lesión del bien jurídico resulte poco aparente no significa que no exista, sino que a causa de su reducida magnitud es poco visible.
En el fondo, como aquí se ha sostenido,447 el ilícito disciplinario no es sino una especie del administrativo y, por lo tanto, todos los argumentos invocados para sostener que entre este y el penal no existe sino una diferencia de grado, son válidos para afirmar lo mismo de aquel.448
De allí deriva, a su vez, que entre la pena disciplinaria y la criminal solo se puede practicar una distinción cuantitativa, a la que el art. 20 del C.P. formalizó para facilitar la aplicación de la primera en cuanto puede extenderse a ella.449
Este criterio, aunque continúa siendo minoritario, en los últimos años comienza a ser acogido por un sector creciente de la doctrina que se muestra cada vez más crítico del punto de vista tradicional al respecto. Así, ROXIN considera que la posibilidad de imponer conjuntamente una pena disciplinaria y otra penal es insatisfactoria “en muchos aspectos, porque la verdad es que materialmente acaba llevando a una doble sanción”,450 ya que “la delimitación” (entre pena penal y disciplinaria) “partiendo del objeto de la conducta incorrecta es más bien de tipo cuantitativo y obedece al principio de subsidiariedad”.451 De la misma manera, JAKOBS argumenta en contra de la posición dominante, a la cual acusa de basarse “en una concepción errada de la pena”.452
Por otra parte, el punto de vista defendido aquí se encuentra más de acuerdo con el espíritu que presidió la dictación de la mayor parte de nuestras leyes fundamentales sobre la materia, pues la concepción de las medidas disciplinales como una pura “especie” de pena era la prevaleciente en ese momento histórico. Por el contrario, el criterio cualitativo solo se ha desarrollado hacia la primera mitad del siglo pasado, probablemente alentado, también en este caso, por una tendencia al autoritarismo que puede servirse fácilmente de él instrumentalizándolo para el logro de sus fines represivos.
B. Las medidas de seguridad y corrección y su relación con el derecho administrativo
No ha sido infrecuente que se discuta la cuestión relativa a si las medidas de seguridad y corrección forman parte del Derecho penal o si son recursos de reacción pertenecientes al ordenamiento administrativo.
El fundamento de este último criterio radica en que tales medidas no son siempre consecuencia de un delito, pues es posible imponerlas también cuando faltan algunos de los elementos que integran la estructura del hecho punible –en particular, la culpabilidad (reprochabilidad)–. Así ocurre, por ejemplo, con la internación en un establecimiento psiquiátrico y la custodia o tratamiento dispuesta para el enajenado mental (loco o demente) por el art. 457 del C.P.P., cuando haya ejecutado un hecho que importa delito. En tal situación, el sujeto ha realizado una conducta típica y antijurídica que, sin embargo, no es culpable, a causa de la inidoneidad del autor para ser objeto de un reproche personal por su acción. Por esto se piensa que la medida aplicada en ese caso no debe tener relación alguna con las reacciones punitivas propias del ordenamiento criminal. Es nada más que una decisión administrativa, destinada a la protección y tratamiento del autor y a la preservación de la seguridad social. Ahora bien, si el razonamiento es válido en estos casos tiene que serlo también en aquellos en los que la medida de seguridad y corrección es impuesta conjuntamente con la pena, pues no existe motivo para atribuirle una naturaleza diferente en unos y otros. Y, por supuesto, resulta aún más convincente respecto a las medidas predelictuales para quienes aceptan su existencia.
Hoy este punto de vista se encuentra abandonado casi por completo.
Presupone una concepción exageradamente expiatoria de la pena que, como no aprecia en ella más que sus finalidades punitivas, quiere trasladar a un ordenamiento distinto del que la administra todas las formas de reacción cuyo objeto es la socialización o el aseguramiento del autor. De acuerdo con lo que aquí se ha expuesto, ese punto de vista no es correcto, porque la pena también tiene objetivos preventivos.453 Por lo tanto, al Derecho penal no le está confiado el castigo por el castigo; tiene la obligación de emplear también sus recursos como un medio para combatir el delito evitando, si es posible, los efectos desocializadores de la pena y asegurando a la comunidad frente a las inclinaciones antisociales del delincuente.
Por otra parte, la idea de que las medidas de seguridad y corrección no involucran una irrupción punitiva en la esfera de derechos del afectado es una falacia. No es verdad que los buenos deseos del legislador y el juez basten para excluir los padecimientos que causa una reclusión asegurativa prolongada, un tratamiento psiquiátrico intensivo o una terapia antialcohólica enérgica. Lo cierto es que también las medidas de seguridad y corrección implican una dosis inevitable de coacción y, por consiguiente, quebrantamientos de los derechos fundamentales de la persona. Por eso es inconveniente abandonar su aplicación a las autoridades administrativas en cuyas manos pueden convertirse –y, de hecho, se han convertido muchas veces– en instrumentos de abuso y arbitrariedad.
Las medidas de seguridad y corrección son unos de los medios que emplea la sociedad para combatir el delito. En consecuencia, forman parte del Derecho punitivo estatal, al cual compete establecerlas, consagrando las garantías que deben rodear su imposición por el juez y su ejecución por las autoridades que la ley designe.
C. El derecho penitenciario y su relación con el derecho administrativo
Lo que se denomina Derecho penitenciario está constituido por el conjunto de las normas que rigen la imposición de las penas privativas de libertad.454
Dicho proceso exige, por cierto, una organización administrativa compleja. Es preciso contar con establecimientos en los que recluir a los condenados, y esto ya supone la realización de actividades financieras, constructivas, de equipamiento y mantención. A su vez, tales establecimientos tienen que estar dotados de personal para la vigilancia y atención de los reclusos. Todo ello induce a pensar que las disposiciones destinadas a reglamentar estos asuntos pertenecen al Derecho administrativo. Pero no es así.
La parte fundamental del Derecho penitenciario es aquella que organiza la forma de ejecución de la pena, los métodos de tratamiento aplicables a los reclusos, sus derechos y obligaciones y las garantías que se le deben otorgar. Se trata, pues, de disposiciones que versan sobre la pena y, concretamente, sobre su realización efectiva durante la ejecución. Por consiguiente, esto no es más que una parte del Derecho penal, muy importante, por cierto, pero a la que no hay motivo para segregar del conjunto. La verdad es que la tendencia a independizar al “Derecho penitenciario”, lejos de contribuir a su enriquecimiento, desarrollo e importancia, termina convirtiéndolo en un subsistema de escasa relevancia. Esto es inconveniente porque la eficacia de la pena depende en gran medida del momento de su ejecución, de manera que, si este no se encuentra normado y organizado adecuadamente, el sistema fracasará, por excelentes que sean sus otras instituciones.
En eso, además, juegan un papel importante consideraciones políticas. No se saca nada con asegurar la liberalización del régimen punitivo otorgando garantías al acusado frente a posibles excesos judiciales, si luego se abandona al condenado al arbitrio de los funcionarios penitenciarios. No solo el imputado tiene derechos que deben ser cautelados; también para el sentenciado deben regir garantías que tutelen su humanidad y la dignidad que deriva de ella. Pero esto no se cumple cuando el proceso de ejecución de la pena se confía a una organización administrativa que dispone de facultades discrecionales y que a veces está estructurada como un cuerpo paramilitar, como ocurre en Chile con el Servicio de Gendarmería.
Como lo destacaba MICHEL FOUCAULT,455 muchas de las ideas libertarias que se habían agitado por los teóricos de la Revolución Francesa respecto al Derecho punitivo, se vieron frustradas mediante un desplazamiento de la función de castigar hacia las administraciones penitenciarias. Ese proceso de deformación se ha ido acentuando cada vez más, porque cuenta con el beneplácito de una sociedad que se niega a reconocer su corresponsabilidad en el fenómeno delictual y prefiere hacerla descansar por completo en el autor de la infracción. La conciencia del ciudadano “honesto” se satisface con la convicción de que los “culpables” han sido declarados tales en un proceso “justo”. Todo lo que ocurre después de eso tras los muros de la prisión lo deja indiferente. En nuestro país este proceso se vio favorecido, además, por el autoritarismo que nos rigió durante casi veinte años, fundado precisamente en la certeza de que la verdad y la rectitud son patrimonio de unos cuantos y que quienes no las comparten son indignos de consideración y respeto. ¡Todas esas convicciones se han caído a pedazos! Pero algunos de sus subproductos permanecen todavía latentes en amplios sectores de la sociedad.
V. RELACIONES DEL DERECHO PENAL CON EL PROCESAL
a) Naturaleza de las relaciones: autonomía e interacción de ambos ordenamientos
Para un sector de la literatura y el Derecho comparado, el Derecho procesal penal es una parte integrante del penal. Esta opinión predomina en Alemania456 y se sostiene también en Italia donde, incluso, CARRARA incorporó directamente el tratamiento del “juicio criminal” a la parte general de su obra sistemática.457
Entre nosotros, en cambio, se considera que ambos ordenamientos son autónomos, y el procedimiento penal se encuentra incorporado –por lo menos, formalmente– a la sistemática del Derecho procesal, en general.
Este último punto de vista puede ser acogido en principio. Aunque CARRARA tiene razón cuando afirma que el juicio criminal es el tercer momento de hecho en que, después de haber regulado la prohibición y la sanción de esta, se desenvuelve y completa el magisterio delictivo”,458 y no obstante la estrecha relación que existe entre las normas de ambos ordenamientos, cada uno de ellos obedece a ciertos principios distintos, de manera que no es conveniente confundirlos en un todo homogéneo. Así, por ejemplo, la prohibición de analogía y retroactividad, que impera en Derecho penal de manera amplia459, no se extiende con ese rigor al procesal.460 De igual manera, la extrapolación de principio in dubio pro reo461 al campo penal da lugar a confusiones y dificultades.
El Derecho procesal penal no es, pues, una parte del punitivo ni se encuentra subordinado a él.
Pero esta independencia no debe entenderse como la de unos departamentos estancos sin conexión. Eso, en rigor, no puede afirmarse respecto a parte alguna del ordenamiento jurídico, pues todas ellas se encuentran en una interrelación constante y fluida: pero la interacción es más notoria en casos como el presente, donde se trata de sistemas complementarios, cuyas funciones dependen de la forma en que están reguladas las del otro.462 Para entenderlo, basta con pensar que lo que ha de ser materia de la discusión y prueba en el proceso está determinado por lo que la ley sustantiva considera relevante para la punibilidad del hecho y la determinación de la pena; viceversa, la decisión sobre si se ha de castigar y cómo se encuentra supeditada a lo que del hecho se haya probado en el juicio según sus reglas.463
A causa de esa estrecha relación, ocurre con frecuencia que instituciones propias del Derecho penal se encuentran consagradas en leyes procesales y viceversa. Así, el art. 351 del C.P.P. contiene una disposición de índole material relativa al concurso de delitos;464 a su vez, el art. 455 del C.P. es, sin duda, una norma de procedimiento. Sin embargo, la cuestión no puede siempre resolverse tan fácilmente como en los ejemplos citados. A menudo sucede, más bien, que la naturaleza de ciertas instituciones es dudosa y resulta difícil decidir si son penales o procesales; cosa que, a su vez, determina consecuencias prácticas distintas. Estos casos, entre los cuales el más significativo es, quizás, el de la prescripción de la acción penal (prescripción del delito),465 deben ser tratados uno por uno en la oportunidad correspondiente.
Existen también algunas instituciones y principios que indudablemente pertenecen al ámbito del procedimiento, pero cuyas consecuencias sobre el Derecho penal material pueden llegar a ser tan inmediatas y decisivas que no es posible descartar su tratamiento desde la perspectiva de este último. Aunque en forma sucinta, en los párrafos siguientes se discuten dos de esas instituciones.
La afirmación de que el Derecho procesal es independiente del punitivo no implica un pronunciamiento pedagógico. En Chile es tradicional que el procedimiento penal sea enseñado por profesores de Derecho procesal general. Los resultados han sido insatisfactorios, por lo menos hasta el advenimiento de la reforma que dio origen al C.P.P., pues los estudios sobre el proceso penal se han desarrollado pobremente. Las excepciones proceden en su mayoría del Derecho penal sustantivo, cosa que es aleccionadora.
En el futuro, por eso, el criterio debiera ser revisado. Para una percepción apropiada de las consecuencias sociales que pueden tener las diferentes interpretaciones de la Ley penal y las correspondientes concepciones sistemáticas, es indispensable vincularlas a la naturaleza y posibilidades de los procedimientos en que cobran realidad. Por ello, tanto las formulaciones dogmáticas como las orientaciones político criminales de las mismas se enriquecen cuando los problemas son examinados teniendo en cuenta esas relaciones entre disciplinas presentadas con un criterio unitario.
b) El principio nulla poena sine iudicio y sus relaciones con el Derecho penal
De conformidad con el principio nulla poena sine iudicio, nadie puede ser condenado a sufrir una pena sino después de haber sido juzgado por un tribunal de Derecho, en un proceso formal legalmente regulado, dentro del cual la persona cuente con la posibilidad de defenderse eficazmente.
En Chile el principio, que se encontraba consagrado de manera implícita en el art. 11 de la C.P.E., aparece ahora desarrollado con detalle por el Nº 3º del art. 19 de la C.P.R. en los incs. segundo, tercero, cuarto y quinto.
Aunque se trata de un principio procesal, por lo cual no es pertinente discutir aquí los pormenores de su significación y consecuencias, conviene sí destacar que constituye un complemento indispensable de los que en el ámbito del Derecho penal garantizan al ciudadano contra la posibilidad de un castigo arbitrario. En efecto, las personas no ganan mucho con que sea una ley la que les diga lo que constituye delito (nullum crimen sine lege) si quien está encargado de interpretar y aplicar la norma es una entidad misteriosa, mudable según los caprichos de la autoridad, o si se les veda el derecho a exponer sus defensas y probarlas de acuerdo con unas disposiciones uniformes y conocidas. Por esto, en la vigencia efectiva del principio nulla poena sine iudicio –que en nuestro país ha sido apenas nominal– se realiza la idea de que el Derecho procesal penal es “Derecho constitucional aplicado”.466
Por otra parte, la formalización de un procedimiento susceptible de control jurídico trae aparejada una distorsión en el conocimiento de que el Tribunal dispone respecto al hecho sobre el cual recaerá el juicio. La percepción objetiva de los acontecimientos es siempre insegura, como lo demuestran las constantes revisiones a que se encuentran sometidos los conocimientos de las ciencias naturales. Esa incertidumbre es aún mayor si de lo que se trata es de establecer las peculiaridades de un caso complejo que, además, no se ha producido frente a los ojos del juzgador y del cual, en consecuencia, este tiene que contentarse con una re–producción obtenida en plazos limitados y sirviéndose de pruebas preestablecidas. Pero también el riesgo de esas deformaciones inevitables se encuentra asumido en beneficio del inculpado porque, a pesar de todo, para el acusado es preferible que la sentencia se pronuncie sobre la base de un conocimiento insuficiente y hasta francamente errado, a que la investigación se prolongue indefinidamente, afectándolo en sus derechos y su intimidad más que la pena misma.467 Hay que tener presente esto, para que las formalidades estructurales del proceso recobren en la práctica su sentido verdadero.
En consideración a todo esto, convendría repensar hasta qué punto es deseable aplicar a las normas en que se materializa el principio nulla poena sine iudicio algunas de las limitaciones garantizadoras que rodean la interpretación y aplicación de las leyes penales sustantivas. Por ejemplo, sería deseable prohibir, haciendo excepción a las reglas generales sobre la materia, toda aplicación retroactiva de aquellas disposiciones procesales que modifican la naturaleza y composición del tribunal llamado a conocer de un hecho punible, como asimismo las que importan una restricción al derecho de defensa o signifique disminuir, en cualquier forma, la posibilidad de probar los descargos. En efecto, la práctica ha demostrado que, en esta clase de materias, el dogma según el cual las leyes procesales rigen in actum puede provocar un debilitamiento del nullum crimen, nulla poena sine lege.468
c) El principio in dubio pro reo y sus relaciones con el Derecho penal. El problema de la determinación alternativa del hecho
aa) Con sujeción al principio in dubio pro reo, cuando de la prueba reunida en el proceso no resulta la absoluta certeza de que el sujeto ha incurrido en un hecho punible, el imputado debe ser absuelto. La duda favorece al reo. Así lo dispone el art. 340 del C.P.P., según el cual “nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriese, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación, y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley”.
bb) Debe quedar claro que este principio es de carácter procesal y carece, por consiguiente, de relevancia directa en el ámbito sustantivo.
Sobre todo, debe subrayarse que el in dubio pro reo no constituye una regla de interpretación de la ley penal.469 Si fuera de otro modo, cada vez que existieran dudas sobre el sentido de un precepto, habría que atribuirle el que resulte más favorable para el autor, restringiendo o extendiendo su eficacia según los casos, al margen de cualquier otra consideración hermenéutica. Este, por supuesto, no es el espíritu de la ley, pues una regla de esta clase no puede deducirse de su contexto. Por el contrario, aquí también impera el art. 23 del C.C., con arreglo al cual “lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación”, de manera que la extensión de toda ley se determinará por su “genuino sentido” y según las reglas generales sobre la materia. Además, debe tenerse en cuenta que aplicar el principio en este campo conduciría a resultados ilógicos, en que situaciones semejantes podrían ser tratadas de manera contrastante, con perjuicio para la unidad del sistema, los sentimientos de justicia de la comunidad y la igualdad de las personas ante la ley (art. 19 Nº 2 de la C.P.R.).
También debe descartarse la idea de que ciertas normas sustantivas cuyos mandatos favorecen a los imputados sean emanaciones del in dubio pro reo. Así, por ejemplo, el principio de retroactividad de la ley penal más benigna (art. 19 Nº 3º, inc. octavo de la C.P.R. y 18 C.P.)470. En estos casos el precepto obedece a objetivos más profundos que el propósito de favorecer al reo a toda costa. A veces, como en el caso de la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, se encuentra comprometida una cuestión valorativa.471 En la mayor parte de ellos se persiguen finalidades político- criminales. Por lo demás, en ninguna de esas situaciones existen “dudas”, ya que los hechos están claros y su regulación la ha resuelto la ley de manera expresa.
La creencia de que estas normas derivan del in dubio pro reo conduce a interpretaciones defectuosas de su alcance. Por ejemplo, debería significar que para la aplicación de la ley más benigna es lícito mezclar los preceptos de la disposición antigua con la nueva,472 puesto que eso podría ser en el caso concreto lo más favorable para el reo; asimismo, que las leyes temporales no se aplican a los hechos ocurridos durante su vigencia, pero que aún no han sido sancionados cuando esta concluye.473 Si toda la norma del art. 18 del C.P. se encuentra inspirada en el puro deseo de beneficiar al autor, carecería de sentido el debate que existe en torno a estos problemas y, en especial, las soluciones acordadas a ellos por la opinión dominante.474
cc) El único punto de contacto entre el principio in dubio pro reo y el Derecho penal sustantivo se produce en relación con el problema de la determinación alternativa del hecho, muy poco debatido en nuestro medio.
La cuestión se refiere a aquellos casos en los que, de acuerdo con la prueba del proceso, es indudable que el sujeto ha cometido uno de entre dos o más delitos, pero no se sabe con certeza cuál de ellos. Así, por ejemplo, cuando existe certidumbre de que el autor se apoderó de una cosa ajena, pero no de si, para hacerlo, empleó fuerza sobre las cosas (robo) o la recibió de quien la robó sabiendo cuál era su procedencia (receptación), siendo en todo caso seguro que se valió de uno de esos dos medios.
Rigurosamente hablando, en tales casos el hecho no se encuentra determinado y la subsunción en un tipo específico es, por lo tanto, imposible. Por consiguiente, con arreglo estricto al principio in dubio pro reo debería absolverse al inculpado. Pero, por otra parte, es inadmisible que se renuncie a la imposición de toda pena cada vez que, no obstante encontrarse acreditada la ejecución de un delito, es imposible precisar los contornos del hecho a fin de establecer con certeza cuál de los tipos lo capta realmente.475 Si bien con ello se fortalece la confianza ciudadana de que nadie será castigado si no se ha probado por completo que su hecho satisface todas y cada una de las exigencias del tipo, al mismo tiempo se debilita la de que se impondrá en efecto una pena cuando esté procesalmente acreditado que se cometió un hecho punibles y que el autor participó en él de una manera jurídicamente relevante.
Este es, pues, uno de aquello extremos en los que las exigencias de la realidad imponen una solución flexible, a costa de la coherencia conceptual por lo menos en parte.476 Lo importante, en todo caso, es que el sacrificio excepcional del principio está condicionado por criterios de aplicación no solo seguros sino, además, capaces de preservar los presupuestos de justicia material sobre los que descansa el sistema, para que así conserve la calidad de situación límite y sirva simultáneamente de garantía a la vigencia de aquellos.
Esto es tanto más necesario cuanto que, si bien en teoría puede cuestionarse entre nosotros la posibilidad de efectuar una determinación alternativa, por no existir precepto alguno que la autorice, es indudable que los tribunales la practican en mayor o menor medida cuando la situación que le da origen se les presenta.
Desde el punto de vista procesal, la determinación alternativa solo es posible cuando existe la certeza de que el imputado ejecutó una de dos (o más) acciones, cada una de las cuales satisface seguramente las exigencias de otros tantos tipos penales, y siempre que la duda relativa a la que efectivamente realizó sea imposible de superar. A su vez, desde el punto de vista sustantivo, es menester que los tipos susceptibles de ser aplicados sean semejantes, no solo en el aspecto formal, sino también en cuanto a la índole del desvalor de que son portadores las conductas descritas por ello (rechtethische und psicologische Vergleichberkeit).477 La concurrencia de este último presupuesto implica una fina tarea valorativa, que no puede realizarse sobre una pura base de sentido común y requiere, por el contrario, realizar un juicio axiológico en el cual radica todo el sentido material del problema propuesto.478
No se exige que las acciones representen solo modalidades de ejecución del mismo tipo, pues la determinación alternativa es posible también entre tipos distintos, si su contenido de injusto es psicológica y éticamente equivalente (así, por ejemplo, entre estafa, y receptación; violación y estupro; aborto e infanticidio, etc.). Por otra parte, debe rechazarse la solución, aun cuando las conductas en conflicto representen modalidades de ejecución del tipo fundamental, si está ausente el requisito sustancial.479 Así, debe excluirse una determinación alternativa entre los daños graves cometidos “con la mira de impedir el libre ejercicio de la autoridad” y aquellos que se consuman “produciendo por cualquier medio infección o contagio de animales”; pues, en efecto, el significado de las prohibiciones subyacentes bajo las dos modalidades del tipo no se puede identificar psicológica y éticamente.
En consideración a la diferencia cuantitativa del contenido de injusto, se rechaza la determinación alternativa entre tipos simples, calificados y privilegiados. En esos casos recupera vigencia el principio in dubio pro reo y, en aplicación estricta de sus consecuencias, debe imponerse la pena de la figura simple o privilegiada, en su caso480. Eso vale para todas las sanciones en las que la realización de una de las conductas es portadora de un contenido de injusto cuantitativamente inferior al de la otra, aunque cualitativamente igual, como sucede entre tentativa y consumación, complicidad y autoría.481 En cambio, se debe a una diferencia cualitativa de esos contenidos la inadmisibilidad de una determinación alternativa entre un tipo doloso y su correlato imprudente. Esto último, sin embargo, es discutible y es posible que en la práctica impere un criterio distinto, pero, en mi opinión, la conducta imprudente no es psicológica y éticamente equivalente a la dolosa.482
Si se dan todos los presupuestos para realizar una determinación alternativa, debe imponerse la pena correspondiente a aquel de los delitos que en concreto la merezca más benigna.483 Para proceder a la elección hay que tener en cuenta, en consecuencia, todos los factores concurrentes a la determinación de la pena. El juez debe evaluar por lo tanto la situación en sus particularidades, incluso las relativas a circunstancias personales del imputado, dejando constancia en las consideraciones del fallo de los fundamentos que decidieron su elección. En definitiva, el sujeto solo será penalmente responsable por aquel de los delitos por el cual se lo condene. A este nivel el in dubio pro reo recupera pues su vigencia por completo.