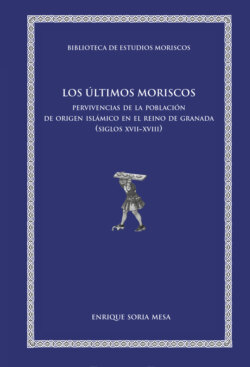Читать книгу Los últimos moriscos - Enrique Soria Mesa - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLos moriscos que se quedaron vistos por la historiografía
No puede resultar extraño definir la producción científica de las dos últimas décadas en lo que a la Época Moderna se refiere como una auténtica avalancha historiográfica. Quizá no pueda denominarse en puridad como una revolución publicística, pero lo cierto es que el número de trabajos, libros y artículos se ha multiplicado ad infinitum en este breve lapso de tiempo. La historia social y cultural, la nueva historia política, la historia de la familia y de las redes sociales, la de las élites . . . cuentan con numerosas aportaciones, que en bastante casos han transformado sustancialmente nuestro nivel de conocimientos.
En este sentido, cabe felicitarse por la proliferación de estudios sobre los moriscos, una de las principales minorías de la España moderna, que ha pasado en sólo un lustro de considerarse tácitamente como un tema casi cerrado, donde lo principal parecía haberse dicho, a ser un ámbito de plena actualidad historiográfica, presenciando este tiempo la aparición de nuevas y brillantes monografías, cuyo impacto habrá de consolidarse en los próximos años, cuando sus resultados comiencen a trascender el estrecho universo de los especialistas, difundiéndose en las aulas y apareciendo en las páginas de los manuales al uso y obras generales. O eso sería de desear.
No tiene mucho sentido traer a estas páginas, aunque sólo sea por una obvia cuestión de espacio, una lista de publicaciones clásicas. Basta remitirse a los numerosos estados de la cuestión que se han editado en los últimos tiempos.1 Creo más interesante centrarme únicamente en lo relativo a la permanencia morisca en tierras de España a partir de 1614, aunque haya que retrotraer la cuestión al final de la Guerra de Granada en 1571, de donde arranca todo este proceso. Veámoslo con algún detenimiento.
La destrucción de lo que quedaba de la Granada islámica tras la guerra de las Alpujarras y la represión posterior supuso la creación de una imagen colectiva según la cual ya no quedaban moriscos en ese reino sureño. La expulsión de decenas de miles de personas hacia el interior de Castilla no sólo aumentó la población de multitud de localidades andaluzas, murcianas y manchegas, sobre todo, sino que tuvo su paralelismo en la llegada de un fuerte contingente, aunque inferior al exiliado, de peninsulares, dispuestos a repoblar el territorio gracias a la concesión de tierras y ventajas fiscales por parte de la Corona.
Independientemente de las vicisitudes de esta repoblación tras la expulsión de los moriscos, que no vienen al caso aquí, lo cierto es que con ello se cerró un ciclo, aparentemente, finalizando ahora la presencia musulmana en tierras granadinas. De la mezcla de estos neopobladores con los repobladores antiguos, llegados en tiempos de los Reyes Católicos, así como con los inmigrantes que de manera informal acudieron al territorio desde el siglo XVI al XVIII, habría surgido la población granadina definitiva, la misma que llegó al siglo XX sin demasiados cambios. Todos cristiano viejos, claro está. O eso se pensaba.
Sólo un puñado de estudiosos destacaron la existencia de una ínfima minoría de moriscos que pudieron permanecer en el territorio a partir de 1570, acogidos al permiso regio. Son los descendientes de los colaboracionistas, familias bastante o muy integradas, según los casos, que ya nada representaban en realidad. Sólo un toque pintoresco y colorista, eco casi desvanecido de un tiempo que nunca habría de volver.
Sin necesidad de retrotraernos a algunos artículos muy antiguos, que aportaron escasos datos y que pasaron desapercibidos casi por completo,2 creo necesario mencionar los estudios pioneros de Bernard Vincent, quien ha marcado durante las últimas décadas con sus trabajos el ritmo no sólo de esta temática concreta, sino el de todos los estudios acerca del colectivo morisco. Artículos como «Los moriscos que permanecieron en el reino de Granada después de la expulsión de 1570»3 pusieron de manifiesto en su día la continuidad de parte del grupo tras la expulsión decretada por Felipe II, aunque en forma de un escaso número de familias de la élite colaboracionista.
Sobre este interesantísimo cuerpo social se han ido publicando muchos estudios, la mayoría de ellos centrados en la evolución de una familia concreta. Todos ellos, incluidos los míos propios, acababan sus páginas poco más allá de la cesura cronológica que marcaba la guerra y la expulsión. Ningún autor planteaba la permanencia morisca tras 1614, desde luego nadie en forma de un colectivo socio-culturalmente diferenciado. Sólo existiría una obvia continuidad genealógica para el caso de este ínfimo porcentaje de linajes, mas en absoluto manteniendo una idiosincrasia específica, sino fundidos de inmediato en el seno de la masa cristiano vieja.
Sin embargo, para ser justos habría que retroceder bastante en el tiempo, pues ya en fecha tan temprana como 1959 don Antonio Domínguez Ortiz advirtió en un breve artículo que las cosas no eran tal y como parecían a primera vista. El título del trabajo ya lo dice todo: «Felipe IV y los moriscos»,4 reinado el de este Habsburgo en el que ya no quedaba, o eso se pensaba, morisco alguno en España. La causa del escaso éxito del trabajo radica sobre todo, o eso creo yo, en presentar un panorama tan distinto al comúnmente aceptado que simplemente se ignoraron sus aportaciones. No de forma consciente, sino pensando que lo que don Antonio allí planteaba serían meras excepciones, una situación pintoresca pero sin mayor trascendencia.
El maestro Domínguez Ortiz desarrolló esta cuestión en el mejor libro que se ha escrito sobre la cuestión morisca, redactadas sus páginas junto a Bernard Vincent.5 Me refiero, claro está, a Historia de los moriscos. Vida y tragedia de una minoría. Su capítulo final, escrito por don Antonio, se dedica a la continuidad morisca tras el trauma de tiempos de Felipe III. En él se demuestra la posible permanencia de algunos núcleos poblacionales en ciertas zonas, pero se concluye con toda rotundidad:
Las referencias a moriscos en España después de la expulsión requieren, por ello, una criba, y un cierto sentido crítico para no dejarse impresionar por su número y pensar que fueron realmente muchos los que consiguieron quedarse o volver. El Islam español finaliza en 1609-1614.6
Tras muchos años de vacío en este campo, ha sido en la última década cuando se han publicado trabajos específicos sobre la temática, alguno de los cuales ha despertado cierta polémica, la cual por desgracia no ha trascendido como debiera al ámbito mediático, todo lo contrario que sucedió, por sólo mencionar el caso más parecido, con la relativa al Origen de la Inquisición, entablada entre Benzion Netanyahu y sus mucho más razonables detractores. ¿Casualidad, o se trata de nuevo de un mayor interés en los medios de comunicación por nuestro pasado judaico antes que por el islámico?
Sea como fuere, el libro de Trevor Dadson sobre los moriscos de Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real, ha marcado un punto de inflexión. Un grueso volumen de más de 1.300 páginas, repleto de datos, que viene a demostrar que en esa localidad castellano-manchega permanecieron multitud de moriscos, muchos de los que allí vivían antes de la expulsión, los cuales consiguieron ocultarse, pleitear exitosamente contra la Corona o simplemente regresar de forma subrepticia tras su extrañamiento.7 Las bondades del libro radican, a mi entender, no sólo en el estudio de un caso más que interesante, sino en la toma de conciencia que para muchos ha supuesto acerca de un fenómeno casi olvidado. Los puntos negativos de la obra, que los tiene y bastantes, han sido señalados por varios de los principales investigadores en la materia.8 Entre ellos, la excepcionalidad de la villa, la condición especial de mudéjares antiguos de muchos de estos moriscos y, en esto abundo yo mismo, la metodología empleada, ya que para asegurar la permanencia no basta con utilizar la identidad de los apellidos, herramienta a la que recurre con demasiada facilidad el autor.
De forma mucho más gris y callada, Gobert Westerveld viene a mostrar, tras largos años de investigación (propia y ajena) la enorme trascendencia de este fenómeno de continuidad islámica en el caso de las distintas villas y lugares del murciano Valle de Ricote. En varios libros, cuyo contenido podemos definir siendo elegantes como farragoso,9 se nos desgranan miles de datos que demuestran, esta vez sí de forma palmaria, la permanencia morisca en tierras murcianas tras los bandos de Felipe III. Una vez más, la realidad parece incontrovertible, pero queda la duda de si estamos ante un fenómeno muy localizado, imposible de extrapolar al resto de España y, menos todavía, de utilizar como modelo interpretativo.
Hora es ya de ir asumiendo que nos encontramos ante un problema histórico de primer orden, ante la permanencia de buena parte de la población de origen islámico en tierras hispanas más allá de los decretos emitidos por el poder central. Los datos de archivo que se están encontrando así lo demuestran, y aunque queda muchísimo por hacer, ya empiezan a darse las primeras publicaciones que parecen extender el proceso por toda la geografía nacional.10 Veamos algo de ello.
Nunca sabremos cuántos moriscos lograron quedarse en sus tierras natales, ni siquiera en qué zonas lo hicieron, pues hemos de tener bien claro que, salvo contadas excepciones, la persistencia de esta comunidad se debió precisamente a su capacidad de ocultación. Dicho de otro modo, para seguir siendo moriscos, debían de dejar de ser moriscos. Es por ello que lo que con toda seguridad lo que registran los papeles de los archivos será sólo la punta del iceberg.
Pero no importa. Lo que realmente nos interesa como historiadores son los mecanismos que explican la posible permanencia, frente a todo lo establecido por la ley. Por un lado, los que permanecieron ocultos, sin registrarse, huyendo de su localidad, cambiando de nombre y apellidos, marchándose a otras poblaciones circundantes de forma transitoria o permanente. La protección de los poderosos se revela aquí, y en los puntos que siguen, esencial. Clases dirigentes locales, élites urbanas y rurales, eclesiásticos, alta nobleza, funcionarios reales que bien por interés, por corrupción o incluso en algún caso de forma altruista les protegieron e impidieron el cumplimiento de los mandatos regios. No es tan raro como puede parecer en un primer momento, así precisamente es como lograron permanecer en nuestro país miles de gitanos a pesar de las reiteradas órdenes de expulsión y la aniquilación cultural que se dictaron desde el reinado de los Reyes Católicos hasta mediados del siglo XVIII.
Debieron ser muchos los moriscos que de esta forma lograron burlar el exilio, pero otro tanto quizá supusieron los que una vez expulsados consiguieron retornar a España, desembarcando desde diversas procedencias en sus costas y reintegrándose a la vida más o menos normal; suponemos que en localidades diferentes de aquellas de donde era oriundos. Añadamos a ellos, visto el fenómeno en un sentido lato, los muchos berberiscos que poblaban las costas hispanas, y que empiezan poco a poco a aparecer de entre los legajos e incluso en letra impresa.
Nos quedan los esclavos, bastantes de los cuales con el tiempo fueron liberados y acabaron mezclándose con los grupos más bajos de la sociedad urbana, y los morisquillos, niños que no fueron expulsados por su corta edad y que debieron también suponer un buen aporte poblacional. Más los casos de matrimonios mixtos, otro tema peliagudo.
Sin embargo, creo que a todo esto, como se ve en buena medida imposible de cuantificar por el envenenamiento de las fuentes documentales, se puede añadir un apartado del mayor interés, y que ahora empieza a ser estudiado por los especialistas. Nos referimos a los pleitos que muchos moriscos entablaron para demostrar su supuesta condición de cristiano viejo, y que les permitió, al menos en un amplio porcentaje, quedarse en su territorio. Litigios entablados contra las autoridades locales, en los distintos Consejos, en las audiencias . . . que dilataban la expulsión, que muchas veces la impedían y de los que en gran medida, por las razones que fuese, debieron salir victoriosos.
Al menos así se demuestra en los muchos casos que yo mismo he estudiado para el caso de la nueva élite sedera granadina y en el avance de este libro que vio la luz hace bien poco.11 Un grupo muy compacto y endogámico que llegó con sus señas de identidad casi intactas hasta comienzos del siglo XVIII, siendo objeto de persecución inquisitorial a partir de 1727 gracias a la delación de uno de ellos. Sobre esta cuestión, curiosamente, ya trabajó hace años Rafael de Lera, sin que a nadie se le haya ocurrido hasta ahora analizar de dónde salen doscientos cincuenta islamizantes bien avanzado el Setecientos en una Granada oficialmente desprovista de moriscos.12 Una vez más, la ceguera como horizonte intelectual.
El estudio de estos pleitos de cristiano viejo, por así llamarlos, está comenzando, y las perspectivas son muy halagüeñas. Desde la edición de amplios listados de los litigantes de determinados lugares,13 hasta estudios particulares del mayor interés, como el artículo de Manuel Lomas Cortés sobre la expulsión de los moriscos en el reino de Granada (donde, recordemos, en teoría no debía de quedar oficialmente casi ninguno), uno de cuyos epígrafes recoge la desesperación del ministro regio de turno por las artimañas empleadas para quedarse por estos descendientes de musulmanes.14
De esta misma permanencia, en otro sentido, dan fe determinados trabajos diseñados desde la perspectiva de la historia del arte o similares. Pervivencias de todo tipo, manifestadas en la pintura o la arquitectura, como nos manifiestan profesores de esta disciplina como Luis Méndez Rodríguez o Antonio Urquízar Herrera,15 o un interesante artículo de Antonio J. Díaz Rodríguez, centrado en el gusto por lo exótico, morisco sobre todo, entre los prebendados de la catedral cordobesa.16
Pero sin la menor duda, la reciente tesis doctoral de Santiago Otero Mondéjar, de la que he tenido el lujo de ser su director, representa una aportación esencial al tema, al plantear un posible modelo interpretativo para el análisis de la permanencia morisca en los territorios hispánicos, basándose en la consulta de una enorme documentación relativa a los reinos de Córdoba y Jaén.17 Sin duda alguna, una luz que ilumina, siquiera tímidamente, el largo camino que nos queda a todos por recorrer hasta desvelar el auténtico alcance de la presencia morisca en la España de los siglos XVII y XVIII. De momento, espero que en las páginas que siguen se resuelva claramente lo que corresponde al reino de Granada, que ya sería mucho.18
1Para evitar largos excursos bibliográficos, véanse, entre otras, las reflexiones y listados de E. Soria Mesa y S. Otero Mondéjar, «Una nueva encrucijada. La reciente historiografía sobre los moriscos», Tiempos Modernos, 21 (2010); E. Soria Mesa, «Las élites moriscas granadinas: un renovado tema de estudio», en E. Soria Mesa y S. Otero Mondéjar, (eds.), Los moriscos entre dos expulsiones, Granada, 2013 (en prensa); y M. Barrios Aguilera, «Los moriscos en el IV Centenario de la expulsión. Unos libros», Cuadernos de Historia Moderna, 35 (2010), pp. 225-235.
2F. Fernández González, «De los moriscos que permanecieron en España después de la expulsión decretada por Felipe III», Revista de España, XIX (1871), pp. 103-114 y XX (1871), pp. 363-376.
3Recopilado en B. Vincent, Andalucía en la Época Moderna. Economía y sociedad, Granada, 1985, pp. 267-286 (publicado por vez primera en francés en 1981 en la Nueva Revista de Filología Hispánica).
4Publicado en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, VIII (1959), pp. 55-65.
5Véanse los acertados comentarios realizados sobre este libro, y el resto de la producción del autor, en R. Benítez Sánchez-Blanco, «Antonio Domínguez Ortiz, historiador de los moriscos», Manuscrits, 14 (1996), pp. 81-97.
6A. Domínguez Ortiz y B. Vincent, Historia de los moriscos. Vida y tragedia de una minoría, Madrid, 1978, p. 258.
7T. J. Dadson, Los moriscos de Villarrubia de los Ojos (siglos XV-XVIII). Historia de una minoría asimilada, expulsada y reintegrada, Madrid, 2007.
8Así, la doble y crítica reseña de B. Vincent y R. Benítez Sánchez-Blanco, en los Melánges de la Casa de Velázquez, 38-2 (2008), pp. 241-245 y 245-249, respectivamente.
9G. Westerveld, Blanca, «El Ricote» de Don Quijote. Expulsión y regreso de los moriscos del último enclave islámico más grande de España. Años 1613-1654, Blanca, 2001, 2 vols.
10Añadamos a lo anterior la tesis doctoral de François Martínez, La permanence morisque en Espagne après 1609. Discours et réalités, Lille, 2009, interesante, pero con un planteamiento muy distinto a lo que en este libro se presenta.
11E. Soria Mesa, «Una gran familia. Las élites moriscas del reino de Granada», Estudis, 35 (2009), pp. 9-36; «Los moriscos que se quedaron. La permanencia de la población de origen islámico en la España Moderna: Reino de Granada, siglos XVII-XVIII», Vínculos de Historia, 1 (2012), pp. 205-230.
12R. Lera García, «Cripto-Musulmanes ante la Inquisición granadina en el siglo XVIII», Hispania Sacra, Madrid, XXXVI (1984), pp. 521-573, y «Survie de l’Islam dans la ville de Granada au début du dixhuitième siècle», Revue d’Histoire Maghrébine, 43-44 (1986), pp. 59-82. Sobre lo mismo, y de manera muy superficial F. García Ivars, La represión en el tribunal inquisitorial de Granada, 1550-1819, Madrid, 1991. Para ser justo, ya había mencionado el tema J. Caro Baroja, Los moriscos del reino de Granada. Ensayo de historia social, Madrid, 1957.
13J. L. Carriazo Rubio, «Unos documentos sobre los últimos moriscos de Marchena», en Actas de las III Jornadas sobre Historia de Marchena. Marchena en la Modernidad (siglos XVII-XVIII), Marchena, Ayuntamiento de Marchena, 1998, pp. 379-394; W. Childers, «Propuestas preliminares para la reconstrucción genealógica de la comunidad morisca de Baeza», Historia y Genealogía, 2 (2012), pp. 37-51.
14M. Lomas Cortés, «El reino de Granada frente a la última deportación morisca (1610-1611)», Crónica Nova, 36 (2010), pp. 115-142. Trabajo integrado en el marco de su excelente tesis doctoral, editada en parte como El proceso de expulsión de los moriscos de España (1609-1614), Valencia-Granda-Zaragoza, 2011.
15Entre otros, L. Méndez Rodríguez, Esclavos en la pintura sevillana de los Siglos de Oro, Sevilla, 2011; y A. Urquízar Herrera, «La memoria del pasado en la cristianización de la mezquita de Córdoba durante la edad del Humanismo», en J. A. Sánchez López e I. Coloma Martín (eds.), Correspondencia e integración de las artes, Málaga, 2003, I, pp. 523-531; y «Literary uses of architecture and the explanation of defeat. Views of the Islamic conquest in the building of national identity in Early Modern Spain», National Identities, 13-2 (2011), pp. 109-126.
16A. J. Díaz Rodríguez, «Sotanas a la morisca y casullas a la chinesca. El gusto por lo exótico entre los eclesiásticos cordobeses (1556-1621)», Investigaciones Históricas, 30 (2010), pp. 31-48.
17S. Otero Mondéjar, La reconstrucción de una comunidad. Los moriscos en los reinos de Córdoba y Jaén (ss. XVI-XVII), Córdoba, 14 de noviembre de 2012 (Mención Internacional). En vías de publicación.
18Estando cerrado ya este libro vio la luz el volumen colectivo Los moriscos: expulsión y diáspora. Una perspectiva internacional, editado por Mercedes García-Arenal y por Gerard Wiegers, Valencia-Granada-Zaragoza, 2013. Aunque sus páginas reúnen algunos estudios de gran valor, sólo tiene relevancia expresa para lo que me interesa el artículo de James B. Tueller, «Los moriscos que se quedaron o que regresaron», basado en la consulta de unos cuantos legajos de la sección de Estado del Archivo General de Simancas, ya transitados por mí y por Santiago Otero Mondéjar. Por tanto, aunque no ha podido incorporarse al texto, no supone, creo, novedad de especial transcedencia, aunque sea interesante, sin duda alguna.