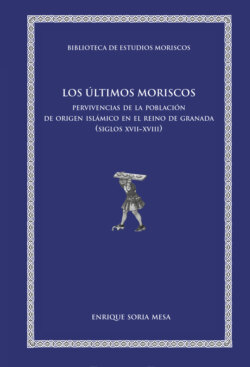Читать книгу Los últimos moriscos - Enrique Soria Mesa - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEstrategias familiares
1. CONSIDERACIONES PREVIAS
Sabemos poco, muy poco, acerca de la familia morisca granadina, hecho que destaca negativamente en un panorama general que, como se ha comentado previamente, se ha transformado radicalmente en los últimos años. El incremento de nuestros conocimientos sobre la minoría de origen islámico no se ha visto correspondido en el ámbito metodológico de la historia de la familia.
Es cierto que han sido muchos los avances efectuados en el terreno demográfico, y al clásico e intuitivo planteamiento de Bernard Vincent y los datos antiguos de Juan Aranda Doncel para Córdoba y de Serafín de Tapia para Ávila,1 entre otros de menor calado, se han sumado las muchas y excelentes páginas que ha dedicado en ese sentido a los moriscos manchegos Francisco Moreno Díaz del Campo.2 Y no debemos olvidar tampoco los análisis de este corte sobre la minoría sevillana (y los esclavos también) de Manuel Fernández Chaves y Rafael Pérez García.3
Sin embargo, sobre la estructura familiar, las estrategias matrimoniales, el reparto de la herencia y los mecanismos de corrección para reducir el impacto del sistema de heredero único, casi nada se ha hecho. Y lo mismo se puede decir sobre la colaboración familiar, la solidaridad femenina, las redes sociales y los parentescos ficticios, entre otros temas del mayor interés.
Nada sabemos, claro está, para el caso de los moriscos granadinos que se consiguieron quedar en su tierra natal, básicamente porque hasta ahora ni siquiera se tenía noticia de su propia existencia. Tan sólo las páginas que yo mismo les he dedicado recientemente,4 las cuales han de ser matizadas por los nuevos descubrimientos documentales que he realizado en el transcurso de los tres últimos años.
En el caso de estas élites tardomoriscas no es nada fácil alcanzar un conocimiento exhaustivo, ni siquiera moderadamente completo, de cómo fueron sus características familiares. Al menos, de momento. En absoluto ayudan las carencias documentales, la escasez relativa de testamentos, el hecho de no tener claro aún cuáles fueron los límites exactos del grupo. Puede haber, seguro que las hay, muchas más familias que todavía no he podido descubrir que tuvieron este mismo y heterodoxo origen. De hecho, sospecho de bastantes. Y sin su análisis, los resultados no sólo estarán incompletos, sino que pueden resultar inconvenientemente sesgados.
En resumen, en este apartado me dedicaré especialmente a trazar las estrategias matrimoniales del grupo, centradas en la endogamia como hecho diferencial, y en las fórmulas paralelas de creación de mecanismos de parentesco para la reconstrucción del grupo converso. Pero no sin antes plantear, a modo de introducción, unas consideraciones generales que he ido madurando en tor-no al funcionamiento familiar de estos moriscos granadinos de los siglos XVII y XVIII. Veamos, algunas de ellas con más detenimiento que otras, cuáles fueron las principales características de este colectivo que vengo tratando.
a) Ausencia completa de monjas
No he encontrado ni una sola hija que se viese abocada, por obligación o devoción, a pasar sus días en el interior de un cenobio. Ni siquiera, y esto es lo más interesante, dentro del sector más integrado de esta cúspide morisca. Hay que irse a los Zegríes y a familias del estilo, que en puridad no pertenecen al grupo, para encontrar alguna religiosa. Y son muy pocas, dicho sea de paso, para lo que correspondería a sus niveles sociales.
Está claro que se trata de una opción colectiva, que tiene mucho que ver con su mínima integración cultural y religiosa, con una voluntad de resistencia que rechazaba lo que cualquiera entendería como un signo de asimilación total. Las familias que no pertenecían a esta cerrada élite y que se fueron aculturando progresivamente, no tenían la fortuna necesaria para pagar una dote conventual; los que sí podían costearse sin problema el necesario desembolso, no estaban dispuestos a hacerlo.
b) El destino de las hijas
La inexistencia de vocaciones eclesiásticos forzó al grupo de parentesco, encabezado por los progenitores de cada generación, a tener que elegir entre el reparto igualitario entre todos sus hijos e hijas, deteniendo el progreso económico y social o, en los casos de menor nivel de fortuna, viéndose abocados a una inexorable pauperización, o bien a optar por dos medidas distintas, nada extrañas en otras sociedades que por diferentes razones carecían de conventos (v. gr. la protestante europea). Son frecuentes las referencias concretas, en un expediente matrimonial por ejemplo, a que aunque el mercader tal o cual es rico, tiene muchos hijos e hijas por lo que la contrayente es pobre. Algo había que hacer con este exceso de prole.
Por un lado, la opción por la soltería definitiva. Este celibato forzoso fue bastante frecuente en esta élite morisca tardía; sobre todo se visualiza en el trance de 1727, pues muchísimos de los procesados son mujeres que no han tomado estado. Solteras de diversas edades, unas sin oficio, otras dedicadas a diversas tareas laborales, casi todas ellas relacionadas con la seda. A destacar también la profusión de boticarias, tenderas en la botica familiar que llevan entre todas en forma de pro indiviso, parece desprenderse de los documentos.
El peligro que conllevaba el celibato en la España del Antiguo Régimen, en cuanto a la posible pérdida del honor colectivo por la deshonra de una o varias mujeres de la parentela, que podrían perder su virginidad y caer en lo más bajo debido a la ausencia de recursos económicos, parece paliarse en nuestro caso por varias cuestiones. Por un lado, el nivel de alienación en cuanto a la negra honra parece ser menor, al no estar este sector social tan preocupado por las apariencias como el resto. Por otro, el trabajo femenino fue en este grupo muy notable, con toda seguridad mayor que el relativo a los cristianos viejos en general y muy posiblemente incluso respecto a las categorías sociales equivalentes, lo que permitía obtener más ingresos y poder mantener una vida digna por sus propios medios. Finalmente, la solidaridad femenina que se encuentra en los testamentos, mediante las mandas y legados, aunque común a la sociedad hispana de siglos pasados, me parece más destacada entre ellos. Cuando menos es un hecho a considerar.
La otra posibilidad que cabe contemplar es la práctica consciente de la hipogamia. El recurso a los casamientos descendentes en lo social parece que fue bastante habitual, ya que eso permitía situar adecuadamente a las hijas sobrantes, desposándolas con hombres de inferior condición social y económica, aunque sin llegar a efectuar matrimonios del todo desiguales. Esto, que permitía casar a casi toda la descendencia sin importar que algunas dotes fuesen escasas, tenía un valor añadido, y por eso creo que se practicó bastante. Crear lazos de parentesco con familias de círculos más modestos, aunque próximos al propio, y con ello reforzar los lazos que unían por dentro a la comunidad de moriscos ocultos. Se sacrificaba hasta cierto punto la posibilidad de casar bien a cambio de enlazar con otras familias de similar corte étnico-religioso, las cuales venían a sumarse como clientes y aliados a este grupo de élite.
c) Los varones eclesiásticos
Distinto es el caso de los varones; en ocasiones encontramos clérigos entre las familias más poderosas del círculo morisco. Fueron pocos, desde luego, pero los suficientes como para no pensar que se trate de una mera excepción a la norma. Ya los hubo en tiempos pasados, no se trata de una situación demasiado llamativa. Los casos de los jesuitas Albotodo e Ignacio de las Casas se pueden sumar a otros frailes, como fray Leandro de Granada, miembro de los preclaros Granada Venegas, y a clérigos seculares de origen mixto como el conocido sacerdote alpujarreño Francisco de Torrijos, por sólo citar una breve muestra.5
Como más adelante volveré sobre ello, baste mencionar aquí que sin salirnos del grupo de islamizantes de 1727 encontramos a don Juan Pedro de Aranda Sotomayor, don Felipe de Figueroa y Aranda, don Álvaro de Mendoza, don Vicente de Mendoza y don Luis Pérez de Gumiel, todos inmediatos parientes y clérigos de menores órdenes. Y junto con ellos, a don Melchor de Figueroa, clérigo presbítero. Y en el grupo de los asimilados, sólo entre los León y Cisneros hallamos bastantes eclesiásticos, como se indicará más adelante.
Las razones que explican esta disimilitud en cuanto al género de los hijos creo que son bien sencillas. La dedicación al clero masculino, como creo haber demostrado para el ámbito superior de la nobleza hispana,6 no fue una cuestión de vocación, sino de inversión. Un hijo o pariente clérigo, un párroco o beneficiado en la familia, suponía un peón introducido en el estamento privilegiado, una fuente importante de ingresos que podía y debía retornar al seno de donde partió, y un plus de respetabilidad. Y en el caso concreto que estudiamos, un colchón protector frente a agresiones externas, a críticas, murmuraciones, agresiones, rechazos e incluso, por qué no, frente a la curiosidad inquisitorial.
d) Ausencia de casamientos mixtos
Llama la atención en este grupo la práctica inexistencia de casamientos mixtos, lo que se corresponde con la omnipresencia de los enlaces intracomunitarios y, sobre todo, con la recurrencia de la endogamia, de la que voy a tratar largamente en las páginas que siguen. No hace falta ser un genio para explicar las razones de este comportamiento exclusivista. No son otras que las del deseo de reforzar sistemáticamente los fuertes pilares que unían al grupo, así como evitar la intromisión de extraños en aquellos senos familiares no demasiado ortodoxos en lo religioso y en lo cultural.
Hubo excepciones, aunque pocas. Las familias más integradas empezaron antes o después a casar con cristianos viejos, como sucedió con los Bazán de Abla, que se separan por completo del grupo, o los Mondragón de Zújar, que hacen lo propio. Entre estos últimos, destaquemos el caso de Juan Ruiz de Mondragón y de su mujer doña Luisa de Tarifa, vecina de Baza, hija de don Pedro de Tarifa y de su parienta doña Catalina de Tarifa y Muñoz, ambos de la más preclara oligarquía urbana local bastetana, aunque de origen judeoconverso.7
Un paradigma de lo expuesto lo representa la extensa parentela de los Venegas de Monachil, incluyendo a los que descienden de ellos por varonía, y a los Jiménez Venegas y a los Beamonte, cuyo parentesco es efectivo, pero cognático. En torno a 1600 comienzan a casar con cristianos viejos locales, repobladores acomodados venidos tras el reparto de tierras ordenado por Felipe II, con granadinas (don Alonso Venegas con doña Baltasara de Villavicencio, en 1611) o incluso con familias procedentes de lugares más lejanos (don Luis Belvís y doña María de Oviedo, vecina de Osuna, en 1594). Estrategia que alternan con los casamientos endogámicos, que se mantienen en 1628, 1632 y aún más tarde.8
2. UNA GRAN FAMILIA
Ya en la época morisca clásica, si podemos denominar así al período que va desde 1492-1500 a 1570, lo que indudablemente era un panorama disperso, un grupo bastante numeroso de familias de colaboracionistas repartido a lo largo y ancho del antiguo territorio nazarí, se va a ir convirtiendo poco a poco en un bloque bastante compacto de parentelas relacionadas entre sí por lazos matrimoniales. Es la respuesta que desarrollaron los principales núcleos de la élite morisca, tanto los de origen noble o distinguido como los más numerosos advenedizos, enriquecidos y encumbrados recientemente al calor del comercio.
Como creo haber demostrado,9 poco a poco se fue conformando una red que cubría las actuales provincias de Granada y Almería, englobando a la mayoría de esta élite colaboracionista, la cual tenía por eje a los Granada Venegas y sus numerosas líneas menores. Pero todo eso terminó con la guerra y la expulsión de 1570. Esta cesura no sólo provocó inmensos traumas en los linajes que consiguieron escapar al extrañamiento poblacional, sino que les obligó, he de insistir en ello a lo largo de las siguientes páginas, a reestructurarse por completo en lo familiar.
Vaciado el reino de Granada de población de origen islámico, al menos de manera oficial, los moriscos tardíos se encontraron no sólo con el problema de tener que subsistir en un universo complejo, en principio mucho más hostil que el anterior, pues estaban solos, rodeados por una inmensa mayoría cristiano vieja, y con el agravante de que no debían estar allí. Unos, porque no se habían quedado legalmente; otros, porque aunque tenían permiso, no creo que fueran muy bien mirados por sus convecinos.
Además de ello, ya no tenían razón de ser histórica. Es decir, la Corona no les necesitaba, no eran intermediarios de nadie, pues no existía comunidad alguna a la que liderar. Debían intentar desaparecer, fundirse en la masa, hacerse olvidar. Y eso hicieron muchos, seguramente la mayoría de los miles que lograron mantenerse o retornar a la tierra de sus ancestros.
Mas no todos. Una minoría, de la que trata en esencia este libro, optó por mantener sus señas de identidad con enorme esfuerzo, y lo logró al menos durante un siglo. Y el núcleo duro de la misma siguió así hasta finales del siglo XVIII, como veremos más adelante.
Para poder preservar su idiosincrasia, estos moriscos desarrollaron una estrategia consistente en la realización de una brutal endogamia. Por supuesto, una endogamia de nación, por así llamarla, o sea el casamiento entre moriscos, rehuyendo los matrimonios mixtos. Eso por descontado. Pero también una endogamia consanguínea, desposándose entre parientes durante muchas generaciones.
Nada raro, la verdad, pues lo mismo sucedió entre grupos sociales similares en otros tiempos y espacios de la Monarquía Hispánica. Lo vemos, por ejemplo, entre los marranos portugueses, llegando algunos de ellos a practicar tal estilo nupcial hasta las primeras décadas del siglo XIX, como sucede con la parentela del famoso ministro Mendizábal.10 O con los xuetas mallorquines, un clásico historiográfico, cuyo aislamiento en parte se debe a una extremada consanguinidad, algo puesto de relieve científicamente por recientes trabajos.11
Algo que no necesariamente implica un posicionamiento religioso, o prácticas cercanas a la herejía, sino que se relaciona en muchas ocasiones con el mantenimiento de la identidad grupal. Es la fe del recuerdo, como muy bien se ha denominado.12 La voluntad de preservación cultural, con todos los matices que se le puedan añadir al tema.
Estos casamientos endogámicos se producen entre una serie de estirpes, las que se estudian en este libro, que se convierten a la postre en una gran familia, pues están todas o casi todas unidas entre sí, enlazadas una y otra vez, conformando una extensa parentela en la que es muy difícil separar a unos apellidos de los otros. Hace unos años, en un primer avance del tema, me atreví a diseñar un primer esquema en relación a esta cuestión, tras mi sorpresa inicial al descubrir la mera existencia de este conjunto de moriscos tardíos. Es el esquema siguiente.
En él se encuentran dibujados los nombres de las principales familias, entrecruzadas mediante matrimonios, teniendo varios ejes principales como son los Cuéllar, sobre todo, y los Almirante, dos de los principales conjuntos en cuanto a riqueza, influencia y relaciones con el total de la nueva comunidad.13 Sin embargo, hoy en día, que sé mucho más del tema, no lo hubiera realizado, pues las líneas de entrecruzamiento son tantas y de tal espesor que la imagen resultante se tornaría ininteligible. Es cierto que sigue habiendo nodos, digámoslo así, en torno a los cuales giran la mayor parte de las familias, pero todas son parientes de todas.
El esquema se ha complicado infinitamente, creándose una maraña de tal complejidad que no resulta útil su visualización. Tan sólo revela que los parentescos internos son casi absolutos, y que el objetivo de llegar a ser una única parentela fue logrado con creces. A ello contribuyó, desde luego, la omnipresencia de una feroz endogamia, apuntada por mí en el trabajo ya mencionado, pero que ahora se revela como un fenómeno de la mayor relevancia. De él espero poder aportar a continuación algunos de sus caracteres fundamentales, pero estoy plenamente seguro de que ni siquiera así estaremos atisbando una leve sombra de un proceso secular, totalmente planificado y calculado, llevado a cabo de manera tan sistemática como subrepticia.
Tras 1570-1571, las pocas familias que consiguieron permanecer en el reino de Granada, en un primer momento de manera oficial, comenzaron a reagruparse, creando un círculo al que se debieron ir añadiendo todos los que, poco a poco, fueron regresando a sus tierras de antaño. Desposeídos de todos o de buena parte de sus bienes, la solidaridad entre los miembros de esta minoría debió ser una de sus principales armas de combate, la misma que junto al carácter emprendedor de muchos explica cómo bastantes de ellos lograron recuperarse económicamente.
Es ahora cuando empezamos a observar los primeros esquemas endogámicos, que vienen a sustituir, o eso creo, a los casamientos exogámicos que dominaron la Granada de 1492 a 1568. Y a los míticamente canónicos, pero escasamente documentados, enlaces entre primos hermanos por varonía, la boda perfecta islámica según unos supuestos estándares pocas veces datados en los anales nazaríes.14
Sea como fuere, tengo muy claro que nos encontramos ante una respuesta ante la nueva situación, un reto cuya superación era obligada si se quería mantener la idiosincrasia particular del grupo. Carentes de sentido social, sólo les quedaba el recurso de unirse, vinculándose entre sí de forma reiterada, generando unos árboles genealógicos cada vez más difíciles de interpretar.
En esta primera fase, que grosso modo se desarrolla entre 1570 y 1610, empezamos a encontrar casamientos entre parientes. Nos encontramos ante un núcleo muy compacto de familias acomodadas, dedicadas casi todas ellas al comercio sedero, una actividad que si bien no vivía tiempos tan florecientes como los que experimentó durante el siglo XVI, aún generaba impresionantes ganancias. De éstas dimanaron los diez o doce mil ducados que poseía Luis de Baeza, vecino de la ciudad epónima, quien en 1609 casaba con su prima segunda doña Isabel Venegas, nacida en esa misma ciudad, en donde ambas ramas familiares seguro recaerían tras la expulsión de 1570. Vueltos a Granada, celebraron su boda para satisfacción de sus respectivos deudos y amigos, los cuales argumentaban a la hora de defender la necesidad de la dispensa pontificia que ella era noble pero no estaba sobrada de bienes, y que por eso debía desposar a su adinerado prometido. Su dote, continuaban diciendo los testigos del expediente, debía alcanzar los 1.500 ducados, ya que ella era «del linaje de los Venegas buenos de la ciudad de Granada».15
Aparte de los Baeza que acabo de referir, tenemos que añadir a los Cazorla, de quien se dice que por sentencia del Consejo de Castilla obtuvieron reconocimiento de su nobleza. Miguel de Cazorla, cuya fortuna se acercaba a los cinco mil ducados,16 fue jurado de Granada hasta 1612, todo ello a pesar de haber sido condenado por la Inquisición en 1609 por islamizar a abjurar de vehementi, seis años de galeras y a un pago de seiscientos ducados.17 No debió cumplirse tan terrible condena, por las razones que fuesen, pues en 1610 lo encontramos solicitando quedarse en el Reino de Granada y no ser comprendido en los bandos de expulsión,18 lo que debió lograr ya que, como acabo de decir, en 1612 aún disfrutaba de su juradería. Aquí se nos pierde su pista y con él la de su familia.
Antes de ello, ya habían casado endogámicamente con los mencionados Baeza y con los Hermes, rica estirpe de mercaderes llamada a quedarse en el reino y ser uno de los pocos linajes de remota antigüedad de los muchos que habrían de conformar la nueva élite morisca del siglo XVII. Concretamente, en 1604 doña Isabel de Cazorla celebraba su boda con Álvaro Hermes, con quien estaba unida en tercero con cuarto grado de consanguinidad, lo que significa que el novio era primo segundo de su padre, el célebre jurado Miguel de Cazorla.
Poco después, en 1608, era Diego de Cazorla quien matrimoniaba con su sobrina doña Gracia Pacheco, hija de su primo hermano Andrés de Baeza, tío carnal por cierto de la arriba referida doña Isabel Venegas, mujer de Luis de Baeza (quien era hijo de su primo hermano). Un esquema que se puede representar así:
El siguiente árbol muestra una parecida complicación; todavía nos encontramos ante los inicios del proceso, que se presenta aún como una leve consanguinidad. Esta vez los entrecruzados son los Cuéllar, los Madrid y los Castellanos, estirpes, sobre todo las dos primeras, que con el tiempo controlarán una gran parte del negocio de la seda, y que poseen unos orígenes muy oscuros, acaso mudéjares castellanos, venidos a tierras nazaríes tras la conquista de los Reyes Católicos.
En 1580 Adrián de Madrid se desposaba con su deuda Lucía Venegas, hija de Alonso de Madrid y de Luisa de Castellanos, estando ambos en el tercer grado. Ocho años más tarde lo hacía el hermano de él, Diego de Madrid, con Isabel Ortiz, hija de su primo segundo Jerónimo Castellanos. Así quedaría de forma gráfica lo que acabo de expresar.
El siglo XVII, una vez cerrado el proceso de expulsión decretado por Felipe III, contemplará el recrudecimiento de los enlaces consanguíneos entre estos moriscos. Las decenas de grandes estirpes, si es que podemos llamarlas así, que de la forma que sea lograron escapar a los bandos, decidieron seguir entrelazándose, evidencia indubitable de su voluntad de mantener la homogeneidad cultural. Las que no pudieron o quisieron transitar este camino, se fueron asimilando del todo, desapareciendo de los registros documentales.
Se pueden traer a colación multitud de ejemplos. En el artículo tantas veces mencionado referí los interesantísimos casos de los Luna Reduán, de Antequera-Granada, y de los Venegas de Monachil, estos últimos restos de una vieja estirpe que hundía sus raíces en la misma Corte de la Alhambra. No voy a insistir en ello en estas páginas. Prefiero detenerme ahora, por la novedad pero también por reflejar un grado superior de consanguinidad, en dos esquemas familiares bastante diferenciados entre sí, pero que denotan ambos perfectamente hasta qué punto estaban dispuestos a llegar.
El primero de ellos compete a los Almirante, una de las familias más importantes de estos moriscos tardíos, quizá la que más durante el Seiscientos. Desde luego, riquísimos, si hay algo de verdad en los 200.000 ducados que alegó haber disfrutado antes de arruinarse Melchor de Almirante, cabeza de todos ellos. Arrendadores de rentas reales y de propiedades de la nobleza, poseyeron un oficio de jurado perpetuo de la ciudad de Granada, el mismo que se mantuvo en su Casa hasta inicios del siglo XVIII.
El esquema recoge los casamientos entrecruzados de los Almirante con otras poderosas familias, los Zamora Benavides, los Cuéllar, los Madrid y los Córdoba. De los Córdoba, que gustaron llamarse Fernández de Córdoba, y de su más preclaro representante, Álvaro, diré más adelante. De los Cuéllar y los Madrid se ha tratado y se tratará también, por su relación con el mundo de la seda. Los Zamora, finalmente, fueron una dinastía menor, aunque central en el mundo de las conexiones internas del grupo. Calceteros en origen, acabaron siendo mercaderes de seda, como casi todos, pues ahí radicaba el auténtico negocio en la Granada de su tiempo. Conviene añadir que todos estos cuatro linajes parecen ser de origen mudéjar, lo cual podría explicar que a la solidaridad grupal se añadiese una especificidad propia, que los hiciera reforzar más, una y otra vez, sus enlaces.
De cualquier forma, pues esto último habrá que investigarlo en profundidad en un futuro, lo cierto es que los casamientos consanguíneos se escalonan desde el último cuarto del siglo XVI, momento coincidente con lo antes indicado de ser ésta una estrategia surgida o desarrollada con más incidencia tras la expulsión de 1570. Pero cuando adquieren mayor virulencia es durante los primeros dos tercios del Seiscientos. Éstos son algunos de los enlaces endogámicos que he podido rastrear; aparte quedan los del siglo XVI, de los que no se conservan los expedientes y por tanto no sabemos las fechas concretas. Y además de unos y otros, seguro que hubo algunos más.
El segundo esquema es relativo a los Álvarez-Chaves-Gumiel y Aranda Sotomayor, un conjunto de más reciente formación, de inferior origen social que los anteriores, de ingente riqueza a comienzos del siglo XVIII, y que alcanzó la notoriedad por caer víctima de la Inquisición en 1727. Éstos sí que fueron claramente islamizantes, al menos un buen porcentaje de los hombres y mujeres que componían sus filas. No tan nutrido como el anterior árbol, aun así sigue sorprendiendo la cantidad de enlaces endogámicos que encuentro al recorrer sus abolengos.
Y serían muchos más, si continuáramos analizando su política matrimonial tras 1727, pues los del grupo más recalcitrante llegan hasta 1797. Pero de ello se hablará más adelante, en su apartado específico. Quedémonos ahora con los desposorios de Felipe Álvarez y su sobrina doña Isabel Pérez de Gumiel (1653); don Gabriel de Figueroa y doña Isabel de Aranda Sotomayor (1703); don Jerónimo de Aranda Sotomayor y doña Jacinta de Figueroa (comienzos del siglo XVIII); don Diego Felipe de Chaves y Aguilar y doña Josefa María de Figueroa (1721); y con don Fernando de Chaves y Aguilar con doña Beatriz de Aranda Sotomayor (1722). Con sus informaciones se ha podido componer este cuadro.
3. BUSCANDO PARIENTES FUERA DEL REINO
Uno de los fenómenos más llamativos que surgen a la luz cuando se procede a la reconstrucción familiar de todo este renovado grupo morisco es el que podemos denominar búsqueda de parientes más allá de las fronteras del antiguo reino de Granada. Fenómeno, sí, pero más bien deliberada estrategia, ya que no se trata de enlazar con deudos de cualquier origen geográfico, interesantes sólo por su condición de consanguíneos, sino de volverse a mezclar con grupos igualmente moriscos que, eso parece, habían quedado avecindados, oculta su condición tardoislámica, en localidades más o menos cercanas a la frontera granadina. Grandes villas y ciudades que sirvieron de lugar de acogida a determinados conjuntos familiares que no pudieron o por las razones que sea no quisieron volver a su solar de antaño.
Se trata, pues, de hogares asentados en tierras giennenses o cordobesas, las más cercanas a la capital meridional. Localidades como Antequera, Osuna o Quesada, entre otras, asistieron al ir y venir de bastantes personas en busca de un enlace conveniente, proceso muy importante porque nos revela la obsesión de estos moriscos por seguir reforzando sistemáticamente los lazos internos que cohesionaban a sus respectivas parentelas.
Es el caso de Diego Enríquez, hijo de Juan Enríquez y de María de Carvajal, vecinos de Zújar, poblada villa cercana a Baza, descendiente de uno de los principales linajes moriscos del altiplano granadino. Diego casó en 1633 con Ana María de la Puerta, hija de Francisco de la Puerta y de María Enríquez, casi seguro de la misma procedencia, entre otras cosas porque porta un muy típico apellido de la élite morisca granadina, estirpe que dará varios islamizantes en el siglo XVIII. Lo interesante del caso es que esta mujer era vecina de Beas, en el reino de Jaén. Seguramente, descendiente de moriscos allí llevados tras las expulsión ordenada por Felipe II. No se me pasa desapercibido que la madre de la contrayente es una Enríquez, y si eso no les convierte en parientes (pues no necesitaron dispensa para casar), nos transporta de nuevo a la tierra de Baza, donde este apellido fue frecuentísimo entre los descendientes de musulmanes.19
Morisco fue Rafael Marín, mercader vecino de Cazorla que casó en 1646 con doña Florencia Fernández. Aunque esta mujer no sé a qué familia perteneció, él se movió siempre en el entorno que venimos estudiando, pues su primera esposa fue Isabel Alférez, hija de Francisco Alférez, vecino de Zújar y miembro de esta prolífica estirpe de origen islámico. Entre los testigos de su testamento de 1648 se encontraban el rico mercader Sebastián Pérez de Gumiel y el maestro de tintorero Juan Álvarez, quizá pariente del otorgante; ambos de origen musulmán, por supuesto. Por si quedaba alguna duda de su filiación, en 1555 era regidor morisco de la citada villa de Zújar un Rafael Marín, y un homónimo, ahora viviendo en Baza, litigaba en 1585 su condición de cristiano viejo ¿acaso su abuelo?20
Y no sólo casamientos, sino relaciones hereditarias. Las que llevaron a reclamar sus derechos a Lorenzo Fernández el Partal, miembro de un viejo linaje granadino, famoso porque algunos de sus miembros tomaron parte activa en la rebelión de las Alpujarras y fueron inmortalizados por sus cronistas. Lorenzo era vecino de Jaén en fecha tan tardía como 1639, año en el que llega a un acuerdo con sus parientes granadinos para repartirse la herencia de su primo segundo, el jurado Álvaro Hermes.21
En su día estudié las circunstancias de doña Tomasa Jerónima de Luna, que casaba con don Francisco Félix Salido, vecino de Antequera.22 No será el único matrimonio establecido entre gente de estas dos ciudades, tan unidas por múltiples lazos de todo tipo. Incluso en el testamento de esta misma señora se incluye una manda a favor del licenciado Juan de Toro, abogado de la Real Chancillería, hijo de Juan de Toro y de doña Juana de Aguilar, vecinos de Antequera.23 Luis de Aranda, de los poderosos Aranda Sotomayor, casó con doña Teodora de Campos, allí nacida. Y más adelante se hablará de los Sierra y Aguilar, situados igualmente a caballo entre las dos ciudades referidas. Podríamos seguir así más tiempo, pero creo que un último ejemplo puede ser interesante.
A la misma ciudad de Antequera nos remite el casamiento de don José Zegrí Pérez Guerrero, decadente jefe de la que fue tan ilustre estirpe morisca, con su parienta doña Josefa de León, hija de don Juan de León, capitán de caballos corazas del regimiento del Rosellón, con toda seguridad descendiente de tan prolífico linaje de la Granada morisca.
Este caso es más interesante si cabe que el anterior, pues los Zegríes no se caracterizaban precisamente por su nivel endogámico, ni mucho menos, y quizá sea éste el único matrimonio establecido con una consanguínea de origen morisco (sí hubo algunos enlaces de este tipo con otros parientes por línea femenina tanto de origen judeoconverso como cristiano viejo). Una vez más, y como se verá más adelante con algún detenimiento, este enlace nos lleva de nuevo al universo mental de la tradición morisca, si no incluso a bordear lo abiertamente criptoislámico, ya que la mencionada doña Josefa de León fue procesada por el Santo Oficio por prácticas supersticiosas, y sólo la influencia del entorno familiar y la conciencia clara que tenían los inquisidores de un pasado intachable en cuanto a la catolicidad de los Zegríes permitió que esta dama saliera indemne de sus extrañas prácticas rituales.24
Acabemos con los Álvarez, una de las principales estirpes moriscas de esta segunda etapa, fuertemente castigada en la represión inquisitorial de 1727, pues pocos linajes dieron más penitenciados que ellos. Tras seguir el destino que tantos otros de sus congéneres, una rama de la familia logró quedarse en la ciudad de Granada, hasta enlazar con los más ricos clanes sederos, tal y como hizo Felipe Álvarez en 1653 con su boda con doña Isabel Pérez de Gumiel. Su descendencia, ya se ha visto, casó endogámicamente con los Aranda Sotomayor y Figueroa en las generaciones siguientes.
Pero lo que me interesa apuntar aquí es la existencia de otra rama, instalada en la ciudad de Sevilla, que usó el apellido Álvarez de Mondragón, quizá, es una mera hipótesis, en recuerdo de un lejano casamiento con los así llamados en el altiplano de Baza. Sea como fuere, en 1676 don Juan Álvarez de Mondragón, vecino de la urbe hispalense, realiza una información de limpieza de sangre en Granada, ciudad donde acaba de instalarse su hija doña Beatriz tras casar con el morisco don Felipe de Figueroa, primero jurado de Granada y luego nada menos que caballero veinticuatro de su cabildo. Los hijos que nacieron de esta coyunda casaron una vez más con sus parientes, como se indicó arriba.
Estamos ante una familia instalada en Sevilla, que mantiene claramente durante un siglo la conciencia de ser moriscos y de tener parientes inmediatos en Granada, con los que es seguro que entablarían todo tipo de relaciones. Y en un momento dado vuelven a casar con ellos dentro de un complejo círculo que cuesta determinar en sus auténticas dimensiones. Pero lo más curioso de todo ello es que, si no fuera por esto y porque sus descendientes cayeron en las garras inquisitoriales, la imagen generada por el grupo no podía ser más ortodoxa, más asimilada.
En efecto, el don Juan Álvarez de Mondragón que he referido era primo hermano de fray Pedro Álvarez, religioso mercedario y provincial en su orden, y uno de sus propios hijos fue fray Luis Álvarez, miembro de la misma orden que su tío. Y qué decir de los hijos de la doña Beatriz, uno clérigo de menores órdenes, presbítero en 1713; otro, oidor de la audiencia de Sevilla; y el mayor, don Gabriel de Figueroa, caballero veinticuatro de Granada como su padre. Nada excepcional, cuando sabemos que en los diversos autos de fe de 1728 y 1729 fueron reconciliados varios eclesiásticos e infinidad de cargos públicos, como veremos, pero aparte de ser sorprendente, es una llamada de atención a los historiadores que nos acercamos a estos resbaladizos terrenos y que tantas veces hemos supuesto demasiados cristianos viejos donde sólo había ausencia de datos por falta de investigaciones.
1B. Vincent, «La familia morisca», en Minorías y marginados en la España del siglo XVI, Granada 1987, pp. 7-29; J. Aranda Doncel, Los moriscos en tierras de Córdoba, Córdoba, 1984; S. de Tapia Sánchez, La comunidad morisca de Ávila, Salamanca, 1991.
2F. J. Moreno Díaz del Campo, Los moriscos de La Mancha. Sociedad, economía y modos de vida de una minoría en la Castilla Moderna, Madrid, 2009.
3M. Fernández Chaves y R. Pérez García, En los márgenes de la ciudad de Dios. Moriscos en Sevilla, Valencia, 2009; y «Reconstrucción de familias y redes sociales en el seno de la comunidad morisca sevillana. Las familias Valenciano, Montano y Marín», Historia y Genealogía, 2 (2012), pp. 53-73.
4E. Soria Mesa, «Una gran familia. Las élites moriscas del reino de Granada», Estudis, 35 (2009), pp. 9-36.
5Sobre Casas y Albotodo, véase A. Garrido Aranda, Organización de la Iglesia en el reino de Granada y su proyección en Indias. Siglo XVI, Sevilla 1979, y F. B. Medina, «La Compañía de Jesús y la minoría morisca (1545-1614)», Archivum Historicum Societatis Iesu, 57 (1988), pp. 3-136. Para Torrijos interesa J. Castillo Fernández, ««El sacerdote morisco Francisco de Torrijos. Un testigo de excepción en la rebelión de Las Alpujarras», Chronica Nova, 23 (1996), pp. 465-492. Y la condición de monje Benito de fray Leandro se justifica, entre otros muchos documentos, en AGS, Contaduría de Mercedes, leg. 103, 22.
6E. Soria Mesa, La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad, Madrid, 2007.
7ARChG, 58-2.
8Todo esto procede del vaciado de diferentes libros parroquiales del APM.
9Desarrollo esta cuestión en mi artículo «Una gran familia . . . ».
10M. Ravina Martín, Un laberinto genealógico. La familia de Mendizábal, Cádiz, 2003.
11E. Porqueres i Gené, Lourde alliance. Mariage et identité chez les descendants de juifs convertis à Majorque (1435-1750), París, 1995.
12N. Wachtel, La fe del recuerdo. Laberintos marranos, México, 2007.
13E. Soria Mesa, «Una gran familia . . . », p. 21.
14Sobre el tema, interesa C. Trillo San José, «La familia en el reino nazarí de Granada (siglos XIII-XV)», en F. J. Lorenzo Pinar (coord.), La familia en la Historia, Salamanca, 2009, pp. 41-62; y a nivel general A. Zomeño Rodríguez, «Sociedad, familias e individuos en al-Andalus», en F. Chacón Jiménez y J. Bestard Camps (coords.), Familias. Historia de la sociedad española (del final de la Edad Media a nuestros días), Madrid, 2011, pp. 35-80.
15ACuG, EM 1609-B.
16Su riqueza consta en el expediente creado con motivo del casamiento de su hija doña Isabel de Cazorla con Álvaro Hermes, ACuG, EM 1604-A.
17AHN, Inquisición, leg. 1953-2
18APG, Granada, G437, fol. 944.
19ACuG, EM, 1633-D. Además de mi intuición, según datos de Santiago Otero Mondéjar, a la villa de Beas fueron deportados muchos moriscos granadinos nombrados Enríquez.
20APG, G716, el documento está sin foliar y suelto, al final del legajo.
21APG, G667, f. 1799. Este giennense, cuya descendencia sería tan interesante conocer, era hijo del mercader Francisco el Partal y de doña Guiomar Hermeza (o sea, Hermes), por donde le venían los derechos hereditarios.
22E. Soria Mesa, «Una gran familia . . . ».
23APG, G1037, f. 110.
24Trataré con más detalle este caso, que en buena medida refleja en sí mismo la decadencia económica y social de los Zegríes, en el apartado dedicado a las prácticas culturales y religiosas del grupo.