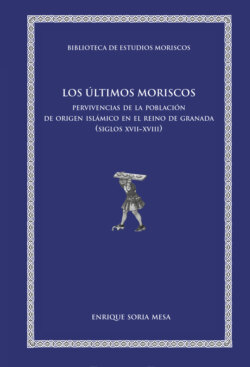Читать книгу Los últimos moriscos - Enrique Soria Mesa - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLa nueva élite
Resulta imposible conocer cuántas personas compusieron la comunidad morisca que logró escapar de los decretos de expulsión, tanto del de 1570 como del que sancionó Felipe III a partir de 1609. Por varias razones.
La primera, porque ni siquiera contamos con un listado completo (ni incompleto) de las personas y familias a las que se permitió quedarse de manera oficial. Bernard Vincent nos ofreció hace muchos años una relación de algunos de los autorizados, y hace poco tiempo Rafael Pérez García editó otra lista, ambos documentos de procedencia simanquina y referidos a la coyuntura post-bélica de tiempos de Felipe II.1
Pero estos interesantes documentos son sólo la punta del iceberg. A medida que se navega entre los papeles de la Cámara de Castilla y de Estado, secciones ambas del Archivo General de Simancas, se encuentran multitud de permisos regios, en documentos por desgracia muchas veces inconexos y ácronos, que nos van añadiendo nuevos nombres.
La situación empeora, por así decirlo, si nos referimos al siglo XVII. En esta coyuntura, realmente no conocemos a cuántos se les permitió quedarse, que debieron ser muchos, pues no se ha encontrado que yo sepa un listado oficial de los colaboracionistas que fueron indultados para siempre. Quizá no lo hubiera.
Porque en ambos momentos históricos, sobre todo en el segundo, lo que funcionó como principal forma de permanecer en el territorio fueron los pleitos entablados contra la administración. Litigios en los tribunales regios que adoptaron la forma de demostraciones de cristiano viejo, en el sentido jurídico del término, tras los cuales, y creo que la gran mayoría de las sentencias fueron favorables a los pretendientes, los beneficiarios del fallo judicial pudieron quedarse en su tierra de origen.
Y esto, claro, impide conocer quiénes y cuántos fueron los agraciados. Algunos documentos nos hablan de cientos y cientos de pleitos, pero tampoco sabemos qué porcentaje se ganó y cuántos no consiguieron demostrar su derecho y fueron definitivamente expulsados.2
Todo se complica si introducimos dos nuevos factores en el tablero de juego. Por un lado, aquellos que consiguieron retornar, de forma subrepticia, a sus territorios natales o a otros de la misma España. Regresos ilegales, por supuesto, pero que debieron dar sus frutos en multitud de casos, pues hay referencias suficientes para otros territorios como para pensar que Granada quedara al margen del fenómeno.
Por otro lado, estoy seguro que cientos de moriscos, miles seguramente, se quedaron ocultos tanto en la Corona de Aragón como en la de Castilla. Y el reino de Granada seguro que no fue una excepción. Aquí sí que las cifras son imposibles ni siquiera de suponer, lo que no es ningún problema, lo importante es la constatación del hecho. Ulteriores estudios, de corte monográfico, tal vez vayan desvelando el alcance que tuvo este fenómeno.
En lo que a Granada se refiere, por tanto, es imposible saber cuál fue el contingente que permaneció. Imposible a todas luces. Por ello, he optado no tanto por analizar todas las familias de que tengo constancia fueron descendientes de moriscos sino, este matiz es fundamental, todas aquellas estirpes que tuvieron conciencia de serlo y que actuaron como una comunidad, por leves que fueran sus lazos con el núcleo de la misma.
Es decir, he prescindido del análisis genealógico, esto sí hubiera sido algo meramente erudito, de las familias que sé pudieron quedarse por permiso regio pero que de inmediato desaparecen, subsumidas en la sociedad dominante. Aquellos hombres y mujeres que optaron, ya a comienzos del siglo XVII e incluso puede que desde antes, por casarse con cristianos viejos, ser fieles a la religión católica y separarse del todo del grupo del que procedían. No sólo por una cuestión de método, sino también porque de esta forma han dejado poquísimas huellas de su devenir vital.
Me he quedado pues, mezcla de elección y de necesidad, con lo que estoy en condiciones de definir como una nueva élite morisca. La capa superior de un grupo más amplio, la cual disfrutó en general de una situación acomodada, contando entre sus miembros con bastantes familias ricas. Un núcleo duro lanzado a una carrera endogámica que cuando menos llama la atención. Casamientos reiterados entre parientes que se desarrollan a partir de finales del siglo XVI y llegan, por extraño que pueda parecer, casi hasta 1800. Matrimonios consanguíneos que buscan reforzar de manera continua los lazos de solidaridad que los cohesionan internamente.
Dentro de ellos, dos grandes líneas de actuación. Aunque hubo matices intermedios, la mayoría optó por asimilarse del todo a los patrones de comportamiento dominantes. Otros, en cambio, permanecieron más o menos fieles a las enseñanzas de sus progenitores y mantuvieron viva la llama del Islam en España hasta mediados del Setecientos. Con más o menos vigor, pero siguió encendida, como nos demuestra la redada de 1727 en que se condena a unos doscientos cincuenta reos por mahometanismo.
Lo que sí es posible es intentar clasificar a estos últimos moriscos en cuanto a su procedencia, comportamiento y actividades. Así, encontramos cinco grandes tipologías en la Granada de los siglos XVII y XVIII.
1. Las antiguas élites colaboracionistas, supervivientes sin demasiados problemas, al menos de forma relativa, al trauma que significaron las dos expulsiones de 1570 y 1609. Se encuentran asimiladas casi por completo y reconvertidas en nobleza de sangre. Los ejemplos más evidentes son los Granada Venegas, los Granada Alarcón, los Belvís-Avís almerienses y los Benajara de Guadix.
2. Los conjuntos «periféricos», como los Mondragón de Zújar o los Bazán de Abla. Familias antaño poderosas a nivel local, que siguen su propia dinámica, al parecer al margen en casi todo al devenir del resto. Relacionados e integrados poco a poco con los sectores cristiano viejos locales. Tal vez podrían entrar aquí los restos de los Venegas de Monachil en sus distintas líneas (Jiménez Venegas, Beamonte . . . ), así como la rama más modesta de los Belvís almerienses, asentada en el citado lugar de Monachil.
3. Una importante masa de población que ha conseguido, de múltiples formas, permanecer en el territorio y que va a asimilarse por completo, desapareciendo entre la masa cristiano vieja. En general de estatus socio-profesional bajo y de escasos recursos. Muchos de ellos, quizá la inmensa mayoría, se van asimilando poco a poco en lo cultural y lo religioso.
4. Una serie de estirpes asentadas en la ciudad de Granada y dedicadas en especial al trato de la seda, cuyas ganancias las convierte en acomodadas e incluso ricas, que en general se han asimilado definitivamente a la ortodoxia cultural y religiosa y que en su inmensa mayoría no darán quehacer alguno a la Inquisición. Sin embargo, mantendrán durante cerca de un siglo una gran cohesión interna, practicando asiduamente la endogamia como elemento diferencial que les permite mantener algunas de sus señas de identidad. Es la nueva élite, que a veces se relaciona personal, económica y familiarmente con los restos de los colaboracionistas.
5. Y dentro de este grupo capitalino, un buen número de familias que, sorprendentemente, mantienen un claro perfil criptoislámico. Son parte de los anteriores, y en ocasiones es muy difícil deslindar los que heretizaban de los que no, ya que son parientes muy cercanos los unos de los otros. Y como es bien sabido, la frontera que separa las prácticas culturales de las opciones religiosas suele ser muy difusa.
Otros criterios se pueden emplear a la hora de analizar el grupo. Por un lado, su procedencia social; por otro, sus orígenes geográficos. Con ambos factores, podemos llegar a estas conclusiones de forma general:
En primer lugar, destacan los mudéjares. Puede resultar sorprendente hablar de mudéjares entre los moriscos de Granada, pero así es. Bastantes estirpes de las que analizaré en esta obra tienen esta procedencia, y quizá no se trate de un fenómeno extraño y único, relacionado con el vacío que habrían dejado los descendientes de musulmanes tras la expulsión de 1570, sino que más bien parece que es un proceso global y anterior en el tiempo. En efecto, hoy sabemos que la llegada de mudéjares castellanos al territorio nazarí recién conquistado fue algo bastante frecuente, aunque haya pasado prácticamente desapercibido. Los excelentes trabajos de José Enrique López de Coca Castañer, aunque referidos sólo a los primeros momentos de la Granada cristiana, nos han puesto sobre su pista.3
Tampoco es nada raro. La familia de Abrahén de Mora, cercano colaborador de Boabdil, y de su sobrino Yuça de Mora, intérprete y alamín de la seda décadas después, es de este origen; parece que procedentes del pueblo toledano epónimo. Y de la ciudad de Toledo vinieron también los famosos escribanos Xarafi, interesante dinastía que pide a gritos un estudio monográfico.4
Mudéjares fueron los Fustero, procedentes de Madrid, y los Almirante, éstos provenientes de Segovia, sobre los cuales diré algo más gracias a que cuento con algunos documentos que nos ilustran sobre sus primeros pasos, los que aquí interesan.
Asentados en la referida ciudad castellana, en la segunda mitad del siglo XV vivió Mahoma Almirante,5 así denominado en los documentos,6 quien debió ser una personalidad notable entre los de su comunidad. Almirante no es un apellido raro entre los mudéjares de Castilla, ya que por sólo poner un ejemplo bajo tal denominación encontramos importantes miembros de este colectivo en Ávila.7 Parece obvio que la procedencia del apellido se ha de relacionar con los Enríquez, poderosos almirantes hereditarios de Castilla, ricamente heredados en zonas comarcanas, señores además de la próspera ciudad de Medina de Rioseco.
Sea como fuere, el año 1492 Mahoma Almirante decidió, por su propia voluntad, convertirse al catolicismo, acudiendo para ello a unos clérigos que vivían en las cercanías. Pero dejemos que sea un testigo presencial del hecho, Diego Hernández, morisco granadino pero natural de Segovia, quien nos relate el acontecimiento. Según su declaración, él vio:
como el dicho Mahoma Almirante vino a ciertos cristianos que moraban en la calongía, que es una calle de la dicha ciudad de Segovia, a donde vivían y vio vivir canónigos de la iglesia de la dicha ciudad, por donde tomó el nombre de la calongía, y allí pidió que le bautizasen, y hallándose allí cerca Diego del Castillo, alcaide que a la sazón era de los alcázares de Segovia, lo hizo bautizar y se puso por nombre Diego del Castillo Almirante por causa del dicho alcaide Diego del Castillo que fue su padrino, y se bautizó en la iglesia mayor de la dicha ciudad, y así lo sabe este testigo porque se halló presente al tiempo que se bautizó, y fue madrina la mujer del dicho alcaide Diego del Castillo que se decía doña Isabel Dávalos.8
Los datos aportados son muy interesantes y convierten en extremadamente verosímil el relato de los hechos. De la mencionada doña Isabel Dávalos nada sé, pero sí se pueden encontrar muchas referencias acerca de Diego del Castillo, alcaide de los alcázares de Segovia, quien aparece ejerciendo ese cargo precisamente entre los años 1488 y 1499.9
Tras recibir el bautismo, el flamante cristiano, o eso se nos dice, marchó a tierras nazaríes, integrándose en las cohortes que rodeaban a Fernando e Isabel y participando incluso en alguna acción militar de la que salió herido. Avecindado en Granada, debió morir al poco tiempo. De su esposa Aziza Almirante, convertida como Isabel de Almirante, tuvo dos hijos, Francisco y Juan, de quienes arrancan las dos grandes ramas de este linaje.
Otro grupo social lo conforman los descendientes, escasos pero muy importantes, de la vieja nobleza nazarí y de grupos asociados a ella. Dejando a un lado a las dos líneas de la Casa de Granada (los Infantes y los marqueses de Campotéjar), sí se relacionan más o menos directamente con nuestros moriscos tardíos los Venegas de Monachil; los Belvís almerienses y la rama asentada en la pequeña localidad que acabo de citar; los Benajara hasta el primer tercio del siglo XVII, pues se casan con los Mendoza, moriscos cordobeses aunque muy asimilados en lo cultural; y poco más. Y la excepción curiosa de los Zegríes, integradísimos en el Quinientos y que sin embargo tras una centuria vuelven a casar con moriscos y tienen algún tropiezo con la Inquisición.
Lo más llamativo, al menos para mí, es el surgimiento de nuevos linajes, y muy poderosos, en la Granada de los siglos XVII y XVIII que tienen unos orígenes sociales muy bajos. Varios de ellos provienen de seises, los conocedores a los que se permite sensatamente mantenerse para asegurar la pervivencia de los regadíos, asesorar en las tareas de los repartimientos, informar de medidas, pesos, usos y costumbres . . . De ahí proceden, por ejemplo, los Joha, o sea los Aranda Sotomayor, y los Salido de Guadix, originados en un seise del pequeño pueblo de Freila, junto a esta ciudad.
Bajos orígenes, sí, pero una enorme capacidad de enriquecimiento gracias a la producción y comercialización de la seda. La seda sobre todo, pero también otros géneros, así como actividades de todo tipo, especialmente el arrendamiento de propiedades y mayorazgos a la nobleza y de rentas reales. No son los antiguos y ricos mercaderes del Albaicín de la Granada del siglo XVI, sino una nueva hornada de prósperos trabajadores que se fueron labrando poco a poco una posición acomodada e incluso una fortuna. De ellos trata en especial esta historia.
1B. Vincent, «Los moriscos que permanecieron . . . »; R. Pérez García, «Moriscos, razones y mercedes ante el poder del Rey en el Reino de Granada después de 1570», Ámbitos, 22 (2009), pp. 35-50.
2Sólo en el caso de una localidad tan poco relevante como Marchena se encuentran varias docenas de casos, J. L. Carriazo Rubio, «Unos documentos sobre los últimos moriscos de Marchena», en Actas de las III Jornadas sobre Historia de Marchena. Marchena en la Modernidad (siglos XVII-XVIII), Marchena, 1998, pp. 379-394.
3J. E. López de Coca Castañer, «Sobre la emigración mudéjar al reino de Granada», Revista d’Història Medieval, 12 (2001-2002), pp. 241-258; «La emigración mudéjar al reino de Granada en tiempo de los Reyes Católicos», En la España Medieval, 26 (2003), pp. 203-226.
4Hasta que llegue, interesa J.-P. Molenat, «À propos d’Abrahen Xarafí: les alcaldes mayores de los moros de Castille au temps des Rois Catholiques», en Actas del VII Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 1999, pp. 175-184.
5Es de suponer que se llamase Muhammad. Debió nacer en torno a 1450, ya que se dice que su hijo mayor, Francisco, lo había hecho alrededor de 1480.
6Concretamente en una probanza para no pagar la farda, efectuada por sus nietos, de la que se hablará más adelante, y que se conserva en el AA, L-188, 45. Agradezco a mi buena amiga la doctora Amalia García Pedraza que me facilitase una copia de este documento.
7S. de Tapia Sánchez, «La opresión fiscal de la minoría morisca en las ciudades castellanas. El caso de la ciudad de Ávila», Stvdia Historica. Historia Moderna, 4 (1986), pp. 17-50.
8AA, L-188, 45.
9Basta revisar el Registro General del Sello del AGS para encontrar numerosos testimonios documentales. Sobre la importancia del colectivo mudéjar segoviano, a falta de estudios monográficos, interesa M. López Díez, «Judíos y mudéjares en la Catedral de Segovia (1458-1502)», Espacio, Tiempo y Forma. III. Historia Medieval, 18 (2005), pp. 169-184.