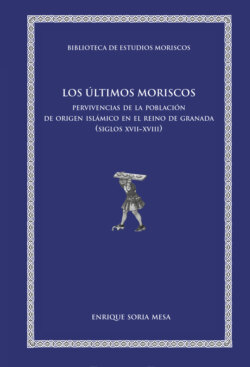Читать книгу Los últimos moriscos - Enrique Soria Mesa - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
El libro que encabezan estas líneas está dedicado a trazar la evolución en la larga duración de un colectivo social muy particular. Una investigación que ha durado varios años y que se centra en la historia de los moriscos granadinos que lograron permanecer en sus tierras natales a pesar de la expulsión que Felipe II ordenó en 1570, la que les condujo al interior castellano, y sobre todo de la de 1609 y años posteriores, que en teoría erradicó de la Península Ibérica hasta el último descendiente de musulmanes. O eso es lo que se nos había dicho.
Jamás hubiera pensado, lo digo con absoluta sinceridad, cuando comencé a trabajar sobre los moriscos granadinos que pudiese existir siquiera el objeto de estudio que aquí analizo. Cuando inicié mis investigaciones sobre las élites de origen islámico, hace más de veinte años, el arco temporal no podía ser otro que el de 1492-1570; otra cosa era literalmente impensable. Bajo esos parámetros, empecé a trabajar acerca de las principales familias de colaboracionistas, en especial los Granada Venegas, sus ramas menores y su círculo de parentesco. De todo lo realizado en esa época, modestamente creo que el artículo que se publicó en 1992 en la revista Áreas («De la conquista a la asimilación. La integración de la aristocracia nazarí en la oligarquía granadina») ha tenido bastante importancia, abriendo nuevas líneas de trabajo.
Años después, tras un paréntesis cordobés dedicado a otros temas de historia social, oligarquías urbanas y nobleza sobre todo, he vuelto a ocuparme de la cuestión morisca; esta vez con renovados bríos. La afortunada circunstancia de dirigir un nutrido e interdisciplinar equipo de investigadores, compuesto tanto por discípulos como por colegas de esta y otras universidades me ha permitido ampliar sustancialmente el horizonte de análisis, contemplando en primer lugar un espacio geográfico muy superior, toda Andalucía, y en segundo término un arco cronológico muchísimo más extenso, abarcando hasta las postrimerías del Antiguo Régimen.
La concesión de un Proyecto de Excelencia por parte de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, magníficamente financiado, nos ha permitido realizar investigaciones al máximo nivel en los principales archivos nacionales. Su temática, los moriscos granadinos en los reinos de Córdoba y Jaén entre 1570 y 1614, me obligó a cambiar el foco con el que observábamos el colectivo, estudiando ahora cómo se comportaron los miembros de esa minoría oprimida en tierras extrañas y durante cuarenta años, conviviendo, integrándose y siendo rechazados por los cristianos viejos que habitaban las ciudades y villas andaluzas a las que fueron enviados de forma coercitiva. Creo que los resultados científicos de esta aventura conjunta han sido más que notables.
Pero a medida que investigaba de nuevo la realidad morisca, y gracias a haber sido invitado a presentar una ponencia en un Curso de la Universidad de Valencia sobre las élites moriscas (2009) empecé a vislumbrar un nuevo fenómeno, hasta el momento prácticamente ignorado por la historiografía. La preparación del texto, revisando viejos materiales de archivo, y otros encargos editoriales de ese mismo año relacionados con la eclosión de congresos derivada del Centenario de la Expulsión de los Moriscos, me abrió de par en par las puertas de una realidad que hasta entonces yo mismo desconocía.
Habiendo tomado conciencia de la existencia de numerosos moriscos que se quedaron en España tras la expulsión decretada entre 1609 y 1614, solicité de inmediato un Proyecto de Investigación al Ministerio de Ciencia y Tecnología para profundizar en el análisis de esta temática. Su ámbito geográfico es el de toda Andalucía, pero no dudamos ninguno de sus componentes en ampliar el espacio investigador cuando resultó necesario a todo el territorio español. Dentro de estas coordenadas se inscribe mi propio trabajo sobre el reino de Granada.
Es la que sigue una investigación que sólo puedo calificar como fascinante. Un descubrimiento que considero de la mayor relevancia y que puede y debe cambiar nuestra percepción acerca del pasado histórico español, pues lo que se creía muerto en 1614 se torna vivo y resistente hasta mediados o incluso finales del siglo XVIII. La pervivencia del Islam en nuestra tierra, ahora demostrada para Granada y quizá en unos pocos años para otras regiones hispanas, nos lleva a plantear un escenario bien distinto al que se tenía asumido, una realidad mucho más compleja que la que se venía admitiendo como dogma de fe por la historiografía especializada. Hasta dónde llegaron las consecuencias de este hecho es algo que tendrá que afrontar la futura investigación.
Hablamos de algunos millares de personas que lograron permanecer en tierras granadinas a pesar de todos los intentos por expulsarlos. Gentes que lograron sortear las prohibiciones regias precisamente gracias a los resquicios del sistema; en especial debido a la permisividad de parte de las autoridades encargadas de echarlos y la protección interesada de los poderosos locales.
Miles de personas que se quedaron y que tuvieron descendencia, parte de la cual llega a nuestros días. Pero más allá de lo que podría ser un juego erudito con la genealogía, que podría ampliar exponencialmente esas cifras bajando las generaciones, lo importante es que muchos de ellos no sólo no se asimilaron con facilidad sino que mantuvieron más o menos intacto el Islam de sus ancestros, las creencias y las costumbres de sus progenitores. Y no sólo durante el siglo XVII, sino incluso en el XVIII. Entre 1728 y 1729 hubo dos grandes autos de fe en los que doscientos cincuenta hombres y mujeres fueron procesados y condenados por el Santo Oficio, pero ni siquiera allí acabó todo. Encontramos resabios islámicos y personas encausadas hasta mediados de la centuria ilustrada.
Estas prácticas heterodoxas se vieron reforzadas por una intensa endogamia, por una fortísima consanguinidad, a veces brutal, que tuvo como objetivo renovar continuamente los lazos de solidaridad interna del grupo, una de las principales causas de que se mantuviera casi intacta la particular personalidad del conjunto de familias implicadas.
En otro orden de cosas, tengo que resaltar la enorme capacidad de enriquecimiento de estos moriscos tardíos. Sería un colosal error pensar en que sobrevivieron ocultos gracias precisamente a su pobreza, a su situación residual en lo económico que los colocaba en los márgenes sociales. Nada más lejos de la realidad. En poco tiempo encontramos personas acaudaladas entre ellos, con el paso de los años incluso enormes fortunas que se cuentan por millones de reales. Una intensa actividad laboral, dedicación plena a la artesanía y al comercio, control del sector sedero todavía pujante y una actitud menos ociosa y dedicada al disfrute de lo suntuario pueden explicar este éxito, al que sin duda alguna no fue ajeno la colaboración mutua y la solidaridad grupal.
Riqueza que, como no podía ser menos en la España del Antiguo Régimen, acabó por proyectarlos, incluso a un grupo como éste, a la esfera del poder local. Se cuentan por docenas, más de un centenar de hecho, los oficios públicos ostentados por estos moriscos tardíos, y lo mismo que habrá entre ellos clérigos menores y presbíteros, párrocos y beneficiados, tendremos escribanos, procuradores, médicos, abogados de la Real Chancillería, capitanes, alcaides, jurados, regidores de pueblos, veinticuatros de Granada e incluso un oidor de la audiencia de Sevilla, que murió electo juez de la Real Chancillería de su ciudad natal.
Un panorama, pues, muy diferente al que se nos había contado, y todo ello descubierto gracias a la consulta masiva de fuentes notariales, eclesiásticas e inquisitoriales, amén de otras muchas tipologías. Un gran esfuerzo que creo habrá merecido la pena si soy capaz de transmitir la enorme trascendencia del tema. No sé si lo habré logrado. Pero al menos sí debería poder manifestar hasta qué punto he disfrutado con la investigación realizada. En momentos así es cuando uno entiende por qué se hizo historiador.
Este libro, como todos los anteriores, debe mucho a muchos, no sólo a mí. La familia, los amigos, mis becarios, por supuesto mi pareja . . . todos ellos han aportado mucho, cada uno a su manera. Pero especialmente creo que debo agradecer datos, sugerencias y conversaciones sobre la temática a Amalia García Pedraza y Agustín Rodríguez Nogueras, Manuel Fernández Chaves y Rafael Pérez García, y en especial a Santiago Otero Mondéjar, tan buen amigo como discípulo, a quien de esta manera también le dedico este libro.
No puedo, ni quiero, olvidar aquí a los colegas, amigos todos ellos, que tuvieron a bien juzgar el primer borrador de este libro, presentado a su consideración como proyecto de investigación de lo que fue la oposición a la cátedra que actualmente disfruto. María Ángeles Pérez Samper, Ofelia Rey Castelao, Francisco Andújar Castillo y Alberto Marcos Martín, a los que debo sumar el quinto miembro del tribunal, Rafael Benítez Sánchez-Blanco, uno de los mayores especialistas mundiales en el tema morisco, a cuyas gestiones debo la edición de este texto en la prestigiosa Biblioteca de Estudios Moriscos. A todos ellos, que aúnan excelencia académica con integridad científica y honestidad personal, muchas gracias. Sois el espejo el que me gusta reflejarme.