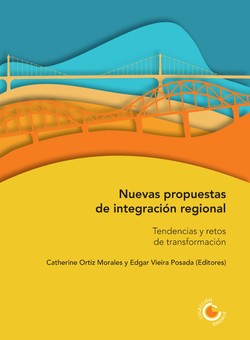Читать книгу Nuevas propuestas de integración regional - Eric Tremolada Álvarez - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавлениеcapítulo 1
Regionalismo latinoamericano, multilateralismo y transregionalismo: divergencias, retroalimentaciones y potencialidades
Sergio Caballero
¿Cómo citar este capítulo? / How to cite this chapter?
Caballero, S. (2019). Regionalismo latinoamericano, multilateralismo y transregionalismo: divergencias, retroalimentaciones y potencialidades. En C. Ortiz Morales y E. Vieira Posada (eds.), Nuevas propuestas de integración regional: tendencias y retos de transformación (pp. 23-44). Bogotá: Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia.
doi: https://dx.doi.org/10.16925/9789587602036
En el actual contexto internacional de incertidumbre por las crecientes tendencias proteccionistas y de renacionalización de las prioridades de política exterior, el regionalismo y el multilateralismo están en cuestión, pero al mismo tiempo se erigen en expectativas de una visión del mundo más abierta e interdependiente. Frente a una visión cerrada y crecientemente nacionalista, sea por medio de políticas proteccionistas o por medio de un transregionalismo selectivo y excluyente del comercio internacional, el regionalismo se presenta como un posible mecanismo de inserción internacional para los países latinoamericanos. Sin embargo, asistimos a un fuerte desacompasamiento entre la actual narrativa dominante procomercio en la mayoría de los países de la región (por ejemplo, la Argentina de Macri, el Brasil de Temer, etc.) y el reforzamiento de las visiones pragmáticas, nacionalistas y cortoplacistas (por ejemplo, los Estados Unidos de Trump, Brexit, etc.), así como las crecientes aspiraciones geopolíticas de China para llenar el vacío de liderazgo global hoy existente.
En este texto, en una primera parte (tres primeros apartados) se abordarán los desafíos de inserción internacional que genera el desacompasamiento entre las políticas exteriores de Estados Unidos y las del grueso de la región latinoamericana. En una segunda parte (siguientes tres apartados), se explorarán las relaciones entre el multilateralismo, el transregionalismo y el regionalismo latinoamericano para acabar concluyendo con unas reflexiones (último apartado) sobre la oportunidad e idoneidad de la integración regional frente a un escenario crecientemente nacionalista y fragmentado.
Contexto estructural y coyuntural
En el actual contexto internacional de incertidumbre por las crecientes tendencias proteccionistas y de renacionalización de las prioridades de política exterior, asistimos a un proceso de revisión y de replanteamiento del regionalismo y del multilateralismo, al mismo tiempo que pueden erigirse expectativas de una visión del mundo más abierta e interdependiente.
En el escenario latinoamericano, se perciben algunos elementos estructurales que tienen que ver tanto con el recurrente debate sobre el modelo de inserción internacional y la aspiración de autonomía, como con el propio modelo económico en aras de promover el desarrollo en la región. Estos elementos estructurales se refieren principalmente al hecho de que el fin del ciclo de precios altos de las commodities (2003-2013) ha evidenciado que la principal estrategia latinoamericana de inserción en la economía global se trata de un modelo exhausto, inequitativo y vulnerable a la volatilidad internacional. El boom de los precios de las materias primas, y la bonanza económica que llevó aparejada, coincidió con una decidida apuesta por estrategias de regionalismo posliberal (Sanahuja, 2017). Así, la emergencia del alba y la Unasur —y posteriormente la Celac— se entendió como una suerte de vuelta de la política y del Estado con una agenda regional múltiple y ambiciosa que trascendía el enfoque económico-comercial característico del regionalismo abierto de los años noventa.
Sin embargo, el fin de este ciclo alcista motivó el cuestionamiento del modelo existente tanto por la dependencia económica que la región presentaba frente a otros actores en ascenso (en este caso, China, que actuaba como centro económico y generador de valor añadido, frente a una América Latina periférica y exportadora de materias primas), como por la creciente desafección sociopolítica (ejemplificada en la irrupción de casos de corrupción de índole regional, frente a la insatisfacción de las expectativas de las clases medias) (Sanahua, Closa, Caballero y Palestini, 2017).
Esta doble crisis estructural, en lo económico y en los liderazgos políticos, se ha plasmado en lo coyuntural en las elecciones de nuevos presidentes en varios países de la región en lo que pareciera ser un giro hacia políticas más aperturistas y promercado, desconfiando de las recetas autóctonas y neodesarrollistas. Aunque sería deseable un abordaje más exhaustivo, baste el breve análisis de los tres países más relevantes1 de América Latina para constatar estos cambios coyunturales en los palacios presidenciales que, como ya se ha apuntado, descansan en cambios estructurales de mayor calado.
Como es bien sabido, una de las muchas consecuencias para Latinoamérica derivadas de la crisis financiera internacional de 2008 fue la constatación de que la estrategia mexicana de apostar su desarrollo económico al motor estadounidense (vía tlcan-nafta desde 1994) era desproporcionada. En esa línea, se replanteará una diversificación de las relaciones económicas apostando por una creciente mirada hacia los mercados de Asia-Pacífico, de la mano de la creación de la Alianza del Pacífico, así como un mayor reenganche con la región latinoamericana, por medio del impulso a la constitución de la Celac. Esta resignificación de las prioridades de política exterior de México (Caballero, 2017) se verá agudizada, si cabe, tras la elección del presidente estadounidense Donald Trump haciendo gala de un discurso peyorativo y agresivo para con su vecino del sur2.
En este contexto, se ha procedido a la renegociación del tlcan-nafta, acuerdo comercial que, en el caso particular de México y Estados Unidos, se había erigido en el hito de esa apuesta simbiótica de una economía manufacturera y con bajos costes laborales con una economía de tecnología avanzada y altos niveles de consumo. De este modo, las crecientes tensiones discursivas, así como la virulencia y agresividad del discurso de Washington enfatizando su política comercial crecientemente proteccionista y su aspiración de reducir el notable déficit comercial con México, ahondarán en la necesaria prioridad mexicana de diversificar sus socios comerciales.
En este sentido, desde el df, y sumándose a la idea de proyección de marca país (status seekers para Nolte (2016)) de la Alianza del Pacífico, se apostará por una política exterior pragmática tendiente a abrir nuevos mercados de exportación con Asia-Pacífico (Caballero, 2017), al mismo tiempo que se aplica una contención de daños para evitar que la retórica trumpista pudiera materializarse drásticamente. Es ese el escenario al que llegamos en la que será una nueva elección presidencial en México: con una alta incertidumbre por la nueva política exterior que pudiera adoptarse desde el df, máxime tras materializarse la victoria de López Obrador como próximo presidente mexicano.
En el caso de Brasil y Argentina, la falta de sintonía y sincronización con Estados Unidos es, si cabe, más patente. En la década de los noventa, en consonancia con el Consenso de Washington y con una apuesta por el multilateralismo, Estados Unidos impulsó la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas (alca) con énfasis en la liberalización comercial de todo el hemisferio occidental. Esta iniciativa esbozada desde Miami en 1994 fue presentada como una invitación a sumarse (como hacía México vía tlcan-nafta) a una estrecha vinculación con Estados Unidos de forma regional (al hilo del regionalismo abierto de la época). Sin embargo, desde un inicio el mayor rechazo a esta iniciativa estadounidense se presentó desde los países del Mercosur y del alba al poder oponerse como bloques subregionales más o menos cohesionados. La hostilidad llegó a su máximo nivel en la mediática cumbre de Mar de Plata de 2005 cuando el Mercosur de Néstor Kirchner y Lula da Silva, junto a Hugo Chávez, trasladaron al presidente estadounidense George W. Bush el acta de defunción del alca.
Este suceso reflejó de forma muy gráfica la franca oposición entre dos maneras de insertarse en el mundo y de desplegar los instrumentos de política exterior. Por un lado, Estados Unidos intentaba encarnar el liberalismo, el aperturismo y el multilateralismo en el mundo, máxime tras el revés diplomático mundial impulsando una guerra ilegal en Irak al no contar con el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así, fomentaban un creciente transregionalismo económico con la intención de promover elementos de integración negativa (eliminación de aranceles y barreras que favorecieran su proyección comercial), obviando la integración positiva (creación de institucionalidad y mecanismos para promover la coordinación de políticas comunes).
Por el otro lado, tras la profunda crisis mercosureña de 1998-2002 y el evidente desengaño de las bondades del regionalismo abierto basado en la liberalización económica, unos nuevos presidentes suramericanos convergen y coinciden en la necesidad de redefinir las prioridades del proyecto regional, tal y como Kirchner y Lula evidenciaron en el Consenso de Buenos Aires (2003), así como el rol de la región en el mundo. En este sentido, surgirán nuevas iniciativas regionales (Unasur, alba, Celac) y se resignificarán las ya existentes (como el Mercosur), incluyendo agendas ampliadas y multidimensionales, que trascienden la integración estrictamente económica y que enfatizan el retorno de la política y del Estado en detrimento de los mercados. Al hilo de este regionalismo posliberal (Sanahuja, 2007), se pondrán en práctica experiencias neodesarrollistas que limitan el aperturismo comercial y derivan en sesgos proteccionistas con el afán de salvaguardar la industria local.
A modo de síntesis, podemos subrayar que el ciclo del regionalismo posliberal en Latinoamérica, coincidente con el ciclo de altos precios de commodities en el mercado global (2003-2013), se caracteriza por una prioridad neodesarrollista y proteccionista en lo económico comercial. Aunque al mismo tiempo, se aspire a una mayor proyección geopolítica como pudieran evidenciar las dos administraciones de Lula da Silva que, por medio de mecanismos de cooperación Sur-Sur, la pertenencia a foros de gobernanza global como los brics y el liderazgo en misiones de Naciones Unidas y organismos internacionales, entre otras estrategias de soft power, proyectan a Brasil como un aspirante —no exitoso— a global player (Caballero, 2015; Malamud, 2018b).
Inversión recíproca y simultánea de estrategias
Este desacompasamiento se va a invertir recíproca y simultáneamente desde los años 2015-2016. En lo que respecta al ámbito latinoamericano, el fin del ciclo de bonanza económica va a tener un efecto demoledor para el conjunto de la región dada la reprimarización de las exportaciones que se había llevado a cabo (Sanahua et al., 2017). Las consecuencias económicas, unidas a la creciente desafección política (encarnada en los numerosos casos de corrupción) y a las legítimas demandas de una amplia y empoderada clase media, provocarán un tsunami político en lo que algunos explicarían como el recurrente péndulo ideológico en el devenir latinoamericano.
A raíz de estos fenómenos, tendrán lugar dos importantes eventos coyunturales, pero con implicaciones que van más allá de lo episódico: el impeachment de Dilma Rousseff en Brasil y la victoria de Mauricio Macri en las presidenciales argentinas. En ambos casos, en el lapso de menos de un año (entre finales de 2015 y mediados de 2016), asistimos en ambos países a cambios en la jefatura de Estado que, lejos de ser meramente coyunturales, se entroncan con un marco estructural de mayor recorrido. Por tal motivo, independientemente del escaso margen de maniobra y capacidad de agencia que pudieran ostentar los nuevos inquilinos de la Casa Rosada (Mauricio Macri) y del Palacio del Planalto (Michel Temer), sus respectivas apuestas de política exterior pragmática y supeditada a la consecución de una agenda económico-comercial trasciende sus propios gobiernos. Así, ya durante el segundo mandato de la presidenta Rousseff, la ambiciosa política exterior de Lula da Silva (2003-2010) y la inercia que se mantiene en el primer mandato de Rousseff (2011-2014), se tornará en una cierta desidia de Itamaraty por la falta de liderazgo y energía presidencial (Burges, 2018).
Tras el periodo de larga continuidad y proyección internacional del carismático ministro de Exteriores brasileño Celso Amorim (2003-2010), las rápidas sucesiones de Patriota (2011-2013), Figueiredo (2013-2015), Vieira (2015-2016), Serra (2016-2017) y Nunes (2017-) denotan tanto la falta de una coherencia de política exterior como un perfil de ministro principalmente centrado en que la política exterior pudiera mitigar el aislamiento comercial de Brasil y revertir la tendencia a la recesión económica. Al mismo tiempo, la diplomacia brasileña proyectará desde Itamaraty un inédito bajo perfil internacional que pudiera minimizar el pernicioso efecto que los casos de corrupción infligían a la imagen de Brasil en el mundo, máxime cuando el país se presentaba en el escaparate internacional de la mano de las Olimpíadas y la Copa Mundial de Fútbol (Caballero, 2018).
Con características muy diferentes, pero en una dirección similar, podemos analizar el contexto argentino. Tras el largo mandato presidencial de Cristina Fernández (2007-2015), al que aquí le podríamos agregar el de su marido Néstor Kirchner (2003-2007), la política exterior argentina se caracteriza por una suerte de desconexión del mundo tanto por el previo default económico, como por el patrón de inserción internacional del periodo signado por una suerte de neodesarrollismo proteccionista y la búsqueda de nuevos socios extrarregionales (China, Irán, Rusia) en contraposición a los tradicionales (Europa y Estados Unidos). Así, más allá de la derrota del peronismo en las elecciones presidenciales de 2015, incluso desde el entorno del candidato oficialista, Daniel Scioli, se avizoraban propuestas de cambio del rumbo económico y la necesaria eliminación de un modelo de inserción internacional ya exhausto.
Finalmente, la victoria de Mauricio Macri y su asunción presidencial en diciembre de 2015 se enmarca en un doble eje: por un lado, el reenganche con el mundo occidental de la mano de la entonces ministra de exteriores, Susana Malcorra, antigua jefa de gabinete de Ban Ki-moon en la Secretaría General de Naciones Unidas; y por otro lado, la reinserción en una economía globalizada con la aspiración de ser presentado como un país normal, esto es, un país con un marco jurídico donde poder invertir de forma segura. Esta idea de previsibilidad jurídica y garante de la inversión extranjera directa se presentará en contraste con el anterior periodo presidencial (recuérdese por ejemplo la expropiación de ypf en 2012) y se sobredimensionará con hechos como la presidencia temporal argentina del fmi y la celebración del G20, siendo ambos escaparates mundiales para ser concebido como nuevo adalid del multilateralismo y el liberalismo económico.
Sin embargo, estas políticas exteriores pragmáticas y eminentemente economicistas desplegadas desde Brasilia y Buenos Aires, y con una reducida agenda presidencial3 y de capital político, se han visto confrontadas con la retórica estadounidense sobre el proteccionismo y las guerras comerciales. Aunque pareciera que los gobernantes de los dos principales países suramericanos aspiraran a retrotraerse a un tiempo pasado en el que Estados Unidos (y la Unión Europea) buscaban socios comerciales fidelizados en las bondades del aperturismo comercial y la liberalización económica, esos tiempos ya no están más ahí. Por el contrario, tal y como se constató en el Foro de Davos de 2017, el presidente chino Xi Jinping paradójicamente se erige en estos tiempos como el principal promotor global tanto de la lucha contra algunos desafíos globales (por ejemplo, la contención del cambio climático), como la promoción del multilateralismo y la liberalización económica.
No es este un tema menor dada la creciente tendencia al transregionalismo à la carte o a la globalización selectiva (Caballero, 2016) en virtud de la cual pareciera que, en términos de procesos estructurales de larga duración, el mundo habría transitado desde las divisiones bipolares (de la Guerra Fría) hasta los bloques regionales (característicos del neoliberalismo y del nuevo regionalismo de los noventa) para entrar ahora en una nueva fase de megarregiones o megabloques económicos (Hänggi, 2006). En este sentido, la necesidad de una política exterior comprehensiva, ambiciosa y diversificada se haría más necesaria que nunca para evitar los riesgos de convertirse en un outsider o sencillamente de no ser invitado a esos selectos clubes transregionales y, por tanto, pagar los costes de las desviaciones del comercio mundial y del acceso restringido a los mercados más dinámicos y pujantes.
Desacompasamiento y bad timing
La historia de la política exterior en la región ha versado tradicionalmente entre la idea de autonomía (Briceño, 2014) y la inserción internacional; entre protegerse del otro exterior4 conformando proyectos unitarios y cooperando intrarregionalmente, y la idea de proyectarse al mundo usando la región como trampolín para mejorar el desarrollo y las capacidades propias definidas en virtud del interés nacional.
El regionalismo posliberal característico de los inicios del siglo xxi se fundamentaba en el rechazo a las lógicas imperantes en el neoliberalismo de los años noventa y a una apuesta colectiva por generar una mayor autonomía de la mano de mecanismos regionales suficientemente representativos e inclusivos (Celac) y multidimensionales y con agendas sectoriales (Unasur). Así, mientras los principales actores internacionales, la Unión Europea y Estados Unidos, propugnaban acuerdos regionales (ya fuera vía alca o vía Asociación Birregional ue-lac), gran parte de la región apostaba por explorar posibilidades autóctonas de desarrollo endógeno a pesar del reconocimiento explícito de un modelo económico basado en la exportación de commodities. De hecho, tanto la ue como Estados Unidos, ante las dificultades en sus respectivas negociaciones con la región, adoptaron estrategias indirectas de bilateralización selectiva de relaciones. En el caso estadounidense a través de acuerdos de libre comercio con los países más inclinados a esta estrategia (Chile, Colombia) y en el caso europeo a través de Partenariados Estratégicos como los signados con Brasil y México.
Esta contraposición de prioridades de política exterior es relevante, pero lo paradójico será la falta de timing a la hora de acometer la recíproca inversión de estrategias, concluyendo por tanto en una nueva divergencia o desacompasamiento. Así, frente a la creciente desafección de las clases medias en los países del Norte global, agudizada por las acuciantes desigualdades a la hora de abordar respuestas a la crisis financiera global originada en estos países desde 2008, asistimos tanto al ascenso de discursos políticos nacionalistas, como a una retórica proteccionista en lo comercial, securitizadora en lo político y racista en lo sociocultural. Solo desde esta óptica se explican sucesos como la victoria electoral de Donald Trump, el Brexit y otros fenómenos menos mediáticos, pero que también se nutren de los miedos a un mundo abierto, global y multilateral.
Simétricamente, asistimos en América Latina a un proceso paralelo en la dirección opuesta. Tanto la preferencia de Macri por la candidatura de Hillary Clinton en aras de una apuesta por el multilateralismo, como las invitaciones de Peña Nieto y de Temer ofreciendo sus países como destinos privilegiados para las inversiones extranjeras como estratégicos socios comerciales, evidencian el giro de política exterior hacia una apuesta por una mayor inserción internacional en un mundo que, paradójicamente, ya no quisiera integrarse en demasía. O para ser más preciso, serían las economías emergentes, tales como China e India, las que propugnarían esa suerte de multilateralismo y aperturismo comercial en detrimento de los que históricamente sacaron un mayor rédito de ese diseño del comercio internacional: Estados Unidos y la Unión Europea5.
En última instancia, este desacompasamiento de políticas exteriores se resumiría en la divergencia entre intereses y valores opuestos: por un lado, los que adoptan la narrativa del proteccionismo comercial y la seguridad nacional vinculada a una visión material y tangible de las amenazas globales; por otro lado, los que han apostado —frente a esa creciente corriente imperante— por la inserción internacional mediante el multilateralismo y la confianza en las bondades emanadas de un mundo interdependiente.
Multilateralismo y transregionalismo6
Como ya se ha mencionado, en los últimos años asistimos a un aparente cambio de ciclo tanto por razones particulares en el interior de muchos de los Estados latinoamericanos, como por la propia coyuntura internacional. Así, la finalización del ciclo de precios altos de las materias primas y de las incertidumbres generadas en el seno de la Unión Europea, unida a los nuevos derroteros en política exterior adoptados por los nuevos gobiernos latinoamericanos donde se aúna crisis económica y desafección política —con el caso paradigmático de Brasil como referente—, nos llevan a un replanteamiento de los objetivos y las fórmulas de inserción internacional. Es ahí donde surge con fuerza el actual desgaste del regionalismo posliberal a la par de la desconfianza en la posibilidad de destrabar el multilateralismo vía Organización Mundial de Comercio (omc), motivando con ello una renovada apuesta por el transregionalismo y la participación en acuerdos megarregionales.
De manera inédita en la historia reciente, una gran crisis económica internacional —como la que tuvo su origen en Estados Unidos en 2008 y se extendió de forma especialmente virulenta por la Unión Europea— tuvo un reducido impacto inicial en los llamados países emergentes. En ese sentido, la región de América Latina y el Caribe mostró diferentes caras en relación con las repercusiones de la crisis dependiendo de quiénes fueran sus principales socios internacionales y su específico modelo productivo. Dado que a pesar de las evidentes simplificaciones que conlleva una visión general de trazo grueso agruparon tanto a México como a la región centroamericana, sufrieron severamente en primera instancia los efectos de la crisis, debido a su estrecha vinculación con la economía estadounidense vía tlcan-nafta. Por su parte, la región del Caribe ha presentado diferentes matices, aunque en general la especial vinculación con la Unión Europea le ha granjeado los efectos colaterales de la propia crisis europea, ensimismada en sus propios problemas domésticos aparte de los externos.
En un segundo grupo, los países suramericanos en su conjunto se vieron favorecidos por el viento de cola que suponían los altos precios de las commodities en el mercado internacional y el ascenso de los llamados países emergentes, principalmente de la mano de los brics y, más en concreto, de la demanda china. Sin embargo, el patrón comercial basado en la exportación de productos con poco valor añadido ahondó una creciente dependencia de un actor que cobró cada vez mayor relevancia en la región: China. De este modo, aunque los primeros años de la crisis financiera internacional iniciada en 2008 eludieron los problemas económicos sin mayores complicaciones, la posterior reconversión de la economía china de exportadora de bienes baratos a productora de bienes con valor añadido y centrada en alimentar su mercado doméstico sí ha generado un efecto dominó, en virtud del cual no solo se ha reducido el monto de sus exportaciones, sino que además se ha dificultado la recepción de inversión extranjera directa, generando estancamiento económico a la par de una creciente desafección política.
Esta última variable venía ya alimentada por una corrupción endémica y una falta de transparencia, pero se ha agudizado en la medida en que las nuevas clases medias han demandado servicios públicos acordes (transporte, salud, educación, etc.) sin que estas aspiraciones se vieran satisfechas. Esta brecha entre altas expectativas y magros resultados —abonada por el hecho de que se han reducido los recursos materiales al mismo tiempo que decrecía el crédito y capital político en los gobiernos elegidos democráticamente— ha generado una suerte de tormenta perfecta en la que asistimos a sucesos que bordean peligrosamente el marco democrático —ya sea Brasil o Venezuela, por poner dos ejemplos— y unos escenarios donde asistimos a índices récord de desaprobación y falta de respaldo de sus gobernantes, como es el caso de Paraguay, entre otros.
El interregionalismo y los megabloques comerciales
De la mano de la globalización y la regionalización en los años noventa, hemos asistido al auge de lo que ha venido en llamarse nuevo interregionalismo. Basándonos en la obra de Hänggi (2006), podemos distinguir tres categorías: (a) interregionalismo puro, cuando la relación es entre grupos regionales, como en el caso de las relaciones Mercosur-Unión Europea; (b) transregionalismo, cuando los Estados participan en estos acuerdos a título individual, como ocurre en un megabloque comercial como el tpp; y (c) interregionalismo híbrido, en los casos en que un grupo regional se relaciona con un Estado, como por ejemplo los partenariados y asociaciones estratégicas de la Unión Europea o un megabloque comercial como el ttip.
Abordando específicamente los acuerdos megarregionales (como son el ttip, el rcep7, el tpp, etc.), estos se caracterizan (i) por la gran dimensión espacial, poblacional y de pib que engloban, (ii) por la aspiración de abarcar áreas continentales y (iii) por presentar una agenda temática plural que sobrepasa lo tradicionalmente negociado a través de la omc (Rosales y Herreros, 2014). Estos elementos denotan la novedad del fenómeno, al mismo tiempo que permiten avizorar las dimensiones de sus potenciales efectos a nivel global. Nos encontramos, por tanto, ante instrumentos con potentes connotaciones geopolíticas, en la medida en que no solo reconfiguran los flujos de comercio internacional, sino que también habilitan para presentarse ante el mundo como un socio confiable, previsible y respetable.
A priori, se visibilizan dos claros impactos derivados de la constitución de estos megabloques comerciales (Manrique y Lerch, 2015): en primer lugar, la creación y posible desviación de comercio en una suerte de globalización regionalizada o bilateralismo selectivo, cuyos efectos serían más severos en los países en desarrollo que no formaran parte de dichos mecanismos y que podrían pagar los costes de su exclusión; y en segundo lugar, la modificación del régimen multilateral de comercio global, con connotaciones geopolíticas en la medida en que los Estados miembros tendrían la capacidad para fijar el nuevo estándar global.
Hay que apuntar que el tpp, que se erige en el megabloque con mayor impacto en la región de América Latina y el Caribe, se remonta a un primer acuerdo estratégico transpacífico de asociación económica, conocido como P-4, y suscrito por Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam en 2005 (Rosales, Herreros, Frohmann y García-Millán, 2013). Tras el interés estadounidense por sumarse a este en 2010 y ampliarlo, cambiaron sus aspiraciones y connotaciones pasando a ser uno de los instrumentos más ambiciosos para tender puentes comerciales a ambas orillas del Pacífico. La fuerte apuesta por la región Asia-Pacífico emanada desde Washington8 marcó su liderazgo en esta negociación, al mismo tiempo que suscitó el interés de otros actores por adherirse a la iniciativa.
La inclusión en las negociaciones de Canadá, de México y de Japón, especialmente, supuso un punto de inflexión en este proceso. Hasta ese momento, el volumen comercial de los socios, excluyendo a Estados Unidos, era muy reducido en términos relativos. Sin embargo, la irrupción de Canadá y México dotó al proyecto de mayor volumen —en términos económicos, pero también regionales al abarcar todo el tlcan-nafta—, y la incorporación de Japón a la mesa de negociaciones suscitó un mayor interés económico al tratarse de una de las principales economías mundiales.
Como no podía ser de otro modo, el reverso de la moneda de este hecho es que las negociaciones se dificultaron, toda vez que ya no se trataba de un proyecto con un claro sesgo asimétrico en favor de un único dominador negociador —Estados Unidos—, sino con la posibilidad de coaliciones negociadoras y acuerdos cruzados en función de diversos intereses. Posteriormente, las dificultades han sido aún mayores, dado el rechazo de la administración Trump al acuerdo en aras de impulsar una visión proteccionista en detrimento de estos megabloques comerciales. Así, finalmente se ha constituido un tpp-11 a raíz de la firma del acuerdo el pasado mes de marzo, con lo que el resto de socios evidenciaron su compromiso con esta estrategia transregionalista.
Regionalismo, interregionalismo e inserción internacional
En el contexto específico de la región de América Latina y el Caribe, han seguido presentes los debates sobre la idoneidad del regionalismo como instrumento de inserción internacional. En este sentido, aparte de las críticas a su ineficacia (Gardini y Malamud, 2012) y de los llamados a mejoras en ciertos proyectos regionales (Caetano, 2015), la principal novedad ha sido la irrupción de la Alianza del Pacífico (ap)9. En todo caso, es sintomático que debido a sus objetivos, su diseño institucional y su agenda negativa de integración —mayoritariamente centrada en la eliminación de aranceles entre los miembros, que a día de hoy alcanza hasta el 92% del comercio, acompañado de algunas otras medidas como la eliminación de visas y la promoción de intercambios educativos y turísticos—, la ap está más cerca del regionalismo abierto de los noventa o de una suerte de regionalismo pragmático que del regionalismo posliberal de principios de este siglo.
Si aceptáramos la metáfora de que históricamente el regionalismo latinoamericano funciona como una suerte de péndulo o fenómeno cíclico, podríamos anticipar que tras un ciclo de regionalismo posliberal con énfasis en modelos neodesarrollistas impulsados por el Estado, nos veríamos ahora abocados a un nuevo ciclo de regionalismo latinoamericano con un marcado sesgo comercial y promercado, y a una propuesta para enfatizar la dimensión económica por encima de la estrictamente política... a la espera de que el agotamiento del actual ciclo ocurra en una suerte de mito de Sísifo.
Uno de los objetivos implícitos —y neurálgicos— de la ap no sería tanto fomentar cadenas de valor ni incrementar el comercio intrarregional, toda vez que sus flujos comerciales prioritarios son externos, sino presentar a sus integrantes como potenciales candidatos fiables para comerciar e invertir de cara a actores extrarregionales, en contraposición con sus antagónicos pares proteccionistas y neodesarrollistas encuadrados en el Mercosur. De este modo, se abonaría la creciente narrativa entre los buenos y los malos en América Latina, señalando así los Estados susceptibles de ganarse la confianza de los mercados. En este contexto, será pertinente preguntarse si más allá de un objetivo regional real o de una agenda integracionista, la ap no busca sino una suerte de obtención de estatus, esto es, si los miembros y los candidatos a unirse no son sino status-seekers en una estrategia de nation-branding (Nolte, 2016). Esto explicaría el gran número de observadores de este mecanismo regional, 52, y los cautos avances desde su creación. De hecho, dicho estatus sería entendido como un éxito en sí mismo para la propia ap, pero principalmente y de forma aún más importante, para cada uno de sus integrantes a título individual, fomentando indirectamente con esto una competencia entre ellos en detrimento de un proyecto común. En ese sentido, la ap ahondaría en esa visión de bilateralismo selectivo inmerso en una globalización regionalizada a pesar de que usara tanto los ropajes del regionalismo, al intentar presentarse como el esquema regional más exitoso, como el lenguaje del multilateralismo, al señalar su compromiso con la reducción de los obstáculos al comercio.
En línea con esta perspectiva de entender la ap como un medio más que como un fin, es decir, más como una palanca de inserción internacional, como un trampolín para poder comerciar con la dinámica región Asía-Pacífico, entronca el desarrollo del tpp. De hecho, la vinculación entre la ap y el tpp es observable por las aspiraciones de algunos de tejer un puente directo entre ambas. Así, a pesar de la no adhesión automática de Colombia al tpp10, los países candidatos a sumarse a la ap (Panamá y Costa Rica) ya han manifestado que parte de su motivación para integrar la ap es su ulterior interés en solicitar su adhesión al tpp. En otras palabras, aunque la ap se constituya formalmente en un mecanismo regional, lejos de fomentar una inserción internacional de región a región —en lo que sería interregionalismo en sentido estricto—, podría conllevar una acentuación de la bilateralización de la política exterior de los miembros haciendo uso de un instrumento transregional o interregional en sentido amplio —en este caso el tpp—, con el objetivo de satisfacer sus preferencias e intereses económico-comerciales estrictamente nacionales.
Reflexiones finales
Finalmente, cabe abordar la relación entre regionalismo e interregionalismo en Latinoamérica, analizando dos opciones: (a) si como pudiera parecer a priori de forma intuitiva, ambos fenómenos se retroalimentaran —los éxitos del regionalismo incentivan el interregionalismo en aras de extrapolar ese modelo y viceversa—; o (b) si, por el contrario, tras el ocaso del ciclo del regionalismo posliberal, la región apostara por una política exterior de globalización regionalizada o bilateralismo selectivo en la que la inserción internacional viniera de la mano de acuerdos comerciales para conformar megarregiones, esto es, una suerte de transregionalismo à la carte.
En virtud de la primera posibilidad, cabría deducir que el mal desempeño del regionalismo latinoamericano acarrearía la ineficacia y la falta de interés por el interregionalismo, ya que no respondería a la finalidad a priori encomendada (Gardini y Malamud, 2014). Sin embargo, atendiendo a la segunda posibilidad y entendiendo que no siempre lo declarado públicamente y lo perseguido realmente coinciden —este es el recurrente gap o brecha entre retórica y realidad tan característico del regionalismo latinoamericano—, se plantea de forma paradójica cómo un creciente interregionalismo en sentido amplio por parte de los actores latinoamericanos redundaría en un debilitamiento del regionalismo latinoamericano propiamente dicho. Esto es, frente a la tesitura de un regionalismo crecientemente deslegitimado por las narrativas que lo vinculan con gobiernos e ideologías pasadas11 y su apuesta posliberal, los nuevos tomadores de decisión entonces apostarían marcadamente por valerse de un mecanismo regional —la Alianza del Pacífico— como forma de proyección nacional bajo un enfoque de globalización regionalizada o selectiva a través de un megabloque comercial como es el tpp.
En este contexto, hay que subrayar que la tendencia a la constitución de megabloques comerciales en una suerte de transregionalismo selectivo, si fuera entendido de forma general como un fait accompli, esto es, el hecho de que en la práctica la mayoría del comercio mundial se rigiera por los esquemas del transregionalismo, nos presentaría al menos dos consecuencias obvias en relación con la región de América Latina y el Caribe. La primera tendría que ver con la manera como se habría consolidado una suerte de bypass del multilateralismo de la omc. Es decir, dado el bloqueo del foro multilateral y de la Ronda de Doha, esta estrategia por fuera obligaría a la omc a adoptar estos nuevos estándares como un hecho consumado o, por el contrario, a condenarse a una creciente irrelevancia. La segunda consecuencia derivaría de este hecho: mientras que en el marco de la omc los países latinoamericanos y caribeños tienen margen para establecer coaliciones negociadoras o incluso vetar y oponerse a acuerdos perjudiciales, la asunción tácita de un patrón comercial pactado en un contexto de bilateralismo selectivo sería impuesta en la práctica sin posibilidad real de resistirse a lo que se pudiera entender como efectos perniciosos, incluyendo con ello las medidas que pudieran erosionar ciertas cuotas de autonomía o soberanía de estos países. En relación con esto último, no podemos olvidar que una de las principales críticas vertidas frente a estos megaacuerdos es la referente a los Investor-State Dispute Settlements (isds), lo que conlleva el socavamiento de la soberanía de un Estado al verse este obligado a pleitear por disputas con inversores internacionales (Schmieg, 2015).
En definitiva, aunque los impactos son inciertos y asimétricos para la región de América Latina y el Caribe en su conjunto, sí hay un relativo consenso en el perjuicio que generaría no ser parte de una iniciativa capaz de generar importantes repercusiones en el terreno global —no solo de índole comercial, sino también geopolítico—. En este sentido, ser un sujeto pasivo sin ninguna posibilidad de incidir en la negociación y en la toma de decisiones (es decir, ser un mero rule taker en vez de un rule maker) abocaría a la gran mayoría de países de la región, y por ende a la propia región en su conjunto, a una creciente irrelevancia.
Frente a este panorama, todo parece indicar que la mejor receta para acometer problemáticas domésticas compartidas sería regionalizar las soluciones, esto es, decisiones coordinadas para problemas comunes transnacionalizados —desde problemas de inequidad y desarrollo hasta luchas contra la corrupción, la seguridad ciudadana o el crimen organizado—. Lo anterior podría ser entendido a priori como cesión de soberanía o transferencia de competencias a un ente superior —en última instancia, esto es lo que significaría la integración regional—, y redundaría en un mayor margen de maniobra y capacidad de agencia que la pretendida autonomía que deriva del transregionalismo à la carte o de un bilateralismo selectivo. En un escenario que algunos (Sanahuja, 2018) califican como fin de globalización o posglobalización, en el que se transitaría del multilateralismo hegemónico al multilateralismo revisionista, nuevos desafíos estarían surgiendo y por tanto nuevas recetas y estrategias serán necesarias. En este sentido, el regionalismo latinoamericano se presentaría como un instrumento útil para coordinar, consensuar e implementar dichas estrategias.
De tal modo, en vez de presentarlo como una disyuntiva de ser parte o no de ese transregionalismo à la carte, quizás sea este un buen escenario para obligarnos a repensar la idoneidad de más y mejor integración regional como el mejor antídoto ante la irremediable irrelevancia de actuar como un mero Estado en un mundo guiado por Estados de dimensiones continentales y megabloques restringidos, exclusivos y de membresía selectiva. Si no fuera así, podríamos pensar que lejos de adquirir mayor autonomía en un escenario poshegemónico, el regionalismo no debiera preocuparse tanto por el adjetivo que le califica, sino por el propio nombre que le sustenta, esto es, más que transformarse podría estar en vías de retroceso como algunos autores apuntan12. En ese caso, el regionalismo, en vez de configurarse como un instrumento generador de desarrollo regional, estatal y local, se presentaría como una estrategia meramente nacional y tendiente a satisfacer los intereses patrios; y, por tanto, ahondaría en una percepción deslegitimadora del regionalismo que se ha extendido por una sociedad latinoamericana crecientemente desafecta de sus líderes y procesos políticos.
Referencias
bbc News. (2016, agosto 31). “Drug dealers, criminals, rapists”: What Trump thinks of Mexicans. Recuperado de https://www.bbc.com/news/video_and_audio/headlines/37230916/drug-dealers-criminals-rapists-what-trump-thinks-of-mexicans
Briceño Ruiz, J. (2014). Autonomía: genealogía y desarrollo de un concepto. Su relación con el regionalismo en América Latina. Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo, 9(18), 9-41.
Burdman, J. (2018). El creyente. Revista Anfibia. Recuperado el 28 de mayo de 2018, de http://revistaanfibia.com/ensayo/creyente/
Burges, S. (2018). Thinking Through Brazil’s Strategic Leadership Gap. En E. Hannes y D. Flemes (eds.), Regional Powers and Contested Leadership (pp. 63-84). Cham: Palgrave Macmillan.
Caballero, S. (2015). El Brasil de Dilma o cómo resignarse al pragmatismo económico en política exterior. Temas del Cono Sur. Dossier de Integración, (133), 4-11.
Caballero, S. (2016). El desafío del mega-regionalismo: el multilateralismo en cuestión. América Latina: de la bonanza a la crisis de la globalización, 21(44), 77-106.
Caballero, S. (2017). El papel de México en la megarregión transpacífica: bisagra entre América y Asia-Pacífico. Aldea Mundo, 22(43), 7-17.
Caballero, S. (2018). Política exterior brasileña tras Lula: inercia y caída. En J. Bautista Lucca, E. Iglesias y C. Pinillos (eds.), Política brasileña en español. Entre Ríos: Universidad Nacional de Entre Ríos.
Caetano, G. (2015). ¿Hacia un nuevo paradigma integracionista en el Mercosur? Contextos y desafíos de la encrucijada actual. Relaciones Internacionales uam, (30), 27-50.
Clinton, H. (2011, octubre 11). America’s Pacific Century. Foreign Policy. Recuperado el 31 de mayo de 2018, de https://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/
Gardini, G. L. y Malamud, A. (2012). Has Regionalism Peaked? The Latin American Quagmire and its Lessons. The International Spectator: Italian Journal of International Affairs, 47(1), 116-133.
Gardini, G. L. y Malamud, A. (2014). Debunking Interregionalism: Concepts, Types and Critique — With a Transatlantic Focus. Atlantic Future Working Paper. Recuperado de http://www.atlanticfuture.eu/contents/view/interregionalism-in-the-atlantic
Hänggi, H. (2006). Interregionalism as a Multifaceted Phenomenon: In search of a Typology. En H. Hänggi, R. Roloff y J. Rüland (eds.), Interregionalism and International Relations. Londres: Routledge.
Malamud, A. (2018a). BookReview: Regionalism with Adjectives in LatinAmerica. Latin American Policy, 9(1), 164-168.
Malamud, A. (2018b, mayo 23). Ponencia en congreso lasa. Barcelona, Latin America Studies Association.
Manrique Gil, M. y Lerch, M. (2015). The ttip’s Potential Impact on Developing Countries: A Review of Existing Literature and Selected Issues. Recuperado de http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549035/EXPO_IDA(2015)549035_EN.pdf
Nolte, D. (2016). The Pacific Alliance: Nation-Branding through Regional Organisations. giga Focus, (4), 1-13.
Rosales, O. y Herreros, S. (2014). Mega-Regional Trade Negotiations: What is at Stake for Latin America? Recuperado de https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2015/04/Rosales_Trade_1.pdf
Rosales, O., Herreros, S., Frohmann, A. y García-Millán, T. (2013). Las negociaciones megarregionales: hacia una nueva gobernanza del comercio mundial. Santiago de Chile: Naciones Unidas, Cepal.
Sanahuja, J. A. (2007). Regionalismo e integración en Ámerica Latina: balance y perspectivas. Pensamiento iberoamericano, (0), 75-106.
Sanahuja, J. A. (2017). Beyond the Pacific-Atlantic Divide: Latin American Regionalism before a New Cycle. En J. Briceño Ruiz e I. Morales (eds.), Post-Hegemonic Regionalism in the Americas. Towards a Pacific vs. Atlantic divide? Londres: Routledge.
Sanahua, J. A., Closa, C., Caballero, S. y Palestini, S. (2017). América Latina: de la bonanza a la crisis de la globalización. Buenos Aires: cries.
Sanahuja, J. A. (2018, mayo 23). Ponencia en congreso LASA. Barcelona, Latin America Studies Association.
Schmieg, E. (2015). ttip-Opportunities and Risks for Developing Countries. Recuperado de https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/zeitschriftenschau/2014zs01engl_scm.pdf
Wolf, B. (2018, abril 6). Trump basically called Mexicans Rapists Again. cnn. Recuperado de https://edition.cnn.com/2018/04/06/politics/trump-mexico-rapists/index.html
1 Aquí se seleccionan México, Brasil y Argentina no por su capacidad de liderazgo ni por el poder y legitimidad en la región, sino simplemente por una cuestión de volumen y peso demográfico, político y económico regional en términos relativos, como lo atestigua por ejemplo su pertenencia al G-20. Sin embargo, la tendencia aquí expresada podría extenderse al resto de miembros de la región. Baste como ejemplo enunciar el reciente caso del gobierno paraguayo trasladando su embajada en Israel a Jerusalén en aras de satisfacer y congraciarse con Washington.
2 Para algunos ejemplos de estas declaraciones, ver entre muchos otros medios de comunicación: bbc News (2016) y Wolf (2018).
3 A pesar de que algunos analistas (Burdman, 2018) hayan enfatizado el carácter idealista del presidente Macri, en todo caso la política exterior argentina se ve constreñida y supeditada a las urgencias y necesidades domésticas.
4 Ya fuera ese otro las potencias coloniales europeas a principios del xix, la amenaza estadounidense de la mano de la Doctrina Monroe (1823) y el Corolario Roosevelt (1904), la globalización económica del final del siglo xx… o cualquier otra amenaza.
5 Para ser preciso, el debate en la Unión Europea aún no ha adoptado un claro resultado, toda vez que la pasada victoria electoral de Macron en Francia pareciera actuar como revulsivo para un proyecto común europeo, aunque persistan las dudas sobre esas tendencias renacionalizadoras y proteccionistas como ha quedado patente en otros foros o en otros eventos, como las últimas elecciones alemanas o las italianas, además de los gobiernos de Hungría y Polonia por poner solo dos ejemplos.
6 Algunas de las ideas han sido tomadas parcialmente de Caballero (2016).
7 Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership - rcep), que engloba al Grupo asean+6 (es decir, los diez miembros de la asociación de Naciones del Sudeste Asiático (asean): Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Birmania y Camboya, más China, Japón, Corea del Sur, Australia, India y Nueva Zelanda). En cierta manera, se trata del modelo impulsado por China para ejercer una mayor influencia en su región en contraposición con el proyecto del tpp liderado en su día por Estados Unidos.
8 Para un análisis de las lógicas de la política exterior estadounidense y la dimensión económica-comercial, consultar el artículo de la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, “America’s Pacific Century” en Foreign Policy, noviembre 2011 (Clinton, 2011).
9 La Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, México y Perú, fue creada en virtud de la Declaración de Lima de 2011 y entró en vigor en 2015. Cuenta actualmente con 52 países observadores de los cinco continentes.
10 En el caso de Colombia, debido a su no pertenencia previa a la apec, fue excluida de las negociaciones para el tpp, pero todo parece apuntar a que existe la voluntad política por ambas partes para que Bogotá acabe sumándose a este megabloque comercial.
11 Baste pensar en el actual contexto de la Unasur con el abandono temporal de seis de sus doce integrantes aduciendo desencuentros ideológicos a la hora de nombrar al próximo secretario general de la organización.
12 En palabras de Malamud (2018a, p. 167): “The U.S. repeal of the TransPacific Partnership (tpp) and the termination of Transatlantic Trade and Investment Partnership (ttip) negotiations suggest that the end of hegemony might not become a boost but a burst for regionalism as a top foreign strategy. So much have we been discussing adjectives that we have lost sight of the noun—and regionalism may have been surreptitiously receding rather than transforming”.