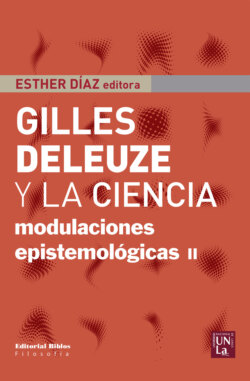Читать книгу Gilles Deleuze y la ciencia - Esther Díaz - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAcerca de la afinidad entre la epistemología deleuzeana y las ciencias sociales y humanas
Fernando Martín Gallego[26]
La pregunta por la afinidad entre la epistemología deleuzeana y las ciencias sociales y humanas
La crítica de las ciencias humanas y sociales constituye un motivo presente en la obra deleuzeana ya desde sus primeros escritos monográficos: por una parte, en Empirismo y subjetividad, a partir del doble cuestionamiento de la incidencia psicológica del atomismo y del predominio asignado a la figura del contrato en el momento de intentar dar cuenta de la constitución de lo social;[27] por otra, en Nietzsche y la filosofía, a través de la denuncia del gusto científico por la pasividad, la reacción y la negación y, subsecuentemente, de aquella tendencia propiamente científica que se complace con ensalzar al hombre superior y festeja la constitución de rebaños.[28] En forma complementaria, el conjunto de El anti-Edipo puede ser considerado una suerte de ensayo de crítica epistemológica de las ciencias sociales y humanas[29] (reformulación de la noción clínica de deseo, de la pragmática del signo, de la concepción económica de la producción, de la teoría política del Estado, entre otras) que, aun cuando abre camino hacia la constitución de un renovado pensamiento de lo social, lo político y lo económico al cual resultaría injusto considerar posestructuralista[30] sin resaltar simultáneamente sus matices posfenomenológicos,[31] da cuenta de una propuesta filosófica que resulta difícil compatibilizar con el ejercicio de una ciencia que, en el orden de lo social y lo humano, se limite a defender un conjunto de prerrogativas derivadas del compromiso del conocimiento con lo verdadero.
Para decirlo brevemente, en materia de problematización de lo social y lo humano, la actitud doblemente crítica del pensamiento deleuzeano pareciera implicar no sólo una marcada preferencia por lo filosófico que se desentiende de cualquier aproximación científica a ambos órdenes del fenómeno sino, más profundamente, una acusada tendencia hacia la recusación de cualquier tipo de intento de cognición científica de la sociedad y el hombre. Más aún, las dos primeras actitudes anteriormente mencionadas (i.e., la crítica las principales nociones de las ciencias sociales y humanas y el desborde, en un sentido filosófico, de sus presuntas limitaciones epistemológicas), actitudes que permiten resumir la inicial toma de posición deleuzeana frente a la cuestión del sentido y el valor de los saberes científicos sobre lo social y lo humano, no parecieran encontrar en el ulterior programa epistemológico expuesto a lo largo del capítulo quinto de ¿Qué es la filosofía? sino la justa realización de una propuesta que no sólo se desentiende por principio de las particularidades propias de cualquier intento de cognición científica del hombre y la sociedad sino que, además, se complace con elaborar una imagen de la ciencia y una concepción de su producto que, de resultar adecuada, no lo sería más que para el caso de las denominadas ciencias formales y de la naturaleza.
Llegados a este punto, la misma posibilidad de existencia de una propuesta positiva capaz de integrar y, mejor aún, de constituir algo tal como una perspectiva propiamente deleuzeana en materia de epistemología de las ciencias sociales y humanas pareciera entonces tender a jugarse en torno a una cuestión precisa, a saber: aquella que pregunta por el grado de adecuación que resulta posible establecer entre su caracterización del producto de la ciencia –i.e., la noción de “functor”–, su concepción de lo científico –i.e., la ciencia como pensamiento creador– y la posibilidad de desarrollar investigaciones científicas que tomen por objeto de sus elaboraciones las cuestiones de lo social y lo humano y, más profundamente, por la efectiva existencia de desarrollos científicos que, en el marco general delimitado por estas cuestiones, resulten afines al propio programa epistemológico deleuzeano o, cuanto menos, al conjunto de problemas que dicho programa supone. Formulada de esta manera, la pregunta por el grado de adecuación que cabe asignar al programa epistemológico deleuzeano respecto de aquel conjunto de líneas de investigación que nos hemos permitido resumir bajo el nombre de ciencias sociales y humanas puede deparar más de una sorpresa: no sólo que existan líneas científicas de investigación efectivamente afines a la concepción deleuzeana de la ciencia sino que la posibilidad de visibilizar esa afinidad dependa, en una parte no menor, de nuestra capacidad para poner en cuestión, simultáneamente, las hipótesis que nos hemos permitido sostener no sólo en lo referente al estado de estructuración y segmentación del campo epistemológico del siglo XX sino también en lo relativo a la ponderación de la diversidad de criterios que han tendido a conducir los intentos de clasificación de las ciencias. Considerados desde esta perspectiva, el abordaje y el tratamiento de la afinidad que resulta posible asignar a la relación del pensamiento deleuzeano con las ciencias sociales y humanas supone no sólo una cierta comprensión del conjunto de condicionantes –tanto sincrónicos como diacrónicos– que la dinámica de las elaboraciones y los debates del campo intelectual francés del siglo XX ha tendido a inducir en la formulación de la propuesta epistemológica deleuzeana, sino también la exploración y determinación de la singular modalidad que el problema de la cognición científica de lo social y lo humano ha venido a asumir al interior de su pensamiento. Por lo demás, concentrar la atención sobre las tres dimensiones que permiten caracterizar la cuestión de la aproximación deleuzeana al fenómeno de las ciencias sociales y humanas permite precisar los principales objetivos de este escrito: en primer término, determinar el lugar que cabe asignar a la propuesta epistemológica de Deleuze al interior de la particular estructuración que el campo del debate filosófico sobre la ciencia ha tendido a asumir a lo largo del siglo pasado y, lo que es aun más importante, exponer la manera en que la afiliación de la propuesta deleuzeana a una cierta modalidad filosófica de problematización de lo científico –que, en principio, podríamos denominar “epistemología francesa”– ha tendido a condicionar su aproximación a las cuestiones propias de las ciencias sociales y humanas. Una vez precisado el emplazamiento que cabe asignar al programa epistemológico deleuzeano, resultará necesario presentar, aunque sólo fuere en esquema, aquello que puede ser entendido como el problema que guía, genera y condiciona su propuesta epistemológica y, en función de tal presentación, avanzar en la tarea de esbozar una somera reconstrucción de la concepción deleuzeana del producto de lo científico –i.e., el “functor”– que permita precisar la existencia de investigaciones en el campo de las ciencias sociales y humanas relativamente afines a su conceptualización de lo científico. Explorada ya la existencia de esa afinidad y para finalizar, será necesario realizar un breve repaso de la modalidad en función de la cual el propio pensamiento de Deleuze ha tendido a abordar la conceptualización de lo social y de la individuación humana, a fin de intentar explicitar un segundo problema epistemológico que su obra pareciera formular a las ciencias sociales y humanas.
La epistemología francesa y los desafíos de la propuesta epistemológica deleuzeana
La originalidad de –y, en buena parte también, el extrañamiento que tiende a despertar– la propuesta epistemológica deleuzeana no emerge de la nada: crece y se desarrolla en un cierto marco de referencia signado por una modalidad filosófica de aproximación a lo científico profundamente idiosincrática a la que el tiempo y la procedencia geográfica han vuelto habitual designar bajo el nombre de “epistemología francesa”. Dispuesta frente a otros tipos de problematización filosófica de la ciencia, tales la teoría de la ciencia alemana o la filosofía anglosajona de la ciencia, esta tercera gran modalidad del pensamiento filosófico en virtud de la cual ha tendido a estructurarse el campo del debate en torno al concepto de lo científico a lo largo del siglo XX supone una serie de tomas de posición características que no sólo favorece la constitución de una singular forma de aproximación filosófica a la ciencia y, subsecuentemente, de un emplazamiento que, en materia de pensamiento filosófico de lo científico, resulta en buena parte ajeno a los desarrollos realizados por el logicismo, el positivismo lógico, la filosofía analítica, la fenomenología, la hermenéutica y la teoría crítica sino que, bajo esa misma condición, tiende además a inducir un conjunto de condicionamientos no menores en la elaboración de la propuesta epistemológica deleuzeana.
En primer término, en lo que respecta al punto de vista que la propia filosofía tiende a asumir frente a lo científico: la epistemología francesa no entiende la ciencia como una forma de conocimiento y tampoco tiende a asimilar lo científico al elemento de lo teórico. Desde su perspectiva, el problema de lo científico no reside en la cuestión de lo cierto, de lo seguro, de lo certero; no toma como punto de referencia la doble cuestión de la duda y de la fundamentación de la certeza; menos aún encuentra la instancia histórica de confirmación de sus preocupaciones en la crisis del fundamento lógico de las matemáticas. Por contrapartida, tampoco considera la ciencia como una modalidad desarrollada de la técnica. Ante sus ojos, la ciencia difícilmente viene a presentarse como un mero instrumento; su cuestión filosófica no pasa por la serie que permite delimitar la consideración de lo hecho, lo logrado y lo dado; la instancia de resolución de su problema no remite al tópico de la fundación de lo dado y, menos aún, a la consideración y revisión de los efectos derivados de la emergencia de algo tal como una mecánica propiamente moderna. Muy por el contrario, la ciencia pareciera encontrar su modelo en el arte y pareciera encontrarlo a un punto tal que ella misma puede venir a ser considerada una modalidad particular del arte, en el que la dimensión poiética tiende a primar sobre la teórica y la práctica. El problema propiamente filosófico –un problema que encuentra la instancia de su constatación histórica en la emergencia del cálculo diferencial– remite a las coordenadas de lo novedoso, lo sorprendente y lo interesante y, más profundamente, a la preocupación por las condiciones –no sólo históricas, sino también lógicas y ontológicas– que vienen a hacer posibles la innovación.
En segundo lugar, en lo referente a la dinámica que puede asignarse a lo científico, la epistemología francesa pareciera desentenderse, por principio, de la compulsión a identificar el movimiento de la ciencia con el ejercicio de la representación, desconocer que el funcionamiento de la ciencia pueda resultar asimilado al acto de la recognición y, en ese mismo sentido, resistirse a la tentación de hacer de la referencia una categoría epistemológica central. Correlativamente, en tanto tiende a descreer que el movimiento de lo científico pueda confundirse con el despliegue de una cierta operación de manipulación y que su funcionamiento tienda a desarrollarse en el orden de la mera aplicación, la epistemología francesa tampoco pareciera asignar un lugar filosóficamente relevante a la noción de intencionalidad. En efecto, si algún término permite caracterizar el movimiento que la tradición francesa del siglo pasado se ha permitido asignar a la ciencia ese término no es otro que la distinción, esto es, el ejercicio de la diferenciación, una práctica de análisis o descomposición que encuentra en torno a la función de integración no sólo la constante invitación a componer un mundo diferente de aquel que nos viene dado a partir del mundo de la percepción y la opinión cotidianas sino también la razón en virtud de la cual la propia noción de problema –entendida en términos de mezcla y de distribución y ya no como obstáculo o elección– deviene un concepto epistemológicamente central.
En tercer término, de cara al interés por determinar la naturaleza de lo científico, la epistemología francesa pareciera recusar ab initio la posibilidad de considerar la ciencia en términos de puro lenguaje y, por ello mismo, como algo que meramente se dice, esto es, como una forma o una manera de hablar. Así, la materia del producto de lo científico no reside en la opinión, su cuestión no se reduce al problema de la verdad de lo dicho y su solución no remite a la construcción de un cierto isomorfismo lógico que torne posible la correspondencia entre lo propuesto y lo visto. No otra es, en efecto, la razón en virtud de la cual el logicismo –en tanto proyecto filosófico orientado a dirimir la cuestión del reconocimiento de la verdad de las opiniones– y la axiomática –en tanto técnica destinada a asentar la construcción de la coherencia de la ciencia sobre el sistemático recurso al principio de no contradicción– hayan encontrado tan pocos adeptos entre los epistemólogos franceses: a su entender, la esencia del conocimiento científico no reside en la forma de la proposición. Paralelamente, la epistemología francesa tampoco pareciera ni permitirse considerar a la ciencia meramente como algo que se hace, una actividad o una manera de actuar, ni identificar la materia del producto de lo científico con la experiencia o la vivencia y, menos aún, remitir su cuestión al dominio de una significación oculta, olvidada o perdida, esto es, a la necesidad de precisar el sentido, la orientación o la dirección que aquel sujeto trascendental que, no por fundar la labor deja por ello de perderse en sus efectos, tiende a asignar al desarrollo de lo científico y que sólo una interpretación capaz de explorar los condicionamientos subjetivos de la fundación histórica de la ciencia puede recuperar. Se entiende entonces el motivo por el cual, en tanto la esencia del conocimiento científico no reside ni en una proyección ni en una serie de supuestos que resulta necesario explicitar, el interpretativismo en tanto captación del sentido de la tarea científica y la hermenéutica en tanto instancia que habilita la exposición de sus condicionantes subjetivos puedan resultarle a la epistemología francesa tan ajenos como el logicismo y la axiomática: la ciencia es algo que se concibe, un pensamiento, una cierta modalidad del pensar; la materia a partir de la cual se elabora su producto reside en las relaciones, las conexiones, las vinculaciones, esto es, en una mera exterioridad que resulta previa a cualquier constitución de formas estables; la esencia del conocimiento científico se confunde con la idea de función; su problema converge con la posibilidad de evaluar la importancia de la relación considerada y la forma del proceso de su producción encuentra su modelo en unas matemáticas que se ejercen en tanto que pensamiento de la singularidad de las relaciones en la experiencia o, mejor aún, en el proyecto de un matematismo que no cesa de explorar la conciliación del pensamiento de la relación con la experiencia.
En cuarto lugar, en lo relativo a los peligros que una aproximación filosófica a la ciencia permite detectar, la epistemología francesa asume como principal riesgo característico de lo científico no la posibilidad de estafa (i.e., la tendencia a presentar como justificadamente verdadero aquello que no es más que falso o contradictorio), y tampoco la amenaza de destrucción, de alienación o de cosificación que pareciera anidar al final de una ciencia cuya actividad falta a su sentido originario, sino la promoción de la estupidez, esto es, la proliferación de la creencia en que, a la hora de determinar el valor del proceso y el resultado de lo científico, basta con remitirse a la consideración de la verdad de su producto o al sentido que un cierto sujeto trascendental se permite asignar a su actividad. En consonancia con este desplazamiento en el orden de los riesgos, el despliegue del discurso de la epistemología francesa tiende a realizarse, antes que bajo la forma de una apología o una denuncia, a partir del ejercicio de una cierta selección que encuentra su forma más alta no ya en la formulación de un método de justificación y tampoco en la elaboración de una ética profesional de limitación de la actividad científica, sino en una crítica que, atendiendo a los problemas planteados, intenta a cada paso, y en función del criterio de la importancia, desambiguar y seleccionar la doble modalidad inherente a la naturaleza del proceso de lo científico: a medias astucia de la inteligencia, a medias tontería de la información.
Por último, ante la cuestión de la organización de la división del trabajo científico o, para decirlo de una forma más habitual, de cara a la cuestión de la clasificación de las ciencias, la epistemología francesa pareciera tomar como punto de referencia no tanto la cuestión de la distinción entre verdades formales o necesarias y verdades contingentes o materiales y, menos aún, la contraposición entre la explicación y la forma de lo verdadero y la comprensión y las figuras del sentido, sino la tensión entre verdades significativas, importantes e interesantes y verdades indiferentes, supuestas e impuestas y, bajo esa misma condición, tender a desplazar el criterio último que viene a tornar posible la clasificación de las ciencias desde el ámbito de la determinación de la diferencia ya en la naturaleza de sus objetos, ya en el procedimiento de sus métodos hacia la consideración del estatuto y la diversidad de los problemas que éstas permiten plantear en el orden del conocimiento. De esta manera, la propia clasificación encuentra su enemigo –y, por tanto, aquello que intenta excluir y dejar por fuera de aquella ciencia que clasifica– no ya en la especulación metafísica y tampoco en el mecanicismo positivista sino en las proyecciones del librepensamiento y remite, antes que a la diferenciación entre ciencias formales y fácticas o entre ciencias de la naturaleza y el espíritu, la cultura o el hombre, a la contraposición entre dos modalidades de ejercicio del conocimiento: una simbólica, estructural y conceptual que implica un cierto uso “inteligente” del pensamiento y otra imaginaria, ideológica y, en el límite, personal o subjetiva que tiende a confundir saberes con necesidades, aspiraciones y expectativas.
Atender a esta quíntuple caracterización general que parecieran signar el abordaje filosófico de la ciencia desarrollado de la epistemología francesa permite evitar más de un malentendido a la hora de intentar precisar el estatuto de la propuesta deleuzeana. Por sobre todo, de cara a la cuestión que orienta este escrito y principalmente en función de la última de las cinco características que hemos esbozado, permite entender el motivo en función del cual, cuando Deleuze se apresta a elaborar una propuesta epistemológica propia, no supone necesario ofrecer ningún tipo de consideración especial a las ciencias sociales y humanas: no porque suponga que su objeto carece de lo necesario para acceder a un cierto estatuto de cientificidad (malentendido anglosajón), tampoco porque entienda que su método es el mismo que el de las ciencias de la naturaleza (malentendido alemán), sino porque considera que la cuestión de la clasificación de las ciencias es, ante todo, una cuestión de problemas y no de objetos o métodos.
Sea como fuere, a fin de precisar la posición que la propuesta deleuzeana tiende a adoptar frente a las ciencias sociales y humanas, resulta necesario considerar además un sexto rasgo idiosincrático de la epistemología francesa, una característica que la temprana y duradera admiración que Deleuze experimenta por Jean-Paul Sartre[32] le impide asumir completamente en el marco de la elaboración de su programa epistemológico. Nos referimos a la particular manera en que, a diferencia tanto de la filosofía de la ciencia anglosajona como de la teoría de la ciencia alemana, la tradición francesa ha tendido a plantear el problema de la relación de la subjetividad con la ciencia: no tanto como un suplemento, esto es, a la vez, como un obstáculo y un medio del conocimiento científico, tampoco en términos de otredad y, por tanto, simultáneamente como el límite último y como la condición originaria de cualquier cognición científica, sino como la instanciación de una cierta disolución, a medias combustible que sirve al desarrollo de la actividad, a medias efecto estructural que la investigación científica permite despejar. De forma similar a lo que ocurre en el caso de Michel Foucault, sobre todo a lo largo del último período de su obra, tampoco Deleuze se conforma ni con abordar la cuestión de las relaciones entre ciencia y subjetividad limitándose a inclinar, en último término, la balanza del lado de lo científico, ni con formular la cuestión de la subjetividad en términos aquello que necesariamente y, por principio, se sustrae a las posibilidades de la cognición científica. Se elabora una epistemología, eso es cierto. Pero, en lo que respecta a la cuestión de las ciencias sociales y humanas, la propuesta avanza a medio camino entre el estructuralismo y la fenomenología francesa.
El problema de la cognición científica y la concepción deleuzeana del producto de la ciencia
Que la aproximación epistemológica que Deleuze realiza a las ciencias sociales y humanas se despliegue a medio camino entre el estructuralismo y la fenomenología quiere decir que su propuesta encuentra la instancia de su constitución en el planteo de un problema que la coloca en una posición de fuga respecto de ambas escuelas. En efecto, si bien una primera aproximación puede conducirnos a suponer que el motivo de este doble distanciamiento reside en las reticencias que Deleuze experimenta respecto de las nociones de estructura y sujeto –reticencias que, si bien no pretenden desconocer o negar la validez empírica de dichas nociones, sí implican un completo rechazo respecto de cualquier intento de asignar una cierta preeminencia categorial a fenómenos del orden de la estructuración, la organización, la sujeción o la atribución–, a nivel lógico-ontológico y, bajo esa misma condición, también gnoseológico, la causa de su alejamiento respecto del estructuralismo y la fenomenología franceses remite a una razón diferente: la profunda fidelidad que el movimiento del pensamiento deleuzeano experimenta respecto de la problematización nietzscheana del nihilismo.[33] Tal y no otro es, en efecto, el motivo que –al interior del dominio epistemológico– conduce al pensamiento deleuzeano a formular un cuestionamiento radical de la ciencia: una ciencia que resulta incapaz de concebirse a sí misma por fuera de la identidad, la representación y, más profundamente, de la negación; que sólo puede encontrar la verdad en la identidad, la representación y la negación; que supone que basta con conocer la identidad, la representación y la negación para pensar, resulta incapaz de asignar al cambio, al devenir, a la diferencia y a la variación el valor que se merecen y, por tanto, de considerarlos en tanto que ser de lo real; una ciencia que resulta incapaz de atender a la manera en que el cambio, el devenir, la diferencia y la variación pueden tomar parte en la determinación del ser de lo real resulta incapaz de conocerlos en su verdad; una ciencia que resulta incapaz de conocer el cambio, el devenir, la diferencia y la variación en su verdad carece completamente de valor.
Entendido de esta manera, el desafío que el programa epistemológico deleuzeano formula a la ciencia es claro e incluye a las ciencias sociales y humanas como un todo: o la ciencia logra pensar en otros términos las ideas y los procesos de pensamiento que tienden a hacer posible su conocimiento de lo real, esto es, a distancia de la identidad, la representación y la negación, o, de cara al cambio, al devenir, a la diferencia y a la variación, elementos todos ellos definitorios de la definición de algo tal como una sociabilidad y una subjetivación propiamente modernas, el producto de su cognición no vale nada. En este escenario, no menos contundente resulta la apuesta desplegada a lo largo del capítulo quinto de ¿Qué es la filosofía?: determinar la naturaleza de aquel tipo de idea científica que puede permitirle a la ciencia conocer al cambio sin necesidad de recurrir a otra cosa distinta que el propio pensamiento del cambio que resulta dado a la sensibilidad, una idea que habilite al pensamiento científico para desarrollar su proceso de cognición a la altura de la variabilidad y, bajo esa misma condición, a las ciencias sociales y humanas constituirse a la altura de una sociabilidad propiamente moderna que se distancia, por principio, respecto de cualquier tipo de fundamento teológico, una idea científica que recibe el nombre de “functor” y tiende a desagregarse en siete grandes elementos –i.e., el límite, la variable, el sistema de coordenadas, el potencial, el estado de cosas, la cosa y el cuerpo– que constituyen las diversas instancia de resolución de aquel obstáculo que, en el orden del pensamiento de la ciencia, induce a considerar imposible el establecimiento de una vinculación inmediata entre el conocimiento científico y lo mutable. Concebido de esta forma, en primer lugar el functor límite plantea la cuestión de dónde se conoce científicamente; denuncia la creencia en que una afirmación infinita del cambio suponga un cambio sin fin o, lo que es lo mismo, un cambio monótono, un cambio que no cambia; caracteriza la operación científica de cognición en términos de desaceleración; y viene a determinar como lugar para el emplazamiento del conocimiento de la ciencia aquel punto a partir del cual un cambio deja de ser el cambio que es. En segundo lugar, la variable pregunta por el cuándo de la cognición científica; cuestiona la idea de que el cambio resulte en sí mismo capaz de distinguirse, que resulte indiferente a sí mismo; determina la operación del conocer simultáneamente en tanto que alineación de grados y como ordenación de formas de cambio, y establece como momento del conocimiento de la ciencia la detección de la independencia entre dos o más maneras de cambiar. En tercer lugar, el sistema de coordenadas afronta el problema del cómo del conocimiento científico; suspende la creencia en que, dados dos cambios independientes, resulte imposible establecer relación alguna entre ambos; hace de la cognición científica una operación de depotenciación, y establece como modalidad de la cognición científica la generación de un emparejamiento abstracto que hace posible la coordinación de las variables. En cuarto lugar, el potencial formula la pregunta por el porqué del conocimiento científico; discute la idea de que la relación entre dos cambios conduce necesariamente hacia la anulación de la diferencia que los constituye en tanto que tales; constituye a la cognición de la ciencia en tanto que operación de actualización, y postula como razón del conocimiento de la ciencia la emergencia o visibilización de una cierta materia que se distribuye desigualmente en el sistema. En quinto término, el estado de cosas aborda la cuestión del qué del conocimiento de la ciencia; critica la creencia en que los efectos actualizados por un cierto cambio se efectúan, pueden fijarse y durar más allá del cambio que los genera; hace del conocimiento científico una operación de derivación, y presenta como objeto de la cognición científica una cierta repartición del efecto de cambio en un sistema. En sexto lugar, la cosa indaga el cuál de la cognición científica; interdicta la suposición de que, en tanto es pura variabilidad, el cambio sólo puede ser concebido como una modificación que se instancia sin motivo o condición, libre y espontáneamente; asimila el conocer a una cierta operación de interacción, y establece como cantidad del objeto del conocimiento a una cierta desigualdad en la distribución de los efectos materiales en el sistema. Por último, el functor cuerpo introduce de derecho la pregunta por el quién en el orden del conocimiento científico; cuestiona la idea de que la razón del cambio resulte siempre externa; concibe la operación de cognición en términos de integración, y presenta como cualidad inherente al objeto completamente individuado del conocimiento científico la capacidad de un cambio de afectarse a sí mismo y, más aún, de comunicar a otros su manera de cambiar.
Más allá del interés que pueda suscitar esta singular caracterización del producto científico, llegados a este punto, el compromiso deleuzeano con la elaboración de una concepción de la cognición científica capaz de salvar la prueba que supone la problematización nietzscheana del nihilismo pareciera, cuanto menos en el ámbito de la epistemología de las ciencias sociales y humanas, conducirnos a una suerte de victoria pírrica en tanto tiende a ofrecernos una imagen de la ciencia que resulta completamente extraña respecto de aquello que nos hemos acostumbrado a esperar de una investigación científica que toma a lo social y lo humano como objetos. En cierta forma, la elección misma de la noción de “functor”, una noción que Deleuze y Guattari toman en préstamo de la teoría de categorías[34] y que, desde su misma enunciación, resulta sospechosa del delito de pretender reducir y hacer depender la “cientificidad” de las ciencias sociales y humanas respecto de las formales, ya prefiguraba el tamaño de esta desilusión. De cualquier manera, que la imagen que el pensamiento deleuzeano puede ofrecernos de las ciencias sociales y humanas no coincida con aquello que esperábamos ver no implica necesariamente la inexistencia de ejemplos concretos de investigación que resulten, en un parte no menor, afines a su singular concepción del producto de lo científico. Más aún, tal vez la dificultad para dar con dichos ejemplos no resida en otro lugar que en nosotros mismos, esto es, en una cierta obstinación que nos caracteriza, aquella que nos conduce, una y otra vez, no sólo a dejar de lado la consideración de la apuesta supuesta por el concepto deleuzeano-guattariano de functor, sino también a desestimar la consideración de uno de los más patentes ejemplos de pertinencia y afinidad que la concepción deleuzeana del producto de lo científico puede encontrar en el ámbito de las investigaciones científicas sobre lo social y lo humano, un ejemplo que tal vez no esté muy lejano, que seguramente ocupe un lugar en nuestras bibliotecas o en la montaña de papeles que atesoramos todos aquellos que algunas vez hemos atravesado una carrera universitaria vinculada a las humanidades o las ciencias sociales. Nos referimos a Pierre Bourdieu: no al metodólogo de Una invitación a la sociología reflexiva, tampoco al epistemólogo de El oficio de sociólogo. Presupuestos epistemológicos, sino al científico creador que ha dado a luz la teoría de los campos sociales. En efecto, ¿no puede acaso la noción de illusio ser entendida en términos de functor límite, esto es, como el grado cero del pensamiento de lo social a partir del cual resulta posible determinar la existencia y el funcionamiento de algo tal como un campo? Más aún, si bien es probable que la consideración de los capitales en términos de variable tienda a implicar una suerte de obviedad, ¿no implica acaso la noción de espacio social,[35] esto es, la idea que permite expresar la estructura de las distribuciones y el sistema de las posiciones posibles al interior de un campo, una suerte de sistema de coordenadas? Por otra parte, entendida en tanto que razón que permite dar cuenta de algo tal como una existencia en el dominio general delimitado por el espacio social ¿no expresa la distinción[36] bourdieuana una suerte de potencial? Y la propia noción de campo social que resume el principal efecto derivado de la lógica de diferenciación del mundo social, ¿no implica acaso un cierto estado de cosas? Más aún, ¿resulta tan ajena a la idea del functor cosa la noción de disposición,[37] esto es, aquella categoría que intenta dar cuenta de la tendencia –inherente a la totalidad de los agentes– a actuar regularmente, de una cierta manera, en una circunstancia dada? En último término, ¿no expresa el habitus[38] una noción científica próxima al functor cuerpo deleuzeano? Más allá del hecho de que la fundamentación de la propuesta de correlación entre categorías bourdieuanas y functores deleuzeanos hasta aquí esbozada requeriría de un estudio exhaustivo y profundo de ambos pensadores, la constatación de la existencia de una cierta afinidad entre sus posiciones permite poner en evidencia que resulta altamente probable que el conjunto de categorías filosóficas –en su mayor parte provenientes de la tradiciones epistemológicas anglosajona y alemana– en función de las cuales nos hemos acostumbrado a intentar caracterizar tanto el proceso como el producto de la investigación científica deberían, en tanto esas mismas categorías parecieran inducirnos a desatender importantes aspectos de los procesos y los elementos del pensamiento inherentes a la investigación en ciencias sociales y humanas, cuanto menos, ser revisadas en lo que respecta a la eficacia descriptiva que tiende a atribuírseles. Bien puede suceder, en efecto, que nos encontremos tan profundamente condicionados por modos filosóficos de pensamiento sobre la ciencia en todo contrarios a las propuestas y los programas de investigación que, en virtud de otras afinidades ocultas, tendemos a tomar como punto de referencia para el desarrollo de nuestras propias investigaciones en ciencias sociales y humanas que, aun en aquellos textos que hemos leído y releído infinidad de veces, nos resulte por demás difícil atender a vínculos y conexiones que van más allá de aquello que nos hemos permitido acostumbrarnos a esperar.
El problema práctico de las ciencias sociales y humanas: novedad, creación e invención
La toma de distancia que el pensamiento deleuzeano lleva adelante respecto tanto del estructuralismo como de la fenomenología franceses no se realiza exclusivamente en función de la apuesta por una cierta radicalización epistemológica de la cuestión del nihilismo o, lo que es lo mismo, a partir de la intensificación de la necesidad de disponer lo científico a la altura de la cognición del cambio y, más aún, de la pura variabilidad. Más aún, la razón que conduce a Deleuze a intentar explorar el camino de un posestructuralismo y una posfenomenología no sólo no gira meramente en torno al problema de las condiciones de adecuación de la idea científica al ser de lo real, sino que tampoco es exclusivamente teórica en tanto existen además una serie de razones de índole fundamentalmente “práctico” entre las cuales dos de no menor importancia son, por una parte, su interés por intentar pensar de otra manera lo social, lo individual y la propia relación entre la sociedad y el hombre y, por otra, su compromiso con la tarea de tender a hacer posible otro modo de articulación entre las investigaciones en ciencias sociales y humanas, la sociedad y el individuo humano.
Evaluada desde esta perspectiva, aquella atribución que, desconociendo el estatuto de las polémicas que vinculan la obra de Deleuze con la fenomenología francesa, se complace con remitir su pensamiento exclusiva y excluyentemente a las filas del “posestructuralismo”, no pareciera más que dificultar la apreciación del hecho de que el vector en función del cual la epistemología deleuzeana tiende a aproximarse a las ciencias sociales y humanas pareciera depender y derivar de la necesidad de avanzar a medio camino entre el doble imperativo de un “sujeto sin estructura” y una “estructura sin sujeto” y que, por tanto, considerada en sí misma, dicha atribución no hace más que ocultar el hecho de que la tramitación de los tensos vínculos que lo remiten al estructuralismo no se realiza en la obra deleuzeana sin la liberación de un cierto movimiento complementario que se dirige a procesar sus lazos con el existencialismo francés, principalmente, a partir del recurso a una cierta reapertura de la cuestión de la individuación humana, esto es, a partir de un movimiento que no sólo oficia en tanto que instancia positiva para la crítica del concepto de “sujeto” sino que, además, sirve de base a la elaboración de tres grandes nociones que resultan de la mayor importancia para el desarrollo de la investigación en el ámbito de las ciencias sociales y humanas: en primer término, el ya mencionado functor cuerpo que oficia en tanto que campo de individuación capaz de determinar y dar cuenta de la novedad ontológica que puede serle asignada a un cierto tipo de actor o agente social; en segundo lugar, la noción de tipo psicosocial[39] que, atendiendo a la consideración de los procesos de reflexión del movimiento, plegado de la fuerza y autoafección, permite abordar en términos de invención singular los procesos sociales, económicos y políticos de constitución de subjetividad; por último, el concepto de observador parcial, que abre la posibilidad de dar cuenta de la manera en que la introducción de la perspectiva o el punto de vista en el proceso de la cognición científica conduce, no tanto a la afirmación del carácter epistémicamente relativo de sus elaboraciones como a la posibilidad de llevar adelante, en el ámbito del pensamiento, una determinación completa de sus contenidos tanto enunciativos como observacionales.
Resulta aun más importante que la consideración conjunta de ambas tensiones permite poner en evidencia la aproximación deleuzeana a las ciencias sociales y humanas. Esta supone no sólo un acercamiento posfenomenológico a la cuestión del sujeto –que se encuentra mediado por la problemática de la individuación ontológica de lo nuevo, la singularidad económica, política o social de lo inventado y la determinación completa de aquello que es epistemológicamente creado–, sino también una propuesta que apuesta por la redefinición de la propia noción de lo social en términos de superficie y ya no bajo la forma de un conjunto o una articulación, es decir, como un “campo trascendental” o un “plano de inmanencia”, sobre el cual la invención y la novedad de la invención en materia de subjetivación aún puede resultar posible. Para decirlo en los términos de El anti-Edipo, es como un cuerpo lleno de conexiones que soporta las maquinaciones más diversas y resulta recorrido por una pluralidad de flujos.[40] O bien, para hacerlo en los términos de Mil mesetas, como una máquina abstracta que efectúa la totalidad de los encuentros, se dinamiza en función de una serie variable de agenciamientos y no cesa de liberar los más heterogéneos devenires.[41]
Entendida de esta manera, la apuesta que viene a dirimirse en torno a la doble redefinición conceptual del sujeto y de la sociedad desplegada por Deleuze pareciera comportar la mayor importancia, no sólo en tanto supone un intento orientado a explorar una comprensión de la relación entre lo social y lo subjetivo, que ya no supone ni el compromiso cínico con la creencia en que el proceso de individuación que anida en la base de la emergencia de la subjetividad sólo resulta posible en tanto la sociedad logra ejercer sobre él su potencial represivo, ni la actitud naif que pretende hacernos creer que una sociedad entendida en términos de pura inmanencia supone una suerte de paraíso terrenal donde todas las fantasías, las demandas y las aspiraciones pueden verse realizadas, sino, ante todo, la clave para entender un segundo gran problema positivo que la epistemología deleuzeana pareciera permitirse plantear a las ciencias sociales y humanas, una cuestión que conduce a interpelar el producto de su conocimiento ya no en tanto producto posiblemente adecuado sino en tanto idea efectivamente creada. Desde esta última perspectiva, el problema “práctico” que el pensamiento deleuzeano pareciera formular a las ciencias sociales y humanas no reside ni en la denuncia de su supuesta tendencia hacia la concepción de lo social en términos de totalidad cerrada (totalitarismo), ni en su presunta disposición cognitiva a reducir el sujeto a una suerte de cosa u objeto (cosificación), ya que la primera cuestión se resuelve en la comprensión de lo social en términos de plano de inmanencia y la segunda, con el desarrollo de las nociones de cuerpo, tipo psicosocial y observador parcial. El problema “práctico” de las ciencias sociales y humanas reside en otra parte: en la pregunta por el tipo de relación –ya de control, ya de liberación– que las creaciones functoriales que su pensamiento, así como también el conocimiento de la sociedad y la subjetividad que esas creaciones tienden a hacer posibles, vienen a establecer con la capacidad de invención y la potencia de novedad que habitan en lo social y lo humano.