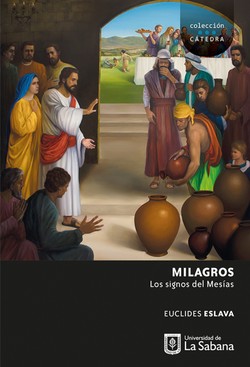Читать книгу Milagros - Euclides Eslava - Страница 9
ОглавлениеDespués de la conversión del agua en vino en las bodas de Caná, san Juan continúa su Evangelio con otros milagros, signos que demuestran con hechos la divinidad que más tarde el Señor enseñará con palabras. Se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. De acuerdo con su costumbre, san Juan ubica la escena temporalmente, en el marco de las fiestas judías. Para Benedicto XVI es muy probable que se trate de Pentecostés, aunque algunos dicen que podría ser la Pascua.
Luego viene el contexto espacial: Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda [o Betzata]. Esta tiene cinco soportales, y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. En el siglo XIX se encontraron los vestigios de esta piscina, al nororiente de la ciudad, junto a la puerta llamada también probática, el sitio por donde ingresaban los animales —entre ellos las ovejas (próbata, en griego)— que se sacrificarían en el Templo.
Los alrededores de la piscina estaban ocupados por muchos enfermos, que esperaban la curación con aquellas aguas, pues tenían fama de milagrosas. Jesús entró a Jerusalén por esa puerta —quizá para no llamar la atención, pero también para estar cerca de las personas que más sufrían— y de inmediato su afán de almas le llevó a obrar el bien: Estaba también allí un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo.
Podemos imaginar la gravedad de la situación, el peso que aquel pobre paralítico llevaba en su vida por esa incapacidad que le había acompañado desde pequeño. Pero su mayor dolor era la soledad en la que los demás lo habían dejado. De repente, desde el suelo, vio a aquel hombre majestuoso, que se dirigía hacia él y escuchaba el recuento acerca de su prolongada situación. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: “¿Quieres quedar sano?”.
Quizá en un primer momento el paralítico sintió deseos de responder mal, pero ya sabía que parte de su estado exigía tratar bien a los transeúntes, para no perder la posible limosna. Así que le hizo un breve resumen de su historia, que cada jornada relataba al que pasaba cerca, entre tanto indigente. Esa respuesta servirá para nuestro diálogo con Dios. El enfermo le contestó: “Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua; para cuando llego yo, otro se me ha adelantado”.
“No tengo a nadie”. Estas palabras nos deben golpear con frecuencia. Pensemos cuántos paralíticos del alma tenemos a nuestro alrededor, esperando la ocasión propicia para acercarse a Dios, y cuántos de ellos no encuentran quién les señale el camino, una persona que les dé ejemplo, que los acompañe en el proceso de aproximación a esa fuente de aguas vivas que es el corazón de Jesús:
Piensan con frecuencia los hombres que nada les impide prescindir de Dios. Se engañan. Aunque no lo sepan, yacen como el paralítico de la piscina probática: incapaces de moverse hacia las aguas que salvan, hacia la doctrina que pone alegría en el alma. La culpa es, tantas veces, de los cristianos; esas personas podrían repetir “No tengo a nadie”, no tengo ni siquiera uno que me ayude. (AIG, p. 37)
Comprometámonos con el Señor en este momento. Sin creernos mejores que nadie, pensemos que la amistad con Jesucristo, la doctrina clara sobre su misericordia, es un tesoro que debemos compartir con los demás: “Todo cristiano debe ser apóstol, porque Dios, que no necesita a nadie, sin embargo, nos necesita. Cuenta con nosotros para que nos dediquemos a propagar su doctrina salvadora” (AIG, p. 37). Miremos en este momento a cuál amigo en concreto podríamos acercarnos, como hizo Jesús con el paralítico, para llevarle a la salud espiritual que proviene de Dios.
El Maestro, aun sabiendo las consecuencias difíciles que conllevaría su acción, procedió de acuerdo con las esperanzas que el paralítico había albergado toda su vida, y le indicó: “Levántate, toma tu camilla y echa a andar”. El mendigo sintió deseos de responder mal, una vez más, ante lo inaudito de semejante orden. Pero, al mismo tiempo, comenzó a experimentar una extraña sensación: sintió fuerza en sus miembros y se levantó con decisión: y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar.
Aquel personaje, después de una vida entera postrado, obedeció con prontitud. Tras un instante de desconcierto, empezó a sentir la fuerza en sus extremidades y se levantó inmediatamente. Contemplar su respuesta pronta nos puede servir para que comparemos nuestra débil respuesta a las indicaciones divinas, muchas veces retrasada con excusas injustificadas. Quizá padecemos otro tipo de parálisis, la espiritual, que podemos considerar a la luz de las acciones del pordiosero que estamos contemplando.
También san Josemaría hace esa exégesis novedosa, en un texto escrito originalmente como instrucción para sus hijos espirituales y que al final quedó recogido y ampliado en el n. 168 de Forja:
Hay una sola enfermedad mortal, un solo error funesto: conformarse con la derrota, no saber luchar con espíritu de hijos de Dios. Si falta ese esfuerzo personal, el alma se paraliza y yace sola, incapaz de dar frutos...
—Con esa cobardía, obliga la criatura al Señor a pronunciar las palabras que Él oyó del paralítico, en la piscina probática: “hominem non habeo! —¡no tengo hombre!
—¡Qué vergüenza si Jesús no encontrara en ti el hombre, la mujer, que espera!
Señor: no queremos fallarte con nuestra cobardía, con nuestra dejadez, con la falta de lucha que paraliza el alma. Ayúdanos, como al paralítico de Betesda, para levantarnos con presteza, con el espíritu de hijos tuyos. Que te busquemos con nuestro esfuerzo en esos puntos concretos que nos has señalado por medio de la dirección espiritual o de la confesión, ¡que puedas contar con nosotros, a pesar de que seamos tan poca cosa!
El relato continúa con la discusión sobre el sábado y la naturaleza de Jesús: Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: “Hoy es sábado, y no se puede llevar la camilla”. Él les respondió, con palabras que recuerdan a las del ciego de nacimiento después de su curación: El que me ha curado es quien me ha dicho: “Toma tu camilla y echa a andar”. Un hombre que tiene el poder de curar una enfermedad de casi cuarenta años de duración es un profeta y tiene todo el derecho de indicar cómo se vive mejor la restricción laboral del sábado.
Pero las autoridades insisten, de igual modo que en el caso del ciego: ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Quizá sospechaban que había regresado a la Ciudad Santa aquel profetilla del norte, que tenía ínfulas mesiánicas. El hombre que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Poco después se le hizo el encontradizo y le dio un último consejo, más importante que la misma curación. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: “Mira, has quedado sano; no peques más, no sea que te ocurra algo peor”.
“No peques más”. El Señor nos hace ver que la limitación física es un mal relativo, pues no separa de Dios, sino que, al contrario, puede unir bastante a la Cruz que el mismo Jesús quiso cargar por nosotros. El Maestro nos enseña que el verdadero mal no es el sufrimiento o la enfermedad, sino la ofensa a Dios. El pecado es la auténtica parálisis espiritual, total o parcial, como enseña el Catecismo:
[…] el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios; aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. (n. 1855)
Como al paralítico de Jerusalén, el Señor nos saca de esa postración del pecado por medio del sacramento de la alegría, que es la Reconciliación. Es necesario
[…] mostrar la grandeza del amor de Dios, que nos espera siempre con los brazos abiertos, que nos sale al encuentro, para levantarnos, purificarnos, fortalecernos, dándonos además la seguridad de su perdón mediante las palabras del confesor. San Josemaría llamaba en ocasiones, al sacramento de la Penitencia, “sacramento de la alegría”; la alegría que surge del corazón de quien se sabe liberado del mal y personalmente amado por Dios. (Ocáriz, 2014, p. 74)
Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien le había sanado. Dio testimonio de la verdad, sin saber que aquellas palabras acarreaban dificultades al Señor. El cuarto evangelista concluye el pasaje mostrando la respuesta llena de odio que esas autoridades dispusieron ante una revelación palmaria de su divinidad: Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios.
Acudamos a la Virgen Santísima, que contemplaría con dolor la cobardía, la parálisis espiritual de aquellos hombres que rechazaban el amor que su Hijo había traído al mundo. Y pidámosle que la nuestra sea una respuesta como la del paralítico del Evangelio: inmediata, decidida. Que rechacemos el pecado como el único verdadero mal, y que acerquemos a nuestros amigos a la Confesión, sacramento de la alegría. De esta manera, Jesús encontrará en nosotros “el hombre, la mujer, que espera”.