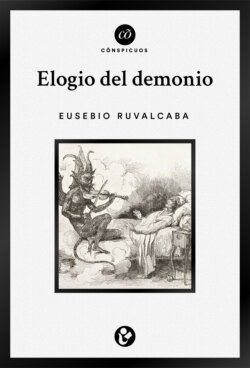Читать книгу Elogio del demonio - Eusebio Ruvalcaba - Страница 10
En los aposentos reales
ОглавлениеQue esperara un poco más. Había quedado con el rey Luis Otón Federico Guillermo de Baviera de compartir el desayuno a las 10 de la mañana en punto. Y ya llevaba cinco minutos de retraso. Pero cinco minutos más no significaba gran cosa. Cuando menos no para él. Que Luis de Baviera esperara.
Aún resentía el vino que había consumido la noche anterior. Como ya se había vuelto costumbre, había compartido con el rey el tinto para uso exclusivo de la realeza. Cómo despreciaba esos detalles. Porque desde luego que se los merecía. Él era Richard Wagner. Y lo que se merecía lo había recibido directamente de las manos de Dios. El rey Luis II de Baviera no era más que un intermediario —y así se lo había dicho en una conversación, y el rey lo había aceptado de buen talante. Que encima el magistrado estaba loco, nadie lo discutía; él no, pero la corte sí. De hecho, no se hablaba de otra cosa en los corredores de aquel palacio.
Todo mundo temía las órdenes cotidianas del rey —a quien el pueblo había apodado el Rey Loco. ¿Qué se le ocurriría ese fin de semana? Imposible saberlo. Capaz de brincarse el protocolo real, no era nada difícil que lo asaltara un capricho al estilo wagneriano, o una travesura de niño callejero. Y de que había que cumplirla, era inminente. Nadie podía olvidar la vez que mandó tapizar de cisnes el lago de Starnberg, el estanque que se encontraba al flanco izquierdo de su palacio y frente al que le gustaba pasar horas leyendo poesía —o intentando él mismo escribirla—, o escuchar música a cargo del cuarteto de cuerdas que lo acompañaba a todas partes. Su vista, pues, se regodeaba en aquellos cisnes que iban de un lado a otro del estanque. Cuando su secretario Pfistermeister —el mismo que se había encargado de localizar a Wagner en un punto perdido en el horizonte de la Europa Central para llevarle la encomienda de que el rey Luis II lo buscaba para poner el reino a sus pies— se atrevió a decirle que si no prefería un matrimonio de cisnes en lugar de esa parvada, montó en cólera y le ordenó al ministro que no se metiera en lo que no le competía. Que lo suyo era la agenda real, y no los gustos personales de Su Majestad. Pero al día siguiente el estanque amaneció poblado por dos hermosos cisnes negros —símbolos de él y de Wagner—, que se paseaban a lo ancho y largo con donaire y gracia.
Wagner se miró al espejo por última vez antes de abandonar la habitación. Le pareció identificar una sutil irritación en el labio inferior, casi al borde de la comisura. Un rey es como cualquier otro hombre, se dijo. Aunque hay de reyes a reyes. Le constaba —y todos los días lo constataba. Muchos lo habían rechazado. Porque él necesitaba de su apoyo —de sus finanzas, sería más apropiado decir— para cristalizar su sueño dorado: el arte total. Todo el arte dirigido hacia un solo punto: la música vuelta drama. Poesía, música, histrionismo, plástica, dramaturgia, arquitectura, todo al servicio del drama musical. Cuánto había soñado con eso. Era una meta que se había propuesto. Pero para eso se necesitaban recursos. Las ideas las tenía él. En su cabeza bullían las melodías, las orquestaciones. La tensión musical. La paleta orquestal llevada hasta las últimas consecuencias. Pero sin dinero no podía avanzar. Sólo con una fortuna podría echar adelante su proyecto titánico. Precisamente sobre eso se encontraba cavilando cuando se presentó ante su persona el secretario del rey. Todo el imperio de Luis II de Baviera estaría a sus órdenes. Y no tardaría en comprobarlo. Desde que Su Majestad lo vio entrar —el encuentro había sido en Munich—, habló con regalos, festines y tesoros. A partir de ahí Richard Wagner no tendría que preocuparse por nada. Excepto por mandar. Puso a sus órdenes un ejército de colaboradores, aparte de una orquesta, un conjunto de cantantes de primer orden, un coro, el teatro de Munich —en tanto construía uno ex profeso—, una casa —aunque él era libre de dormir en el palacio—, carruaje con caballos y conductor, y, en fin, todo lo que su genio exigía. Se veían todos los días. En algún momento de la jornada, el rey y él charlaban sobre los proyectos que ahora parecían pertenecer a ambos. Pero no era ése su único tema de conversación. También la poesía, el amor, los amigos afines, el arte de montar, de comer, de beber. En todo su reino, Luis II de Baviera no tenía otro confidente como él, a quien en sus cartas, sus mensajes cotidianos, llamaba Amigo.
Salió de su habitación dando un sonoro portazo. Diez minutos era tiempo más que suficiente.