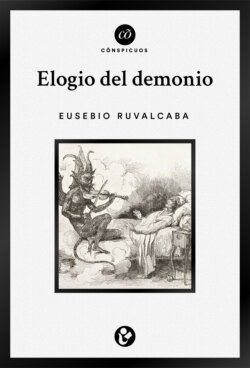Читать книгу Elogio del demonio - Eusebio Ruvalcaba - Страница 12
Un cuarteto sin nombre
ОглавлениеJoseph Haydn miró aquella particella en el atril. Delante de sus ojos, los acordes parecían brillar con luz propia. Nadie como él conocía los secretos de la música. Aclamado por propios y extraños, había empezado su carrera en la música desde muy niño; pero fue expulsado de una escuela y otra. Sus maestros no podían admitir que un niño con tantas aptitudes para la música, desperdiciara su tiempo en bromas y travesuras en clase y fuera de ella. O lo disciplinamos o lo disciplinamos, había dicho una de las autoridades de la escuela. Y ¡expúlsenlo!, sentenció otro director cuando vio una sonrisa dibujada en el expresivo rostro de aquel chiquillo.
Lo que aquel niño quería era muy diferente. Nadie lo sabía y nadie se había preocupado por averiguarlo. Por su enorme disposición para la música, desde sus seis años había sido separado de sus padres, a quienes no vería nunca más. Esos seis años habían sido de música y diversión en casa. Pero llegó un momento en que sus progenitores decidieron enviarlo a una ciudad en donde pudiera adquirir los conocimientos de un futuro gran músico. Esa había sido la causa de la separación. Sin embargo, y paradójicamente, en lugar de sentir animadversión por la música, lo primero que afligió su corazón fue la necesidad de expresarse musicalmente. Extrañaba a sus padres, a su hermano menor Michael, pero más lo desesperaban los métodos para aprender composición, así como los maestros y compañeros, y quizás por esto se lo pasaba haciendo bromas.
Aunque al paso del tiempo, finalmente se había expresado. Lo había logrado —para todos los auditorios del mundo musical de la época; pero no para él.
¿Qué música pretendía? Lo ignoraba. El tiempo no le había dado la respuesta. Aquella mañana, compositor ya de veintenas de cuartetos de cuerda, de sinfonías, de oratorios, de sonatas para piano solo, de tríos para piano, violín y chelo, la obra en su conjunto no conseguía dejarlo satisfecho; feliz, mucho menos. Ése no era obstáculo para que todo el mundo lo quisiera. Quién más, quién menos, la gente que amaba la música se peleaba el derecho de estar a su lado. Ese compositor modesto y dulce como un pan recién salido del horno, tenía ante sí el delirio que provoca la admiración. Príncipes, condes, duques, reyes y marqueses, y desde luego jerarcas de la iglesia se disputaban el privilegio de besarle la mano a ese varón humilde. Ambas manos. Inventor de la sinfonía moderna, del cuarteto de cuerdas, de tantas formas como géneros satisfacían su sed inagotable, Haydn hizo todo lo que un hombre puede desear: rogó piedad a través de sus Siete últimas palabras de Cristo, cultivó la hortaliza de la amistad en la persona de Mozart, inoculó en su alumno Beethoven el acicate de la disidencia. Le dio a las notas el valor de la aceptación universal. Tal vez por eso, las naciones más cultas contendían por su favoritismo. Querían ser pasto y flor del árbol de su genialidad.
Pero esa vez estaba ahí. En el jardín trasero de la familia Mozart. Leopold Mozart los observaba desde una silla puesta en forma improvisada enfrente de ese cuarteto sin nombre. No había nadie más. Excepto, pues, el padre de Wolfgang Amadeus Mozart. El acontecimiento no era para menos. Y quizás por esa razón, la exclusividad era absolutamente cerrada. No se admitían ahí extraños ni improvisados. Sólo los señalados por Mozart.
Haydn al primer violín; su hermano Michel al segundo; Mozart a la viola, y Dittersdorf al chelo, principiaron a tocar aquel cuarteto. El oído de Haydn se quebró. Pero se repuso de inmediato. En su finísimo oído musical habían transcurrido ciertas disonancias —que finalmente se tornaron sublimes. Y prosiguió. Ya estaba sumergido en un océano de melodías agridulces, que le parecieron la única música posible para dirigirse a Dios. Melodías de las cuales nadie habría abjurado jamás. Así pasaran cien mil años.
Haydn esbozó una velada sonrisa. Su esposa —que no distinguía entre el sonido de un piano y el paso de un carromato por un camino empedrado— ya lo habría sacado de allí. La ventaja era que la había dejado en Londres, donde vivía temporalmente.
La ejecución por vez primera de ese cuarteto terminó, sin aplauso alguno de por medio, y Joseph Haydn regresó aquellas hojas de música a su inicio. Y leyó en la primera página de su particella: “Cuarteto Las Disonancias para dos violines, viola y chelo. Autor: Wolfgang Amadeus Mozart. Dedicado a Franz Joseph Haydn”.
Leyó y no pudo evitar el llanto.