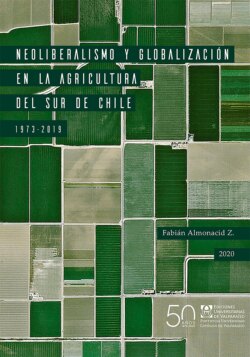Читать книгу Neoliberalismo y globalización en la agricultura del sur de Chile, 1973-2019 - Fabián Almonacid Z. - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPrólogo
Neoliberalismo y globalización… una experiencia regional en contextos globales. La realidad tal como la hemos construído
Eduardo Cavieres Figueroa
Profesor emérito Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
La muerte del campesinado: una necesaria o útil referencia
Entre una relación casi sentimental y, al mismo tiempo, muy historiográfica, Eric Hobsbawm escribió que «el cambio social más drástico y de mayor alcance de la segunda mitad de este siglo (s.XX), y el que nos separa para siempre del mundo del pasado, es la muerte del campesinado». En el muy largo tiempo, recordaba, desde el neolítico, la mayoría de las sociedades vivieron de la tierra, animales domésticos o productos del mar. Hasta bien entrado el siglo XX, incluso en los países industrializados, agricultores y campesinos siguieron siendo parte importante de la población activa y, a tal punto, que cuando Hobsbawm era estudiante, en los años treinta, «el hecho de que el campesinado se resistiera a desaparecer todavía se utilizaba como argumento en contra de la predicción de Marx de que acabaría haciéndolo». Al final de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania y Estados Unidos, la población rural seguía sobre el 25% y en Francia, Suecia y Austria entre el 35 y 40%. A diferencia de ello, en países agrícolas atrasados, como Bulgaria y Rumania, 4 de cada 5 habitantes seguía trabajando la tierra. En el tercer cuarto del siglo, la situación fue considerable: 3 de cada 100 ingleses o belgas siguieron siendo rurales. Más sorprendente, ningún país situado al oeste del telón de acero superaba el 10% de población rural; en Japón el 9% en 1985. Los ejemplos son numerosos (Hobsbawm, 2018: 292-293). Desde sus particulares motivaciones y miradas sobre la historia, el mismo Hobsbawm señalaba:
Pero si el pronóstico de Marx de que la industrialización eliminaría al campesinado se estaba cumpliendo por fin en países de industrialización precipitada, el acontecimiento realmente extraordinario fue el declive de la población rural en países cuya evidente falta de desarrollo industrial intentaron disimular las Naciones Unidas con el empleo de una serie de eufemismos en lugar de las palabras «atrasados» y «pobres». En el preciso momento en que los izquierdistas jóvenes e ilusionados citaban la estrategia de Mao Tse-tung para hacer triunfar la revolución movilizando a los incontables millones de campesinos contra las asediadas fortalezas urbanas del sistema, esos millones estaban abandonando sus pueblos para irse a las mismísimas ciudades. En América Latina, el porcentaje de campesinos se redujo a la mitad en veinte años en Colombia (1951-1973), en México (1960-1980) y —casi— en Brasil (1960-1980), y cayó en dos tercios, o cerca de esto, en la República Dominicana (1960-1981), Venezuela (1961-1981) y Jamaica (1953-1981). En todos estos países —menos en Venezuela— , al término de la Segunda Guerra Mundial los campesinos constituían la mitad o la mayoría absoluta de la población activa. Pero ya en los años setenta, en América Latina —fuera de los miniestados de Centroamérica y de Haití— no había ningún país en que no estuvieran en minoría (Hobsbawm, 2018: 293).
En sus profundas miradas hacia todo tipo de espacios y horizontes, Hobsbawm no soslayaba el acontecer en la otra parte del mundo: África, extensas zonas asiáticas. Todavía hoy allí están las diferencias. Diferencias en niveles profundos de los desarrollos históricos entre sociedades de un mismo tiempo.
Según el Informe sobre el Estado mundial de la Agricultura de la FAO para 2002, y actualmente la situación no se ha transformado radicalmente, más de la mitad de las personas subnutridas (61 por ciento) se hallan en Asia, mientras que en el África subsahariana vive casi una cuarta parte de ellas (34 por ciento). En esta región, la incidencia de ciertos progresos en la materia no solo disminuyen marginalmente, sino que el número efectivo de personas sigue creciendo. En general, «… Esto puede atribuirse sobre todo a las tendencias de la producción en Asia y el Pacífico, donde el crecimiento ha disminuido sistemáticamente durante los últimos cinco años, así como a que durante el mismo período el crecimiento medio de la producción ha sido inferior en el África subsahariana». Se trata de la única región en donde la producción agropecuaria ha estado bajo el crecimiento demográfico. Tanto fenómenos climáticos como los conflictos civiles y militares, además de los desconciertos políticos, provocaron que en 2001, por ejemplo, más de 500.000 personas de Somalia se encontraran en graves dificultades para conseguir alimentos; y 5,2 millones de personas en Etiopía, 1,5 millones en Kenia, 2 millones en Sudán, 300.000 en Uganda y 1,3 millones en Eritrea dependían de la ayuda alimentaria en 2002. Situación similar sufren grandes porcentajes de Chad, Ghana, Guinea, Sierra Leona, Liberia, República Democrática del Congo y Burundi, situación agravada por miles y miles de desplazamientos forzosos (FAO, 2002). Aún cuando los programas y proyectos internacionales para mejorar las bases de producción agrícola han sido intensos, sabemos que, en gran parte, la situación de las últimas dos décadas no ha mejorado. Actualmente, en todo caso, en África se está transformando la forma en que se ve la agricultura, en que se ve el medioambiente y en la que se ven los mercados y se gestionan los riesgos. Se trata de “modernización” de la agricultura. No se trata de esfuerzos de los Gobiernos locales, sino más bien de organismos internacionales. ¿Se podrá llevar adelante?, Josep Joan y Jordi Roca, chefs y embajadores de buena voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), han escrito que, en Nigeria, por ejemplo, se pierde hasta un ٧5٪ de las 1,5 millones de toneladas de tomates cosechados cada año. Eso son muchos tomates desperdiciados. Si bien África ha visto avances notables en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y el empoderamiento social en la última década, el continente en su conjunto sigue dependiendo de alimentos importados. Esto no es bueno para el medio ambiente, la economía o el crecimiento sostenido. Se debe detener la expansión de los gases de efecto invernadero. Según ellos: En África, la agricultura produce el 15٪ de las emisiones totales de CO2 del continente cada año. Sin modernización, esta cifra aumentará. Y para complicar aún más las cosas… el cambio climático podría producir importantes caídas en la producción: la producción de trigo podría descender hasta en un 35٪ para 2050. La buena noticia, agregan, es que África está cumpliendo con su potencial. En lugares como Etiopía, los agricultores están implementando sistemas de irrigación a base de energía solar y mirando hacia cultivos comerciales para aumentar su resiliencia ante el cambio climático. En Somalia, las represas de arena están salvando vidas y almacenando agua para los agricultores… Mientras tanto, las Naciones Unidas están trabajando con gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y agricultores en todo el continente para crear las políticas que África necesita para transformar su sector agrícola (Joan & Roca, 2018).
Contextos referenciales: oportunidades sociales y racionalismos modernizadores
Quizás este tipo de reflexiones, que no son necesariamente comparativas, sino referenciales, puedan parecer un poco sobredimensionadas, pero en muchos aspectos hoy el mundo está fuertemente globalizado y, por lo tanto, será cada vez más necesario que nuestros estudios, aun teniendo impronta de carácter local o regional, se vean en contextos mayores para poder apreciar en una mejor magnitud el peso de nuestras propias experiencias, tanto en sus valoraciones negativas como en aquellas también positivas.
Independientemente de ello, me interesa retomar las ideas centrales de Hobsbawm, es decir, el desplazamiento de la agricultura por el crecimiento económico moderno. Como sea, la producción industrial ha sustituido (o está en proceso cada vez más acelerado de hacerlo) a la producción agrícola tradicional. Y esto no es un hecho menor, ya que sus avances han estado relacionados con el peso estructural de sociedades que a mediados del siglo XX clasificábamos entre sociedades no desarrolladas, del tercer mundo; en vías de desarrollo; o desarrolladas. Estos u otros calificativos importaban especialmente al observar el trabajo (formal o informal) de sus poblaciones en donde, a lo menos la mayoría de la población activa, estaba o sumergida o casi completamente inmersa en el mundo rural. En los casos extremos, cuando salían de esos ámbitos, era población de trabajo no especializado que aumentaba la marginalidad urbana.
Así, es cierto que la pobreza se desplazó hacia la ciudad y que, precisamente, las décadas divisorias entre la primera y segunda mitad del siglo XX provocaron esa tremenda migración campo-ciudad que, a lo largo de América Latina desató un ciclo de transformaciones sociales que en algunos de sus países, con instituciones políticas más sólidas, un sistema de educación pública en desarrollo y una economía que, al menos con voluntad estatal, buscaba entrar en las primeras fases de los procesos de sustitución de importaciones, tuvo ciertos éxitos y permitió llegar a la década de 1960 con un fuerte sentido del progreso individual y social. Las expectativas frustradas terminaron con las políticas desarrollistas, pero la agricultura igualmente quedó detenida. Lo hizo en dos planos: en términos sociales, no se lograron los sueños históricos de muchas y muchas generaciones; en términos económicos, no se lograron los objetivos nacionalistas de avanzar en el sector a través de la defensa de la producción nacional y los campos se vieron expuestos a profundos cambios de explotación tanto de cultivos como de periodicidades. La situación, agravada en los últimos 30 años, no solo afectó a América Latina, en el grupo intermedio de crecimiento de las economías, sino llegó a ser sorprendente en el caso de la Unión Europea en donde se instalaron los subsidios de NO producción estableciendo un solo escenario agrícola a lo largo de las superficies disponibles de sus Estados miembros. África, regiones importantes de Asia y, no nos olvidemos, Centro América, privilegiada por una naturaleza pródiga en incentivar los grandes cultivos, pero detenida por sus elites ultraconservadoras o por sus dirigencias sociales no demócratas, quedaron atrás y hoy en día, son punto de origen de las grandes caravanas de desposeídos, gentes sin tierra, marginados y excluidos, tercer mundo.
En la experiencia de quienes hemos estado arrastrados por los carros del progreso (aún cuando la maquinaria no sea de última generación) podemos decir que, cuentas más, cuentas menos, nos hemos alejado de esos países del tercer mundo (algunos de los estados centroamericanos, una mayoría del África, regiones del Asia), y que, en algunos momentos hemos pensado que estábamos haciéndolo bien, incluso en el caso de la agricultura.
Este libro de Fabián Almonacid nos hace un balance ajustado de lo que realmente ha sucedido en términos de una región que no es cualesquiera, sino que, por el contrario, fue vista a lo menos como la región norte europea del Sur de Chile. Algunas razones asistían esa mirada, aun cuando ella no se originó precisamente en la propia gente del común. Aún así, dos reflexiones generales más. Los problemas centrales tienen que ver con un tipo de modernización del agro que hace 50 años atrás difícilmente se podía imaginar en su materialización acelerada y excluyente.
En primer lugar, y podemos ya pensar la situación para nuestra propia sociedad: la modernización del agro. Recordaré nuevamente a Hobsbawm y otro de sus clásicos: El Capitán Swing. Fines del siglo XVIII, primera mitad del siglo XIX. Desplazamiento, en baja intensidad, pero no menos eficaz, de la máquina industrial hacia la maquinaria agrícola. Respuesta de los trabajadores en 1830, el movimiento Swing, no para destruir la antigua sociedad, sino para restaurar sus derechos. Se trataba de la no aceptación de las máquinas que les privaban del derecho a trabajar y a ganar un salario de subsistencia. Nos señala Hobsbawm y su colega Rudé:
Para terminar con las revueltas, las autoridades adoptaron una serie de medidas, algunas militares, otras judiciales o políticas; algunas represivas, otras conciliatorias. No se puede saber cuál de estas medidas fue la más eficaz. Pero existen por cierto grandes probabilidades de que en algunos condados, las revueltas, habiendo cumplido su ciclo, muriesen de muerte natural sin verse demasiado afectadas, en un sentido o en otro, por la activa intervención del Gobierno o de los jueces.
Sin embargo, parece probable que —al menos en Kent— los disturbios no se hubiesen prolongado tanto ni se hubiesen propagado con tanta intensidad hacia otros condados, si el Gobierno hubiese tenido los medios, y los arrendatarios y jueces, los medios y la decisión de controlarlos. Pero la administración local estaba aun en manos de una reducida clase privilegiada —compuesta por la burguesía rural y los párrocos de la Iglesia anglicana— que no disponía ni de la energía ni de los medios necesarios para hacer frente a semejante emergencia (Hobsbawm & Rudé, 2009: 347).
Los campesinos no tenían el control de nada. Intentaron resistir. Quizás estaban más confundidos que claros para tener su propio proyecto social, que contuviese igualmente razonamientos propios del mercado en el cual no participaban directamente. Para muchos, aun cuando sea siempre discutible, en el mediano o largo plazo, la modernización mejoró las condiciones de vida de ese campesinado. La proletarización, el régimen de salario, les permitió sobrevivir mejor que en un régimen de producción tradicional o señorial. A pesar de los ejercicios intelectuales del MIT norteamericano y otros estudios más actuales sobre historia contrafactual, es muy difícil saber que hubiese pasado si no hubiese pasado lo que pasó1. Me lleva a la segunda reflexión.
Tuvimos nuestra propia Reforma Agraria. Hace dos, tres años, se celebraban los 50 años de su ejecutoria. Muy pocos la recordaron, pero tampoco fue soslayada. En la oportunidad, en el acto oficial del Gobierno para hacerla presente, uno de los oradores, el dirigente campesino Óscar de la Fuente, citó al caudillo inca Tupac Amaru para graficar el impacto de la controversial medida aplicada en los campos chilenos entre 1967 y 1973: «Había llegado la hora de decir, el patrón no comerá más de tu sudor». Las palabras de De la Fuente fueron oídas por un auditorio encabezado por la presidenta Michelle Bachelet y que incluyó, en primera fila, al exvicepresidente de la Cora Rafael Moreno y al exministro de Agricultura Jacques Chonchol, figuras clave del proceso que implicó la expropiación de 10 millones de hectáreas en un sexenio, la transformación completa del agro nacional y la abertura de una «herida» que a la vuelta de cinco décadas se niega a cicatrizar en una parte de la ciudadanía (Pinto, 2007). En el mismo año, el propio Jacques Chonchol, el ministro de Salvador Allende encargado de intensificar su proceso de implantación, escribió parte de lo que fue sucediendo, en lo esencial:
Se empezaron a presentar ciertos problemas en los asentamientos, como la forma transitoria de organización al interior de un fundo expropiado, especialmente en relación a su estructura interna y en sus relaciones externas, que iban a veces contra los objetivos perseguidos. En parte, se consideró que los inconvenientes provenían de la forma de expropiación predio a predio, en forma independiente; es decir, se expropiaba un fundo y allí se constituía un asentamiento. Al reducirse el terreno, muchos de los asentamientos eran demasiado pequeños considerando el número de asentados y la exclusión de los terrenos que quedaban para la reserva patronal. Todo esto impedía planificar bien el cambio de explotación y desarrollar en un sentido más amplio la mentalidad de los campesinos, que se mantenía muy localista dentro de los límites físicos del antiguo fundo… Además, se dejaba al margen a mucha gente que teniendo relación con el fundo no eran inquilinos...
Los procesos sociales tienen su propia dinámica; empiezan muy lentamente, pero a medida que avanzan y toman impulso, van adquiriendo más fuerza y velocidad y, por lo tanto, se generan mayores conflictos. Y esta fue una época de crecientes conflictos. En primer lugar, entre el Gobierno y los gremios patronales agrícolas, especialmente con las organizaciones del sur, de Temuco, de Valdivia, de Osorno. Se trataba de agricultores, dueños de fundos realmente importantes, acostumbrados a dominar en su zona...
Asimismo, fue un tiempo en el que se evidenciaron importantes diferencias políticas entre los diversos sectores que componían la coalición oficialista, tensionando internamente al Gobierno. En el ámbito de la política agraria, los desacuerdos se hicieron notar en aspectos como el régimen de propiedad de la tierra y los modos de organización y movilización del campesinado (Chonchol, 2017: 197 y 201).
Está bien. Proceso inconcluso. Quizás ya en plena ejecución con graves distorsiones respecto a sus objetivos, especialmente en términos de la modernización del agro y del aumento de sus capacidades productivas a manos de sus propios trabajadores. Según datos registrados por el propio Chonchol, en 1972 la tasa de crecimiento de la producción caía a un 2%, muy alejada del 6% obtenida en el año anterior. Difícil, nuevamente, intentar pensar qué hubiese pasado con la agricultura chilena si no hubiese pasado lo que pasó en 1973. En todo caso, sí podemos observar que se trató no solo de la muerte de un sueño anhelado, aun cuando quizás nunca pensado o racionalizado para el momento en que se debía asumir la conducción de la propia vida tan apreciada por la canción popular hecha para los campesinos por no campesinos; sino además del propio proceso chileno para entrar también en la muerte del campesinado: el que conocíamos hace 50, 40 años atrás; el que todavía es posible ver, en términos muy reducidos a través de programas de cultura y entretención de TV, que recorren Chile para llegar a sus parajes más escondidos y a sus gentes más tradicionales.
¿Qué es Chile hoy en día? Es un país urbano. En el año 2017 se estimaba que el 40,7% de la población del país vivía en la Región Metropolitana. La Región Metropolitana es la que concentra el mayor número de habitantes, con 7.314.176 personas. Le siguen la Región del Biobío (11,7%), Valparaíso, (10,1%) y el Maule (5%): “Se trata de una estimación de la población total. La cifra del Censo no necesariamente debería ser igual a esa, porque las estimaciones (como las Estadísticas Vitales) ven las tendencias observadas en el pasado, pero pueden pasar otros fenómenos que influyan y no se sabe qué pasará”(Sepúlveda, 2017)2. El documento del INE que se indicaba asumía que el 87,4% de la población vivía (y vive) en ciudades. Chile tiene una de las cifras más altas de población urbana de América Latina y en términos comparativos está a la par de América del Norte y Europa. El modelo tradicional de gente moviéndose a Santiago ha bajado y crecen ciudades intermedias como La Serena, Coquimbo, Temuco, Puerto Montt y Puerto Varas.
La agricultura en la economía chilena post 1973
Son muchas las publicaciones que suman y suman en sus análisis sobre la economía chilena de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del presente. Salvo excepciones, no se trata de una visión exitosa u optimista de la misma, sino más bien, el extender una serie de cargos a lo no hecho o a los errores cometidos. Con todo, la mayor parte de las miles de páginas escritas se refieren a cuestiones macroeconómicas, a empresas y empresarios, al rol de los sucesivos Gobiernos, a sus políticas tributarias y de libre comercio, etc. Encontramos muy poco sobre la agricultura, o más bien, habría que entenderla especialmente por su incidencia en las relaciones importaciones-exportaciones, en el ya viejo tema de las ventajas comparativas, en las limitaciones u oportunidades respecto a los vaivenes del valor del dólar, etc., es decir, como una parte intrínseca y no aislada de la economía nacional. No señalo que no haya nada que encontrar respecto a análisis sobre el agro. De hecho este libro de Fabián Almonacid es una buena prueba en contrario, no solo por lo que expone, sino además por el actualizado estado de la cuestión relativa al tema. Me refiero, más bien, a la situación general.
Considero, por ejemplo, solo por motivos de espacio y por la credibilidad que tiene su autor, el buen análisis y diagnóstico ofrecido por Ricardo Ffrench-Davis al portal oficial de la Universidad de Chile en abril del 2019, en el cual, centrándose en su crítica a los proyectos de reformas tributarias del Gobierno, se centraba, además, en su libro Reformas económicas en Chile 1973-2017 (2018), que le han permitido afirmar que «el «mito» del milagro chileno en dictadura no es nada más que una «fake news»». Para el economista, es necesario modernizar desde abajo para evitar mayor antagonismo social, más conflicto y un no crecimiento. La visión de que todo lo deben hacer los privados y que las empresas públicas son malas es falsa; creer que todo lo pueden hacer las empresas públicas, tampoco resulta. En dictadura, Chile creció 2,9 por ciento por año, con salarios mínimos achicándose. Se trató de una economía que tuvo dos grandes crisis producidas por las reformas extremistas que hicieron: 1975 y 1982. ¿Fue mala suerte? No, «fue el endeudamiento externo y que se comieron la plata con reformas de libre mercado donde los incentivos estaban en especular y consumir, y eran malos para la inversión productiva». Con los primeros Gobiernos en democracia se creció al 7 por ciento durante nueve años aumentando los salarios y el empleo, pero ahí empezaron a haber renegaciones. Se dijo: “ya hicimos la tarea, ahora volvamos a lo que está haciendo el mundo”, y el mundo marchaba hacia el neoliberalismo.
Agrega Ffrench-Davis: “Luego, nos quedamos 5 a 6 años en recesión y ese fue un tremendo retroceso hacia las visiones neoliberales sobre el funcionamiento de los mercados”. En el primer Gobierno de Michelle Bachelet hubo un proyecto de generación de clusters (antes llamados complejos productivos). Era la CORFO de los años 1940: ENDESA, CAP, con generación de empresas a su alrededor generando valor agregado. Para Ffrench-Davis:
En ese primer Gobierno hubo un trabajo interesante de la CORFO, que se hizo junto a otras instituciones del Estado, en un proceso de regionalización con sustento productivo porque las regiones no pueden vivir de la generosidad del Estado. El sustento nacional es el desarrollo productivo, no hay combate a la desigualdad sin éste y no es sostenible si no es incluyente con las pymes. Los clusters tienen la ventaja de ser un esfuerzo de desarrollo productivo, pero hubo resistencias a estas propuestas. Gente en la centroizquierda que renegó y dijo que había que hacer esto con libre mercado, y al llegar el siguiente Gobierno lo tomaron al principio pero quedó trunco… Chile ha estado con una situación recesiva la mayor parte de los años entre el 99 y el 2019, produciendo menos de lo que somos capaces, lo que significa menos empleo y menos ingresos y utilidades sobre todo para las pyme que sufren mucho más (Ramírez, 2019).
Dos ideas principales: la modernización debe producirse desde abajo. Aún cuando sea igualmente un ejemplo muy extremo, ha pasado con la educación: se comienza a invertir en los estudiantes de enseñanza universitaria y los pequeños y más jóvenes quedan soslayados: desastre completo. Con la agricultura, ¿hubo realmente modernización desde abajo? Sigue presente una real discusión respecto a la Reforma Agraria de 1967. De la nueva Reforma, tal como lo asevera y define Almonacid para referirse a la política del agro de la Dictadura, no hay duda alguna: la modernización desde arriba, excluyente de los campesinos (en extinción) y de los nuevos “trabajadores”, ¿asalariados? La segunda idea: Regionalización con sustento productivo. La globalización, con sus capacidades tecnológicas y la fuerza de sus capitales ha superado las viejas definiciones acerca de las potencialidades propias de una región: sus recursos naturales, su especialización productiva, las fuertes relaciones entre su población y su medio ambiente.
El libro de Fabián Almonacid es oportuno y necesario. Desde una perspectiva de historia regional, está inserto dentro de los amplios ámbitos de la historia nacional y de la historia global como procesos que comenzaron a cambiar, en muchos aspectos dramáticamente, a partir de los años 1960. Fue una ruptura entre el mundo que conocíamos y el que recién comenzamos a conocer. Una vez más, recuerdo un libro importante para mí como lo fue el de Peter Laslett, El mundo que hemos perdido, explorado de nuevo [1965] (Madrid: Alianza, 1987). De no todo lo que va acaeciendo tenemos conciencia real; a menudo, el mundo se nos cambia sin darnos cuenta de ello. Cuando lo hacemos, estamos en un mundo diferente al que conocíamos, pero también al que esperábamos. Entre las décadas de 1960 y 1970 y estas dos primeras del siglo XXI, las diferencias son radicales y, en muchos sentidos hemos perdido la memoria. Uno de los méritos de Almonacid es el ponernos en tres dimensiones que nos permiten recuperar nuestro sentido de lo que pasó y, al mismo tiempo, ojalá, poder vislumbrar una transformación que sí la entendamos y en la cual pudiésemos participar.
En la primera parte del libro, a través de análisis puntuales, pero igualmente relacionados entre sí, observa lo que antes de 1970 era impensable como proyecto agrícola, campesino y social. La imposición de un modelo que lleva hacia la (re) precarización de un sector de trabajadores que se ven representados en los llamados “parceleros de Valdivia”, en algunos momentos sin destino; en otros pequeños propietarios; enseguida, vendiendo sus propiedades. Fin de un ciclo. ¿Cómo interpretarlo? Neoliberalismo y crisis económica. Más aún, riqueza y pobreza; sobreexplotación de los nuevos trabajadores rurales, aparición masiva de temporeros e informales. La propiedad por el dinero de subsistencia. En conjunto, se trata de la visión pesimista de la agricultura regional, hasta el presente, inserta dentro de los contextos del neoliberalismo y la globalización. La historia social interrumpida en los proyectos del pasado. Culpabilidades compartidas; necesidad de análisis del pasado, no para volver a insistir en el mismo o en sus discursos, sino para superarlo.
No sé si la segunda parte del libro podría ser la visión optimista de la experiencia relatada. Si leemos traduciendo todo en términos cuantitativos, podría serlo. Si lo hacemos, sin olvidar la primera parte, entonces las dudas son mayores: el costo social del crecimiento económico. Especialmente para los últimos 30 años, se trata de las cadenas globales de valor de algunos productos, lo que podríamos ejemplificar en el llamado milagro de los arándanos. Pero no sería todo. Debemos pensar también en bulbos y flores; en la Unión Europea; en las potencialidades presentes y complementarias. Ya no hay una región puramente agrícola ni agro-lechera. Puede ser mucho más; más amplia, más diversa; incluso, más fuera de Chile que dentro del mismo. Pero…, Almonacid no deja pasar la oportunidad y presenta las expectativas, pero también los temores acerca de las debilidades estructurales internas de la región inserta en un mundo global que no las soluciona, sino que las ignora. ¿Cómo se entra efectivamente a una economía mundial del siglo XXI? Pareciera ser que hay solo una respuesta: estando en el siglo XXI. Por ejemplo, las reflexiones y el estudio del autor se cierran en la bioenergía y éstas consideraciones tienen que ver con la tercera dimensión del texto, no como afirmaciones definitivas, sino como pensando que hoy día emergen otras variables y que, a los conflictos sociales no resueltos y al crecimiento económico no sostenible, se une hoy el problema del medio ambiente, pero también nuevas posibilidades a considerar, que no se conviertan en nuevos errores.
En medio de las turbulencias y gravedad del bien o mal llamado estallido social de octubre de 2019 hasta el momento (marzo del 2020 y más), es necesario volver a situar el valor de las experiencias históricas del pasado; los tímidos, pero en muchos casos positivos avances que se lograron; y, especialmente el peso de las decisiones erradas e irreflexivas que se han tomado. Se logra solo con una lectura desapasionada de los pasados cercanos o medianamente lejanos. Mejor no insistir en la repetición de sus experiencias. Mucho mejor, abrir el debate para ver las carencias, solucionarlas y pensar, desde el propio paisaje, desde la propia naturaleza, desde la propia sociedad, cómo alcanzar una verdadera modernización que no sea un nuevo drama en el porvenir. «El panadero de Adam Smith no puede vender su hogaza de pan si no convence a su cliente de que el suyo es mejor que los otros panes. El envés tenebroso del capitalismo es que su éxito depende de fomentar en los individuos el comportamiento más egoísta y codicioso» (Estefanía, 2020). La pregunta es… cómo se ha llegado hasta aquí, hacia dónde se va y qué se puede hacer para cambiar el curso de los acontecimientos.
Referencias
Chonchol, J. (2017): “Ley de Reforma Agraria y Ley de Sindicalización Campesina: Balance a 50 años”, en M. T. Corvera, Reforma agraria chilena: 50 años, historia y reflexiones. Santiago: Biblioteca del Congreso.
Estefanía, J. (2020): “Arreglar el capitalismo para salvarlo. La deshonestidad que la Gran Recesión puso de manifiesto sigue evidenciándose hoy”, EL PAÍS, Madrid, 26 de enero.
FAO (2002): El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2002. Roma: FAO.
Hobsbawm, E. (2018): Historia del siglo XX. Barcelona: Editorial Planeta.
Hobsbawm, E. & G. Rudé (2009): Revolución industrial y revuelta agraria. El capitán Swing. Madrid: Editorial Siglo XXI.
Joan, J. & J. Roca (2018): “La agricultura en África. Clave para la paz”, EL PAÍS, Madrid, 1 de agosto.
Pinto, M. (2017): “La batalla por la memoria de la Reforma Agraria, 50 años después”, Diario El Mercurio, Santiago, 30 de julio.
Ramírez, F. (2019): “Ricardo Ffrench-Davis: “El crecimiento lo da un incentivo verdadero a la inversión productiva y en este proyecto hay mucha fake news””, 3 de abril, en www.uchile.cl.
Sepúlveda, P. (2017): “Nuevas cifras del INE revelan los cambios demográficos en Chile”, Diario La Tercera, Santiago, 26 de agosto.
Zamorano, C. (2020): “Atentados contra forestales suman 24 máquinas destruidas en tres semanas”, Diario La Tercera, Santiago, 25 de enero.