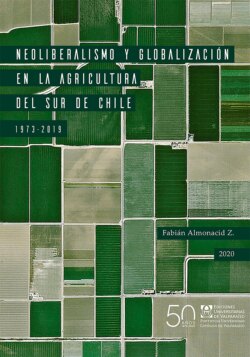Читать книгу Neoliberalismo y globalización en la agricultura del sur de Chile, 1973-2019 - Fabián Almonacid Z. - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO 1
La Reforma Agraria de la dictadura militar en el sur de Chile: parceleros en las provincias de Valdivia y Osorno, 1973-19893
La economía nacional tuvo serias dificultades para lograr estabilizarse en la década de los setenta. La crisis económica mundial de esos años impactó fuertemente en una economía muy dependiente. La inflación bordeó el 350% anual en 1974 y 1975. En los años siguientes se redujo, llegando al 9,5% en 1981. Las cifras macroeconómicas mejoraron entre 1978 y 1981, con un incremento anual del PIB del 7,7% en promedio. Sin embargo, el desempleo se mantuvo entre 15% y 19%, y los salarios tuvieron un leve aumento (Braun et al., 2000: 24; Dingemans, 2011: 384 y 388). La ilusión de progreso se vino abajo con la crisis económica de 1982-1985. Hubo una lenta recuperación de la producción. Recién en 1987 se superó el PIB de 1981. Por su parte, la inflación volvió a incrementarse, llegando al 29,5% en 1985. Los últimos años de la dictadura militar fueron de crecimiento, con un 7,5% anual en promedio entre 1986 y 1989. Si bien hubo un aumento de la producción y una reducción del desempleo, los salarios reales se mantuvieron bajos. En 1990 el 38,9% de la población nacional estaba en la pobreza (Braun et al., 2000: 24 y 111; Dingemans, 2011: 439; Ffrench-Davis, 2001: 265; Sunkel, 2011: 52). En suma, la dictadura militar terminaba con un crecimiento destacado, con una economía estable, pero con unas condiciones sociales y laborales paupérrimas4.
En términos sectoriales, a lo largo del periodo 1973-1989, la economía nacional siguió teniendo un importante sector minero y de servicios, mientras se redujo la participación del sector manufacturero en el PIB del 26% al 21%. Por su parte, la agricultura aumentó la suya, de 4,8% a 7,4%. Lo anterior se expresa en la permanencia de una distribución similar de la fuerza laboral, si comparamos los dos años extremos. Por otro lado, destaca el crecimiento del comercio exterior, con exportaciones que casi se triplicaron en términos reales, e importaciones que se duplicaron. En cuanto a la distribución de la población, ya fuertemente urbanizada, hubo un destacado aumento de la población urbana entre los censos de 1970 y 1992, pasando del 75% al 83% de la población total. La rural mantuvo sus valores absolutos entre esos censos (un poco más de 2,2 millones de personas), pero bajó en términos relativos del 25% al 17% del total nacional (Braun et al., 2000: 33, 156, 222 y 231).
La drástica, profunda y dogmática imposición del neoliberalismo por parte de la dictadura militar, desde mediados de la década de los setenta, produjo una reducción de la producción agrícola tradicional. El sur de Chile, la principal zona agrícola del país, experimentó una verdadera decadencia agropecuaria. Como excepción, el sector forestal creció a partir del subsidio estatal a las plantaciones, aumentando los bosques a expensas de otros usos del suelo.
Grandes, medianos y pequeños productores se vieron seriamente afectados en sus actividades. Otro tanto ocurrió con las comunidades indígenas. Asimismo, el empleo agrícola se contrajo a la par de la producción, y se incrementó el trabajo temporal por sobre el permanente.
A comienzos de la década de 1980, las consecuencias de las políticas neoliberales eran notorias en la agricultura del sur de Chile. La producción de cereales, carne y leche había caído significativamente (Gómez & Echenique, 1988: 119-168). El problema era grave especialmente para los cultivos. La ganadería se había mantenido como una actividad algo más rentable hasta 1980, aunque la producción lechera no era mayor a la de comienzos de la dictadura5.
La crisis económica nacional de 1982-1985 tuvo un efecto muy negativo en el debilitado agro sureño6. En estos años, los medianos y grandes productores agropecuarios del sur demandaron un cambio en las dogmáticas políticas neoliberales y el establecimiento de protecciones mínimas para la actividad agropecuaria. Después de reclamos reiterados de las organizaciones gremiales sureñas representantes de los principales agricultores, el Gobierno militar terminó introduciendo algunas correcciones importantes en las políticas económicas neoliberales, generando un poder comprador estatal y fijando una banda de precios para algunos productos agrícolas. Sin embargo, esas medidas no tuvieron en cuenta las necesidades de los campesinos y comunidades indígenas.
En este capítulo nos concentramos en uno de los grupos más afectados en este periodo neoliberal, los pequeños propietarios surgidos de las propiedades rurales expropiadas durante la Reforma Agraria, en los primeros años de la dictadura militar. Nos preguntamos cómo se desenvolvieron y qué impacto provocaron en ellos las nuevas políticas económicas. Cuántos y quiénes perdieron sus tierras, y qué características tenían aquellos que las conservaron. En general, su desempeño como propietarios fue muy difícil. Se profundiza particularmente en la situación de los parceleros de las provincias de Valdivia y Osorno, en el sur de Chile.
Una nueva Reforma Agraria
La Reforma Agraria, iniciada en 1962, adquirió real importancia con el Gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva, desde fines de 1964. Con una nueva ley de reforma agraria y con la ley de sindicalización campesina, desde 1967 se incrementaron las expropiaciones y la intervención del Estado en la agricultura a través de organismos especializados. Se buscaba terminar con la concentración de la propiedad de la tierra, la ineficiencia productiva, y, en general, modificar las estructuras económicas, sociales y políticas rurales. Había que modernizar el campo y lograr una sociedad más justa para los campesinos, indígenas y trabajadores rurales. La reforma agraria se profundizó a partir de 1970, con el Gobierno de la Unidad Popular, perdiendo centralidad la dimensión productiva y ganando protagonismo lo político y social. Las tierras expropiadas durante este Gobierno, hasta 1973, casi duplicaron la superficie expropiada con anterioridad. A septiembre de 1973, al momento del golpe de Estado, más del 40% de las tierras agrícolas del país habían sido expropiadas (Araya & Campos, 1976: 1-3; Long & Roberts, 2000: 310; Santana, 2006: 191-243).
La literatura sobre la reforma agraria chilena es abundante, con algunos enfoques preferentemente institucionales (Garrido et al., 1988), otros centrados en el proceso político, económico y social (Huerta, 1989; Santana, 2006; Bellisario, 2007a; 2007b; y 2013), y otros, en consideraciones étnicas (Correa et al., 2005) y de género (Valdés, 2007; Tinsman, 2009).
Respecto al periodo posterior a 1973, predominan los estudios relacionados con el impacto de las políticas neoliberales (Silva, 1987; Jarvis, 1992; Murray, 2002b). Se habla de las “dos caras” de la modernización. Por un lado, un aumento de la producción, especialmente para la exportación, por otro, la pobreza de los campesinos (Bengoa, 1983; Crispi, 1983; Gómez & Echenique, 1988). Los estudios dedicados a la decadencia de la economía campesina, que empezaron en los años ochenta, han continuado (Kay, 1996; 1997; 1998a; y 2002; Murray, 2002a; y 2006). Todos ellos concluyen que ha habido un fortalecimiento de la agricultura comercial, en desmedro de la campesina, la que se encuentra camino a desaparecer.
Además, se ha estudiado el trabajo agrícola, especialmente el “temporero”, caracterizado por la precariedad y sobreexplotación (Riffo, 1999; Caro, 2011). Queda en evidencia que ha habido cambios profundos en la composición de la fuerza laboral silvoagropecuaria, la que crecientemente va de la ciudad y pueblos al campo, como mano de obra estacional. Muchos de ellos, campesinos que perdieron sus tierras. También, no es menor el aporte de los propios campesinos, entre ellos los parceleros, como asalariados temporales, para complementar sus ingresos (Kay, 1994; Riffo, 1999: 148). Asimismo, ha sido reconocido el aumento de la participación de las mujeres en el trabajo agrícola temporero (Campaña, 1984; Caro, 2011; Valdés et al., 2014).
Muchos de esos estudios otorgan una visión nacional, o concentran su atención en Chile Central, descuidando la realidad del sur, el corazón silvoagropecuario nacional. Este capítulo se inscribe dentro del debate sobre las transformaciones del agro chileno a partir de 1973, por la implementación de las políticas neoliberales, y, particularmente, en los cambios que experimenta la economía campesina, estudiando la situación de los parceleros. No se asume una posición “campesinista”, que pone el acento en la preservación del campesinado a pesar del avance de las relaciones capitalistas, ni una “descampesinista”, predominante en los estudios agrarios, que ve una desaparición del campesinado, ya por su proletarización o por su conversión, excepcional, en pequeño empresario (Hernández, 1994). Ambas visiones, que han animado muchos estudios desde los años setenta en América Latina, y Chile no es la excepción, no dan cuenta adecuadamente de la complejidad histórica de los campesinos. Si bien ha habido una decadencia del campesinado, no observamos que ello sea parte de un proceso de desaparición, sino que el campesinado, aunque debilitado y subordinado, contribuye a la existencia de las propias actividades comerciales, capitalistas, con su mano de obra o su producción para el mercado nacional, y, últimamente, también para el internacional (Rubio, 2003).
Volvamos al problema estudiado. Inmediatamente formada la Junta Militar, en septiembre de 1973, se dio una nueva orientación a la reforma agraria, que en los años anteriores había removido profundamente la tenencia de la tierra, llegándose a expropiar cerca de 10 millones de hectáreas (Silva, 1987: 69; Huerta, 1989). Ninguna tierra más volvió a ser expropiada.
En diciembre de 1973, el Gobierno militar definió los requisitos para ser favorecido como propietario en el sector reformado, entre los que estaba no haber ocupado de forma violenta el predio expropiado7. Asimismo, estas disposiciones establecieron la posibilidad que quienes no fueran campesinos optaran a parcelas (Silva, 1987: 171).
Por supuesto, estas medidas estaban relacionadas con los cambios que la dictadura militar comenzaba a realizar en los propósitos y funciones del Estado y eran parte esencial de las transformaciones económicas, sociales y culturales que se impondrían (Silva, 1987; Santana, 2006).
La Junta Militar, antes de asumir en bloque los planteamientos económicos neoliberales, tuvo una orientación general claramente desestatista (del tipo de Estado de compromiso existente), economicista, pro empresarial, productivista y de vinculación a la economía internacional. Ya en mayo de 1974, se concentraba en reducir el gasto público y cedía el espacio económico a los privados8. En el caso de la agricultura, ya tenía claro que había que impedir futuras expropiaciones de propiedades; que había que establecer una política de precios sujetos al mercado internacional, como en el caso del trigo; que debía promover la subdivisión de la tierra (sector reformado), evitando la concentración de la tierra y el minifundio, así como favorecer el arriendo. En octubre de 1974, estableció la inexpropiabilidad de los predios menores de 40 hectáreas de riego básico (HRB) y de aquellos entre 40 y 80 HRB que estuvieran bien explotados9.
Se definió una nueva reforma agraria, haciendo desaparecer los asentamientos y debilitando las cooperativas y otras formas de organización productiva campesina. Asimismo, se estableció la propiedad privada de la tierra como eje estructurador del mundo rural. Nótese que el Estado había llegado a ser dueño de cerca de la mitad de las tierras agrícolas10. Por otro lado, estaba la decisión de disolver las comunidades indígenas, de marzo de 1979, mediante la entrega de títulos de propiedad individuales (Silva, 1987: 152 y 191-193)11.
Hay diferencias entre los estudiosos de la reforma agraria, de cómo llamarle a lo realizado por la dictadura militar. Para Silva (1987: 179-194), no hay una restauración del orden anterior (contrarreforma) en la política agraria de la dictadura, sino una modernización capitalista. Por su parte, Riesco (1989) habla de una reforma agraria que consolida el capitalismo. Sin embargo, muchos autores usan el término “contrarreforma”: Murray (2002b: 428), Santana (2006: 255), Jarvis (1992: 190), Kay (2002: 470), Bengoa (1983: 165), entre otros. Belllisario (2007a: 25-28; y 2013: 182-185), ha rechazado el uso de la expresión por las mismas razones que Silva, aunque propone hablar de una “contrarreforma parcial”; observa una discontinuidad, pero también una continuidad en las políticas de la dictadura respecto al proceso anterior a 1973. En ningún caso, lo realizado por la dictadura sería la “consolidación de la reforma agraria” (Garrido et al., 1988: 181-182).
A lo hecho por la dictadura le cabe bien el concepto acuñado por Schumpeter (1952), retomado por Harvey (2004: 25-55 y 375-377), a propósito del capitalismo, “destrucción creadora”. En este sentido, hablar de contrarreforma impide reconocer lo “creativo” que hubo en la reforma agraria realizada por la dictadura. Asimismo, si se considera tanto la propia definición de reforma agraria dada en la época, como las diferencias que hubo en su aplicación y resultados en América Latina, es posible hablar de una reforma agraria que favorece la modernización capitalista y la propiedad privada de la tierra12.
En toda América Latina, el objetivo de ellas fue, en los años sesenta y setenta, la modernización económica y social, con el fin de acabar con la pobreza rural y generar mayor eficiencia productiva, para favorecer el consumo urbano y las exportaciones. En general, todas redujeron la gran propiedad rural y permitieron el desarrollo de propiedades medianas (Long & Roberts, 2000: 308-325). Si bien las reformas agrarias latinoamericanas modificaron la tenencia de la tierra, pues de ellas dependía el reemplazo de las estructuras sociales y la modernización del agro, nunca hubo certeza de cuál era el mejor sistema de tenencia de la tierra (Dorner, 1974: 67; Kay, 1998b).
Por todo ello, calificamos de nueva reforma agraria, y no de contrarreforma, lo realizado por la dictadura militar, pues si bien se dio un giro completo al proceso de reforma anterior, no fue en un sentido reactivo y retroactivo. Se definieron propósitos que impusieron una verdadera reforma de la reforma que se había desarrollado hasta 1973.
Como indicaba el subsecretario de Agricultura, en agosto de 1975, el objetivo de la política agraria era:
Crear en Chile una estructura de tenencia de la tierra, basada en la propiedad privada individual de la misma, eficazmente garantizada, para incentivar una mayor inversión y capitalización del campo chileno y estimular la eficiencia en el uso de los recursos productivos13.
En el sur, la Araucanía es un buen ejemplo del carácter político-militar que asumió la defensa del derecho de propiedad privada de la tierra (Correa et al., 2005). Allí, un Comité Ejecutivo Agrario (CEA), dependiente de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), comenzó a devolver propiedades en manos del Estado a sus antiguos dueños. El CEA, dirigido por un militar, en un breve plazo después del Golpe procedió a entregar una parte significativa de los predios, sin atender las disposiciones legales vigentes. Argumentos como la seguridad, la recuperación productiva de los terrenos y la normalización, fueron utilizados para revertir las expropiaciones realizadas.
En todo el país, de cerca de 10 millones de hectáreas expropiadas, a diciembre de 1979 casi 3 millones habían sido devueltas a sus antiguos propietarios (revocaciones totales o parciales) y unos 2 millones de hectáreas se habían entregado como propiedad individual a los asentados en el sector reformado (Garrido et al., 1988: 184). Además, un poco más de 1,6 millones de hectáreas fueron transferidas a instituciones o rematadas. El resto, cerca de 1,8 millones estaba en proceso de asignación o remate14.
Mapa Nº 1
Chile Central y Sur, 1975
La devolución de tierras expropiadas, la formación de parcelas con propietarios individuales y el posterior remate de propiedades, a veces de considerables dimensiones, como los predios forestales, tenían claramente un propósito común, imponer una racionalización capitalista en el mundo rural (Santana, 2006). Junto con ello, se evitó restablecer el latifundio anterior, predominando propiedades de un tamaño menor, excepto en los predios forestales y costeros (Bengoa, 1983; Kay, 2002). En particular, también estaba el propósito de debilitar las organizaciones y el sindicalismo campesino, fomentando el valor de la propiedad privada entre los trabajadores agrícolas (Silva, 1992).
La entrega de propiedades individuales a los asentados fue una decisión que se impuso tempranamente15. Para la asignación de la tierra, se procedió a dividir los predios expropiados en Unidades Agrícolas Familiares (UAF), los que hasta ese momento funcionaban como asentamientos (propiedades colectivas) o cooperativas (explotación conjunta). Mediante un estudio técnico de la CORA, se definían tantas UAF como fuera posible (Bellisario, 2007b: 158-163). Después se realizaba un estudio de selección, de quiénes serían los propietarios de esas parcelas, un número siempre inferior al total de ocupantes, según edad, permanencia en el predio, años trabajados, estudios, oficio, ocupación, etc.
Entre los postulantes, la reglamentación favorecía antes de 1975 a los campesinos y otros trabajadores asentados. Desde mayo de 1975, un nuevo reglamento dio un trato similar a los asentados y no asentados, así como aumentó la puntuación dada a la capacidad de trabajo, un aspecto subjetivo16. De este modo, se terminó privilegiando a las personas mejor calificadas (según oficio) y más educadas, con lo que hubo un sesgo socio-económico significativo, que perjudicó el acceso a la tierra de los campesinos y trabajadores agrícolas más pobres. Además, se favoreció a hombres principalmente entre 30 y 50 años, casados y con familias numerosas.
Respecto a la disposición de diciembre de 1973, que excluía de la asignación de tierras a quienes hubieran ocupado con violencia el predio en que estaban asentados, su aplicación fue estricta en los primeros años del proceso de entrega de parcelas. Según memorándum del director del Instituto de investigación y Capacitación en Reforma Agraria (ICIRA), de diciembre de 1975, en la Araucanía se estaba aplicando de forma indiscriminada esta exclusión. Habían sido a esa fecha objetados cerca de un 14% de los postulantes en la provincia de Cautín.
A diciembre de 1975, a nivel nacional, de 14.371 postulantes, 5.398 no habían sido elegidos por similar razón, casi el 38% (Silva, 1987: 173-174).
El propio Pinochet ordenó al ministro de Agricultura, en diciembre de 1975, reemplazar como causal de eliminación de postulantes la frase “por orden de la autoridad militar”, agregando el fundamento legal correspondiente17. Asimismo, señala que había numerosas denuncias hechas a los intendentes, pues en la entrega de tierras se desplazaba a campesinos y favorecía “a personas que nunca trabajaron la tierra” (empleados, comerciantes, camioneros). Finalmente, le pide corregir esas “injusticias”.
La orden presidencial estaba relacionada con una carta del obispo de Chillán, de 5 de noviembre de 1975, quien denunció los problemas que se estaban produciendo en la asignación de parcelas individuales18. Especialmente, la situación de los campesinos que eran excluidos por haber participado en la toma del predio.
En respuesta, el dictador ordenó al ministro de Agricultura, a fines de diciembre de 1975, que se enviase un oficio a las autoridades regionales y provinciales, para que se excluyera de la asignación de tierras solo a quienes dirigieron las tomas19. Por su parte, el ministro ya había instruido lo mismo a la CORA.
En esa línea, en enero de 1976, el ministro del Interior ordenó a los intendentes y gobernadores que, para que la CORA cumpliera lo indicado, en un plazo de 30 días debían revisar la información enviada a este organismo, con los nombres de todos los que participaron en tomas de predios, destacando aquellos que habían sido dirigentes o activistas en la ocupación de los fundos20.
De este modo, la selección de parceleros por la CORA estaba supeditada al veto político de las autoridades regionales y provinciales. Otro tanto realizaban otras autoridades, como el subsecretario de Agricultura, quien en octubre de 1976 pidió a CORA que excluyera de la asignación en un predio de Traiguén a dos activistas. La fuente de información era confidencial21.
La exclusión de postulantes hecha por CORA, por “informes de seguridad” sobre algunos postulantes u otra razón desconocida, llevó a la Confederación Nacional Sindical Campesina “Libertad” a pedir al Gobierno, en julio de 1976, que hubiera una apelación a estas decisiones22.
En noviembre de 1976, se dispuso que los excluidos podrían apelar en un plazo de treinta días, ante el Ministerio de Agricultura23. En la práctica, el ministerio sancionaba lo que resolvía una comisión formada por la CORA y militares delegados por el Gobierno provincial. La mayoría de las apelaciones que conocemos fueron rechazadas, por estar fuera de plazo o por no haber demostrado la falsedad de los informes en su contra24. En todo caso, estos reclamos eran tardíos, pues en muchas provincias del país la mayor parte de la tierra ya estaba repartida (Silva, 1987: 175-176).
El proceso de entrega de tierras a nivel nacional se realizó rápidamente, entre 1974 y 1978, cuando finalmente se disolvió la CORA y se creó la Oficina de Normalización Agraria, la que completó lo que quedó pendiente.
Por abril de 1979, se habían entregado 37.508 UAF. Sumando algunas asignaciones que estaban pendientes se llegaba a una cifra de 40 mil asignatarios. Ellos habían recibido un poco más de 2 millones de hectáreas, la cuarta parte del suelo agrícola entre Coquimbo y Llanquihue. De acuerdo a una encuesta hecha por ICIRA, en junio de 1978, cerca de 421 mil personas vivían en esas parcelas, un 19% de la población rural estimada para 197825.
Estas parcelas no fueron entregadas de forma gratuita, sino que debían pagarse a la CORA en 28 años de plazo, a partir del tercer año de recibida (Silva, 1987: 170).
Aquellos que no obtuvieron parcelas fueron un porcentaje significativo, llegando a un 50% del total de asentados. La mayor parte de ellos permanecería viviendo en el campo (Silva, 1987: 174-176).
La política de asignación de tierras fue motivo de varias críticas. Ya a comienzos de 1974, Victoriano Zenteno, presidente de la Confederación Triunfo Campesino, se opuso a la asignación individual de tierras26. También existió oposición de parte de los funcionarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), ICIRA, CORA y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). No por nada, se consideró fundamental para el avance de las políticas de la dictadura militar la reducción del número y reemplazo de funcionarios públicos. El decreto ley 1.025, de 15 de mayo de 1975, permitió reducir hasta un 40% de la planta de funcionarios. En INDAP, en septiembre de 1973, había 4.611 funcionarios. En agosto de 1974 ya se habían exonerado 957 y se proponía llegar a 2 mil funcionarios, dada la orientación política contraria al Gobierno27.
A pesar de la purga en el ministerio y organismos estatales, a comienzos de 1975, se mantuvo la crítica de los funcionarios a la política del Gobierno y la falta de compromiso con sus objetivos28.
La suerte de los parceleros bajo el neoliberalismo
Desde un principio, se había concebido a los parceleros insertos en el mercado, vinculados a los demás propietarios y productores agrícolas. Ya en 1974 se había diseñado un programa nacional de capacitación empresarial. Por ese momento, INDAP proponía al Gobierno que a través de sus políticas generara: “conocimiento cabal de las implicancias de su nueva condición de empresarios en términos de responsabilidad personal y nacional”29.
En febrero de 1978, para sumar a los parceleros a la nueva economía neoliberal, se creó un programa de asistencia técnica empresarial para pequeños productores, el que fue ejecutado directamente por empresas privadas recién constituidas para hacerse cargo de la asistencia técnica, negocio emergente, camino a formar una cultura empresarial entre los campesinos. Funcionó hasta 1983, siendo reemplazado posteriormente por otro programa similar, pero controlado estrechamente por INDAP (ICIRA, 1976; Santander, 1987: 71; Sanfuentes, 1987: 125; Gómez, 1991: 25-39). Esta capacitación no fue suficiente.
A nivel nacional, de 43.347 asignatarios CORA, a marzo de 1983, 19.727 habían vendido sus propiedades, esto es, el 45,5% del total, con casi el 30% de las tierras entregadas (Garrido et al., 1988: 199). A esa fecha, en la Región Metropolitana, aproximadamente el 48% de los parceleros había vendido su propiedad, en la Región del Maule el 44% y en Los Lagos, el 34%. Echenique y Rolando (1991: 15) estiman que un 57%, como promedio nacional, había vendido sus parcelas hacia 1990. En el norte y parte de la zona central del país se habían vendido a esa fecha el 70% de las parcelas y desde la Región del Maule a Los Lagos, centro y sur, un 45%.
Como señalan Silva (1987: 184-185) y Echenique y Rolando (1991: 11), se hicieron varios estudios de la situación de los parceleros en la zona central (Buin, Paine, Aconcagua, O’Higgins), pero casi ninguno de lo sucedido en el sur del país (excepto en la Región del Biobío).
Para una zona de la provincia de Colchagua, en el centro del país, Bellisario (2007b: 165-166) señala que el 61% había vendido sus parcelas hasta el año 2000, lo que es bastante más de lo plantean otros autores. Cree que cerca de Santiago y en las provincias más agrícolas de Chile Central hubo alta venta, lo que se manifiesta en Colchagua. Por el contrario, señala que en zonas de agricultura tradicional, las ventas fueron menores. Una idea similar plantean Echenique y Rolando (1991: 17-21), señalando que en 1990 un 70,9% de los parceleros originales de la Región Metropolitana, había vendido sus propiedades, mientras en la Región del Biobío la cifra era del 44,8%.
En general, hubo un rápido traspaso de las tierras de parceleros a manos de otros agricultores, algunos de ellos antiguos propietarios de los mismos terrenos, así como a empresarios y profesionales que vieron la posibilidad de invertir en tierras a un bajo precio.
Aquellos que conservaron sus parcelas fueron los menos. ¿Qué diferenciaba a los que vendieron de los que permanecieron como parceleros? En general, los hombres de edad mediana, casados, con hijos, inquilinos y obreros agrícolas, eran mayoría entre quienes conservaron su parcela, en la Región Metropolitana y del Biobío. Ni el capital, ni la educación, habrían determinado necesariamente la venta, pues estas características se daban en ambos grupos. Sin embargo, aquellos que tenían mayor estima y conocimiento de su oficio de campesino, predominan entre los que no vendieron (Bravo Möll, 2014; Vargas González, 2014). Aquellos que vendieron sus parcelas, generalmente permanecieron como trabajadores agrícolas, como campesinos o ejerciendo oficios especializados, en las propiedades mayores de la zona. Los menos se fueron a vivir a alguna ciudad. Además, muchos de ellos permanecieron residiendo en el mismo lugar, ya que vendieron la parcela, pero no el sitio donde estaba su casa (Echenique & Rolando, 1991).
La venta de parcelas en las provincias de Valdivia y Osorno
En la provincia de Valdivia se definieron un total de 1.500 parceleros entre 1975 y 197830. En la provincia de Osorno fueron 1.116. Todo ello para un total de 86 predios en Valdivia y 91 en Osorno.
¿Cuántos de los 2.616 parceleros de las provincias de Valdivia y Osorno vendieron sus propiedades durante el Gobierno militar?
Cuadro Nº 1
Parcelas CORA entregadas y vendidas por parceleros, área norte provincia de Valdivia, 1975-1989
| Año entrega | Total entregadas | 1975-1978 | 1979-1981 | 1982-1984 | 1985-1987 | 1988-1989 | Total vendidas | B/A % |
| 1975 | 184 | 15 | 58 | 25,5 | 22 | 5 | 125,5 | 68,2 |
| 1976 | 36 | 1 | 10 | 7 | 3,5 | 1 | 22,5 | 62,5 |
| 1977 | 266 | 0 | 88,5 | 34,5 | 30 | 9 | 162 | 60,9 |
| Total Nº | 486 | 16 | 156,5 | 67 | 55,5 | 15 | 310 | 63,8 |
| Total % | 100 | 3,3 | 32,2 | 13,8 | 11,4 | 3,1 | 63,8 |
Fuente: Elaboración del autor, a partir de Escrituras notariales, 1975-1977, Conservador de Bienes Raíces de Valdivia. Para las parcelas que se vendieron parcialmente, hemos asignado un valor de 0,5, por eso aparecen algunos datos fraccionados.
Del total de parcelas entregadas por la CORA entre 1975 y 1978, hemos logrado determinar qué pasó con 907 en la provincia de Valdivia, del total de 1.500, y con 1.059 de la provincia de Osorno, del total de 1.116.
Como se aprecia en el Cuadro Nº 1, el total de parcelas vendidas en la parte norte de la provincia de Valdivia fue considerable. La mayor cantidad se vendió a fines de la década de 1970, lo que coincide con el comienzo de la aplicación de las políticas neoliberales. Esos años fueron de profundo abandono de los pequeños propietarios, los que obligados a sobrevivir en condiciones adversas vendieron rápidamente sus parcelas (Echenique & Rolando, 1991: 19-20).
Un papel no menor debió jugar el término del plazo de gracia de dos años, después de entregada la parcela, para comenzar a pagar anualmente la tierra. Por ello, seguramente las ventas se concentran entre 1979 y 1981.
Durante la crisis económica de los años ochenta y los años siguientes, la venta de parcelas se redujo significativamente, aunque se enajenaron cerca del 25% de las parcelas entre 1982 y 1987. Posteriormente, la venta de propiedades disminuyó significativamente. En todo el periodo 1975-1989, el 63,8% de las parcelas se habían vendido en la parte norte de la provincia de Valdivia.
Cuadro Nº 2
Parcelas CORA entregadas y vendidas por parceleros, área sur provincia de Valdivia, 1975-1989
| Año entrega | Total entregadas | 1975-1978 | 1979-1981 | 1982-1984 | 1985-1987 | 1988-1989 | Total vendidas | B/A % |
| 1975 | 174 | 5 | 49 | 13 | 20,5 | 7 | 94,5 | 54,3 |
| 1976 | 117 | 3,5 | 26 | 8 | 9,5 | 8 | 55 | 47 |
| 1977 | 79 | 0 | 23,5 | 11 | 9 | 1,5 | 45 | 56,9 |
| 1978 | 51 | 0 | 16,5 | 4,5 | 4 | 0,5 | 25,5 | 50 |
| Total Nº | 421 | 8,5 | 115 | 36,5 | 43 | 17 | 220 | 52,2 |
| Total % | 100 | 2 | 27,3 | 8,7 | 10,2 | 4 | 52,2 |
Fuente: Elaboración del autor, a partir de Escrituras notariales, 1975-1979, Conservador de Bienes Raíces de La Unión. Para las parcelas que se vendieron parcialmente, hemos asignado un valor de 0,5, por eso aparecen algunos datos fraccionados.
Por su parte, en el Cuadro Nº 2 se aprecia que la venta de parcelas en el sur de la provincia de Valdivia fue menor que en el norte, llegando al 52,2%. Sin embargo, se repite una venta temprana de parcelas, entre 1979 y 1981. También, con la crisis económica de los ochenta se redujo la venta, aunque aquí con posterioridad a ella, entre 1985 y 1987, hubo un incremento de las enajenaciones. Finalmente, en los últimos años también hubo una bajísima venta31.
En el caso de estas parcelas, inscritas en el Conservador de Bienes Raíces de La Unión, tenemos información de quiénes fueron los que las compraron32. Mayoritariamente, son vecinos. Algunos de ellos, parientes de los dueños. También, algunas sociedades agrícolas.
Cuadro Nº 3
Parcelas CORA entregadas y vendidas por parceleros, área norte provincia de Osorno, 1975-1989
| Año entrega | Total entregadas | 1975-1978 | 1979-1981 | 1982-1984 | 1985-1987 | 1988-1989 | B. Total vendidas | B/A % |
| 1975 | 182 | 17 | 36 | 16,5 | 9 | 5,5 | 84 | 46,1 |
| 1976 | 290 | 21 | 110 | 41 | 12 | 8,5 | 192,5 | 66,3 |
| 1977 | 131 | 0 | 60,5 | 9,5 | 6,5 | 5 | 81,5 | 62,2 |
| 1978-1980 | 13 | 0 | 6 | 0,5 | 0 | 0 | 6,5 | 50 |
| Total Nº | 616 | 38 | 212,5 | 67,5 | 27,5 | 19 | 364,5 | 59,2 |
| Total % | 100 | 6,2 | 34,5 | 11 | 4,5 | 3,1 | 59,2 |
Fuente: Elaboración del autor, a partir del Registro de Propiedades, 1975-1977, Conservador de Bienes Raíces de Osorno. Para las parcelas que se vendieron parcialmente, hemos asignado un valor de 0,5, por eso aparecen algunos datos fraccionados.
Por último, aunque la venta de parcelas fue menor en el sur de la provincia de Valdivia en el periodo estudiado, a partir de los años noventa la venta de parcelas aumentó allí significativamente.
Las tierras que se vendieron fueron a la vez las que tenían mayor calidad y cercanía a las ciudades, y por tanto más sujetas a presiones del mercado. Por un estudio sobre el Valle de Putaendo, zona central del país, se sabe que entre dos propiedades aledañas parceladas, hubo una donde más de la mitad de las parcelas fueron vendidas antes de 1981, mientras en la otra solo el 17%. La diferencia era que las primeras estaban mucho más cerca de la ciudad de San Felipe (Gómez, 1981: 139). Similar situación se dio en la Región Metropolitana y en la del Biobío, entre las parcelas más cercanas a Santiago o Concepción, o las que tenían mejor acceso a los caminos principales (Echenique & Rolando, 1991: 18-19).
Por su parte, en la zona norte de la provincia de Osorno la venta de parcelas fue alta, según se aprecia en el Cuadro Nº 3. Como en Valdivia, pero con valores mayores, las ventas se concentraron en los años 1979-1981. Durante la crisis económica de 1982-1984, las ventas se redujeron, aunque todavía su monto fue importante. Posteriormente, ellas bajaron significativamente.
Cuadro Nº 4
Parcelas CORA entregadas y vendidas por parceleros, área sur provincia de Osorno, 1975-1989
| Año entrega | Total entregadas | 1975-1978 | 1979-1981 | 1982-1984 | 1985-1987 | 1988-1989 | B. Total vendidas | B/A % |
| 1975 | 59 | 5 | 20,5 | 3 | 1 | 1 | 30,5 | 51,6 |
| 1976 | 288 | 19 | 105 | 27 | 23,5 | 11,5 | 186 | 64,5 |
| 1977 | 80 | 0 | 33,5 | 8 | 3,5 | 3 | 48 | 60 |
| 1978-1980 | 16 | 0 | 4 | 0,5 | 3 | 2,5 | 10 | 62,5 |
| Total Nº | 443 | 24 | 163 | 38,5 | 31 | 18 | 274,5 | 62 |
| Total % | 100 | 5,4 | 36,8 | 8,7 | 7 | 4,1 | 62 |
Fuente: Elaboración del autor, a partir del Registro de Propiedades, 1975-1977, Conservador de Bienes Raíces de Río Negro. Para las parcelas que se vendieron parcialmente, hemos asignado un valor de 0,5, por eso aparecen algunos datos fraccionados.
Levemente mayor, en términos porcentuales, fue la venta de parcelas en el área sur de la provincia de Osorno, como se observa en el Cuadro Nº 4. También allí fue más acentuada la enajenación de propiedades entre 1979-1981, la más alta en valor porcentual en las provincias de Valdivia y Osorno; 36,7% de las parcelas asignadas fueron vendidas solo esos años. Sumando todas las ventas entre 1975 y 1984, ya al final de la crisis económica la mitad de las parcelas de esa zona habían cambiado de dueño. En los siguientes, la venta fue mucho menor.
En general, las ventas fueron muy altas en el norte de la provincia de Valdivia y en toda la provincia de Osorno.
En la zona sur de la provincia de Osorno, conocemos quiénes compraron parcelas a los asignatarios originales. Se repiten algunos compradores adquiriendo varias parcelas en un mismo lugar. Algunos de ellos eran destacados agricultores, con grandes propiedades en la zona. En el caso de uno de ellos, mediante sucesivas compras adquirió la mayor parte de las parcelas de un mismo predio33. Fuera de los propietarios rurales, también hubo empresarios y profesionales que se interesaron por adquirir tierras. Muchos de ellos vieron la posibilidad de incursionar en el negocio agrario, pero con escaso éxito para la mayoría, principalmente los que no eran agricultores (Ubilla Carrasco, 2014). Como en la Región Metropolitana y del Biobío, donde la posibilidad de adquirir buenas tierras en superficies pequeñas a bajo precio, abrió una oportunidad única de negocios (Echenique & Rolando, 1991: 31-36), en Valdivia y Osorno, agricultores, empresarios agrícolas, profesionales, comerciantes y empleados, adquirieron parcelas con ese fin.
Por último, hay solo unas pocas parcelas que fueron compradas por sociedades agrícolas y forestales en el área sur de la provincia de Osorno. Sin embargo, la compra mayoritaria entre personas esconde el destino final de muchas parcelas, pues varios de los adquirentes formaron en los mismos años sociedades para la explotación agrícola y forestal34.
Factores que provocaron la venta de parcelas
Resultado de la aplicación de políticas económicas neoliberales, hubo en Chile una reducción del apoyo integral del Estado a los productores agrarios, tanto en asistencia técnica y transferencia tecnológica, como en créditos (Portilla, 2000).
El Banco del Estado, entre comienzos de 1979 y fines de 1980, entregó una mínima porción del total de créditos agrícolas a campesinos o sociedades provenientes del sector reformado. Mucho menor fue la participación de estos campesinos en el valor total de los créditos agrícolas; no más del 3% del dinero prestado por el Banco fue a ese sector35.
En este ámbito, la labor del Estado se limitó a la asistencia técnica empresarial y a la entrega de créditos de instituciones estatales vinculadas al agro. CORA en 1975 tenía gastos en personal y servicios equivalentes a la mitad de los de 1972. En cuanto a los gastos de capital (inversiones, créditos, etc.), el valor era más de diez veces inferior36.
Tan temprano como diciembre de 1974 y enero de 1975, los intendentes de Cautín y Llanquihue, transmitieron al ministro de Agricultura la preocupación que tenían por la reducción del presupuesto de INDAP en sus provincias, impidiendo dar créditos a los pequeños agricultores37.
En junio de 1978, ICIRA señalaba que apenas el 31,7% de los parceleros encuestados había recibido asistencia técnica, mientras que solo el 19,6% había participado en un curso en los últimos años38.
En general, la situación de los parceleros, y la venta de sus tierras, está relacionada con la decadencia que experimentó la agricultura campesina a lo largo de la dictadura militar, y particularmente desde fines de la década de los setenta.
Como destaca Silva (1987: 96), todo lo que ocurre después de 1975, ya asumidas las políticas neoliberales, no puede entenderse fuera del modelo económico. Toda la política estatal se estructura en torno a ello. A los neoliberales les importaba poco lo que ocurriera con los parceleros. Sabían que no lograrían mantenerse como propietarios. Les interesaba introducir eficiencia y movilidad en el mercado de la tierra (Silva, 1987: 158-164).
Ya en noviembre de 1976, un decreto gubernamental regulaba la venta de parcelas, disponiendo que las enajenaciones debían contar con la autorización de la CORA (Silva, 1987, 183-184).
A fines de 1978, la aplicación de la política neoliberal se expresaba en una reducción en la cantidad y en el valor de la producción de cultivos tradicionales. La producción de cereales se redujo ese año un 15% y la de cultivos industriales en 25%, lo que afectó directamente a la zona sur de Chile39. Para ICIRA, según un estudio de junio de 1978, desde 1976 hubo una disminución de la superficie cultivada en las parcelas40.
Incluso con mayor asistencia estatal, era difícil creer que los pequeños propietarios pudieran tener mejores rendimientos y rentabilidad. La tendencia era la concentración de la tierra y una escala de negocios apropiada para grandes empresas agrícolas, que pudieran adecuarse a las demandas del mercado externo y a los bajos precios agrícolas internos.
Hacia fines de la dictadura, la agricultura campesina enfrentaba condiciones que prácticamente hacían imposible su permanencia. No por nada, en la década de los noventa se observaba la desaparición del campesinado, concebido como pequeña agricultura familiar (Sotomayor, 1994; Kay, 1997; 1998a; y 2002; Murray, 2002b: 432-433).
Por otro lado, junto al menor apoyo a las organizaciones campesinas, el costo de los créditos bancarios y la escasa asistencia técnica del Estado, estaba la falta de capital y las deudas que tenían los asignatarios (Gómez, 1982: 65; Echenique & Rolando, 1991: 15 y 22-23; Jarvis, 1992; Santana, 2006: 258; Ffrench-Davis, 2001: 69-70).
Ya en febrero de 1974, un informe de ICIRA planteaba que la asignación de parcelas requería la corrección de algunos obstáculos, como los altos intereses de los créditos y los bajos precios que recibían por sus productos, lo que no les permitía obtener ninguna ganancia. Además, advertía que los parceleros requerirían asesoría y capacitación para el manejo de sus tierras, de lo contrario: “…pierden todo interés por la propiedad individual. La gran mayoría de los asentados preferirían en este caso ser inquilinos bien pagados que empresarios en quiebra”41. Por otro lado, a los asentados les preocupaba el pago de la tierra y no tenían seguridad de su capacidad para enfrentar esta responsabilidad42.
Una parte importante de los favorecidos con parcelas no tenían ninguna posibilidad de gestionar adecuadamente sus propiedades, lo que terminó provocando la venta en los primeros años de buena parte de las parcelas. Ya en julio de 1974, un informe de ICIRA señalaba que para la mayoría de las autoridades zonales de los organismos del Estado, más de la mitad de los asentados perderían sus tierras por incapacidad para desenvolverse en el nuevo sistema43. Carecían de las cualidades personales para desempeñarse como empresarios eficientes.
Si, en promedio, menos de la mitad de los parceleros al final de la dictadura militar conservaban las parcelas asignadas, sin contar la responsabilidad que tuvieron las políticas estatales, hay que considerar como explicación en primer lugar la incapacidad de quienes recibieron las propiedades para poder desempeñar una actividad agrícola que les permitiera una mínima rentabilidad (Gómez, 1982: 64-65).
Un asentado de Angol reclamaba en abril de 1976, que a pesar de tener todos los requisitos, incluso había sido presidente del asentamiento, él no fue favorecido con una parcela, recibiendo la tierra quienes no tenían el conocimiento ni la capacidad de trabajo requerida. Resultado; el campo estaba abandonado y con baja producción44.
No fue fácil para los parceleros asumir la responsabilidad de organizar la explotación de su propiedad de forma individual, mientras paralelamente se debilitaban los vínculos colectivos surgidos desde la ocupación del predio, de tal modo de poder hacer frente a los pagos que debían realizar ante la CORA, desde el tercer año de recibidas las propiedades.
Según otro estudio de ICIRA, de agosto de 1977, analizando la situación de las 21.254 parcelas entregadas hasta diciembre de 1975, todos exasentamientos, en la mayoría de las casi 500 parcelas estudiadas, el 87% eran explotadas individualmente y el resto, a través de sociedades. Solo en la Araucanía había un porcentaje mayor de sociedades45. Además, un 20,4% de las parcelas habían perdido parte o totalmente la maquinaria, por deuda o devolución a CORA. Por otro lado, la mitad pertenecía a una sociedad de cooperación agrícola (SOCA), las que habían sido creadas en julio de 197546. Las SOCA fueron disueltas en 1981 (Gómez, 1991: 25-26).
Respecto al nivel de cultivos, en el año 1976-1977 solo la mitad de las parcelas tenía más cultivos que en el último año del asentamiento47. En cuanto a disponibilidad de animales, en la Región de la Araucanía, había un promedio de 8,8 vacas por parcela y en la Región de Los Lagos, 20,7. Estos promedios eran los más altos del país y lejos sobre la media nacional, de 4,94 vacas. Por otro lado, la mayoría de ellas vendía un 50% o más de su producción. Un 4,3% estaba en un nivel de subsistencia. Además, un tercio de los parceleros había recibido asistencia técnica el año agrícola 1976-1977, la que minoritariamente fue hecha por organismos estatales (SAG). También, menos de un tercio indicó haber tenido cursos de capacitación. Por otro lado, apenas un tercio conocía el monto anual que debía pagar por la tierra. Asimismo, un número creciente reconocía que tendría dificultades para pagar; un tercio de los que llevaban tres años como asignatarios. En general, un 56,7% declaraba tener algunas dificultades de tipo económico.
Asimismo, para muchos parceleros fue un obstáculo insalvable tener que enfrentar una deuda por la tierra recibida. El temor de no poder pagar, de perder la tierra sin nada a cambio, de terminar en la cárcel por deudas, hizo fuerza en los parceleros para vender y deshacerse de un potencial problema (Bravo Möll, 2014; Ubilla Carrasco, 2014; Vargas González, 2014).
La tierra se entregó previo pago de una cuota al contado (pago simbólico del 1% del valor adeudado) y el resto en 28 años, después de dos años de gracia. A pesar de que las condiciones de pago parecían favorables, en la práctica la mayoría de los campesinos no podía hacer frente a esa deuda, dado los escasos ingresos que tenían48.
Según un dirigente agrícola de la zona central, las deudas con la ex-CORA por las parcelas entregadas subieron en la provincia de Cachapoal un 700% respecto a su valor original, muy por sobre la inflación, que calculaba en 163% para el periodo 1977-198149. Creía que esa alza desmedida era la que obligaba a los campesinos a vender sus tierras. Por si fuera poco, además esas parcelas debían pagar un impuesto territorial.
Las deudas por las parcelas entregadas se incrementaron significativamente desde 1978 en adelante. Hasta esa fecha, según disposición de diciembre de 1973, las cuotas anuales no se reajustaban, y solo pagaban intereses por mora. Considerando la situación económica nacional, descrita más atrás, las cuotas por pagar habían perdido rápidamente su valor real debido a la alta inflación. Sin embargo, en diciembre de 1978 se estableció que las cuotas serían reajustadas anualmente (100% del IPC), más intereses. A ello había que sumar las multas por atrasos en los pagos. De allí hasta 1984 las deudas se incrementaron significativamente. Este es el periodo en que la venta de parcelas fue mayor. Predominaba la morosidad entre los parceleros, por lo que en diciembre de 1984 se extendió el plazo para pagar hasta 30 años, a contar de 1985 y se condonaron los reajustes e intereses de la deuda original. Más tarde la deuda sería definitivamente condonada50.
Por su parte, los precios de los productos agrícolas crecieron menos que el IPC, y por debajo del incremento de los insumos y maquinarias, lo que aumentó los costos de producción. Entre 1974 y 1978, los precios del trigo, maíz y remolacha se mantuvieron iguales o se incrementaron levemente, mientras algunos insumos (petróleo, salario mínimo y neumáticos de tractor) subieron entre el 50 y el 100%. En 1980, los precios reales del trigo, maíz y papa eran similares a los de 1974, mientras el de la colza se había incrementado levemente51.
Por otro lado, en aquellos predios donde hubo mayor colaboración y cooperación (préstamos, mediería, etc.) entre los parceleros o con propietarios de fundos vecinos, las posibilidades de permanecer como propietarios eran superiores a las de predios donde las relaciones con los demás parceleros o sus vecinos eran escasas, ya porque varios eran recién llegados al lugar o porque los contactos estaban deteriorados con antelación52.
También, había diferencias sustanciales entre unos predios y otros del sector reformado; estaban los que fueron parte de fundos bien explotados, con maquinarias, edificios, animales, etc., de gran valor. Por el contrario, había otros en pésimas condiciones (Gómez, 1982: 66-67).
Buena parte de las parcelas entregadas en los años 1975 a 1978 estaban descapitalizadas, tras varios años difíciles. Parcelas recibidas sin animales, maquinarias, semillas, etc., no eran económicamente viables53.
Un estudio del Instituto de Pastoral Rural, vinculado a la Iglesia católica, de marzo de 1975, sobre la base de entrevistas a 229 campesinos, de diferentes zonas del país, señala que en el campo se vivía un serio problema económico, manifestado en la falta de dinero, bajos precios agrícolas y exiguos créditos54. También, había poca asistencia técnica del Estado. La mayoría consideraba que los asentados estaban incluso peor que los asalariados. Sabían que se esperaba que ellos se desempeñaran como empresarios agrícolas, pero no recibían ninguna capacitación en ese sentido.
Como señalamos más atrás, la asignación de parcelas favoreció a hombres, principalmente entre 30 y 50 años, casados, con familias numerosas, con títulos o algún oficio, y que supieran leer y escribir. Ello afectó a los campesinos más jóvenes, sin oficio y a los analfabetos. ¿Qué influencia en la venta de parcelas tuvo el tipo de propietarios?
En el predio Huite, de la comuna de Futrono, provincia de Valdivia, de las 12 parcelas que aparecen inscritas en el Conservador de Bienes Raíces de Valdivia, en 1977, 10 fueron vendidas entre 1980 y 1985; una en 1980, seis en 1981, una en 1982, una en 1983 y otra en 198555.
Las dos parcelas que no fueron vendidas fueron las entregadas a los dos campesinos más viejos, con 57 años en 1977. Uno de ellos además tenía la familia más numerosa, ocho personas, y era analfabeto. El otro no tenía oficio y solo declaraba saber leer y escribir. Los que vendieron tenían oficios, como mayordomo, tractoristas y camperos. Ellos optaron, posiblemente, por desempeñarse como dependientes en otras propiedades, que iniciarse como pequeños propietarios rurales56.
Un estudio hecho por la Iglesia católica, enero de 1976, enviado al mismo Pinochet, hizo una dura crítica de la política de asignación de tierras. Entre otros aspectos, concluía:
La ausencia de recursos económicos, asistencia técnica, capacitación y organizaciones propias del proceso, han dejado a los asignados sin los medios necesarios para una explotación racional de la tierra, y por ende, una permanencia estable en ella57.
Según un estudio de ICIRA, de junio de 1978, cerca de un 50% de los que vendieron sus parcelas a nivel nacional lo hicieron por falta de capital o por deudas anteriores58. De acuerdo a esta misma fuente, en la zona entre Malleco y Chiloé, el retorno del capital era del 10% en promedio; un 75% de los parceleros tenía un retorno inferior a ese valor59. Además, un 75% de los parceleros tenía un endeudamiento importante, con ingresos anuales inferiores a 0,65 veces las deudas del año (la cuota anual de la parcela y créditos operacionales y de inversión). Esta misma situación les hacía difícil adquirir nuevos créditos con organismos estatales o bancos.
Para algunos expertos, en julio de 1980, no había ningún interés nacional para seguir apoyando a los parceleros, a no ser que el Estado lo hiciera por razones políticas. Con un enfoque neoliberal, creían que el mercado debía resolver este problema, con la venta, arriendo o asociación con quienes pudieran hacer producir más y mejor las tierras que poseían60.
Por octubre de 1981, el INDAP calculaba que hubo 46.600 familias beneficiadas por tierras, con 3,1 millones de hectáreas, de las que 14 mil ya habían vendido sus parcelas, unas 600 mil hectáreas. Las 32.600 familias restantes tenían serios problemas económicos61.
La crisis económica de 1982-1985 sería una situación límite para los parceleros. Los momentos más duros del neoliberalismo aplicado por la dictadura militar llegaron a su fin y en los años posteriores hubo una mayor asistencia técnica y créditos por parte del Estado, así como se impusieron algunas medidas que permitieron una leve recuperación de la agricultura tradicional (Echenique & Rolando, 1991; Echenique, 1992; Portilla, 2000). Aunque la situación económica para los campesinos, entre ellos los parceleros, fue menos difícil, ello no significó una mejoría significativa, por lo que la propensión por vender se mantuvo en el resto de la década de los ochenta.
Conclusiones
La nueva reforma agraria realizada por la dictadura militar tuvo características de una verdadera acumulación originaria. Había que reestructurar el agro y el Estado lo hizo apoyándose en el mercado y en la fuerza militar y política. Si bien formalmente, la dictadura militar constituyó un grupo numeroso de pequeños propietarios individuales surgidos de las tierras expropiadas antes de 1973, las propias transformaciones de la economía y la política, al alero del neoliberalismo, fueron imposibilitando la existencia de esos parceleros.
Un número significativo de ellos vendió sus tierras a los pocos años de recibidas. Un tercio como promedio nacional, pero llegando a la mitad en las zonas agrícolas y periurbanas, y superando incluso el 60% en algunas provincias. Los parceleros del sur de Chile estuvieron en los valores más altos.
De este modo, ya a comienzos de la década de los ochenta, las mejores tierras entregadas a los parceleros habían pasado a manos de medianos y grandes propietarios rurales, a comerciantes y profesionales.
Dentro de los factores que explican las ventas está, en primer lugar, el escaso apoyo del Estado a los parceleros, tanto en asistencia técnica, como en créditos. En segundo lugar, la incapacidad de los propios parceleros, que hizo imposible para una mayoría la permanencia en sus tierras como propietarios: les faltaban capitales, capacidad técnica, organización, redes sociales, etc.
La propia política económica neoliberal perjudicaba abiertamente a la agricultura tradicional. La promoción del individualismo, el paso (fracasado) de campesino a empresario, la movilidad en la propiedad de la tierra, el término de las bases ideológicas que favorecían la organización campesina, entre otros fenómenos, estaban considerados dentro de la política implementada por la dictadura, implícita o explícitamente, afectando directamente la posibilidad de los parceleros de permanecer como propietarios.
Referencias
Fuentes primarias:
Archivo Nacional de la Administración, Fondo Ministerio de Agricultura, años 1974-1977 y 1981, vols. 1.945, 1.964, 1.965, 1.967, 1.969, 1.974, 2.102, 2.103, 2.105-2.107, 2.025, 2.026, 2.029, 2.038, 2.049, 2.413, 2.415 y 2.468.
Archivo Corporación de la Reforma Agraria, Oficina de Tierras, Servicio Agrícola y Ganadero, Santiago, Actas, resoluciones y carpetas de parcelación y selección de parceleros, 1975-1978.
Conservador de Bienes Raíces de La Unión, escrituras notariales, años 1975-1979.
Conservador de Bienes Raíces de Osorno, registro de propiedades, años 1975-1977, y registro de comercio, años 1975-1990.
Conservador de Bienes Raíces de Río Negro, registro de propiedades, años 1975-1977.
Conservador de Bienes Raíces de Valdivia, escrituras notariales, años 1975-1977.
Entrevistas:
Bravo Möll, H., parcelero Río Negro, provincia de Osorno, 29 de agosto de 2014.
Carrasco San Martín, J., agricultor provincia de Osorno, 29 de octubre de 2014.
Ubilla Carrasco, J., técnico agrícola provincia de Osorno, 29 de agosto de 2014.
Vargas González, E., parcelero Río Negro, provincia de Osorno, 29 de agosto de 2014.
Páginas web:
Decretos leyes, 1973-1979, y leyes, 1967, 1984, 1988 y 1994, www.bcn.cl.
Actas Junta Militar, 1973-1974, http://historiapolitica.bcn.cl.
Publicaciones periódicas:
Departamento de Economía Agraria (1978-1986). Panorama Económico de la Agricultura, Nº 1 a 49.
Artículos, libros y otros:
Araya, M. & J. Campos (1976): Análisis agroeconómico del sector reformado considerado en los planes de área IICA-CORA 1975 (Santiago-Llanquihue). Santiago: Facultad de Agronomía, Universidad de Chile.
Bellisario, A. (2007a): “The Chilean Agrarian Transformation: Agrarian Reform and Capitalist “Partial” Counter-Agrarian Reform, 1964-1980. Part 1: Reformism, Socialism and Free-Market Neoliberalism”, Journal of Agrarian Change, 7, 1, 1-34.
Bellisario, A. (2007b): “The Chilean Agrarian Transformation: Agrarian Reform and Capitalist “Partial” Counter-Agrarian Reform, 1964-1980. Part 2: CORA, Post-1980 Outcomes and the Emerging Agrarian Class Estructure”, Journal of Agrarian Change, 7, 2, 145-182.
Bellisario, A. (2013): “La reforma chilena. Reformismo, socialismo y neoliberalismo, 1964-1980”, Historia Agraria, 59, 159-190.
Bengoa, J. (1983): El campesinado chileno después de la Reforma Agraria. Santiago: Ediciones Sur.
Bértola, L. & J. Ocampo (2013): El desarrollo económico de América Latina desde la Independencia. México: FCE.
Braun, J., M. Braun, I. Briones, J. Díaz, R. Lüders & G. Wagner (2000): Economía chilena 1810-1995: estadísticas históricas. Documento de Trabajo, 187. Santiago: Instituto de Economía, PUC.
Campaña, P. (1984): “La mujer campesina en las transformaciones del agro chileno”, en C. Spindel et al., A Mulher Rural E Mundancas No Processo de Producāo Agrícola. Estudos sobre a America Latina. Brasilia: IICA, 153-161.
Caro, P. (2011): “Condiciones de trabajo de mujeres temporeras en la agricultura. El caso de Chile”, en F. Soto et al., Empleo y condiciones de trabajo de mujeres temporeras agrícolas, tomo I. Roma: FAO, 145-221.
Correa, M., R. Molina & N. Yáñez (2005): La reforma agraria y las tierras mapuches. Chile, 1962-1975. Santiago: Lom Ediciones.
Crispi, J. (1983): “El agro chileno después de 1973: expansión capitalista y campesinización pauperizante”, en M. A. Garretón et al., Chile, 1973-1980. Santiago: FLACSO, 133-166.
Dingemans, A. (2011): Una historia económica sin fin. Chile y Argentina en la formación de una economía de mercado, 1973-2001. Santiago: Ril Editores.
Dorner, P., ed. (1974): La reforma agraria en América Latina. Problemas y casos concretos. México: Editorial Diana.
Echenique, J. (1992): “Las políticas agrícolas en el marco del ajuste”, Debate Agrario, 13, 363-389.
Echenique, J. & N. Rolando (1991): Tierras de parceleros, ¿dónde están? Santiago: Agraria.
Ffrench-Davis, R. (2001): Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad. Tres décadas de política económica en Chile. Santiago: Dolmen Ediciones.
Ffrench-Davis, R. & B. Stallings, eds. (2001): Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973. Santiago: Lom Ediciones y CEPAL.
Gárate, M. (2014): La revolución capitalista de Chile (1973-2003), Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
Garrido, J., C. Guerrero & M. S. Valdés (1988): Historia de la Reforma Agraria en Chile. Santiago: Editorial Universitaria.
Gómez, S. (1981): Transformaciones en un área de minifundio: valle de Putaendo, 1960-1980. Documento de Trabajo, 106. Santiago: FLACSO.
Gómez, S. (1982): Instituciones y procesos agrarios en Chile. Santiago: FLACSO.
Gómez, S. (1991): Nuevas modalidades de apoyo a la pequeña agricultura. El caso de Chile. Documento de Trabajo, Serie Estudios Sociales, 10. Santiago: FLACSO.
Gómez, S. & J. Echenique (1988): La agricultura chilena. Las dos caras de la modernización. Santiago: FLACSO.
González, R. (2006): Antecedentes de la reforma agraria en la tenencia de la tierra y producción agropecuaria. Predio Santa Rosa, comuna de Paillaco, un estudio de caso. Valdivia: Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Austral de Chile.
Harvey, D. (2004): La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural. Buenos Aires: Editorial Amorrortu.
Hernández, R. (1994): “Teorías sobre campesinado en América Latina: una evaluación crítica”, Revista Chilena de Antropología, 12, 179-200.
Huerta, M. A. (1989): Otro agro para Chile: historia de la reforma agraria en el proceso social y político. Santiago: CESOC.
Huneeus, C. (2000): El régimen de Pinochet. Santiago: Editorial Sudamericana.
ICIRA (1976): Proyecto de establecimiento de Centros de Asistencia Técnico-Empresarial “CATE”. Santiago: ICIRA.
Jarvis, L. S. (1992): “The Unravelling of the Agrarian Reform”, en C. Kay & P. Silva, eds., Development and Social Change in the Chilean Countryside: From the Pre-Land Reform Period to the Democratic Transition. Amsterdam: CEDLA, 189-213.
Kay, C. (1994): Rural Development and Agrarian Issues in Contemporary Latin America. Working Paper Series, 173. The Hague: Institute of Social Studies.
Kay, C. (1996): The Agrarian Question in Chile since The Democratic Transition. Working Paper Series, 219. The Hague: Institute of Social Studies.
Kay, C. (1997): “Globalisation, Peasant Agriculture and Reconversion”, Bulletin of Latin American Research, 16, 1, 11-24.
Kay, C. (1998a): “La cuestión agraria y el campesinado en Chile hoy”, Debate Agrario, 27, 79-110.
Kay, C. (1998b): “¿El fin de la reforma agraria en América Latina? El legado de la reforma agraria y el asunto no resuelto de la tierra”, Revista Mexicana de Sociología, 60, 4, 63-98.
Kay, C. (2002): “Chile’s Neoliberal Agrarian Transformation and the Peasantry”, Journal of Agrarian Change, 2, 4, 464-501.
Long, N. & B. Roberts (2000): “Las estructuras agrarias de América Latina, 1930-1990”, en L. Bethell, ed., Historia de América Latina, 11, Economía y Sociedad desde 1930. Barcelona: Editorial Crítica, 278-334.
Meller, P. (1998): Un siglo de economía política chilena (1890-1990). Santiago: Editorial Andrés Bello.
Muñoz Gomá, O. (2007): El modelo económico de la Concertación. 1990-2005 ¿Reformas o cambio? Santiago: Editorial Catalonia.
Murray, W. (2002a): “From Dependency to Reform and Back Again: The Chilean Peasantry During The Twentieth Century”, The Journal of Peasant Studies, 29, 3-4, 190-227.
Murray, W. (2002b): “The Neoliberal Inheritance: Agrarian Policy and Rural Differentiation in Democratic Chile”, Bulletin of Latin American Research, 21, 3, 425-441.
Murray, W. (2006): “Neo-feudalism in Latin America? Globalisation, agribusiness, and land re-concentration in Chile”, The Journal of Peasant Studies, 33, 4, 646-677.
Parada, M. (1973): Actitudes, necesidades e intereses de los campesinos del sector reformado de la provincia de Valdivia ante el proceso de cambios. Valdivia: Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Austral de Chile.
Portilla, B. (2000): La política agrícola en Chile. Lecciones de tres décadas. Serie Desarrollo Productivo, 68. Santiago: CEPAL.
Riesco, M. (1989): Desarrollo del capitalismo en Chile bajo Pinochet. Santiago: Ediciones ICAL.
Riffo, M. (1999): “Empleo temporal y mercados de trabajo en la fruticultura de Chile Central”, Revista Geográfica, 125, 139-152.
Rinke, S. (2013): Encuentros con el yanqui: Norteamericanización y cambio sociocultural en Chile, 1898-1990. Santiago: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, DIBAM.
Rubio, B. (2003): Explotados y excluidos. Los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal. México: Plaza y Valdés Editores.
Sanfuentes, A. (1987): “Chile: efectos de las políticas de ajuste en el sector agropecuario y forestal”, Revista de la CEPAL, 33, 121-134.
Santana, R. (2006): Agricultura chilena en el siglo XX: contextos, actores y espacios agrícolas. Santiago: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, DIBAM.
Santander, J. (1987): “Sistemas utilizados para la transferencia de tecnología en Chile”, en IICA, Transferencia de tecnología agropecuaria en el Cono Sur. Diálogo XVII. Montevideo: IICA, 69-85.
Schumpeter, J. (1952): Capitalismo, socialismo y democracia. Madrid: Aguilar Ediciones.
Silva, P. (1987): Estado, neoliberalismo y política agraria en Chile, 1973-1981. Amsterdam: CLAS.
Silva, P. (1992): “The State, Politics, and Peasant Unions”, en C. Kay & P. Silva, eds., Development and Social Change in the Chilean Countryside: From the Pre-Land Reform Period to the Democratic Transition. Amsterdam: CEDLA, 215-232.
Sotomayor, O. (1994): “Políticas públicas dirigidas al sector campesino entre 1990 y 1994”, Proposiciones, 25, 80-89.
Sunkel, O. (2011): El presente como historia. Dos siglos de cambio y frustración en Chile. Santiago: Editorial Catalonia.
Tinsman, H. (2009): La tierra para el que la trabaja. Género, sexualidad y movimientos campesinos en la Reforma Agraria chilena. Santiago: Lom Ediciones.
Valdés, X. (2007): La vida en común. Familia y vida privada en Chile y el medio rural en la segunda mitad del siglo XX. Santiago: Lom Ediciones.
Valdés, X., L. Rebolledo, J. Pávez & G. Hernández (2014): Trabajos y familias en el neoliberalismo. Hombres y mujeres en faenas de la uva, el salmón y el cobre. Santiago: Lom Ediciones.
Valdivia, V. (2003): El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile, 1960-1980. Santiago: Lom Ediciones.