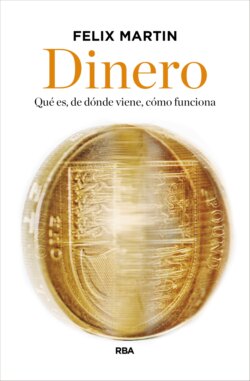Читать книгу Dinero - Felix Martin - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 ¿QUÉ ES EL DINERO?
ОглавлениеCualquiera, menos un economista, sabe lo que significa la palabra «dinero», e incluso un economista escapaz de definirla en el espacio de un capítulo de libro, más o menos...
A. H. QUIGGIN, A Survey of Primitive Money:
The Beginnings of Currency, P. 1
LA ISLA DEL DINERO DE PIEDRA
La isla de Yap, en el Pacífico, era, a comienzos del siglo XX, uno de los lugares deshabitados más remotos e inaccesibles de la Tierra. Hasta las postrimerías del siglo XIX, Yap, un paraíso subtropical enclavado en un minúsculo archipiélago situado nueve grados al norte del ecuador y a más de 500 kilómetros de Palaos, su territorio vecino más próximo, se había mantenido prácticamente ajena al mundo que se extendía más allá de Micronesia. Sí había tenido un breve momento de contacto con Occidente en 1731, cuando un grupo de intrépidos misioneros católicos habían instalado una pequeña base en la isla. Pero cuando el navío para su reabastecimiento regresó al año siguiente, comprobó que las templadas y agradables islas y palmerales de Yap no habían sido terreno fértil para que germinara en ellas el evangelio cristiano. De hecho, la totalidad de la misión había sido masacrada unos meses antes a instancias de los hechiceros locales, ofendidos por la competencia planteada por los portadores de la buena nueva. Yap quedó así abandonada a su suerte durante otros ciento cuarenta años.
Hasta 1869 no se instalaría en el archipiélago de Yap el primer establecimiento comercial europeo, regentado por la empresa mercantil alemana de Godeffroy e hijos. Tras unos pocos años, en los que Godeffroy no solo eludió la ejecución sumaria que les había tocado en suerte a sus lejanos precursores, sino que vio incluso cómo prosperaba su negocio, la existencia de Yap llamó la atención de los españoles, quienes, en virtud de su dominio sobre sus posesiones coloniales en Filipinas (apenas 1.300 kilómetros al oeste), se consideraban dueños y señores naturales de esa parte de Micronesia. España reclamó la soberanía de las islas y creyó haber aplicado con éxito una política de hechos consumados cuando, en el verano de 1885, erigió allí una residencia oficial e instaló en ella a un gobernador propio. No había tenido en cuenta, sin embargo, la tenacidad de la Alemania de Bismarck en cuestiones de política exterior. No había isla lo suficientemente pequeña o remota como para no ser digna de la atención del Ministerio Imperial de Exteriores en Berlín si podía significar un aumento potencial del poder germano. La propiedad de Yap se convirtió así en objeto de una disputa internacional. Finalmente (y por aquellas ironías del destino, teniendo en cuenta la historia previa de la isla), el asunto se dejó al arbitrio del Papa, quien concedió el control político a España y, al mismo tiempo, garantizó derechos comerciales plenos a Alemania. Pero el «canciller de hierro» no había dicho aún su última palabra. Menos de década y media después, España perdió una funesta guerra con Estados Unidos por el control de las Filipinas y todas sus aspiraciones en el Pacífico se hicieron añicos. En 1899, Madrid vendió Yap a Alemania por 3,3 millones de dólares.
La incorporación de Yap al imperio alemán tuvo su lado positivo: sirvió para llamar la atención del mundo sobre uno de los sistemas monetarios más interesantes e inusuales de la historia. En concreto, fue el factor catalizador de la visita de un brillante y excéntrico joven aventurero estadounidense, William Henry Furness III. Heredero de una prominente familia de Nueva Inglaterra, Furness había estudiado medicina antes de convertirse a la antropología y labrarse una reputación con un popular relato de sus viajes por Borneo. En 1903, realizó una visita de dos meses a Yap y, unos años después, publicó un amplio estudio del carácter físico y social del lugar.1 Lo primero que le impresionó fue cuánto más remoto e intacto que Borneo se encontraba aquel lugar. Pero pese a ser una diminuta isla con apenas unos pocos miles de habitantes (y «cuyo largo y ancho no son de más de un día de camino», según las palabras del propio Furness), Yap albergaba para sorpresa de todos una sociedad admirablemente compleja. Había un sistema de castas, con una tribu de esclavos, y casas club especiales que alojaban fraternidades de pescadores y de luchadores. Había también una rica tradición de danzas y canciones que Furness se deleitó especialmente en registrar documentalmente para la posteridad. Había una religión nativa vibrante —como bien habían podido comprobar los misioneros en sus propias carnes siglo y medio antes— dotada de un elaborado mito del génesis que atribuía los orígenes de los isleños a un percebe gigante adherido a una especie de madera flotante a la deriva por el mar. Pero, sin duda, el descubrimiento más impactante que Furness hizo en Yap fue su sistema monetario.
La economía de Yap difícilmente podía calificarse de desarrollada en aquel momento. El mercado propiamente dicho alcanzaba a apenas tres productos: el pescado, los cocos y los pepinos de mar (único lujo de Yap). No había otra mercancía intercambiable de la que se tuviera constancia; tampoco agricultura; muy pocas artes y artesanías; los únicos animales domesticados eran los cerdos y, desde la llegada de los alemanes, algunos gatos; y existía poquísimo contacto o comercio con el exterior. Era la economía más simple y aislada que uno pudiera imaginarse encontrar en aquel momento. Dadas aquellas tan antediluvianas condiciones, Furness no esperaba hallar allí otra cosa que no fuera un sistema de trueque sencillo. De hecho, como él mismo señaló, «en un lugar donde la comida, la bebida y la ropa crecen ya hechas en los árboles y pueden recogerse tal cual», parecía posible que incluso el trueque fuese una sofisticación innecesaria.2
La realidad resultó ser bien distinta. En Yap funcionaba un sistema de dinero muy desarrollado en el que Furness reparó nada más poner pie en la isla como no podía ser de otro modo, porque su moneda era de lo más inusual. Consistía en las llamadas fei, que eran unas «grandes ruedas de piedra sólidas y gruesas, de diversos diámetros (desde los treinta centímetros hasta los tres metros y medio, más o menos), con un agujero en el centro (cuyo tamaño variaba según el diámetro de la piedra) por el que podía insertarse un palo suficientemente grande y robusto como para soportar el peso y facilitar el transporte».3 Este pétreo material monetario se extraía originalmente de una cantera de la isla de Babeldaob, situada a unos quinientos kilómetros de distancia, en Palaos, y en su mayoría, según se decía, había sido transportado hasta Yap mucho tiempo antes. El valor de las monedas dependía principalmente de su tamaño, pero también de la finura del grano y de la blancura de la caliza de la que estaban hechas.
En un primer momento, Furness creyó que los isleños tal vez hubieran optado por aquella extraña forma de moneda por su extraordinaria rigidez, que, lejos de ser un inconveniente, era una ventaja contra ciertos males sociales: «Cuando se necesitan cuatro hombres fuertes para robar el precio de un cerdo, el robo no deja de ser una actividad bastante descorazonadora —se atrevió a aventurar—. Como bien podría suponerse, los hurtos de fei son algo casi inaudito».4 Pero, con el paso del tiempo, fue dándose cuenta de que el transporte físico de piedras fei de una casa a otra era muy poco frecuente en general. Se producían numerosas transacciones, pero las deudas así generadas simplemente se compensaban entre sí, y cualquier saldo vivo resultante se utilizaba para futuros intercambios. Ni siquiera cuando se consideraba necesario liquidar esos saldos pendientes, era habitual que se produjera un intercambio físico de piedras fei. «La característica destacable de estas pétreas monedas —escribió Furness— es que no es necesario que su dueño las convierta literalmente en posesión suya. Tras cerrar un trato por el precio de una fei demasiado grande como para que pueda ser trasladada de un lugar a otro sin serios problemas, su nuevo propietario suele conformarse encantado con aceptar simplemente el mero reconocimiento de su propiedad sobre esa moneda, y sin otro trámite que la inclusión de una marca para indicar el intercambio, la piedra permanece tal cual estaba en las dependencias del antiguo dueño».5
Monedas de piedra de Yap fotografiadas por William Henry Furness III en 1903 junto a un par de personas y una palmera para que se apreciara mejor su tamaño.
Cuando Furness manifestó a su guía lo mucho que le asombraba aquel aspecto del sistema monetario de Yap, este le contó una historia más sorprendente aún:
Había en el pueblo cercano una familia cuya riqueza nadie cuestionaba —pues era reconocida por todos—, pero en la que nadie (ni siquiera la propia familia) había puesto nunca los ojos ni las manos encima porque nadie habría podido hacerlo, ya que consistía en una enorme piedra fei cuyo tamaño solo se conocía por la tradición, sumergida como estaba desde hacía dos o tres generaciones ¡en el fondo del mar!6
Aquella fei, según averiguó Furness, se había hundido cuando la canoa que la transportaba desde Babeldaob naufragó muchos años antes. Y, aun así,
todo el mundo reconocía [...] que el hecho de que hubiera caído al mar por accidente era irrelevante, y que dos o tres centenares de metros de agua más abajo no tenía por qué perder un ápice de su valor comercial. [...] Así pues, el poder adquisitivo de esa piedra continúa siendo tan válido como si se encontrara apoyada contra la pared de la casa de su propietario, y representa su anterior riqueza con el mismo potencial que el oro inactivo acumulado por un avaro medieval o que nuestros dólares de plata guardados en el Tesoro en Washington, una moneda que jamás vemos ni tocamos, pero con la que comerciamos basándonos en la vigencia de unos certificados impresos en papel que nos avalan que está allí.7
Cuando se publicó en 1910, no parecía probable que el excéntrico libro de viajes de Furness llegara a oídos de la profesión económica. Pero, al final, un ejemplar del mismo acabó yendo a parar a la mesa de los editores del Economic Journal, revista de la Real Sociedad Económica de Gran Bretaña, quienes asignaron la reseña de la obra a un joven economista de Cambridge, recién trasladado temporalmente al Tesoro británico en servicio de guerra: un tal John Maynard Keynes. El hombre que, en el transcurso de los veinte años siguientes, revolucionaría la manera de entender el dinero y las finanzas en el mundo se quedó maravillado al leer aquello. El libro de Furness, escribió él, «nos ha puesto en contacto con un pueblo cuyas ideas sobre la moneda seguramente son más genuinamente filosóficas que las de ningún país. En nuestra práctica moderna con las reservas de oro tenemos mucho que aprender de esas otras prácticas, más lógicas, de la isla de Yap».8 ¿Por qué el más grande economista del siglo XX creyó que el sistema monetario de Yap contenía unas lecciones tan importantes y universales? Ese es, en el fondo, el tema de este libro.
LOS GENIOS PENSAMOS IGUAL
¿Qué es el dinero y de dónde viene?
Hace unos años, mientras tomábamos algo, formulé esas mismas dos preguntas a un viejo amigo mío, un emprendedor de éxito con un negocio próspero en el sector de los servicios financieros. Él me respondió contándome la historia ya conocida. En la época primitiva, no existía el dinero, sino solamente el trueque. Cuando las personas necesitaban algo que no producían ellas mismas, tenían que encontrar a alguien que lo tuviera y que estuviera dispuesto a intercambiarlo por cualquiera de las cosas que ellas hacían. Como es lógico, el gran problema de ese sistema de trueque era su elevada ineficiencia. Había que encontrar a otra persona que tuviera exactamente lo que uno o una quería y que, a su vez, quisiera exactamente lo que uno o una tenía, y que, además, tuviera una cosa y quisiera la otra... ¡a la vez! Así que, en un determinado momento de la historia, a alguien se le ocurrió que algo, otra cosa, sirviera de «medio de cambio». En principio, podía ser cualquier cosa, siempre y cuando, por acuerdo general, fuese universalmente aceptable como pago. En la práctica, sin embargo, el oro y la plata siempre han sido los medios más comúnmente preferidos, porque son duraderos, maleables, portátiles y raros. En cualquier caso, fuera lo que fuere, esa cosa pasó a ser deseable desde entonces, no ya por sí misma, sino también porque podía ser usada para comprar otras cosas y para acumular riqueza de cara al futuro. Esa cosa, en resumidas cuentas, era dinero y ese sería presuntamente su origen.
Es una historia tan simple como persuasiva. Y, como bien le conté a mi amigo, es una teoría de la naturaleza y los orígenes del dinero que tiene un muy antiguo y distinguido pedigrí. Hay una versión de la misma en la Política de Aristóteles, el más temprano análisis del tema que se conserva en el canon intelectual occidental.9 Es la teoría que desarrolló siglos después John Locke, padre del liberalismo político clásico, en su Segundo ensayo sobre el gobierno civil.10 Y, por si fuera poco, es también la teoría —casi al pie de la letra— que propugnó nada más y nada menos que Adam Smith en su capítulo «Del origen y uso del dinero» en el texto fundacional de la economía moderna, Una investigación sobre la na turaleza y causa de la riqueza de las naciones:
Cuando la división del trabajo dio sus primeros pasos, la acción de esa capacidad de intercambio se vio con frecuencia lastrada y entorpecida. [...] El carnicero guarda en su tienda más carne de la que puede consumir, y tanto el cervecero como el panadero están dispuestos a comprarle una parte, pero solo pueden ofrecerle a cambio los productos de sus labores respectivas. Si el carnicero ya tiene todo el pan y toda la cerveza que necesita, entonces no habrá comercio. [...] A fin de evitar los inconvenientes derivados de estas situaciones, toda persona prudente en todo momento de la sociedad, una vez establecida originalmente la división del trabajo, procura naturalmente manejar sus actividades de tal manera que disponga en todo momento, además de los productos específicos de su propio trabajo, de cierta cantidad de alguna o algunas mercancías que en su opinión pocos rehusarían aceptar a cambio del producto de sus labores respectivas.11
Smith compartía incluso el agnosticismo de mi amigo en lo referido a qué producto o materia prima debía elegirse para que sirviera de dinero:
Es probable que numerosas mercancías diferentes se hayan concebido y utilizado sucesivamente a tal fin. Se dice que en las épocas rudas de la sociedad el instrumento común del comercio era el ganado [...]. Se cuenta también que en Abisinia el medio de cambio y comercio más común es la sal; en algunas partes de la costa de la India es una clase de conchas; el bacalao seco en Terranova; el tabaco en Virginia; el azúcar en algunas de nuestras colonias en las Indias Occidentales; pieles curtidas o sin curtir en otros países; y me han dicho que hoy mismo en un pueblo de Escocia no es extraño que un trabajador lleve clavos en lugar de monedas a la panadería o la taberna.12
Y, al igual que mi amigo, Smith creía también que, en general, el oro, la plata y otros metales eran las opciones más lógicas:
En todos los países, sin embargo, los hombres parecen haber sido impulsados por razones irresistibles a preferir para este objetivo los metales por encima de cualquier otra mercancía. Los metales pueden ser no solo conservados con menor pérdida que cualquier otra cosa, puesto que casi no hay nada menos perecedero que ellos, sino que además pueden ser, y sin pérdida, divididos en un número indeterminado de partes, unas partes que también pueden fundirse de nuevo en una sola pieza; ninguna otra mercancía igualmente durable posee esta cualidad, que más que ninguna otra vuelve los metales particularmente adecuados para ser instrumentos del comercio y la circulación.13
Así que le dije a mi amigo que podía estar orgulloso. Sin haber estudiado nada de economía en toda su vida, había concluido la misma teoría que el gran Adam Smith. Pero no solo eso, le expliqué. Esta teoría de los orígenes y la naturaleza del dinero no es una mera curiosidad histórica como la astronomía geocéntrica de Ptolomeo o como cualquier otro conjunto de hipótesis ya obsoletas y descartadas desde el momento en que se impusieron otras teorías más modernas. Todo lo contrario: se trata de una idea que encontramos hoy en la práctica totalidad de manuales de economía convencionales.14 Además, sus elementos fundamentales han formado los cimientos de un inmenso corpus de detallados estudios teóricos y empíricos sobre cuestiones monetarias durante los últimos sesenta años. Basándose en esos supuestos, los economistas han diseñado sofisticados modelos matemáticos para analizar exactamente por qué elegimos un producto o materia como dinero en vez de otros, y cuánta cantidad del mismo querremos poseer, y han construido un extenso aparato analítico dirigido a explicar hasta el último aspecto del valor y el uso del dinero. Todo esto ha proporcionado la base de esa rama de la economía («macroeconomía» se llama) dedicada a explicar los auges y las recesiones que forman los llamados ciclos económicos, y a recomendar cómo moderar tales ciclos gestionando los tipos de interés y el gasto público. En resumidas cuentas, las ideas de mi amigo no solo estaban respaldadas por la historia, sino que siguen siendo hoy día poco menos que la teoría convencional del dinero tanto entre aficionados como entre muchos expertos.
En aquel momento de la conversación, mi amigo rezumaba autocomplacencia por todos los poros de su piel. «Ya sé que soy brillante —dijo con su modestia habitual—, pero no deja de asombrarme que yo, un humilde aficionado, pueda estar a la altura de las mentes más brillantes del canon de la literatura económica especializada sin haberle dedicado un solo segundo de reflexión al tema hasta hoy. ¿No te hace eso pensar que igual has estado perdiendo el tiempo todos estos años, con tanto estudiar para sacarte esos títulos universitarios que tienes?». Tuve que admitir que sí, que algo de preocupante había en todo ello. Pero no porque él hubiera acertado con la teoría sin haber estudiado nunca economía. Se trataba justamente de lo contrario. El problema estriba más bien en que todos aquellos que llevamos años estudiando el tema nos conformemos simplemente con repetir de forma mecánica esa teoría. Y es que, por simple e intuitiva que pueda parecer, la teoría convencional del dinero tiene una pequeña pega: es falsa de principio a fin.
¿LA CIENCIA ECONÓMICA, EN LA EDAD DE PIEDRA?
John Maynard Keynes tenía razón a propósito de Yap. La descripción que William Henry Furness hizo de la curiosa moneda pétrea de aquel lugar podía parecer en principio poco menos que una pintoresca nota al pie en la historia del dinero. Pero lo cierto es que suscita una serie de preguntas incómodas en relación con la teoría monetaria convencional. Tomemos, por ejemplo, la idea de que el dinero surgió de los problemas que conlleva el trueque. Cuando Aristóteles, Locke y Smith propusieron esa tesis, lo hicieron aplicando puramente la lógica deductiva. Ninguno de ellos había sido testigo directo real de una economía que funcionara completamente por trueque. Pero la existencia en algún momento de un sistema basado en tal forma de intercambio parecía verosímil como hipótesis y, si realmente había existido tal cosa, se hacía igualmente plausible que hubiera resultado tan poco satisfactoria que alguien hubiera tratado de inventar un modo de mejorarlo. Para quienes así pensaban, sin embargo, el sistema monetario de Yap debió de suponer toda una sorpresa. He aquí que, en un lugar del mundo, había una economía tan simple que, en teoría, debería haber funcionado por medio del trueque. Y sin embargo, no era así como se desenvolvía, pues contaba con un sistema plenamente desarrollado de dinero y moneda. Quizá Yap fuera una excepción que confirmaba la regla. Pero si una economía así de rudimentaria tenía ya dinero, ¿en qué momento y lugar existió realmente una verdadera economía de trueque?
Esta pregunta continuó intrigando a los investigadores durante el siglo transcurrido desde la publicación del relato de Yap. A medida que se fueron acumulando las pruebas históricas y etnográficas, Yap fue perdiendo paulatinamente su presunto carácter de anomalía. Por mucho que buscara, ningún estudioso fue capaz de hallar una sociedad —histórica o contemporánea— en la que su actividad comercial se realizara regularmente por medio del trueque. Hacia la década de 1980, los principales antropólogos del dinero consideraron que ya habían alcanzado un veredicto sobre el tema. «El trueque, en el sentido estricto de un intercambio mercantil sin dinero, no ha sido nunca un modo de transacción cuantitativamente importante ni dominante en ningún sistema económico pasado o presente del que tengamos información fehaciente», escribió el experto estadounidense George Dalton en 1982.15 «Jamás se ha descrito ejemplo alguno de una economía de trueque pura y simple, ni menos aún que de esta surgiera el dinero como modo de intercambio; toda la etnografía disponible da a entender que nunca ha habido nada por el estilo», concluía la antropóloga de Cambridge Caroline Humphrey.16 La noticia comenzó incluso a filtrarse por los márgenes más intelectualmente osados de la profesión económica. El gran historiador económico estadounidense Charles Kindleberger, por ejemplo, escribió en la segunda edición de su Historia financiera de Europa, publicada en 1993, que «los historiadores económicos han sostenido en ocasiones que la evolución de las relaciones económicas ha ido de una economía de trueque a una economía monetaria y, finalmente, a una economía crediticia. Esta fue la tesis expuesta, por ejemplo, en 1864 por Bruno Hildebrand, representante de la escuela historicista alemana de economía; pues, bien, no es correcta».17 Así pues, al comienzo del siglo XXI, entre los estudiosos que atribuían interés e importancia a las pruebas empíricas, reinaba un infrecuente consenso académico en torno a la cuestión: la idea convencional de que el dinero había evolucionado a partir del trueque era falsa. El antropólogo David Graeber se expresó sin rodeos al respecto en 2011: «No hay prueba alguna de que eso sucediera nunca, pero sí una enorme cantidad de indicios de que no pasó».18
Ahora bien, la historia de Yap no solo plantea un escollo difícil de superar para la explicación de los orígenes del dinero según la teoría convencional: suscita también muy serias dudas sobre la concepción misma de lo que el dinero es en realidad. La teoría convencional sostiene que el dinero es una «cosa», una mercancía elegida entre todo el universo de mercancías para que funcione como medio de cambio. Y sostiene también que la esencia de ese intercambio monetario es el intercambio de bienes y servicios por esa mercancía que sirve de medio de pago. Sin embargo, el dinero de piedra de Yap no encaja en ese esquema. Para empezar, es difícil creer que nadie hubiera elegido «grandes ruedas de piedra sólidas y gruesas, de diversos diámetros (desde los treinta centímetros hasta los tres metros y medio, más o menos)» como tal medio para realizar intercambios, pues en la gran mayoría de los casos, estas eran mucho más complicadas de trasladar que las cosas realmente compradas y vendidas. Pero lo más preocupante para la teoría es que resultaba evidente que las piedras fei no eran un medio de cambio entendido como una mercadería que podía ser intercambiada por cualquiera otra, puesto que, las más de las veces, no eran intercambiadas en absoluto. De hecho, en el caso de la famosa fei hundida en el naufragio, nadie había visto siquiera la moneda en cuestión, y menos aún la había transferido como medio de pago. No, no había duda posible: por curioso que fuera, a los habitantes de Yap les daba igual el destino de las fei propiamente dichas. La esencia de su sistema monetario no consistía en el uso de unas monedas pétreas como medio de cambio, sino en algo más.
Si examinamos más detenidamente el relato con el que Adam Smith trató de explicar por qué unas determinadas mercancías se usan como medio de cambio, veremos que los habitantes de Yap habían dado con una clave importante en este tema. Smith afirmaba que, en diversos momentos y lugares, se habían usado numerosas mercancías distintas para que sirvieran de dinero: desde bacalao seco en Terranova hasta tabaco en Virginia, pasando por azúcar en las Antillas e incluso clavos en Escocia. Pero, apenas una o dos generaciones después de la publicación de La riqueza de las nacio nes de Smith, comenzaban a proliferar las dudas en torno a la validez de algunos de esos ejemplos del pensador escocés. El financiero estadounidense Thomas Smith, por ejemplo, argumentó en su Essay on Currency and Banking («Ensayo sobre moneda y banca»), en 1832, que, aunque Smith creía que aquellas anécdotas eran demostración del uso de mercancías varias como medios de pago, la verdad es que no lo eran.19 En todos los casos, se trataba de ejemplos de comercio que terminaban siendo anotados en libras, chelines y peniques, igual que en la Inglaterra moderna. Los vendedores acumulaban abonos («crédito» del que se hacían acreedores) en el haber de sus libros contables y los compradores, deudas, todo ello valorado en unidades monetarias. El hecho de que los saldos vivos resultantes hubiesen sido liquidados entonces mediante el pago de una mercadería u otra por valor del importe de la deuda no significaba que esa mercancía fuese «dinero». Centrarse en el pago de la mercancía en vez de en el sistema de crédito y compensación que funcionaba de fondo era errar el tiro por completo a la hora de describir lo que allí sucedía. Y sostener la idea de que la mercancía en sí era dinero, como hizo Smith, tal vez pudiera parecer lógico en un principio, pero terminaba conduciéndonos a un sinsentido. Alfred Mitchell Innes, autor de dos obras maestras (e injustamente olvidadas) sobre la naturaleza del dinero, resumió el problema de la anécdota del bacalao-dinero de Terranova referida por Smith con tanta rotundidad como precisión:
Basta con reflexionar un momento para que nos demos cuenta de que un producto básico no podría usarse nunca como dinero propiamente dicho, porque, en principio, el medio de cambio tiene que ser igualmente cobrable por todos los miembros de la comunidad y, sin embargo, si los pescadores pagasen sus compras con bacalao, los comerciantes tendrían que pagar igualmente su bacalao con bacalao, lo que evidentemente es absurdo.20
Si las fei de Yap no eran un medio de cambio, ¿qué eran entonces? Y, para ser más precisos, ¿cuál era, en realidad, el dinero de Yap si no lo eran aquellas piedras? La respuesta a ambas preguntas es asombrosamente simple. El dinero de Yap no eran las fei, sino el sistema subyacente de contabilidad del crédito y de compensación de los saldos acreedores que esa contabilidad ayudaba a controlar y tener presentes. Al igual que en Terranova, los habitantes de Yap acumulaban créditos (de los que eran acreedores) y deudas (de las que eran deudores) en el curso de su comercio con pescado, cocos, cerdos y pepinos de mar. Y sus correspondientes saldos acreedores y deudores se compensaban entonces para liquidar pagos. Si quedaban saldos netos pendientes al término de un intercambio, o de un día o de una semana de intercambios, esas cantidades podían ser saldadas (si las partes implicadas así lo deseaban) mediante el intercambio de moneda (una fei) por el valor correspondiente, ya que esa era una forma de registro tangible y visible del saldo acreedor que el vendedor mantenía con el resto de Yap. Las monedas (metálicas, de piedra o de cualquier otro material), por decirlo de otro modo, son símbolos (vales o fichas) representativos útiles para registrar el sistema subyacente de créditos contables, y para poner en práctica el proceso igualmente subyacente de compensación de saldos. Tales símbolos pueden ser incluso necesarios en una economía más grande que la de Yap (donde las monedas podían hundirse en el fondo del mar sin que a nadie se le ocurriera poner en entredicho la riqueza del dueño de las mismas). Pero la «moneda» en sí (sea lo que sea que se use con tal fin: metales, piedras, productos básicos, etcétera) no es dinero. Dinero es el sistema de créditos contables y la compensación de esos créditos que la moneda en sí representa.
Si todo esto le suena familiar (obvio incluso) al lector moderno, es hasta lógico que así sea. Después de todo, concebir el dinero como una mercancía, y el intercambio monetario como la entrega de bienes a cambio de un medio tangible de pago, tal vez resultara intuitivo en aquellos tiempos en que se acuñaban monedas con metales preciosos. Puede incluso que tuviera sentido también cuando la ley facultaba al portador de un billete de la Reserva Federal o del Banco de Inglaterra a presentarlo en las dependencias de Constitution Avenue (en Washington) o de Threadneedle Street (en Londres) para que se lo canjearan por una cantidad específica de oro. Pero eso pasó ya a la historia hace tiempo. En los regímenes monetarios modernos actuales, no hay oro que respalde nuestros dólares, nuestras libras o nuestros euros, ni nos ampara derecho legal alguno a canjear nuestros billetes de curso legal por dicho metal. Los billetes de banco modernos son muy claramente símbolos representativos y nada más. Más aún: la mayor parte de la moneda que se utiliza en nuestras economías contemporáneas no goza siquiera de la precaria existencia física de un billete de banco. La inmensa mayoría de nuestro dinero nacional (en torno al 90 % en Estados Unidos, por ejemplo, y sobre el 97 % en el Reino Unido) carece de existencia física alguna:21 lo forman los saldos de nuestras cuentas bancarias. El único aparato tangible empleado en la mayoría de los pagos monetarios de hoy en día es una tarjeta de plástico y un teclado. Y habría que ser un teórico muy audaz para sostener la tesis de que los microchips y las conexiones wifi son una mercancía que sirve de medio de cambio.
Por extraña que parezca la coincidencia, John Maynard Keynes no fue el único gigante de la teoría económica del siglo XX que elogió la nítida comprensión de la naturaleza del dinero demostrada por los habitantes de Yap. En 1991, a los setenta y nueve años de edad, Milton Friedman (alguien nada sospechoso de compadreo ideológico con Keynes) leyó por primera vez el poco conocido libro de Furness. Y también él ensalzó el hecho de que Yap hubiera escapado a la obsesión (tan convencional como insana) de concebir la moneda como mercancía, y de que, con esa indiferencia por su moneda física, los isleños reconocieran tan a las claras que el dinero no es una mercadería, sino un sistema para la contabilidad y la compensación de créditos y débitos. «Durante un siglo o más, el mundo “civilizado” consideró prueba manifiesta de su riqueza un metal excavado de las profundidades del terreno, depurado con gran esfuerzo y transportado a lo largo de grandes distancias para ser enterrado de nuevo en complejas cámaras acorazadas subterráneas —escribió Friedman—. ¿Acaso es una de esas dos prácticas realmente más racional que la otra?».22
Si algo se hubiese ganado el elogio de uno de los dos más grandes economistas monetarios del siglo XX, podríamos estar ante una mera anécdota; pero que ese algo se gane el de los dos mayores economistas de ese campo, lo hace ciertamente merecedor de nuestra atención.
VANDALISMO MONETARIO: EL DESTINO DE LOS PALOS TALLADOS DEL EXCHEQUER
La cosmovisión económica de Yap que tanto Keynes como Friedman aplaudieron —con arreglo a la cual el dinero es entendido como un tipo especial de crédito, el sistema monetario como la compensación de los saldos acreedores y la moneda como mero símbolo representativo de una relación acreedora-deudora subyacente— no ha estado exenta de enérgicos proponentes históricos. La idea del dinero como crédito, en vez de como mercancía, siempre ha tenido muchos y entusiastas seguidores entre aquellas personas que han tenido que lidiar con la cuestión práctica de administrar dinero, sobre todo, in extremis. Un famoso ejemplo es el que se produjo durante el sitio al que La Valeta fue sometida por los turcos en 1565. A medida que el embargo otomano se fue prolongando, las existencias de oro y plata comenzaron a escasear en la ciudad y los caballeros de Malta se vieron forzados a acuñar monedas con cobre. El lema que imprimieron en ellas para recordar a la población la fuente del valor de aquel numerario habría parecido de lo más lógico y sensato a los habitantes de Yap: Non Aes, sed Fides («No es el metal, sino la confianza»).23
Pese a todo, no cabe duda de que ha sido la concepción convencional del dinero como mercancía, del intercambio monetario como entrega de bienes a cambio de un medio de pago y del crédito como préstamo de ese dinero-mercancía, la que ha gozado de más amplio apoyo entre teóricos y filósofos a lo largo de los siglos y que, por consiguiente, ha dominado el pensamiento y la política económicos. Pero si tan evidente parece que la teoría convencional del dinero es errónea, ¿por qué todo un canon de distinguidos economistas y filósofos le ha dado todo ese crédito? ¿Y por qué el grueso de la profesión económica actual insiste en utilizar las ideas fundamentales de esa tradición como componentes básicos del pensamiento económico moderno? En definitiva, ¿a qué se debe esa tan particular persistencia de la teoría convencional del dinero? Dos son las razones básicas y vale la pena que nos detengamos un momento en exponerlas.
El primer motivo tiene que ver con las pruebas del dinero usado históricamente que han sobrevivido hasta nuestros días. El problema no es que nos hayan llegado muy pocas de las épocas más tempranas de la historia humana, sino que prácticamente todas ellas son de un mismo tipo: monedas acuñadas con metal. Las monedas —antiguas y modernas— son presencia habitual en museos de todo el mundo. Las monedas y sus inscripciones constituyen una de las principales fuentes arqueológicas de nuestro conocimiento de la cultura, la sociedad y la historia antiguas. Descifradas por ingeniosos estudiosos, sus imágenes grabadas y sus inscripciones abreviadas revelan toneladas de datos sobre las cronologías de los reyes de la Antigüedad, la jerarquía de las deidades clásicas y las ideologías de las repúblicas antiguas. Toda una disciplina académica —la numismática— está dedicada al estudio de las monedas, y lejos de ser el equivalente universitario de la filatelia, como podría parecerles a los no iniciados en el tema, la numismática es uno de los más fructíferos campos de investigación histórica.
Pero, por supuesto, la verdadera razón por la que las monedas son tan importantes en el estudio de la historia antigua, y por la que han dominado en concreto el estudio sobre la historia del dinero, es que son lo que ha sobrevivido de aquellas épocas.24 Las monedas están hechas de metales duraderos (con frecuencia, imperecederos, como el oro o la plata, que ni se oxidan ni se corroen). De ahí que tiendan a sobrevivir a los estragos del tiempo mejor que la mayoría de los demás objetos y materiales. Además, las monedas son valiosas. Por consiguiente, la gente siempre ha tendido a guardarlas y ponerlas a buen recaudo en tesoros enterrados o almacenes ocultos, muy propicios para ser descubiertos décadas, siglos o incluso milenios más tarde por el afanoso historiador o numismático de turno. El problema es que, en ningún otro campo como en la historia del dinero, tiene tantas probabilidades un enfoque como ese, obsesionado con lo que ha sobrevivido físicamente, de inducirnos al error. La desgraciada historia de la destrucción sistemática de una de las más importantes colecciones de material útil como fuente para la historia del dinero que han existido jamás nos muestra por qué.
Durante más de seiscientos años, desde el siglo XII hasta finales del XVIII, el funcionamiento de las finanzas públicas de Inglaterra descansó sobre una simple aunque ingeniosa tecnología contable: el sistema de marcas en palos tallados del Exchequer (la Hacienda de la corona inglesa). Esos palos tallados se fabricaban con madera obtenida por lo general de los sauces que crecían a lo largo del Támesis, en las inmediaciones del palacio de Westminster. En el palo se inscribían, a veces por medio de muescas en la madera y, otras, también mediante marcas escritas, detalles de los pagos recibidos o abonados por el Exchequer. Algunas marcas eran recibos por los tributos abonados a la corona por los propietarios de tierras. Otras hacían referencia a transacciones en el sentido inverso, pues registraban las sumas debidas por préstamos tomados por el soberano de ciertos súbditos destacados. En uno de los palos que aún se conservan, se lee por ejemplo la inscripción «9£ 4s 4p [9 libras, 4 chelines y 4 peniques] de Fulk Basset por la hacienda de Wycombe», en referencia a una deuda contraída por Fulk Basset, obispo de Londres en el siglo XIII, con Enrique III. Incluso los sobornos se recogían al parecer en los palos tallados del Exchequer: uno de ellos (que se guarda actualmente en una colección privada) lleva tallado el sospechoso eufemismo «13s 4p [13 chelines y 4 peniques] de Guillermo de Tullewyk por la buena voluntad del rey».25
Una vez «tallados» los detalles del pago en el palo, este se partía longitudinalmente por el centro para que cada partícipe de la transacción pudiera quedarse con su correspondiente parte del registro donde se dejaba constancia de la misma. La mitad del acreedor era llamada stock (en el sentido de tronco o patrón) y la del deudor, foil (en el sentido de lámina o copia). De ahí que en inglés haya sobrevivido hasta nuestros días el término stocks para referirse a los bonos del Tesoro. El veteado único de la madera de sauce de cada palo garantizaba que fueran casi imposibles de falsificar de forma mínimamente convincente; al mismo tiempo, el hecho de que la cuenta pendiente quedase inscrita en tan portátil formato (en vez de en los libros de contabilidad del Tesoro en Westminster, por poner un caso) permitía que los saldos acreedores con el Exchequer pudiesen transmitirse de su poseedor original a un tercero en pago por otra deuda no relacionada con aquella otra. Los palos tallados eran lo que en la jerga financiera moderna se llama «títulos al portador»: obligaciones financieras como los bonos, los certificados de acciones o los billetes de banco, cuyo beneficiario es quienquiera que esté en posesión del documento físico donde aquellas están registradas.
Los historiadores coinciden en señalar que la inmensa mayoría de las operaciones fiscales en la Inglaterra medieval se llevaron a cabo seguramente utilizando esos palos tallados divididos, y suponen que gran parte del intercambio monetario producido en aquel tiempo se realizó usando tales instrumentos también.26 Muy posiblemente, el saldo acreedor con el Exchequer reflejado en uno de aquellos palos tallados era después aceptado como pago por cualquier súbdito que tuviera pendiente el abono de sus propios tributos. En cualquier caso, no lo podemos saber a ciencia cierta: aunque debieron de confeccionarse millones de tales palos a lo largo de los siglos, y aunque sabemos sin duda que muchos millares sobrevivieron en los archivos del Exchequer hasta principios del siglo XIX, apenas un puñado de ejemplares continúan existiendo en la actualidad. El culpable último de tan lamentable situación es el famoso fervor de los defensores de la reforma administrativa en la Inglaterra decimonónica.
Colección de palos tallados del Exchequer inglés: supervivientes de excepción de uno de los mayores episodios de vandalismo histórico del siglo XIX.
A pesar de que el sistema de marcas en palos tallados había demostrado ser asombrosamente eficiente durante los quinientos años precedentes, hacia finales del siglo XVIII se consideró que iba siendo hora de prescindir de él. Mantener registros contables con palos tallados (y no digamos ya usar tablillas de madera divididas como dinero a la par que el elegante papel moneda del Banco de Inglaterra) era visto para entonces como poco menos que una costumbre primitiva y, desde luego, muy poco acorde con el enorme progreso observado ya en el comercio y la tecnología. Una ley del Parlamento británico de 1782 abolió oficialmente los palos tallados como medio principal de registro contable del Exchequer, si bien, como ciertos ámbitos residuales de la actividad económica aún funcionaban con el viejo sistema, la ley tuvo que aguardar casi medio siglo (hasta 1826) para entrar plenamente en vigor. Pero en 1834, quedó derogada definitivamente la vieja institución de la Caja de Recibos del Exchequer y el último palo tallado de la Hacienda británica fue sustituido entonces por un billete de papel.
Una vez abolido para siempre el sistema de marcas en palos, surgió la cuestión de qué hacer con el inmenso archivo de aquellas listas de madera conservado en el Exchequer. Entre los partidarios de la reforma, la sensación general era que aquellas no eran más que unas muy poco edificantes reliquias de lo mal que se habían llevado las cuentas fiscales del imperio británico en el pasado mediante aquel método que les recordaba a «cómo se las había tenido que ingeniar Robinson Crusoe en la isla desierta para saber qué día era», así que optaron sin dudarlo por incinerarlas.27 Veinte años después, Charles Dickens relataba así las desgraciadas consecuencias de aquella decisión:
Finalmente, se quemaron en una estufa de la Cámara de los Lores. La estufa, atiborrada de aquellos ridículos palos, prendió fuego a los paneles; los paneles prendieron fuego al resto de la Cámara de los Lores; la Cámara de los Lores prendió fuego a la de los Comunes; las dos cámaras quedaron reducidas a cenizas; hubo que llamar a los arquitectos para que construyeran otras sedes nuevas; y vamos ya por el segundo millón gastado para reconstruirlas...28
El palacio del Parlamento pudo reconstruirse, por supuesto, y de aquella reconstrucción nos ha quedado el espléndido edificio que hoy preside la ribera izquierda del Támesis a su paso por Westminster. Lo que no pudo rescatarse de aquel infierno, sin embargo, fue el inestimable registro de la historia fiscal y monetaria de Inglaterra que se encerraba en aquellos palos.29 Los historiadores han tenido que trabajar a partir del puñado de maderas que sobrevivieron por casualidad en colecciones privadas y tenemos suerte de que también dispongamos de algunos testimonios escritos procedentes de aquellos siglos en los que se explica cómo se utilizaban.30 Pero la inmensa abundancia de conocimientos que el archivo de Westminster representaba en cuanto al estado del dinero y las finanzas de Inglaterra durante la Edad Media se ha perdido irreparablemente para siempre.
Pero si el estudio de la historia del dinero en la Inglaterra medieval se ha visto enormemente dificultado por ese problema en concreto, la situación para el estudio de la historia del dinero en general es mucho peor aún, sobre todo, en sociedades sin tradición escrita. Muy a menudo, el único rastro físico del dinero que nos queda es en forma de monedas, pero, como el ejemplo del sistema inglés de marcas en palos nos muestra, la acuñación de moneda metálica bien podría haber sido solamente la punta del iceberg monetario real. Vastas extensiones de historia monetaria y financiera están fuera de nuestro alcance sencillamente porque no queda prueba física alguna de su existencia ni de su funcionamiento. Para apreciar mejor la gravedad del problema, basta con que consideremos qué esperanza de reconstruir nuestra propia historia monetaria tendrían los historiadores del futuro si, un día, un desastre natural destruyera los registros digitales de nuestro sistema financiero contemporáneo. No podríamos confiar más que en que se impusiera la razón y que esos historiadores futuros no se formaran el concepto de nuestra vida económica moderna pensando que las monedas de libra y de euro —o las monedas de cinco o diez centavos de dólar— que sobrevivieran hasta entonces constituían la suma total de nuestro dinero.
LA VENTAJA DE SER COMO PEZ FUERA DEL AGUA
La segunda razón por la que la teoría convencional del dinero persiste con tal fuerza todavía está directamente relacionada con una dificultad más intrínseca aún. Reza un viejo proverbio chino que «el pez es el último en descubrir el agua». He ahí una explicación muy concisa de por qué las ciencias «sociales» o «humanas» —la antropología, la sociología, la economía, etcétera— son diferentes de las naturales como la física, la química o la biología. En las ciencias naturales, estudiamos el mundo físico y es posible (al menos, en principio) obtener una visión objetiva del mismo. Las cosas no son tan sencillas en las ciencias sociales. En esas disciplinas, nos estudiamos a nosotros mismos, como individuos y en grupos. Ni la sociedad ni nosotros tenemos una existencia independiente separada de nosotros mismos, y esto, a diferencia de lo que sucede con las ciencias naturales, convierte en excepcionalmente difícil obtener una visión objetiva del objeto de estudio. Cuanto más próxima es una institución al meollo de nuestras vidas cotidianas, más complicado es situarse fuera de ella para analizarla, y más controvertidos son los intentos en tal sentido. La segunda razón por la que cuesta tanto precisar la naturaleza del dinero (y por la que ha sido y continúa siendo objeto de gran controversia) es justamente porque el dinero forma parte integral fundamental de nuestras economías. Cuando intentamos conocer mejor el dinero, somos como el pez del proverbio chino, que trata de descubrir el agua misma en la que vive.
Ahora bien, eso no significa que toda la ciencia social sea una pérdida de tiempo. Tal vez no sea posible obtener una visión absolutamente objetiva de nuestros propios hábitos, costumbres y tradiciones, pero, estudiándolos bajo condiciones históricas diferentes, podemos captar una percepción más objetiva que sin salir de las nuestras propias. Igual que podemos usar dos perspectivas distintas de un punto distante para triangular su posición cuando estamos de excursión por el monte, podemos aprender mucho de un fenómeno social familiar observándolo en otros tiempos, lugares o culturas. El único problema en el caso del dinero es que se trata de un elemento tan básico de la economía que no es fácil hallar oportunidades propicias para tal ejercicio de triangulación. La mayoría de las veces, el dinero solamente es una parte más del mobiliario corriente. Solo cuando el orden monetario normal se ve perturbado, conseguimos arrancarnos el velo que nos tapaba la vista. Cuando se disuelve el orden monetario, repito, el agua rebosa y se derrama por la parte superior de la pecera y, durante unos instantes cruciales, podemos ser peces fuera del agua.
Así pues, son precisamente aquellas ocasiones en las que estalla el desorden en la sociedad y en la economía las que más nos interesa investigar para averiguar lo que el dinero es realmente. Y puesto que estamos a merced de la escasez de testimonios y pruebas para investigar la historia del dinero (y la suerte corrida por los palos tallados del Exchequer es buena muestra de ello), seguramente haremos mejor en aprender de la historia reciente, donde es más fácil obtener las pruebas que necesitamos. Dicho de otro modo, si queremos comprender bien la naturaleza del dinero, nuestra mejor apuesta será estudiar episodios de desorden monetario agudo acaecidos en la época moderna reciente. Y, por suerte, no andamos escasos de ellos.
EL DINERO EN UNA ECONOMÍA SIN BANCOS
El 4 de mayo de 1970, apareció un aviso destacado en el principal diario de Irlanda, el Irish Independent, encabezado por un simple aunque alarmante título: «CIERRE DE BANCOS». El anuncio, pagado por el Comité Permanente de la Banca Irlandesa, una organización que representaba a todas las principales entidades bancarias de Irlanda, informaba a la población de que, como consecuencia de la ruptura de las negociaciones laborales entre la dirección de los bancos y sus empleados, se había «alcanzado una situación en la que se hace imposible para las entidades abajo mencionadas proporcionar siquiera los servicios recientemente restringidos en la República de Irlanda». «En estas circunstancias, estos bancos lamentan anunciar —proseguía la nota— el cierre obligado de todas sus sucursales en la República de Irlanda el viernes, 1 de mayo, y de esta fecha en adelante, hasta nuevo aviso».
Puede que nos asombre leer que la práctica totalidad del sistema bancario de una economía avanzada pudo haber cerrado de la noche a la mañana en fecha tan reciente como el año 1970. En aquel momento, sin embargo, ese era un resultado que muchos veían venir (en gran medida, porque ya había ocurrido en una ocasión anterior, en 1966). La manzana de la discordia entre los bancos y sus empleados era una cuestión bastante familiar en la Europa de finales de la década de 1960: en concreto, si las subidas salariales estaban siendo acordes con el aumento de los precios en la economía en general. La elevada inflación registrada a lo largo de 1969 —para el otoño, el coste de la vida se había incrementado más de un 10% con respecto a los quince meses anteriores— había impulsado al sindicato del sector a reivindicar un nuevo pacto salarial. Los bancos se habían negado y la Asociación Irlandesa de Empleados de Banca había decidido por votación de sus afiliados ir a la huelga.
Ya desde el principio se preveía que el cierre de los bancos no iba a ser breve, por lo que se hicieron los correspondientes preparativos. La primera reacción de los comercios y las empresas fue hacer acopio de billetes y monedas. El Irish Inde pendent informó ese día que:
En todo el país ha habido retiradas masivas de efectivo debidas a que las empresas acumulan reservas en previsión de un cierre. Se espera que las compañías de seguros, los vendedores de cajas fuertes y las empresas de seguridad hagan bastante negocio mientras los bancos permanezcan cerrados. Las fábricas y otros establecimientos con un gran número de empleados en plantilla han conseguido obtener efectivo de grandes comercios minoristas, como supermercados y grandes almacenes, para cubrir las nóminas de sus trabajadores.31
Pero durante el primer mes de la crisis, se hizo ya evidente que la vida no iba a ser tan difícil como se temió en un principio. El Banco Central de Irlanda se había adaptado previsoramente a la demanda adicional de efectivo en los meses de marzo y abril, por lo que en mayo había unos 10 millones de libras más en circulación (en forma de billetes y monedas) de lo que hubiera sido habitual. Fue inevitable que el propio flujo de los pagos provocara sobreabundancia de calderilla en algunos lugares (por lo general, tiendas y otros negocios minoristas) y escasez de cambio en otros (normalmente, mayoristas e instituciones públicas que, en el transcurso de sus actividades diarias, tendían a ingresar poco efectivo). El Banco Central llegó incluso a pedir en vano a la empresa estatal de autobuses que actuara como expendedora de efectivo para sus pasajeros. Pero estos atascos en la circulación de monedas y billetes no fueron más que una molestia relativamente menor.
La razón de que así fuera residió en que la gran mayoría de los pagos siguió realizándose por medio de cheques (es decir, mediante transferencias entre las cuentas corrientes de los individuos o las empresas), aun a pesar de que los bancos en los que tales cuentas estaban depositadas estuvieran cerrados. Al hacer balance de lo que había sido toda aquella situación, el Banco Central de Irlanda destacó que, con anterioridad al cierre, «unas dos terceras partes del dinero disponible están en forma de saldos acreedores en cuentas corrientes, mientras que el resto está formado por billetes y monedas».32 La pregunta crucial, pues, era si ese «dinero bancario» seguiría circulando durante el cierre. Y lo cierto es que a los individuos en concreto no les quedó otra opción: para afrontar cualquier gasto cuyo importe superara el efectivo del que disponían cuando los bancos cerraron sus puertas el 1 de mayo, su única posibilidad pasaba por extender pagarés en forma de cheques y esperar que estos fueran aceptados por el acreedor.
Sorprendentemente, a medida que avanzó el verano, las transacciones no se detuvieron y continuaron librándose y aceptándose cheques con casi la misma frecuencia de siempre. La única diferencia, por supuesto, era que ninguno de ellos podía llevarse a los bancos para hacerlo efectivo. Normalmente, esa posibilidad es la que libera a los vendedores de la mayor parte del riesgo de aceptar pagos a crédito: los cheques pueden cobrarse al final de cada día hábil. Pero con el sistema bancario cerrado, los cheques pasaron temporalmente a ser simples pagarésa personales o de empresa. Los vendedores que los aceptaban lo hacían sobre la base de su propia valoración del crédito de los compradores. El principal riesgo, por lo tanto, radicaba en que se produjeran abusos de aquel sistema improvisado. Como los cheques no se cobraban en cuenta a diario, nada había en principio que impidiera que las personas extendieran talones por cantidades para las que no disponían de fondos. Para que el sistema funcionase, los cobradores tenían que fiarse de que los cheques de los pagadores no serían devueltos por sus bancos (y, encima, sin estar seguros de cuándo reabrirían estos ni, por lo tanto, de cuándo podrían comprobar la solvencia de los pagadores). El Times de Londres siguió con interés el devenir de los acontecimientos en la isla vecina y, en julio, destacó tanto lo extraordinario de que las cosas no parecieran haber cambiado mucho entre antes y después del cierre bancario como la aparente fragilidad de la situación. «Las cifras disponibles y las tendencias observadas indican que la disputa no ha tenido un efecto adverso sobre la economía hasta el momento —escribió su corresponsal en Dublín—. Esto se ha debido a una serie de factores, entre los que no tiene una relevancia menor la prudencia con la que los negocios han combatido el exceso de gasto». Pero ¿había alguna posibilidad de que ese ejercicio de malabares tuviera continuidad? «En este momento corremos el riesgo psicológico de que, si la disputa se eterniza, se dejen de lado las cautelas, sobre todo en el caso de los negocios más pequeños».33
Desde luego, la situación sí dejaba entrever alguna que otra grieta. Transcurrido un mes desde el inicio del cierre, saltó la alarma cuando algunos mercados de ganado y animales de cría anunciaron que ya no aceptarían más cheques privados.34 En julio, un ganadero de Omagh (Irlanda del Norte) que había sido condenado por haber introducido siete cerdos de contrabando en la República de Irlanda no pudo pagar la multa de 309 libras que se le había impuesto por falta de efectivo.35 Y a lo largo del verano, la patronal empresarial irlandesa (alentada por la banca y harta de los gastos que le suponía la búsqueda de vías que le permitieran soslayar los inconvenientes del cierre) comenzó a filtrar noticias alarmistas en los periódicos en las que se afirmaba, por ejemplo, que «la parálisis se extendía con progresiva rapidez por toda la economía por culpa de la disputa laboral en el sector bancario».36 Pero los datos recabados por el Banco Central de Irlanda en cuanto la crisis se resolvió definitivamente en noviembre de 1970 dieron a entender justamente lo contrario. Su análisis del cierre concluyó que no solo «la economía irlandesa continuó funcionando durante un periodo razonablemente prolongado con sus principales bancos cerrados al público», sino que, además, «el nivel de actividad económica siguió incrementándose» durante ese periodo.37 Parecía increíble, pero, tanto antes como después del inicio del cierre, la economía había funcionado: durante seis meses y medio, en la que entonces era una de las treinta economías más ricas del mundo, «un sistema de crédito altamente personalizado, sin un horizonte temporal definido para la compensación final de débitos y créditos contables, sustituyó al sistema bancario institucionalizado existente».38
Al final, el principal obstáculo impuesto por aquel exitoso sistema resultó ser de carácter logístico. Para cuando los bancos y sus empleados alcanzaron finalmente un nuevo acuerdo salarial y se reabrieron las sucursales el 17 de noviembre de 1970, se había acumulado ya un volumen ingente de talones de individuos y empresas pendientes de cobro. Hubo que poner anuncios en los periódicos advirtiendo a los clientes para que no acudieran a hacerlos efectivos todos a la vez y poniéndolos ya en preaviso de que los saldos de sus cuentas tardarían seguramente semanas en actualizarse. Se tardó tres meses más —hasta mediados de febrero de 1971— antes de que la situación regresara del todo a la normalidad. Para entonces, se habían presentado en los bancos para su cobro cheques extendidos durante el periodo del cierre por un monto total de más de 5.000 millones de libras. Ese era el dinero que la ciudadanía irlandesa había fabricado por su cuenta mientras sus bancos estaban en huelga.
¿Cómo había podido producirse esa (en apariencia) milagrosa cooperación económica espontánea? El consenso general a posteriori apuntó a la presencia de varias características singulares de la vida social irlandesa que ayudaron a que la economía del país funcionara sin el concurso de sus bancos, entre las que no fue menos relevante el que quizá sea el rasgo más famoso de dicha vida social: el pub irlandés. El problema principal consistió desde un principio en evaluar la solvencia de quienes pagaban librando un cheque imposible de cobrar en el banco. Irlanda tenía una ventaja en ese sentido, pues las comunidades humanas que pueblan sus ciudades y sus pueblos estaban muy estrechamente unidas. Los individuos conocían personalmente a la mayoría de las personas con las que mantenían transacciones y, por lo tanto, les resultaba relativamente fácil formarse un juicio sobre la solvencia de sus interlocutores. De todos modos, en el año 1970, la de Irlanda era ya una economía diversa y desarrollada, por lo que esas evaluaciones personales no siempre eran posibles. Fue en ese punto donde los pubs y los pequeños comercios de la República entraron en acción, actuando como nodos del sistema, recogiendo, endosando y saldando cheques como si constituyeran un sistema bancario sustitutivo. «Parece —según concluyó el economista irlandés Antoin Murphy con admirable circunspección— que quienes regentaban esas tiendas y bares tenían mucha información sobre sus clientes: a fin de cuentas, uno no se pasa años sirviendo bebidas a otra persona sin averiguar algo sobre la liquidez de esta».39
EL FONDO DE LA CUESTIÓN
El caso del cierre de los bancos irlandeses nos proporciona una oportunidad tan útil como infrecuente de comprender con mayor claridad la naturaleza del dinero. Nos obliga a replantearnos —como la crónica que Furness nos hizo llegar de las prácticas comerciales en Yap— qué es esencial y qué no lo es en el funcionamiento de un sistema monetario. Pero, puesto que el caso de Irlanda es mucho más próximo en el tiempo y en la tecnología al nuestro propio, resulta mucho más adecuado también para nuestro objetivo de triangulación económica. La historia de Yap mostraba lo desencaminada que va la teoría convencional de los orígenes y la naturaleza del dinero. La historia del cierre de los bancos irlandeses ayuda a encaminarnos por una opción alternativa más realista.
La historia de Yap nos despojó de una idea preconcebida fundamental (y errónea) acerca de la naturaleza del dinero, una idea que ha lastrado a los economistas durante siglos: me refiero al principio de que lo esencial era la moneda, la mercancía que funcionaba como «medio de cambio». Mostró que, tanto en una economía primitiva como la de Yap como en el sistema actual, la moneda es efímera y superficial: la esencia del dinero radica en el mecanismo subyacente de saldos acreedores y deudores, y de compensación de estos. Nos dejó una imagen de la naturaleza y los orígenes del dinero muy diferente de la dibujada por la teoría convencional. En el centro de esta visión alternativa del dinero —de la concepción primitiva de este, si así prefieren considerarla— está el crédito. El dinero no es una mercancía que sirve de medio de cambio, sino una tecnología social compuesta por tres elementos fundamentales. El primero es una unidad de valor abstracta en la que se expresa cuantitativamente ese dinero. El segundo es un sistema contable que registra los saldos vivos acreedores o deudores de los individuos o las instituciones, resultantes de sus intercambios comerciales. El tercero es la posibilidad de que el acreedor original en una relación comercial pueda transferir la obligación de su deudor a un tercero para saldar una deuda no relacionada con esa otra original.
Este tercer elemento es de vital importancia. Y es que, si bien todo el dinero es crédito, no todo el crédito es dinero: es la posibilidad de transferirlo la que marca la diferencia. Un pagaré que siga siendo eternamente un contrato solamente entre dos partes no es más que un préstamo. Es crédito, pero no es dinero. Solo cuando ese pagaré puede ser transferido a un tercero —es decir, cuando puede ser «negociado» o «endosado», por decirlo en jerga financiera— cobra vida ese crédito y empieza a funcionar como dinero. Como dijo el economista y abogado del siglo XIX Henry Dunning Macleod:
Estas sencillas consideraciones muestran de inmediato la naturaleza fundamental de una moneda. Es absolutamente evidente que su uso primordial es el medir y registrar deudas, así como facilitar su transferencia de una persona a otra; y el medio que se adopte para ese fin, ya sea oro, plata, papel o cualquier otra cosa, es la moneda. Podríamos, pues, llegar a la conclusión fundamental de que moneda y deuda transferible son términos intercambiables; cualquier cosa que represente una deuda transferible de cualquier clase es moneda, y cualquier material del que esté hecha la moneda representa una deuda transferible y nada más.40
Como veremos, esa innovación conceptual de la transferibilidad de las deudas fue un avance crucial en la historia del dinero. Es ella (y no la superación de una economía de trueque que solo ha existido en el terreno de lo mítico) la que históricamente ha revolucionado las sociedades y las economías. De hecho, si dejamos a un lado el inconfundible deje melodramático victoriano, no es exagerado afirmar, como hizo Macleod, que:
Si se nos preguntara «¿quién realizó el descubrimiento que ha afectado más hondamente a los destinos de la raza humana?», creo que, tras una detenida reflexión, podríamos responder sin temor a equivocarnos que «el hombre que descubrió por vez primera que una deuda es una mercancía vendible».41
Es muy importante reconocer ese tercer elemento fundamental del dinero. Explica qué determina el valor de ese dinero y por qué este, aun no siendo más que crédito, no puede ser creado a voluntad sin más por cualquiera. Para que los vendedores acepten pagarés de los compradores en pago por sus ventas, los primeros tienen que estar convencidos de dos cosas. En primer lugar, deben tener motivos para creer que el deudor cuya obligación están a punto de aceptar será capaz de satisfacer el importe debido cuando se lo reclamen: deben creer, en definitiva, que el emisor de ese dinero es solvente. Esto bastaría en buena medida para sostener la existencia de un crédito bilateral. Pero las condiciones para que sea dinero son más exigentes. Para que un crédito sea también dinero, los vendedores deben confiar también en que otros (unos terceros) estarán dispuestos a aceptar también el pagaré del deudor como pago. Deben creer, por lo tanto, que es (y seguirá siendo por tiempo indefinido) transferible: que el mercado para ese dinero es líquido. Dependiendo de lo poderosas que sean las razones para creer esas dos cosas, será más fácil o más difícil que los pagarés de un emisor circulen como dinero.
Por este tercer elemento crucial, el de la transferibilidad, el dinero emitido por los estados (o por los bancos que esos estados avalan y protegen) se considera especial. Existe incluso una influyente escuela de pensamiento (conocida como chartalismo) que sostiene que los estados y sus agentes son los únicos emisores viables de dinero.42 Pero la historia del cierre de los bancos irlandeses pone en evidencia el carácter igualmente engañoso de esta otra idea preconcebida. El cierre de las sucursales bancarias en Irlanda demostró que el sistema de creación y compensación de créditos contables no tiene por qué estar sancionado por la autoridad oficial. El sistema oficial —el de los bancos— estuvo suspendido durante casi siete meses. Pero el dinero no desapareció. Como la famosa fei que se hundió en el fondo del mar, los bancos asociados en su propia organización patronal se desvanecieron de un día para otro —y con ellos, el aparato oficial de contabilidad y cobro de créditos— y, sin embargo, el dinero continuó existiendo.
El cierre bancario irlandés demuestra que la parafernalia oficial de bancos, tarjetas de crédito y billetes solemnemente impresos con insignias infalsificables no es el fundamento esencial del dinero. Todo eso podría desaparecer y el dinero seguiría existiendo (entendiendo por tal dinero un sistema de créditos y débitos, en continua expansión y contracción como un corazón que late y sostiene con sus latidos la circulación del comercio). Lo único que importa es que haya emisores a los que la población en general considere solventes y una creencia suficientemente extendida de que las obligaciones de esos emisores serán aceptadas por terceros. Para los estados y los bancos, cumplir con esos dos criterios suele ser bastante fácil; para las empresas (y más aún para los individuos) suele ser mucho más difícil. Pero, como bien muestra el ejemplo irlandés aquí comentado, esas reglas generales no son inamovibles. Cuando el sistema monetario oficial se desintegra, es sorprendente la eficacia con la que la sociedad puede improvisar una alternativa.
¿Y QUÉ MÁS DA?
Mi amigo, el emprendedor, no parecía muy impresionado.
—De acuerdo —dijo—, tal vez tengas razón. Puede que, examinada más detenidamente, mi teoría (o, mejor dicho, la de Adam Smith) tenga algún que otro agujero. Pero, entonces, tengo una pregunta para ti. ¿Y qué más da? ¿En qué cambia nada en el mundo real si yo pienso que el dinero es una tecnología social en vez de una cosa? ¿Y por qué importa que sea una tecnología social que no dependa necesariamente del Estado?
Buenas preguntas, le respondí. Lo único que había estado defendiendo era un simple cambio de perspectiva. Pero los cambios simples de perspectiva pueden tener consecuencias espectaculares. Como mis poderes de persuasión propios parecían languidecer, busqué un poco de ayuda en una de mis historias favoritas del gran físico Richard Feynman.
En una de sus famosas lecciones de física por televisión, Feynman quiso dar a entender cómo, en ciencia, un pequeño cambio de perspectiva puede dar lugar a veces a una visión radicalmente distinta del mundo, y cómo nuestras ideas preconcebidas pueden propiciar que ese cambio de perspectiva se contradiga con nuestro sentido común.43 Para ello, puso el ejemplo de la hoja de papel que levita con la electricidad estática generada por el uso de un simple peine de plástico. Es un «milagro» que nunca deja de entretenernos y asombrarnos. Y la razón de ese asombro es que estamos acostumbrados a fuerzas que podemos ver —por ejemplo, la de nuestra mano tocando el peine, sintiendo la resistencia de este y, a partir de ahí, asiéndolo y levantándolo— y, por lo tanto, pensamos que solo esas fuerzas son reales. Por contra, las fuerzas que no podemos ver —como, por ejemplo, la acción a distancia causada por el campo electromagnético que atrae el papel hacia el peine— nos parecen magia. Pero lo cierto es que, con ello, entendemos el mundo justamente al revés, pues es la fuerza que no podemos ver —la del campo electromagnético— la que es verdaderamente fundamental. El campo electromagnético invisible está detrás tanto de la acción a distancia (aparentemente mágica) de la electricidad estática como de la solidez familiar de todo lo que podemos ver.
Precisamente lo mismo ocurre con el dinero. Como hemos visto, siempre ha existido la tentación de pensar que las monedas metálicas y otros medios de cambio tangibles y duraderos son dinero sobre el que se erige el aparato mágico e incorpóreo del crédito y la deuda. La realidad es justamente la contraria. Es la tecnología social del crédito transferible la que constituye la fuerza fundamental, la realidad monetaria primigenia. La piedra fei de Yap, los palos de sauce tallados de la Inglaterra medieval, los billetes de banco, los cheques, los vales dinerarios canjeables y los pagarés privados emitidos en innumerables episodios de desorden monetario a lo largo de la historia, así como los miles de millones de bits de datos electrónicos que los sistemas bancarios de las economías avanzadas actuales utilizan, son simplemente símbolos representativos que permiten hacer seguimiento de los saldos subyacentes y eternamente fluctuantes de millones y millones de relaciones acreedoras y deudoras.
Las consecuencias que este cambio de perspectiva a la hora de entender el dinero tiene para nuestra comprensión de nuestra realidad económica son igual de espectaculares (en su ámbito) que las consecuencias del cambio de la perspectiva newtoniana a la de la teoría cuántica para nuestra comprensión de nuestra realidad física. El capítulo que viene a continuación empezará a explicar cuáles son.