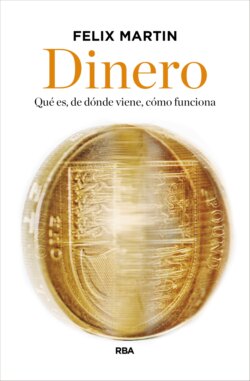Читать книгу Dinero - Felix Martin - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 SOBERANÍA FINANCIERA E INSURRECCIÓN MONETARIA
ОглавлениеEL MAQUIS MONETARIO
En diciembre de 2001, la crisis económica que llevaba cociéndose en Argentina desde hacía más de tres años estalló definitivamente en toda su crudeza. El país había vinculado el valor de su peso al dólar estadounidense más de diez años antes con arreglo a un sistema de «convertibilidad» de su moneda nacional que, durante buena parte de la década de los noventa, produjo una estabilidad y una prosperidad sin precedentes. Pero cuando Brasil devaluó el real en enero de 1999, su vecino del sur vio repentinamente bloqueado el acceso al principal mercado de sus exportaciones y la economía argentina emprendió la senda de la recesión. Además, la fiebre por la «nueva economía» de Estados Unidos que recorría en aquel entonces el mundo impulsó el dólar continuadamente al alza durante los dos años siguientes y arrastró el peso argentino con él, arrojando más lastre sobre una economía que, con su eterna dependencia de la producción agraria, daba la impresión de haber envejecido mal y sin remedio a la vista. A mediados de 2001, el país llevaba casi tres años en recesión y sus finanzas públicas se venían abajo pese a los varios programas de austeridad intentados. El tipo de cambio fijo del que tanto habían presumido las autoridades argentinas se había convertido en un grave obstáculo para la competitividad internacional del país y tanto la ciudadanía como los mercados financieros comenzaron a sospechar que no aguantaría tanta presión. En abril de 2002 sus sospechas se demostraron ciertas: el sexto ministro de Economía en el plazo de un año anunció el fin de la convertibilidad fija automática peso-dólar. En apenas semanas, el tipo de cambio se desplomó de uno a cuatro pesos por dólar estadounidense, y Argentina declaró la suspensión del pago de sus deudas externas, con lo que fue condenada a un destierro de los mercados internacionales de capital que aún prosigue en la actualidad.
Los agotadores esfuerzos del gobierno por tratar de evitar aquella catastrófica decisión habían hecho que el sistema monetario y financiero de Argentina estuviera en una situación desesperada durante los meses previos. Un año antes, por ejemplo, Domingo Cavallo —padre de la ley de Convertibilidad y hombre que, sin ayuda de nadie, había liberado a Argentina de su convulsa historia anterior de inflación e inestabilidad— había sido llamado para que se reincorporara al gobierno de la nación con el propósito de reactivar el apoyo popular y recobrar la confianza de los mercados. Durante el verano, se comprometió con férrea determinación a mantener la vinculación peso-dólar. Como consecuencia de ello, la economía no había dejado de decrecer, los bancos estaban sometidos a dificultades cada vez mayores, el capital privado había seguido huyendo del país y la escasez de pesos era cada vez más aguda. El 2 de diciembre de 2001, los primeros indicios de que los depositantes estaban comenzando una retirada masiva de sus depósitos en los bancos forzaron a Cavallo a hacer un anuncio ciertamente embarazoso. Para preservar la liquidez de las entidades bancarias, se impuso un límite estricto a la cantidad de efectivo que los depositantes podían retirar de sus cuentas. Se trataba de una medida a la desesperada que provocó un extraordinario malestar popular. El «corralito» decretado por Cavallo consiguió impedir el que ya se veía como inminente colapso del sistema bancario, pero a costa de causar una inmediata y aguda reducción de la liquidez del peso.
La respuesta de la ciudadanía argentina a aquella súbita sequía del dinero disponible no mostró menos intuición e iniciativa emprendedoras que la de los irlandeses treinta años antes. Allí donde no llegaba el dinero avalado por el Estado, pronto empezaron a brotar dineros sustitutivos de manera espontánea. Provincias, municipios e incluso cadenas de supermercados comenzaron a librar sus propios pagarés, que enseguida comenzaron a circular como dinero, desafiando así abiertamente los intentos del gobierno por mantener reducida la liquidez a fin de apoyar al peso. En marzo de 2002, esos billetes de emisión privada suponían ya un tercio de todo el dinero circulante en el país.1 Un reportaje publicado en el Financial Times dibujaba un evocador panorama de la situación:
Mientras se terminan su té y sus cruasanes, dos señoras elegantemente vestidas y sentadas en un café de Buenos Aires preguntan a su camarero cómo pueden pagar su consumición. Este, como si recitara el menú del día de memoria, les da varias opciones: pesos, lecops, patacones (pero solo de la Serie I) y toda clase de vales comedor que son aceptados en muchos restaurantes y supermercados de toda la ciudad.2
Las autoridades monetarias estaban muy avergonzadas. Pero por embarazoso que le pudiera resultar al gobernador del Banco Central argentino ver a sus amigas y amigos pagar su desayuno con patacones firmados por las autoridades provinciales de Buenos Aires, se trataba al menos de deuda circulante de una administración pública del país. Y, por lo menos también, seguía estando denominada en la unidad contable nacional. Pero lo peor estaba por venir. En julio, se averiguó que casi uno de cada diez habitantes adultos de Argentina usaban el «crédito», una moneda de crédito mutuo emitida por clubes de cambio locales conforme a su propio estándar independiente.3 Hasta el ya de por sí muy reducido papel del peso como denominación natural empleada en los contratos financieros continuaba decayendo. Una parte significativa de la economía argentina funcionaba ya para entonces como si fuera un colosal mercadillo de trueque de bienes y servicios.
Las similitudes entre esa irrupción de monedas subestatales y privadas en Argentina en 2002 y la economía de pagarés que surgió en Irlanda durante el cierre bancario en ese país son evidentes. Pero entre uno y otro caso había también una diferencia crucial. En Irlanda, el gobierno se había esforzado al máximo por impedir el colapso del sistema monetario y, preparándose para el cierre, había alentado activamente la búsqueda de fuentes de crédito monetario privado que pudieran sustituir a los depósitos bancarios. En Argentina, sin embargo, había sido el propio gobierno de la nación el que había impuesto el cierre efectivo de los bancos como medida central de una política dirigida a impedir una retirada masiva de depósitos y una huida del capital hacia monedas extranjeras. Eso significa que la creación de cuasimonedas no fue el resultado de una alianza patriótica entre la iniciativa privada y el gobierno contra un enemigo común. Fue más bien un acto de abierto desafío a la draconiana política monetaria de ese gobierno, del que se tenía la impresión generalizada (entre la población, al menos) de que había perdido el norte, pues con sus decisiones estaba favoreciendo los intereses de los usureros sanguijuelas y de los capitalistas extranjeros, y sus políticas eran tan perjudiciales como ilegítimas. Los políticos, los negocios y las comunidades locales que las combatían a su modo emitiendo sus propias monedas privadas se veían a sí mismos como una versión moderna en clave monetaria del famoso maquis francés (el «ejército de las sombras» sobre el que se organizó la resistencia popular al gobierno títere de Vichy durante la Segunda Guerra Mundial).4 Para consternación de las autoridades monetarias y de quienes las asesoraban, las iniciativas de aquellos que así los retaban se demostraron ciertamente eficaces. En abril de 2002, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió al gobierno argentino que el florecimiento de monedas sustitutivas había «complicado la gestión económica, incrementado la amenaza de la inflación y minado la confianza en las finanzas públicas» del país.5 Hasta que el peso no recuperara su monopolio como moneda legítima exclusiva, el gobierno no tendría realmente el país bajo control.
He aquí el material del que están hechas las pesadillas del gobernador de un banco central: un tique canjeable por valor de cinco créditos.
La experiencia de Argentina no es el único ejemplo de guerra de guerrillas librada por un maquis monetario contra la política económica de un gobierno. Cuando la Unión Soviética se desintegró a principios de la década de 1990, ocurrió algo parecido. La terapia de choque financiera allí aplicada en ese momento pretendía imponer duras restricciones presupuestarias a unas empresas que habían sobrevivido durante décadas gracias a los subsidios estatales. Se trataba de liquidar las compañías inviables, a las que se llevaría por delante una especie de avalancha de destrucción creativa de la que nacería un futuro empresarial mucho más prometedor. Pero la idea no convenció ni mucho menos a los directivos de las propias empresas. Cuando les cerraron su anterior vía de acceso al sector bancario oficial y se les invitó discretamente a abandonar el escenario, se les ocurrió algo mejor: crearon sus propias redes monetarias con las que liquidar operaciones comerciales. Eran círculos de empresas conectadas por medio de cadenas de suministros que podían acumular créditos comerciales mutuos y luego usarlos para compensar deudas sin necesidad de recurrir a la moneda nacional. En 1997, se calculaba que la cuota de comercio entre empresas saldada por esa vía en Rusia estaba en torno al 40%.6 A los trabajadores se les pagaba con vales o cupones. Un analista ucraniano resumía así la escala alcanzada por aquellas emisiones: «El número conocido de ese tipo de monedas privadas y autocontables en Ucrania se cuenta por cientos, y en Rusia debe de ascender a decenas de miles».7 Un estudio del fenómeno realizado por aquel entonces tenía un título que sintetizaba a la perfección el problema al que se enfrentaban las autoridades: The Vanishing Rouble («El evanescente rublo»).8
Cuestionar la jurisdicción monetaria de un gobierno cuando un país se está desintegrando tal vez sea una tarea relativamente fácil. Pero los intentos de rehuir la soberanía de la moneda nacional no se han circunscrito únicamente a momentos o periodos de crisis. En el Occidente desarrollado existen actualmente millares de monedas privadas en circulación, si bien la mayoría de ellas, a escala limitada. Bajo las denominaciones genéricas de LETS (siglas en inglés de «sistemas de cambio local») y redes de «crédito mutuo», muchas organizaciones comunitarias y comerciales de toda Europa y América mantienen redes monetarias privadas en activo. Las ideologías particulares de las organizaciones emisoras aparecen a menudo anunciadas en los nombres de sus monedas. El distrito londinense de Brixton, por ejemplo, tiene su «libra de Brixton», un nombre que aúna la intención de los organizadores de mantener el poder adquisitivo en la economía local y el lustre histórico de la unidad monetaria oficial de Gran Bretaña. La localidad universitaria de Ithaca, al norte de Nueva York, tiene sus «horas de Ithaca», una denominación con una deliberada connotación marxista, pues la unidad contable es una abstracta hora de trabajo. Los más grandes de esos sistemas son de muy amplias dimensiones. La red de crédito mutuo del WIR —un sofisticado club de pequeñas empresas y negocios en Suiza— está formada por más de 60.000 compañías y, en 2011, saldó operaciones comerciales por un valor equivalente a más de 1.500 millones de francos suizos.9 Por su parte, los más pequeños son ciertamente reducidos: después de todo, incluso el humilde círculo de padres y madres que se intercambian servicios de canguro para cuidar temporalmente de sus hijos pequeños respectivos constituyen una red monetaria privada simple.10
Estas monedas privadas no suponen una amenaza existencial real para la moneda nacional oficial, por lo que las autoridades suelen tratarlas como inocuas actividades secundarias paralelas. Pero todos los gobernadores de bancos centrales tienen siempre presente la moraleja de lo sucedido en Argentina, pues es un inmejorable ejemplo de lo que puede suceder si el Estado pierde su monopolio hegemónico sobre la institución del dinero. Y es un ejemplo familiar incluso en las historias respectivas de las naciones más avanzadas y poderosas. Uno de los actos más provocadores del dominio jurisdiccional de la corona británica sobre sus posesiones en Norteamérica fue la prohibición de que las colonias acuñaran o imprimieran su propia moneda. Y uno de los primeros actos del Primer Congreso Continental estadounidense fue la autorización para emitir una nueva moneda con la que financiar la guerra de Independencia. Si los sistemas de cambio local y las redes de crédito mutuo llegaran en algún momento a trascender sus actuales (y modestos) objetivos locales y comunitarios, podemos estar seguros de que los gobiernos nacionales condenarían enseguida la vulneración de un elemento básico de su poder constitucional.11 No en vano el primer artículo de la Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso el poder exclusivo de acuñar moneda.12 Es muy posible que en la mentalidad de un político conservador, sea muy poca la distancia que separa el «crédito» argentino del insurreccional dólar continental estadounidense (la distancia que separaría una pintoresca iniciativa pensada para marcarle un gol a la globalización, por así llamarla, de la insurrección monetaria, o la insurrección monetaria de la revuelta política). Y no le faltarían razones para pensarlo.13
No puede sorprendernos, pues, que, salvo cuando la más terrible de las crisis ha frustrado sus intenciones en ese sentido (y salvo cuando ha surgido algún que otro proyecto local ocasional que no percibe como amenaza), el Estado moderno siempre se haya asegurado al máximo de que, dentro de su jurisdicción, posee control exclusivo sobre la institución del dinero.
Pero ¿se ha asegurado de verdad de ello?
EL DINERO EN LA UTOPÍA... Y EN EL MUNDO REAL
Con la invención egea del valor económico y de la economía como espacio objetivo, se crearon las precondiciones conceptuales para el nacimiento y la difusión del dinero. Pero una cosa son las condiciones conceptuales previas y otra, la cuestión práctica de organizar la sociedad utilizando el dinero. ¿Cómo iba a funcionar el dinero en la práctica? Ciñéndonos exclusivamente al terreno de la teoría, la respuesta a esa pregunta era bastante sencilla: compartiendo un lenguaje universalmente entendido de lo que es el valor económico, los precios podrían negociarse y acordarse, los individuos podrían acumular créditos y débitos y los saldos vivos resultantes podrían usarse luego para compensar deudas y créditos entre sí. Cualquiera que comprara algo emitiría en la práctica su propio dinero: una deuda exigible por el valor del precio acordado, que se correspondería exactamente con el crédito contable acumulado en ese momento por el vendedor. Ese vendedor podría entonces transferir ese crédito a un tercero cuando él acordase a su vez con aquel un precio al que comprar otra cosa. Todo el mundo tendría exactamente tanto dinero como necesitase, siempre habría dinero suficiente para comerciar y, de ese modo, se haría realidad aquella doble promesa de libertad y seguridad inherente al dinero.
Fue precisamente sobre el modelo de esa utopía monetaria sobre el que se erigieron las redes de crédito mutuo como los círculos de crédito soviéticos o (de forma bastante más sostenible) el WIR suizo. Cuando un miembro proporciona bienes o servicios a otro, recibe a su vez el reconocimiento de un crédito contraído por ese otro. Este crédito, mientras tanto, es aceptado como válido para saldar deudas que se tengan, no ya con el comprador original, sino con cualquier otro miembro de la red. Como los saldos monetarios que los habitantes de Yap iban registrando con sus fei de piedra caliza, los créditos de esas redes no son contra el emisor original, sino contra la sociedad en su conjunto (o contra la comunidad de miembros de una red de crédito mutuo). Dos son las precondiciones básicas para el buen funcionamiento de un sistema así. En primer lugar, todos los miembros deben mantener su solvencia. Solo así puede asegurarse la sociedad del valor de su dinero. En segundo lugar, todos los miembros deben conocerse entre sí, si no de primera mano, sí de segunda; o deben tener, si no, otras razones de peso —por convención o por coacción— para aceptar la palabra de la sociedad sobre la solvencia del crédito de un miembro desconocido. En las redes de cambio local (LETS) animadas por un espíritu localista y comunitario, en las asociaciones de pequeños empresarios (seleccionados y organizados con la ya legendaria eficiencia suiza) o en diminutas islas del Pacífico, es posible que se den esas precondiciones. Pero en cualquier otra sociedad más grande y menos cohesionada (y no digamos ya en una sociedad que tiene ya instauradas las instituciones de un Estado), es muchísimo más complicado que se cumplan.
El problema genérico en esos casos es bien conocido entre los expertos en teoría política. James Madison, principal artífice de la Constitución estadounidense, escribió en uno de sus artículos de El Federalista: «Si los hombres fueran ángeles, no sería preciso gobierno alguno».14 Y si los hombres fueran ángeles (si nunca cupiera dudar de que fueran a gastar de más, o de que no pagaran sus deudas, o simplemente de que se largaran de la ciudad sin hacer frente a sus compromisos) y se fiaran los unos de los otros implícitamente, tampoco se necesitaría ninguna moneda estatal.15 Todo el mundo podría librar sus propios pagarés, pagarés que serían aceptados de inmediato por todos, y la economía en su conjunto funcionaría como una inmensa red de crédito mutuo. Pero los hombres no son más angelicales en economía de lo que lo son en política. En una comunidad utópica, el dinero podría consistir simplemente en crédito acumulado contra la sociedad entendida como una noción abstracta, porque cada miembro de esa comunidad habría optado activamente por integrarse en ella. Pero en el mundo real, el duro acreedor tiene todos los números para verse frente a frente, no con una comunidad inspirada y regida por un noble ideal, sino con la mucho más prosaica perspectiva del emisor individual. Y el problema del emisor individual es que puede no pagar sus deudas, y otras personas pueden creer que no pagará. Ningún dinero concebido a una escala mínimamente significativa puede constituir, pues, un crédito líquido acumulado contra «la sociedad». De ahí que surja una posibilidad alternativa evidente y cuya obviedad ya era tal en el momento histórico en que nació el dinero: me refiero a que el dinero termine consistiendo en un crédito líquido acumulado contra la manifestación más concreta de la sociedad en su conjunto, que no es otra que el soberano.
Se mire como se mire, lo cierto es que el soberano goza de ciertas ventajas claras como emisor de dinero. En términos puramente prácticos, los soberanos realizan un gran número de pagos. Incluso en el mundo antiguo esto ya era así. Conforme a la constitución de Atenas y de otras ciudades-Estado parecidas, eran muchos los cargos públicos que había que cubrir y era patente la necesidad de soldados. Con anterioridad a la existencia del dinero, el cumplimiento de esas funciones se trataba como un deber público. Pero hacia el siglo V a. C., Atenas se había convertido ya —en palabras del gran político Pericles— en «una ciudad que se asalariaba a sí misma».16 Jurados, magistraturas y servicio militar: todo ello se pagaba con dinero. A los ciudadanos se les pagaba por asistir a los festivales públicos e, incluso, hacia el siglo IV a. C., por presentarse en la asamblea a votar la legislación de la polis.17 Así pues, el soberano era, con diferencia, el que llevaba a cabo el mayor volumen de transacciones económicas con el mayor número de personas. Y el dominio económico de los soberanos antiguos no era nada comparado con la abrumadora presencia actual del Estado. En 2011, el gasto público calculado como porcentaje sobre el producto interior bruto (PIB, un indicador razonablemente representativo del volumen total de transacciones efectuadas en una economía) era del 41% en Estados Unidos. En Francia, esa proporción ascendía a más del 56%.18 Las redes de negociación de crédito de Rusia y Ucrania se agrupaban frecuentemente en torno a las empresas de servicios públicos. Como estas generaban grandes volúmenes de compras y de facturación, era fácil adquirir y colocar crédito con ellas. Pero siempre es mucho más fácil adquirir y liquidar crédito contra el Estado en sí.
El soberano tiene otras ventajas singulares. Por encima de todo, tiene autoridad política, una autoridad de la que dispone por definición y a diferencia de cualquier agente privado. La solvencia del soberano se apoya, por lo tanto, no en nuestra valoración de su capacidad para obtener crédito en el mercado, sino en la fuerza de su autoridad y en la voluntad del propio soberano para aplicarla a la acumulación de crédito que obtiene de sus ciudadanos y ciudadanas por medio de los impuestos. Más que su tamaño dominante en el mercado, es el poder dominante del soberano fuera del mercado el que hace que sus pagarés sean tan eficaces como dinero.19 Y, además, se dice también que el poder político del soberano confiere a sus deudas un estatus que trasciende su enorme poder de mercado y legal. Mientras el Estado sea considerado un ente legítimo, su dinero goza de confianza no solo por motivos comerciales o legales, sino también por razones ideológicas e incluso espirituales.20 Ninguna de esas ventajas implica que los soberanos no puedan declarar suspensiones de pagos, por supuesto: desde luego que pueden y de forma espectacular Tampoco significa que el soberano tenga siempre el estado contable más solvente de todo el país. Pero sí indican el carácter único del soberano.
Nos parece perfectamente natural, en definitiva, que sea el dinero del soberano el que circula normalmente por la economía de un país. Esta se ha convertido incluso en una condición necesaria del dinero en el mundo real. Pero el uso de la moneda nacional oficial para saldar transacciones privadas comporta sus propios dilemas. De hecho, bien mirado, no es tan obvio que esa solución convencional sea menos utópica que las redes monetarias privadas universales inventadas por algunos excéntricos apasionados. Es fácil entender por qué: aunque el soberano puede ser ciertamente lo más cercano a una manifestación concreta de la sociedad, no es la sociedad. ¿Y si los intereses de aquel y de esta no coinciden e incluso divergen? ¿Y si el soberano emplease su cuasimonopolio sobre el dinero en su propio beneficio (por ejemplo, emitiendo moneda en exceso con el fin de financiar gasto simplemente para procurarse popularidad o para asegurarse una reelección)? ¿Y si manipulara el sistema para que produjera, no la maravillosa combinación de libertad y estabilidad prometida en principio por el dinero, sino algo completamente distinto? Puede que el realismo más crudo dicte que deben ser los soberanos quienes emitan dinero, pero, como el Primer Congreso Continental estadounidense demostró, eso no hace más que dejar pendiente de respuesta la pregunta de quién nos gustaría que fuera el soberano. O incluso —poniéndonos del lado del maquis monetario— si no estaríamos mejor sin ninguno de los diversos soberanos posibles.
El pensamiento monetario de los antiguos griegos era ambiguo respecto de esas cuestiones políticas prácticas. Sus centros de atención estaban —como veremos— en otros ámbitos, más fundamentales todavía. La única recomendación práctica de Platón a propósito de la política monetaria fue la conveniencia, según él, de operar con dos monedas inconvertibles entre sí: una para las transacciones interiores y la otra para saldar pagos oficiales y de comercio exterior. Todo ello con el objetivo de impedir la importación de bienes de lujo foráneos en su austero paraíso comunal.21 Sin embargo, no abordó la cuestión de quién debía emitir y gobernar esas monedas. De hecho, apenas dejó margen a la misma, ya que su república era, por definición, una comunidad utópica. Dentro de ese Estado ideal, los reyes filósofos gozarían de un control incuestionable sobre todas las áreas de decisión, incluido el dinero. Ni siquiera Aristóteles dedicó mucho tiempo a la cuestión política que rodea al dinero. Quizá la comunidad política ateniense era tan reducida y cohesionada (en tiempos de Aristóteles probablemente no superaba los 35.000 ciudadanos varones) que la posibilidad de una divergencia significativa entre los intereses de las autoridades públicas y los de la sociedad de la que habían sido extraídos sencillamente no era merecedora de consideración.22 Fuera cual fuere la razón, el pensamiento monetario griego no abordó ese tema.
Sin embargo, al mismo tiempo que el famoso Liceo de Aristóteles florecía en Atenas, otra gran academia erudita se fundaba a ocho mil kilómetros de distancia, en un país donde la identidad entre gobernantes y gobernados se daba prácticamente por descontado. Las doctrinas en ella desarrolladas iban a proporcionar un modo absolutamente distinto de entender el dinero, así como una respuesta inequívoca a la pregunta de quién debería controlarlo.
TRAER «LA PAZ Y EL ORDEN AL REINO TERRENAL»
El siglo IV a. C. fue el momento álgido del llamado periodo de los Reinos Combatientes en China. La autoridad central de la antigua dinastía Zhou se había desplomado hacía tiempo y los estados que anteriormente habían sido vasallos suyos llevaban enzarzados en una guerra aparentemente interminable por la reunificación de los reinos chinos desde el siglo VIII a. C. Y no habían avanzado apenas en ese objetivo. Tras casi cuatro siglos y medio de sedición y guerra, el recuerdo de una China unida y en paz estaba más lejano que nunca. Numerosos territorios más pequeños habían sido engullidos por vecinos más extensos, sí, pero en ese siglo IV a. C., los señores de los cuatro estados más poderosos —los reinos Qin, Jin, Chu y Qi— estaban atrapados en un combate sin fin, intrigando y conspirando sin descanso cada uno de ellos por proteger su poder y derrotar a sus iguales. Ninguno se acercaba a la victoria más que los otros y, por lo tanto, nadie se acercaba tampoco a la paz. Con la intención de poner fin a ese impasse, a mediados del siglo IV a. C., el duque Huan de Qi concibió una idea sorprendentemente moderna.
La temática predominante en el pensamiento chino tradicional —la filosofía de Confucio y Mozi— era la ética: sus aportaciones a la ciencia del gobierno eran esencialmente elaboraciones derivadas de sus doctrinas morales. Si el gobernante actuaba justamente (y sus funcionarios obraban con eficiencia), entonces el Estado sería justo y eficiente. En la caótica situación que se vivía entonces, aquella teoría política minimalista no le servía de gran ayuda práctica al duque Huan. Así que invitó a los mejores pensadores de la época a incorporarse a una nueva academia en su capital, Linzi. A esos eruditos se les otorgó un elevado rango social y una generosa financiación para sus actividades. Su única obligación consistía en asesorar al mandatario de Qi sobre cómo gobernar su país del mejor modo posible y cómo derrotar a sus enemigos. Podría decirse que aquel fue un prototipo del moderno laboratorio de ideas (think tank) sobre temas políticos, y el asunto terminó siendo un éxito prodigioso. En su apogeo, entre finales del siglo IV y comienzos del III a. C., la academia de la Jixia —que ese era su nombre— contaba con una plantilla de 76 profesores eruditos y varios miles de estudiantes, y se convirtió en el más famoso centro de enseñanza de toda China. Además, fue la responsable de una reforma del pensamiento chino muy significativa. La filosofía moral dejó de ser el único foco de atención del mismo. Nacieron entonces varias escuelas nuevas con un objetivo más explícitamente terrenal: el de explicar en detalle cómo podía un gobernante organizar más eficazmente su Estado para garantizar la supervivencia de este y su dominio final sobre los demás. Entre las herramientas que los eruditos de la academia de la Jixia consideraban más importantes para esa tarea estaba la institución del dinero.
Las teorías monetarias elaboradas en la academia de la Jixia fueron recopiladas en una obra conocida como los Guanzi. Estos escritos alcanzarían categoría casi canónica en el pensamiento económico chino durante los dos mil años siguientes. Aunque redactados casi en la misma época que las obras de Aristóteles sobre el dinero, el enfoque adoptado en ellos fue marcadamente distinto. Aristóteles había fundado la teoría occidental convencional del dinero cuando en su Política escribió que, entre los hombres, se «convino en dar y recibir en los trueques una materia que, además de ser útil por sí misma, fuese fácilmente manejable en los usos habituales de la vida; y así se tomaron el hierro, por ejemplo, la plata u otra sustancia análoga».23 Los eruditos que redactaron los Guanzi adoptaron una perspectiva completamente diferente. El dinero —escribieron— es una herramienta del soberano, algo que forma parte de su maquinaria de gobierno: «Los reyes anteriores emplearon el dinero para preservar riqueza y bienes y, así, regular las actividades productivas del pueblo; de ese modo trajeron la paz y el orden al Reino Terrenal».24
Si el dinero era una herramienta del soberano, quedaban importantes preguntas por responder: ¿cómo funcionaba exactamente esa herramienta y con qué fines debería utilizarla el soberano? Para dar respuesta a tales interrogantes, los eruditos de la Jixia desarrollaron una sencilla pero convincente teoría del dinero. Para empezar, explicaron, el valor del dinero no estaba relacionado con el valor intrínseco del material o símbolo representativo de ese valor monetario: «Las tres formas de moneda [perlas y jades, oro y monedas con forma de puñal y de pica] no dan calor a quien está desnudo, ni pueden llenar los estómagos de los hambrientos», se proclamaba en los Guanzi. En vez de eso, el valor del dinero era directamente proporcional a la cantidad del mismo que estuviera en circulación comparada con la cantidad de bienes disponibles. El papel del soberano, por consiguiente, consistía en modular la cantidad de dinero disponible para variar con ello el valor del estándar monetario al uso en términos de esos bienes. Podía así optar por una política deflacionaria («si nueve décimas partes de la moneda del reino permanecen en manos del gobernante y solo una décima parte de la misma circula entre el pueblo, el valor del dinero aumentará y los precios de los múltiples bienes existentes caerán») o por una de signo inflacionario («transfiere dinero al terreno público al tiempo que acumula bienes en sus propias manos, con lo que hace que los precios de esa multitud de bienes se multipliquen por diez»), dependiendo de las necesidades de la economía.25
Variando así el estándar monetario podían conseguirse dos objetivos. En primer lugar, sería una vía muy eficaz de redistribución de la riqueza y la renta entre los súbditos del soberano, pues la inflación erosionaba el valor de las deudas de los acreedores y aliviaba la carga de los deudores, con lo que desplazaba riqueza de los primeros a los segundos, y la deflación hacía justamente lo contrario. Además, la redistribución más importante si se acuñaba nueva moneda era la que se producía desde los súbditos del soberano hacia este, pues el soberano gastaba así un dinero que ponía en circulación sin prácticamente coste alguno para él (una potestad milagrosa que los economistas de la tradición occidental llamarían siglos después «señoreaje»). En segundo lugar, regularía la actividad económica facilitando o dificultando la disponibilidad del instrumento primario para organizar y saldar las operaciones comerciales. El objetivo del gobierno debería ser la armonización de la sociedad, y la política monetaria era una poderosa herramienta para conseguir tal fin. Por supuesto, había un truco escondido. Y es que, según los eruditos de la Jixia, para que los poderes del dinero se hicieran verdaderamente efectivos, el soberano debía conservar un control exclusivo sobre los mismos. Si cualquiera otra persona o poder del reino fuese capaz de emitir moneda, se arrogaría una parte de control sobre el valor del estándar y, por lo tanto, usurparía parte del poder del soberano.
Los preceptos de la academia de la Jixia fueron acogidos muy favorablemente desde un principio y elogiados por su claridad y su lógica. Pero hizo falta pasar por muy amargas experiencias para instituirlos como axiomas incuestionables del pensamiento monetario chino, y no faltaron momentos en que se puso violentamente en tela de juicio la parte referente al control monetario. En las caóticas décadas que siguieron al derrocamiento de la dinastía Qin en el 202 a. C., los emperadores de la recién instaurada dinastía Han aplicaron una política fiscal y monetaria considerablemente laxa: gastaban más de lo que tenían y financiaban sus déficits con nuevas emisiones de moneda. Al final, hubo que imponer una política monetaria radicalmente deflacionaria dirigida a restablecer la confianza en la moneda imperial. La fuerte restricción resultante fue más dolorosa e impopular que nunca: hasta tal punto que, en el 175 a. C., el emperador Wen fue persuadido para que pusiera en práctica un experimento que contravenía las más sagradas enseñanzas de la escuela de la Jixia. Desde ese momento, se autorizó a otros emisores que no eran el emperador a acuñar su propia moneda. El gran historiador de la dinastía Han, Sima Chen, explicó así las consecuencias:
Se permitió que cualquiera acuñara [monedas] a su voluntad. Como consecuencia, el rey de Wu, siendo no más que un señor feudal, fue capaz, gracias a la extracción de mineral de sus montañas y a la acuñación de monedas con aquel metal, de rivalizar en riqueza con el Hijo del Cielo. Y fue esa riqueza la que finalmente usó para iniciar su particular revuelta. También Teng T’ung, que no era más que un alto funcionario, consiguió enriquecerse más que un rey vasallo acuñando moneda. Los numerarios respectivos del rey de Wu y de Teng T’ung no tardaron en circular por todo el imperio, así que, al cabo de un tiempo, se prohibió definitivamente la acuñación privada de moneda.26
Los emprendedores monetarios particulares habían logrado convencer al emperador de que, para mitigar los efectos de su política de estabilización, debía permitirles emitir moneda. El problema era que los emisores privados precisaban de autoridad política para dotar de liquidez a sus promesas de pago. Y de ahí surgió un círculo vicioso para el propio emperador. Los emisores privados trataron de fortalecer su autoridad política para posibilitar que el supuesto paliativo monetario surtiera el efecto debido; el poder financiero que eso les dio incrementó dicha autoridad, y así sucesivamente. En poco tiempo, se hizo evidente que cualesquiera que fueran sus virtudes económicas, las monedas privadas y sus emisores suponían un desafío político a la integridad del imperio. Los consejeros de palacio advirtieron de que el caos político creciente era consecuencia directa del caso omiso que se estaba haciendo de los axiomas de la academia de la Jixia, por lo que, en el 113 a. C., el emperador Wu reinstauró el monopolio imperial sobre el dinero. Sang Hongyang, su asesor principal para asuntos económicos, resumió así el razonamiento explícitamente político que subyacía a aquella enérgica medida: «Si el sistema monetario está unificado bajo el control del emperador, el pueblo no servirá a dos amos».27
El experimento de la heterodoxia monetaria había fracasado. La concepción del dinero propugnada por la academia y las recomendaciones políticas que se derivaban de él habían demostrado ser correctas. Si alguien deseaba mantenerse en el poder y ver sus dominios bien gobernados, debía guardar celosamente para sí la gestión del estándar monetario y el monopolio sobre la emisión del mismo. Como bien advertían los Guanzi, «el gobernante clarividente toma con firmeza las riendas de la moneda común para embridar así a los Soberanos del Destino».28
La ingeniosa iniciativa del duque Huan de Qi supuso que la primera gran obra del pensamiento monetario chino fuese creada por empleados de la corte que, por lo tanto, actuaban guiados por el objetivo de fortalecer el monopolio monetario del soberano. En Europa, la situación iba a ser justamente la contraria: no solo iba a tardar muchos siglos el pensamiento monetario europeo en desarrollarse más allá de las máximas de Platón y Aristóteles, sino que, cuando lo hiciese, no iba a ser el soberano, sino sus súbditos los responsables del progreso, un progreso que, además, no apuntaría a un fortalecimiento del control del soberano sobre el dinero, sino a la relajación de ese monopolio. En el capítulo siguiente descubriremos por qué.