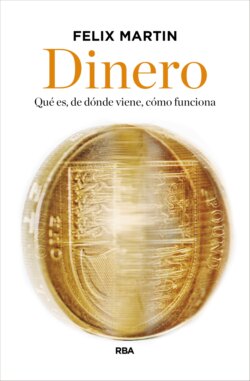Читать книгу Dinero - Felix Martin - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 EL VALOR ECONÓMICO: UN INVENTO EGEO
ОглавлениеEL DÓLAR INVISIBLE
¿Qué es un dólar, en realidad? ¿Qué es una libra, o un euro, o un yen? No me refiero a un billete de un dólar o de un yen, ni a una moneda de una libra o de un euro, sino a un dólar, una libra, un euro o un yen en sí: ¿qué son? Nos sentimos tentados a pensar que esos nombres aluden a algo físico. Puede que resulte natural incluso que pensemos así cuando los vemos inscritos en algo físico como es una moneda, sobre todo cuando esta está hecha de algún metal precioso. Y el impulso a creer tal cosa puede ser casi irresistible si hay una legislación en vigor (como la que había en buena parte del mundo durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX) que obliga a los bancos a canjear sus billetes de dólares, libras u otras monedas por cantidades específicas de oro de una determinada pureza. En aquel entonces, las apariencias parecían sugerir con fuerza que aquello (cierto peso de un metal precioso) «era» un dólar. Pero las apariencias engañaban. Un dólar (ya fuera bajo un patrón oro como aquel, ya sea en la situación actual) es algo que les resultaría particularmente familiar a los funcionarios anónimos de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas: es una unidad de medida, un incremento arbitrario en una escala abstracta. Eso significa que, como el metro o el kilogramo, el dólar en sí no hace referencia a ninguna cosa física concreta (aun cuando la longitud, la masa o el valor de alguna cosa física determinada se hayan aceptado como patrón estándar de los mismos). Como el gran experto académico en temas monetarios, Alfred Mitchell Innes, expuso con gran lirismo: «Ni el ojo ha visto nunca ni la mano ha tocado jamás un dólar».1 Como tampoco ha visto el ojo ni ha tocado la mano un metro o un kilogramo, aun cuando sí hayan contemplado o asido una regla de madera de un metro de largo o una pesa de hierro fundido de un kilo.
Si el dólar es una unidad de medida, ¿qué es lo que mide? La respuesta es aparentemente simple: valor o, más en concreto, valor económico. Pero si eso es así, entonces la historia de la evolución de las unidades de medida y los conceptos que estas reflejan suscita un par de preguntas adicionales. Si el metro del SI es ahora la única medida universal para la medición de la extensión lineal, ¿cómo es de universal este concepto del valor económico y cuál es su estándar? Por decirlo de otro modo, si hubiera que ampliar la misión de la Conferencia General de Pesos y Medidas al mundo social también, ¿qué descubrirían esos burócratas de París?
Pues sin duda esperarían hallar la metrología en ese terreno en el mismo estado de terrible atraso que imperó durante siglos en la metrología física. E inicialmente verían que su intuición no iba nada desencaminada. Encontrarían una gran variedad de nociones de valor que compiten por captar nuestra atención cuando tenemos que tomar decisiones. Así, conservamos monumentos por su valor histórico; admiramos cuadros por su valor estético; procuramos no engañar ni robar para no vulnerar nuestros valores morales; rechazamos el alcohol y rezamos cinco veces al día por nuestros valores religiosos; guardamos como un tesoro las alhajas de nuestra abuela por su valor sentimental. Todos estos son conceptos de valor con un uso limitado: cada uno es soberano en su propia esfera particular, pero ninguno reina más allá de ella. Como los antiguos conceptos físicos de la estatura de un caballo, la profundidad del mar y la anchura de una red, el valor sentimental, el estético y el religioso son conceptos específicos inventados en el contexto de actividades igualmente específicas. Y en lo que respecta a la estandarización, se diría que en este terreno está menos avanzada aún de lo que lo estaba en el caso de aquellas antiguas unidades de medida físicas. A fin de cuentas, ¿quién ha oído hablar nunca de un estándar internacional del valor sentimental? En lo tocante a la realidad social, puede decirse que, más o menos, cada uno o cada una (y no digamos ya cada pueblo o barrio) va por su lado. Como reza el dicho, de gustibus non est disputandum, sobre gustos no hay nada escrito.
Pero justo cuando estuvieran admirando la inmensidad de este nuevo territorio en el que acababan de poner el pie, los susodichos burócratas se llevarían una desagradable sorpresa, pues, en medio de esa indisciplinada plebe de conceptos aplicados a usos limitados, se hallarían de pronto, frente a frente, con el concepto de valor económico. Y si de generalidad se trata, el de valor económico es un concepto que despertaría no ya la admiración, sino incluso la envidia de esos funcionarios. El valor económico puede ser aplicado no solo a cosas que tengan una propiedad física particular (temperatura, longitud o masa, por ejemplo), sino también —en principio, al menos— a absolutamente cualquier cosa. Los bienes tienen un valor económico; también los servicios. Las tres dimensiones físicas no son un límite intraspasable para ese valor: a fin de cuentas, el tiempo es dinero. Tampoco las nociones abstractas son ajenas a la evaluación monetaria: hablamos del precio del éxito, por ejemplo. Ni siquiera la existencia puramente espiritual supuso un obstáculo en aquellos tiempos en que a la gente le importaban tales cosas: las penitencias del pecado podían ser pagadas al momento con indulgencias clericales cuyo valor se medía (y se abonaba) en libras, chelines y peniques. De hecho, no parece haber límite intrínseco alguno en cuanto a los extremos y los rincones que el concepto de valor económico puede alcanzar. Incluso la vida humana misma es valorada económicamente con frecuencia por los economistas del Estado en los análisis de coste-beneficio que utilizan para sopesar la viabilidad de las nuevas leyes. Por ejemplo, en 2010, el Departamento de Transporte de Estados Unidos aumentó su valor estimado de la vida de una persona desde los 3,5 millones de dólares previos hasta los 6,1 millones, lo que hizo que se inclinara su balanza a favor de exigir a los transportistas que doblaran la resistencia de los techos de las cabinas de sus camiones a fin de evitar 135 muertes anuales.2 La Asociación Independiente de Conductores Autónomos consideró indignante aquella medida. Pero lo que indignó a sus miembros fue el aumento en sí: no se quejaban de que se estuviera poniendo precio a la vida humana, sino de que una valoración más reducida habría justificado una regulación menos onerosa para sus negocios. El valor económico ha adquirido las máximas cotas de universalidad, y sin intervención alguna de los burócratas.
Aun así, si bien los burócratas sentirían seguramente que su concurso no es necesario en lo referente a la simplificación, de lo que no hay duda es de que la estandarización continuaría representando una monumental tarea pendiente. Después de todo, el concepto de valor económico tal vez sea singularmente universal, pero sus estándares continúan siendo netamente nacionales: la libra en el Reino Unido, el yen en Japón, el euro en la Eurozona. Solo el dólar estadounidense tiene aspiraciones serias de gozar de esa aplicabilidad internacional que tanto gusta en la Conferencia General, pero se trata de una aplicabilidad bastante incompleta y dispareja. Así pues, en ese terreno habría algo a lo que los funcionarios podrían hincar el diente: la generación de un acuerdo en torno a un único estándar internacional, definido (a poder ser) en términos de constantes universales halladas en la naturaleza. Pero también ahí encontrarían pronto los funcionarios un obstáculo. El problema es que existe una diferencia fundamental entre el concepto de valor económico y los conceptos medidos por el SI. El valor económico es una propiedad de la realidad social, mientras que la extensión lineal, la masa, la temperatura, etcétera, son propiedades de la realidad física. La elección de un patrón estándar para la medición de conceptos físicos es una cuestión de eficiencia técnica. Pero los usos para los que se precisa una medición de esa propiedad social que es el valor económico son cualitativamente muy diferentes, por lo que la elección de su estándar es totalmente diferente también. La elección de un patrón para la medición del valor económico (que es como decir la elección del estándar de unidad monetaria) no afecta a la facilidad o la dificultad de construir puentes, sino a cómo se distribuyen la riqueza y la renta y a quiénes soportan los riesgos económicos. No se trata, por lo tanto, de una cuestión simplemente técnica, sino que también tiene un importante contenido ético, y el criterio para cualquier elección de ese tipo no puede consistir únicamente en qué unidad estándar es la más eficiente, sino también en cuál es más o menos equitativa. Por supuesto, determinar qué es equitativo o justo es una cuestión política. Y como, en el mundo actual, la política sigue siendo esencialmente una competencia de ámbito nacional, los estándares empleados para la medición del valor económico (es decir, las unidades monetarias) son también esencialmente nacionales. Si los funcionarios quisieran crear un estándar internacional, primero tendrían que crear un sistema político internacional, lo que no deja de ser una labor que supera con mucho las capacidades incluso de una organización como la Oficina Internacional de Pesos y Medidas.
Abatidos por el hecho de que el valor económico es ya un concepto universal y abrumados por la irresoluble realidad de que los estándares de dicho valor son políticos y nacionales, habría, no obstante, una aportación que los funcionarios de la Oficina Internacional, con su experiencia a la hora de confeccionar el SI, podrían realizar: podrían ayudar relatando la historia de la evolución de dicho sistema. Puede que la poderosa unidad monetaria abstracta que mide el grado de valor económico tenga en el ámbito de lo social la universalidad de la que ahora gozan las seis unidades del SI en el mundo de lo físico. Pero ¿no experimentó aquella —como hicieron estas— una transformación con el paso del tiempo? Si hasta un concepto que nos resulta tan familiar hoy en día como el de la extensión lineal ni siquiera existía tiempo atrás, ¿por qué iba a ser distinto el caso del valor económico? ¿Hubo un momento y un lugar en los que no existió el concepto del valor económico universal, es decir, cuando las acciones estaban motivadas (y la sociedad, organizada) con arreglo a nociones de valor tradicionales, inconmensurables y aplicadas a usos limitados solamente?
Sí lo hubo. Ya hemos hablado de él. Me refiero al mundo anterior al dinero: la Grecia de la Edad Oscura y la antigua Mesopotamia. De hecho, la invención del concepto del valor económico universal es el eslabón perdido necesario para entender la invención del dinero. Así que es el momento de volver al Egeo arcaico para comprobar cómo se produjo esa invención.
EL ESLABÓN PERDIDO DEL DINERO
La sofisticación tecnológica y cultural nunca ha sido garantía de progreso. La historia está llena de ejemplos de civilizaciones antiguas y avanzadas cuya reticencia a (o incapacidad para) absorber nuevas ideas terminó abriendo las puertas a que otras naciones más atrasadas, pero también menos lastradas por el peso de los logros conseguidos, las sobrepasaran. Esa regla funcionaba más o menos igual en el mundo antiguo. Mesopotamia tenía grandes ciudades y economías complejas, administradas por el sistema social más avanzado e innovador de aquel tiempo (la burocracia), que optimizaba la eficiencia y el rendimiento mediante el uso de tecnologías sociales punteras como la escritura, la aritmética y la contabilidad. Poco probable parecía que aquellos pináculos de la civilización humana tuvieran nada que aprender de las tribus de patanes incultos afincadas al oeste, agremiadas en grupos pequeños, que continuaban organizándose socialmente sobre la base de instituciones tribales rudimentarias de las que Mesopotamia había prescindido ya hacía milenios (literalmente).
Desde el punto de vista de los grupos menos avanzados, la cosa se veía de manera muy diferente, por supuesto. Para los griegos fueron evidentes las enormes ventajas prácticas que la adopción de la escritura y la numeración les podía reportar. De ahí que no nos extrañemos de la rapidez y la gran y generalizada extensión con la que fueron adoptadas en todo el mundo griego en cuanto este restableció adecuadamente el contacto con Oriente. El medio inicial de transmisión lo constituyeron (con casi total seguridad) los fenicios del Mediterráneo oriental: prodigiosos marinos y comerciantes con quienes los griegos mantuvieron un intenso contacto desde finales de la Edad Oscura. Las muestras arqueológicas más tempranas de escritura griega provienen de una famosa copa hallada en la isla de Isquia en 1954, y fechada entre los años 750 y 700 a. C., en la que figuran escritos tres sencillos versos.3 En cuestión de décadas, tanto la escritura como la numeración habían invadido el mundo griego, desde su extremo más oriental en el mar Negro hasta las colonias de Sicilia y el sur de Italia, por el oeste.
Los efectos de estas nuevas tecnologías en la cultura griega fueron de capital importancia.4 Durante el siglo posterior al 650 a. C., se vivió allí una revolución cultural sin precedentes, una emancipación del pensamiento propiciada por la nueva capacidad para cuantificar, registrar, reflexionar y criticar lo que ya se había escrito.5 La revolución comenzó por el este, en la ciudad de Mileto, capital comercial de la costa jonia del Asia Menor. Allí, en el 585 a. C., el filósofo Tales predijo correctamente cuándo se produciría un eclipse solar: una proeza que asombró al mundo griego. Lo verdaderamente remarcable del hecho, sin embargo, no fue la predicción en sí: la astronomía necesaria para un análisis así ya se conocía en Egipto y en Mesopotamia desde hacía siglos. Lo sorprendente fue el método nuevo, científico, por el que Tales llegó a su conclusión, así como la novedosa cosmovisión sobre la que tal método descansaba. Tales rechazó la idea de un mundo subjetivo regido por los caprichos de unos dioses antropomórficos cuyo arbitrario carácter había que aplacar personalmente por medio de los rituales o de la magia. En su lugar, instaló por primera vez la idea de un universo gobernado por leyes impersonales, naturales, así como el corolario igualmente revolucionario de esa idea: la del observador individual separado de los fenómenos objetivos (físicos) observados.
El poder de esa nueva perspectiva se dejó sentir a lo largo del siglo siguiente. Para la antigua visión del mundo, el universo consistía únicamente en aquello que se podía ver: incluso los dioses y las diosas, se creía entonces, residían en el mundo físico. Pero para la nueva cosmovisión, existía también un ámbito metafísico: el ámbito de las leyes naturales que rigen el mundo visible, una realidad suprema, situada más allá de las apariencias. Fue toda una revolución en la concepción humana del universo físico que supuso nada menos que «la aparición del pensamiento racional abstracto, de la filosofía y de la teoría científica bajo una forma reconocible aún para los filósofos y los científicos modernos».6 Precisamente gracias a su atraso extremo en comparación con las civilizaciones de la Mesopotamia y el Egipto antiguos, fue en el Egeo heleno, y apenas unas pocas décadas después de que hubiera tenido lugar allí la transición desde una cultura enteramente no alfabetizada, donde se inventó la cosmovisión científica moderna.
Pero no fue solo la concepción humana del universo físico lo que aquel fértil encuentro entre el Oriente sofisticado y el Occidente primitivo revolucionó: también cambió profundamente la concepción del mundo social. La organización de la sociedad terrenal había sido concebida tradicionalmente como una imagen especular de la gran familia divina que habitaba el reino celestial. Pero si la idea de un universo subjetivo regido por dioses caprichosos había sido relegada ya por la noción científica de una realidad objetiva gobernada por unas leyes impersonales, ¿no debía superarse también el antiguo modo de entender la sociedad? ¿No debía prevalecer el principio de la analogía? Es decir, ¿no había una sociedad separada del yo individual: una realidad social, homóloga de la realidad física objetiva, y asimismo regida por leyes impersonales?
Aquella era una idea irresistible y todavía lo es hoy día. Pero suscitaba de inmediato una pregunta. La nueva manera de entender el universo físico presuponía que este estaba hecho en realidad de una sustancia fundamental y que sus leyes estaban formuladas en términos de dicha sustancia. Tanto si se trataba del fuego de Heráclito como de los números de Pitágoras, de algo tenía que estar hecha la realidad que subyacía a la apariencia: de ahí que los pensadores se lanzaran a buscar el equivalente antiguo del concepto de energía que constituye el componente fundamental de la física teórica actual. La nueva visión de la sociedad requería de algún concepto análogo que sirviera de base sobre la que la mentalidad científica pudiera describir y comprender la estructura esencial de la realidad social objetiva. Pero ¿cuál podría ser ese concepto? ¿Y por qué al plantearse esa pregunta estaba la primitiva cultura de los griegos abriendo un nuevo camino que las avanzadísimas civilizaciones de Mesopotamia no habían explorado hasta entonces?
La respuesta es que, en el nacimiento de esa nueva forma de concebir la sociedad y la economía, como en el nacimiento de la nueva ciencia del mundo natural, se pusieron nueva y palpablemente de manifiesto las ironías del progreso histórico. Y es que fue precisamente el relativo atraso de la civilización griega el que, lejos de ser un impedimento para tan fundamental revolución intelectual, permitió que la sociedad helena estuviera a punto para la misma. En efecto, en Grecia había calado una idea que era aún inexistente en Mesopotamia: un concepto que podía ayudar mucho a dar respuesta a la necesidad de una nueva concepción de la sociedad basada en una sustancia única, universal y abstracta, en función de la cual pudiera entenderse la realidad social objetiva. Lo que quiero decir con esto es que el mundo heleno poseía, oculto entre sus formas culturales bárbaras y primitivas, un deslumbrante tesoro: una idea incipiente de lo que sería un valor aplicable universal.
El sofisticado aparato mesopotámico de contabilidad y planificación por adelantado, funcionaba conforme a unas determinadas nociones de valor, por supuesto. Aunque en las fases iniciales de la evolución histórica de dicho aparato, este había procedido mediante planes expresados únicamente en unidades físicas, las burocracias de los templos desarrollaron posteriormente unidades de valor abstracto para asignar recursos entre diferentes clases de factores productivos y elementos producidos. Pero esas eran unidades pensadas únicamente para ser utilizadas en sectores determinados y como parte del proceso planificador: dada la sofisticación del sistema de control burocrático mismo, no había necesidad de una unidad universal de valor que pudiera aplicarse de manera más general y fuera de la jerarquía administrativa. De igual modo que el campesino medieval contaba con unas unidades de longitud para usos limitados y específicos, adaptada cada una de ellas a una finalidad particular (con sus varas, sus brazas y sus pies), los burócratas de los templos operaban con unos conceptos de valor adecuados a fines concretos y limitados, y con sus correspondientes unidades contables: «Dependiendo del sector económico, el medio de comparación o la medida de unas normas y obligaciones estandarizadas podía ser la plata, la cebada, el pescado o, simplemente, “peonadas”, es decir, el resultado de multiplicar el número de trabajadores por el número de días trabajados».7
Cuando, procedentes de la antigua Mesopotamia, las tecnologías de la escritura, la aritmética y la contabilidad entraron en contacto con las primitivas instituciones tribales de Grecia, fueron trasplantadas a un nuevo terreno en un entorno completamente diferente. Una de esas instituciones —el ritual del reparto sacrificial— contenía el germen de un concepto de valor muy distinto. El ritual del banquete sacrificial consistía en la matanza ceremonial de la víctima, el quemado de sus vísceras como ofrenda a los dioses y el asado y reparto de su carne entre los allí congregados. Todos los miembros varones de la tribu participaban en la ceremonia y las partes que se repartían eran alícuotas: aquel era un ritual antiguo que tenía como finalidad expresar, ensayar y garantizar el espíritu comunitario de la tribu. Como el del intercambio de regalos, se trataba de un ritual basado en la reciprocidad, aunque, en este caso, la reciprocidad era entre el individuo y la tribu: el primero se reafirmaba en su condición de miembro de la segunda en igualdad de condiciones con los demás, tanto en lo referente a sus derechos como en lo tocante a su deber de asegurar la supervivencia de ese colectivo. Las ideas más fundamentales encarnadas por aquella ceremonia son tan básicas y nos resultan tan familiares en la actualidad que es fácil que las pasemos por alto. Pero eran ideas completamente ajenas a la cosmología jerárquica y a la sociedad de castas de Mesopotamia. Me refiero al concepto del valor social (la propiedad de la que cada miembro varón de la tribu disfrutaba en virtud de su pertenencia a la comunidad) y a la noción de que, según esa medida, todos los miembros contaban por igual.
Mientras esas ideas se mantuvieron dentro del marco de su contexto original (el ritual tribal del reparto sacrificial), no dejaron de ser una simple reliquia del primitivismo. Pero en cuanto se entremezclaron con las nuevas tecnologías provenientes de Oriente y propiciaron con ello una nueva perspectiva del mundo, produjeron una catálisis volcánica. Y es que la noción de valor social pasó a ser un concepto atómico en términos del cual podía interpretarse toda una realidad social objetiva. Y la idea de la igual valía de todos los miembros de la tribu se convirtió en una constante social: una norma estándar con la que podía medirse el valor social en general. Lo que latía en el corazón mismo de la sociedad griega, por así decirlo, no era otra cosa que un concepto incipiente de valor universal y un estándar con el que medirlo, prêt à porter. Ahí residía una respuesta a la antes mencionada pregunta inherente a la nueva perspectiva sobre la sociedad y la economía. Si la nueva concepción de la realidad física tenía al hombre como observador de un universo objetivo, la nueva concepción de la realidad social tenía la idea de un yo individual separado de la sociedad, entendida a su vez como una realidad objetiva consistente en una serie de relaciones medibles en una unidad estándar de la escala universal del valor económico. Aquel fue un desarrollo conceptual crucial: el eslabón perdido, en el ámbito intelectual, en la evolución conducente a la invención del dinero.8
Jóvenes atenienses conduciendo toros hacia su sacrificio. Detalle del friso norte del Partenón: la más famosa de todas las representaciones de uno de los rituales centrales de la civilización griega.
Mesopotamia poseía desde hacía siglos uno de los tres componentes del dinero: un sistema de contabilidad basado en los descubrimientos mesopotámicos de la escritura y la numeración. Pero la inmensa sofisticación de la burocratizada economía de planificación centralizada de Mesopotamia no requería un concepto universal de valor económico. Lo que sí precisaba (y perfeccionó) era una diversidad de conceptos de valor con aplicaciones y fines limitados, dotado cada uno de ellos de su propio estándar normativo. De ahí que no desarrollara el más fundamental componente del dinero: una unidad de valor económico abstracto y universalmente aplicable. La Grecia de la Edad Oscura, por su parte, disponía de un concepto primitivo del valor universal y un estándar con el que medirlo. Pero en la Edad Oscura griega no se conocían la escritura ni la numeración, y menos aún los sistemas de contabilidad. Disponían, en estado incipiente, del primer componente del dinero, pero carecían del segundo. Ninguna de las dos civilizaciones poseía por sí sola todos los ingredientes necesarios para el dinero. Pero cuando las ultramodernas tecnologías de Oriente (la escritura, la aritmética y la contabilidad) se combinaron con la idea de una escala universal de valor incubada en el Occidente bárbaro, se dieron por fin las precondiciones conceptuales del dinero.
UNA REGLA PARA LA ANARQUÍA
No hubo que esperar mucho a que esas precondiciones produjeran resultados prácticos. La noción de un único concepto de valor universalmente aplicable evolucionó en el contexto de una institución política —el ritual del reparto sacrificial— y fue en otros contextos sociales, religiosos y legales donde empezó a aplicarse de manera más general. Las que desde tiempo inmemorial habían sido obligaciones rituales, cuyo valor relativo a nadie se le habría ocurrido comparar, comenzaron a ser evaluadas en términos de la nueva medida del valor: la unidad monetaria. Ya a principios del siglo VI a. C., varias inscripciones que daban fe de las ofrendas religiosas en el templo de Hera de la isla de Samos —la mayor de las fundaciones religiosas griegas de su tiempo— empiezan a reflejar también el valor monetario de las mismas.9 Más o menos por la misma época, en Atenas, los premios que el Estado otorgaba a los vencedores de las competiciones atléticas panhelénicas comenzaron a estar prescritos en términos monetarios: cien dracmas para un campeón de los Juegos Ístmicos; quinientos dracmas para un campeón de los Olímpicos.10 Y aquel ingenioso y novedoso concepto del valor económico universal no estaba colonizando solamente las estimaciones oficiales: también calaba entre los individuos particulares. Una curiosa inscripción grabada en un cinturón metálico que data aproximadamente del 500 a. C. informaba que la comisión que su propietario, un escriba público, recibió a cambio de su intervención en un contrato fue la considerable suma de veinte dracmas.11
Esa difusión de los dos primeros componentes del dinero (la idea de una unidad de valor de aplicación universal y la práctica de mantener las cuentas pendientes denominadas en esa unidad) reforzó el desarrollo del tercero: el principio de la negociabilidad descentralizada. La nueva idea de la universalidad del valor económico hizo posible la compensación de obligaciones sin necesidad de remitirse a autoridad centralizada alguna. Y la nueva idea de un espacio económico objetivo generó la confianza en que esa posibilidad siguiera existiendo por tiempo indefinido. El funcionamiento de los mercados exige que las personas tengan la capacidad de negociar una venta o acordar un salario por sí solas, y no estén obligadas a informar de sus preferencias a una autoridad central que las instruya luego sobre cómo actuar. Pero para que las negociaciones puedan llevarse a buen puerto, se precisa un lenguaje común: una idea compartida de lo que significan las palabras que se dicen durante la negociación. Para que los mercados funcionen bien se necesita, pues, un concepto compartido del valor y unas unidades estandarizadas en las que medirlo: es decir, no una idea común de lo que valen unos bienes o unos servicios particulares (que es el punto en el que interviene ya el regateo), sino una unidad común de valor económico para que el regateo pueda llegar a producirse. Sin un acuerdo general sobre lo que vale un dólar, no seríamos más capaces de regatear en el mercado por precios en dólares que de hablar y entendernos con los pajarillos y las abejas en el campo.
El dinero estaba abriendo así las puertas a un horizonte más radical aún: las obligaciones sociales tradicionales podían no ya valorarse con arreglo a una escala universal, sino transferirse incluso de una persona a otra. El milagro del dinero vino acompañado de un fenómeno paralelo igualmente prodigioso: el milagro del mercado.12 Y con la invención de la acuñación de moneda, nació una tecnología de ensueño para el registro y la transferencia de obligaciones monetarias de unas personas a otras. Las monedas más antiguas conocidas fueron acuñadas en Lidia y Jonia —regiones de la Antigüedad situadas en lo que actualmente es Turquía— a comienzos del siglo VI a. C. Pero fueron las ciudades-Estado del Egeo griego las que, a partir de finales de ese mismo siglo, empezaron a sacar partido a la acuñación de moneda como medio representativo del nuevo concepto del valor económico. La extensión de dicho medio por todo el mundo griego desde ese momento fue rápida y penetró hasta el último rincón del mismo: hacia el 480 a. C., había ya casi un centenar de casas acuñadoras de moneda en toda la Hélade.13
El resultado fue una aceleración adicional del ritmo de la monetización. Las obligaciones sociales tradicionales se transformaban por doquier en relaciones financieras. En Atenas, los aparceros agrícolas tradicionales fueron convertidos en arrendatarios contractuales que pagaban rentas monetarias. Las llamadas «liturgias» (aquellas antiguas obligaciones cívicas de los mil habitantes más ricos de la ciudad, que tenían el deber de prestar servicios públicos que iban desde actuar en los coros de los teatros hasta proporcionar navíos para la armada estatal) pasaron a ser valoradas en términos financieros también. Llegado el último cuarto del siglo V a. C., «no solo los estipendios militares, los salarios públicos y privados, las rentas de arrendamiento y los precios de las mercancías [...] aparecían habitualmente denominados en sumas de numerario [...] sino también pagos de contenido más social, como las dotes».14 Las ciudades-Estado de la Grecia clásica se habían convertido en las primeras sociedades monetarias.
Difícilmente podría exagerarse la repercusión social y cultural de aquella primera (y revolucionaria) experiencia de monetización.15 La era de la sociedad tradicional —es decir, de la autoridad incuestionable de la economía centralizada y de la jerarquía social inmutable— estaba tocando a su fin. La era de la sociedad monetaria —o lo que es lo mismo, la del mercado como principio organizador del comercio, la de los precios como instrucciones que guían la actividad humana, la de la ambición, el emprendimiento y la innovación— había llegado. La vieja cosmología agonizaba y, con ella, la vieja idea del orden social justo como microcosmos terrenal de aquella. En su lugar, iba tomando forma una concepción objetiva de la economía en la que la posición social estaba restringida únicamente por la capacidad de acumular dinero. Bajo el viejo régimen, la posición social había sido absoluta: quien nacía agricultor moría siendo un agricultor; quien nacía siendo rey o caudillo moría siendo rey o caudillo. En el nuevo mundo, todo pasaba a ser relativo. La única medida real de la valía de un hombre era el dinero, y la acumulación de dinero no tiene límites intrínsecos. «¡Dinero! ¡El dinero es el hombre!» rezaba el famoso aforismo que, según Píndaro, pronunció el aristócrata argivo Aristodemo con indisimulado asco para vituperar el nuevo orden de las cosas cuando él mismo «perdió su riqueza y, con ella, a sus amigos».16 El dinero había pasado a determinar el estatus social, y el origen por nacimiento, el honor y la tradición no valían nada. Quien perdía su riqueza se convertía en un don nadie.
Como cabía imaginar, no se hicieron esperar las quejas de quienes, en la sociedad tradicional, gozaban de unos derechos adquiridos que los beneficiaban. Pero la genialidad del dinero y la que explica el éxito de su propagación era que no solo atrajo a un conjunto alternativo de intereses creados (como, por ejemplo, los del «lumpencampesinado», al que le había tocado la peor parte en el antiguo régimen). En principio, el principal temor que despertaba toda posible transgresión de las reglas de conducta acostumbradas siempre había sido que ese quebrantamiento degenerara en anarquía: el orden social tradicional se proclamaba bastión único frente a la disgregación social y la vorágine de la guerra de todos contra todos. Pero desde el progresismo monetario se defendía justamente lo contrario. En los ámbitos político y económico, el dinero venía acompañado de una promesa sin precedentes, como era la de aunar la movilidad social con la estabilidad política. Con el dinero, decían sus partidarios, la sociedad podría tenerlo todo, sin necesidad de elegir entre opciones irreconciliables. Se podía prescindir de las restricciones estériles de un sistema social inmutable y absoluto, y propiciar la ambición, el emprendimiento y la movilidad social: el dinero sería el solvente universal capaz de disolver todas las obligaciones tradicionales, pero (y eso era lo crucial) sin que la sociedad resultante se sumiera en el caos. Porque el dinero, el concepto de la universalidad del valor y la idea de un espacio económico objetivo estaban fundados sobre la institución antigua del sacrificio comunal, y, por lo tanto, sobre el invisible, sí, pero irresistible carácter comunitario de la humanidad. Y el dinero prometió obrar el milagro de combinar dos aparentes opuestos en el terreno personal también. El dinero apelaba a dos aspectos fundamentales de la psicología humana: el deseo de libertad y el deseo de estabilidad. La ética de la sociedad tradicional había sacrificado el primero en aras del segundo. El nuevo mundo de la sociedad monetaria prometía saciar ambos.
Que el dinero prometiese que su nuevo modo de organizar la sociedad no terminaría siendo ningún desastre, sino que conjugaría el poder de la movilidad social y la libertad personal con el de la estabilidad social y la seguridad económica, era algo suficientemente asombroso de por sí. Pero había además una implicación final de aquella nueva cosmovisión que resultaba más sorprendente si cabe: y es que esa sociedad regida por el dinero prometía ser no solo eficaz, sino también justa. Eso era así porque el dinero prometía fusionar los dos «órdenes transaccionales»: el de las transacciones a corto plazo y el de las transacciones a largo plazo, pues serviría tanto para regir las minucias relacionadas con las adquisiciones y el gasto cotidianos como las profundidades de la armonía social por los siglos de los siglos. Aquella idea era verdaderamente revolucionaria y totalmente ajena a la teología y la ética tradicionales, pues partía básicamente de la premisa de que nada había mejor para regular toda la conducta humana —desde el regateo por el precio de los pollos en el mercado hasta los asuntos de Estado y el gobierno de los imperios— que una única lógica y una única tecnología social.17 Como veremos, los propios griegos nunca se congraciaron del todo con una idea tan contraria a lo que dicta la intuición: harían falta unos dos mil años más para que los filósofos de la Ilustración europea cayeran del todo en la cuenta de aquel histórico hito. En cualquier caso, la sociedad monetaria reivindicó en la práctica esa promesa, una promesa que ningún otro sistema social había aventurado nunca antes.
«EL GRAN PROBLEMA QUE, EN TODAS LAS ÉPOCAS, HA AGITADO A LA HUMANIDAD»
Hoy estamos muy familiarizados con las tensiones generadas por la difusión de la sociedad monetaria y el imperialismo de los mercados. Asombra (aterra incluso) comprobar hasta qué punto el pensamiento monetario se ha convertido en un elemento natural y reflejo para nosotros, y el concepto de un valor económico universal es hoy dominante en todo el mundo. Ya no son solamente los mejores asientos en un teatro o en un avión los que tienen un precio: en algunas localidades de California, los detenidos que se ven obligados a pasar alguna noche en el calabozo pueden pagar para que se los realoje en una celda de superior categoría, separada de los detenidos que no se la pueden permitir.18 El tráfico ilícito de marfil y de otros materiales obtenidos con la caza furtiva de rinocerontes y elefantes es un fenómeno conocido desde hace décadas: hoy en día, sin embargo, un cazador puede comprar una licencia para disparar a esos animales legalmente. Así, por ejemplo, el precio del derecho a matar a un rinoceronte negro (una especie en peligro de extinción) está estipulado en unos 250.000 dólares. Un siglo atrás, disfrutar de la ciudadanía de una de las naciones ricas del mundo era como haber «ganado el premio gordo en la lotería de la vida».19 En la actualidad, sin embargo, cualquiera puede ser admitido como inmigrante en el Reino Unido, Estados Unidos y otros cuantos países más si trae suficiente dinero consigo. Y si una persona no puede permitirse tan apreciados lujos, siempre puede vender su frente como espacio publicitario, poner en riesgo su salud ofreciéndose como cobaya humana para el ensayo clínico de algún nuevo fármaco, o alquilar sus servicios como mercenario (una mucho más tradicional vía de salida de los apuros económicos, aunque no menos alarmante para nuestra sensibilidad contemporánea) de alguna de las empresas militares privadas que operan en el filo legal de la maquinaria de guerra de los países occidentales subcontratadas por sus gobiernos. En palabras del filósofo estadounidense Michael Sandel, compilador de esta macabra letanía de ejemplos, «hay algunas cosas que el dinero no puede comprar, pero en nuestros días no son muchas».20
Es fácil creer que la invasión de esta forma de pensar y la incomodidad que causa en nosotros son fenómenos contemporáneos. Igual de tentador resulta suponer que son consecuencia de la propagación del sistema económico capitalista. Pero si algo nos ha enseñado nuestra biografía de los primeros años del dinero es que no lo son. El capitalismo es un fenómeno moderno, ciertamente: un sistema que surgió en Europa durante los siglos XVI y XVII y que ha terminado recientemente de dominar todo el continente. Pero bajo esa difusión implacable de la mentalidad de mercado y del dominio desmesurado de la idea de la universalidad del valor económico se esconde algo mucho más antiguo y mucho más hondamente arraigado en el modo de funcionamiento de nuestras sociedades: me refiero a la tecnología social del dinero. Y las tensiones y las disonancias que percibimos hoy día no tienen nada de nuevo: se han evidenciado y han reverberado a lo largo de los siglos desde el momento mismo en que el dinero fue inventado por primera vez, más de dos mil quinientos años atrás, a orillas del Egeo griego.
Si el dinero fue una invención tan poderosa (una fuerza de transformación de la sociedad y la economía tan revolucionaria), la pregunta que se sigue de ello es obvia. John Locke, padre de la filosofía política inglesa, la planteó con brillante claridad en su Primer ensayo sobre el gobierno civil:
El gran problema que, en todas las épocas, ha agitado a la humanidad y ha traído sobre ella la mayor parte de las calamidades que han arruinado nuestras ciudades, despoblado nuestros países y desordenado la paz del mundo no ha sido el averiguar si debe haber poder en el mundo, o cuál sería su origen, sino quién ha de ejercerlo.21
Es, pues, a esa batalla perenne por quién controla el dinero a la que dedicamos nuestra atención a continuación.