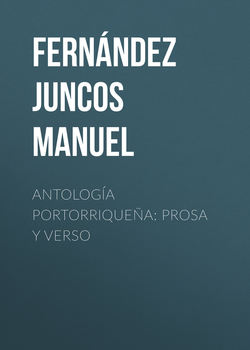Читать книгу Antología portorriqueña: Prosa y verso - Fernández Juncos Manuel - Страница 8
JOSÉ JULIAN ACOSTA
LA CARTA DEL OBISPO DE ORLEANS, Monseñor Dupanloup
ОглавлениеVæ victoribus.
Hace muy poco tiempo que consagramos nuestra atención al magnífico espectáculo que ofrecía á la vista del mundo, Victor Hugo, de pie sobre los muros de París, sitiada por los alemanes, dirigiendo á éstos su voz elocuente y patética.
Pero en nuestros días los acontecimientos se precipitan con tan asombrosa rapidez, y es tan conmovedora la situación inesperada por que atraviesa la Francia, que el vapor no ha tardado en traernos los graves acentos de otro de sus hijos más ilustres, de Monseñor Dupanloup, Obispo de Orleans. Á la hora en que escribimos los habrá escuchado todo el mundo civilizado, como escuchó en 1866 su oración pronunciada el Viernes santo, sobre la redención del esclavo.
Las convicciones profundas merecen universal respeto, y el genio sabe inspirar á todas sus producciones un sello indeleble de grandeza tal, que los individuos que poseen las unas y están favorecidos por el otro, caben todos fraternalmente en el templo de la gloria. Sólo la envidia, ciega cuanto ruin, desconoce esta verdad.
Así, aunque separados hasta la crisis actual, la historia mostrará íntimamente unidos en el cristiano propósito de poner término á la efusión de sangre humana y de salvar la patria invadida por el extranjero, los nombres ilustres de Hugo y Dupanloup. Nosotros nos complacemos en esta asociación, y en contemplar como contribuye cada uno, dados su distinto estado y educación, á la gran obra humanitaria.
Si la carta de Victor Hugo es un grito arrancado de lo más profundo del alma, la de Mr. Dupanloup es una lección severa, más que una lección, una admonición formulada en el Væ victoribus ¡Ay de los vencedores!
El uno con la admirable flexibilidad de su talento, excita con su lira en todos los tonos la sensibilidad moral, y se inspira principalmente en consideraciones políticas y humanas; en tanto que el otro, imitador de Cristo, apoyado y fortalecido por su profunda convicción en la justicia de Dios, amenaza con ella al vencedor, si no en su propia cabeza, en la de su posteridad.
Recomiéndase también la carta de Mr. Dupanloup por las reflexiones que despierta en el espíritu de los que la leen. Podemos considerarla como la síntesis de la filosofía de la historia.
Mr. Dupanloup ha dicho: "Si el vencedor no sabe mostrarse digno de su fortuna, si permanece sordo á la voz universal que le grita – "basta de sangre y de ruinas" – la maldición de los pueblos civilizados caerá sobre él. La experiencia demuestra que el Væ victoribus de la Providencia resalta hoy con más frecuencia en la historia que el Væ victis de los bárbaros. "Si su edad no le permite alcanzarlo, sus hijos lo alcanzarán".
Ante esta pavorosa profecía, los ánimos religiosos se sobrecogen y recuerdan naturalmente el elocuente tema de Bossuet, en su oración fúnebre por la Reina destronada, por la viuda de Carlos Estuardo, cuya cabeza cayó en el palacio de White-Hall bajo el hacha del verdugo. "Aprended, reyes: oid, los que juzgáis en la tierra."
Es verdad que Mr. Dupanloup con sus sentimientos cristianos ha buscado también la manera más delicada á que podía recurrirse para enviar la piedad al corazón del poderoso monarca, halagado hasta el momento en que escribía por los favores de la victoria, y de quien depende la vida de tantos hombres, trayendo á su memoria el recuerdo, siempre conmovedor para un hijo, del infortunio de sus padres, y repitiendo el sabio consejo de su ilustre madre: "El que no se modera y se deja cegar por la fortuna, pierde el equilibrio y no obra según las leyes eternas."
Pero no obstante la evocación de estos recuerdos sagrados, subsiste la tremenda afirmación, quedará siempre escrita con letras de diamante la pavorosa profecía. "Si su edad no le permite alcanzar el Væ victoribus de la Providencia, sus hijos lo alcanzarán."
Pero Mr. Dupanloup tenía que cumplir otros deberes y los ha cumplido, aunque desgarrando de seguro su corazón francés. Él lo ha dicho: "La patria es una asociación de las cosas divinas y humanas, es decir, el hogar, el altar, la tumba de nuestros padres, la justicia, la propiedad, el honor y la vida. Se ha dicho con verdad que la patria es una madre; amémosla más que nunca en su amargo dolor; sea para nosotros más querida á medida que es más desgraciada." Y sin embargo, en su alta imparcialidad, no ha podido menos de dirigir á su patria, á su madre, cargos austeros, y repetirle á su vez la inapelable sentencia de la Reina Luisa de Prusia: "Dios poda el árbol dañado. Esto debía suceder."
Con esta alta imparcialidad habla siempre el verdadero patriotismo: así es como debe hablarse á los pueblos. No los ama el que halaga la vanidad nacional y estravía sus pasiones, sino el que combate la una y sabe dar buena dirección á las otras. Acabamos de verlo en esa misma Francia tan impresionable: la amaba más Mr. Thiers oponiéndose á la pasión por la guerra, que los imperialistas que la fomentaban.
Con el recuerdo sin duda del espectáculo que ofreció el Cuerpo legislativo en la sesión del 15 de Julio, en que declaró la guerra á la Prusia, ha escrito Mr. Dupanloup estos pensamientos: "Los poderes de la tierra tienen demasiada necesidad de conocer la verdad. Los soberanos están condenados á que se les engañe, porque temen que se les ilumine. Se les sirve según su deseo, y las complacencias culpables y las lisonjas declamatorias usurpan el lugar de las advertencias leales y valerosas."
Hemos dicho al principio que puede considerarse la elocuente carta del Obispo de Orleans, como la síntesis de la filosofía de la historia. Y con efecto, el Væ victoribus no es más que la fórmula poética de este principio, eterno como el mundo: "No hay acción sin reacción."
Principio consolador que así debe servir para que los poderosos no abusen de su prepotencia, como para que los pueblos y los individuos no se entreguen á la desesperación en la adversidad.
Abundan en el vasto campo de la Historia numerosos ejemplos que son demostración elocuente de ese principio "No hay acción sin reacción." Sin ir más lejos, la historia entera de la vecina isla de Santo Domingo no es, á los ojos del filósofo, más que una serie sucesiva de oscilaciones sujetas á esa ley. Sin ir más lejos, el entusiasta tributo que paga Mr. Dupanloup al estandarte libertador de Juana de Arco, que se conserva en la ciudad de Orleans, es otra demostración de ese principio: la ilustre heroína condenada al fuego en Rouen por el Obispo de Beauvais, que temía perder, si se mostraba justo, su favor para con los ingleses dominadores de su Patria, obedeciendo así á los mismos sentimientos que Pilatos, es hoy invocada por otro Obispo francés, como el emblema de la abnegación, para lanzar del suelo sagrado de su patria al invasor que lo profana.
¿Pero qué más, cuando la cruz, suplicio afrentoso del esclavo entre los antiguos romanos, es hoy el símbolo de la redención del género humano?
La convicción profunda en la verdad de este principio es lo único que puede explicarnos la serena tranquilidad con que Mr. Lincoln se consagró al cumplimiento de su misión, al aceptar en 1860 la Presidencia de los Estados Unidos de América. Estaba convencido de que Washington sería su Jerusalén, y fué á Washington. Nos parece oirle cuando en una ocasión solemne exclamó: "¡Ay de aquel por quien el escándalo venga! Así habrá de decirse ahora, á fin de que los juicios del Señor sean al mismo tiempo verdaderos y justos."
Mr. Dupanloup, aunque no tan grande como Lincoln, posee iguales convicciones. Por eso nosotros, después de haber publicado su elocuente carta en el número anterior de El Progreso, le hemos consagrado estas ligeras reflexiones, que sabemos no tienen otra especie de mérito que el que pueda comunicarles el original, donde hemos procurado inspirarnos, á fin de que nuestros lectores se fijen más en las sanas doctrinas que lo recomiendan. Si la carta de Mr. Dupanloup es un nuevo esfuerzo intentado por un hombre ilustre, para poner término á los horrores de la guerra entre dos potencias cristianas, también es un código de los eternos principios de justicia y de equidad que deben presidir la gobernación de las naciones, y hasta las relaciones privadas de los ciudadanos de todo pueblo civilizado.